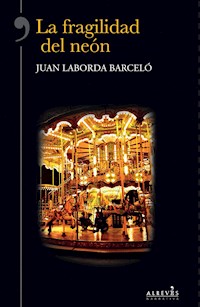
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A menudo olvidamos la fragilidad de nuestras democracias. Y es que el exceso de opiniones y de puntos de vista no significa necesariamente que sostengamos un sistema político abierto. A veces, todo pende de un hilo y apenas podemos imaginarlo. Ramón Sandoval, un inmigrante español refugiado en París, trabaja como chófer tras perder su particular guerra en España. Pero la capital francesa en 1961 no es un paraíso. El conflicto argelino aviva los peores resentimientos en algunas facciones del ejército que amenazan con derrocar la democracia bajo el pretexto del colonialismo. Argelia está inmersa en su cruel guerra de independencia y, mientras, la V República de De Gaulle, en el París que se debate entre las luces y las sombras, es amenazada por las pretensiones imperialistas de algunos altos cargos militares. El FLN y la OAS harán peligrar la estabilidad de Francia y de Europa, donde la guerra fría ya ha abierto una brecha entre sus naciones. La llegada a París de la estrella de Hollywood Linda Darnell, convierte a Ramón en su chófer particular. Junto a ella, entrará en contacto con cineastas y escritores, reflejo del vivo mosaico cultural que es la ciudad. Y no solo eso, Maurice Papon, el mismísimo jefe de la policía parisina, le asigna el papel de protector de la actriz. Existen, al parecer, fundadas sospechas de que Darnell podría ser objeto de un atentado por parte del FLN en su lucha por la independencia de Argelia. Ramón se convierte así, sin él saberlo, en una pieza más de un complejo engranaje. El control de Argelia es una cuestión de Estado para Francia, pero aquel territorio podría ser también una pieza clave para configurar un nuevo panorama mundial en una hipotética confrontación entre Washington y Moscú. ¿Es posible que para implicar a los Estados Unidos en la defensa de Argelia como una colonia francesa todo valga?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Laborda Barceló (Madrid, 1978) es escritor, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid, crítico literario y profesor.
Siempre ha sentido la necesidad de crear historias y eso se ha ido concretando a lo largo del tiempo en diversas obras, tanto de ficción como de contenido histórico. Los temas básicos en torno a los que giran sus narraciones son precisamente la historia y el cine.
Sin contar los libros estrictamente académicos que ha realizado, en el año 2009 publicó una primera novela breve titulada La Casa de todos. Apareció en el mercado bajo el sello de la Editorial AACHE.
Ha participado, asimismo, en la obra colectiva sobre cine:Terry Gilliam.El desafío de la imaginación (TyB, 2010).
Desde hace algún tiempo viene colaborando asiduamente en páginas culturales como CulturamasoLa Tormenta en un Vaso, con reseñas de novela y entrevistas a autores. Del mismo modo, es habitual en diversos medios en relación a cuestiones literarias, históricas y cinematográficas, como Periodista Digital, COPE Guadalajara/Castellón o Ser Madrid.
Recientemente ha escrito artículos de diversa temática para revistas como La Aventura de la Historia o Despertaferro.
Desde el año 2012 regenta el blog http://kermesliteraria.blogspot.com.es.
La fragilidad del neón es su segunda novela.
A menudo olvidamos la fragilidad de nuestras democracias. Y es que el exceso de opiniones y de puntos de vista no significa necesariamente que sostengamos un sistema político abierto. A veces, todo pende de un hilo y apenas podemos imaginarlo.
Ramón Sandoval, un inmigrante español refugiado en París, trabaja como chófer tras perder su particular guerra en España. Pero la capital francesa en 1961 no es un paraíso. El conflicto argelino aviva los peores resentimientos en algunas facciones del ejército que amenazan con derrocar la democracia bajo el pretexto del colonialismo.
Argelia está inmersa en su cruel guerra de independencia y, mientras, la V República de De Gaulle, en el París que se debate entre las luces y las sombras, es amenazada por las pretensiones imperialistas de algunos altos cargos militares. El FLN y la OAS harán peligrar la estabilidad de Francia y de Europa, donde la guerra fría ya ha abierto una brecha entre sus naciones.
La llegada a París de la estrella de Hollywood Linda Darnell, convierte a Ramón en su chófer particular. Junto a ella, entrará en contacto con cineastas y escritores, reflejo del vivo mosaico cultural que es la ciudad. Y no solo eso, Maurice Papon, el mismísimo jefe de la policía parisina, le asigna el papel de protector de la actriz. Existen, al parecer, fundadas sospechas de que Darnell podría ser objeto de un atentado por parte del FLN en su lucha por la independencia de Argelia. Ramón se convierte así, sin él saberlo, en una pieza más de un complejo engranaje.
El control de Argelia es una cuestión de Estado para Francia, pero aquel territorio podría ser también una pieza clave para configurar un nuevo panorama mundial en una hipotética confrontación entre Washington y Moscú.
¿Es posible que para implicar a los Estados Unidos en la defensa de Argelia como una colonia francesa todo valga?
LA FRAGILIDAD DEL NEÓN
Juan Laborda Barceló
Primera edición: febrero de 2014
Publicado por: EDITORIAL ALREVÉS, S.L. Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a 08034 [email protected]
© Juan Laborda Barceló, 2014 © de la presente edición, 2014, Editorial Alrevés, S.L. © Diseño: Ernest Mateu © de la fotografía de portada: Andrea Merino Mayayo
ISBN: 978-84-15900-36-8 Código IBIC: FA
Producción del ebook: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www. conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Como los ideales, el neón se comprime, expande,
1
Arde la arena
Un incendio en la oscuridad del desierto es igual que una cerilla dentro de un congelador: prende con facilidad, pero el frío de la noche se encarga de apagarlo.
Aquel fuego, sin embargo, aún tardaría en extinguirse. Un grupo de hombres caminaba alejándose de las llamas, a cada paso sentían aliviarse el sudor de sus nucas. El aduar cercano estaba arrasado. Su quema era el castigo último por ayudar a los franceses en una guerra que parecía no tener fin. Los rebeldes argelinos humillaban a todo el que traicionaba su sagrada lucha.
Entre esas cuatro sombras sobre la arena negra se encontraba Manuel, un español que, como otros tantos, se había unido a la causa de una Argelia libre. La razia se inició con la puesta de sol. Las acciones de represalia eran favorecidas por los mandos, que enviaban a unidades reducidas a ejecutarlos. Entraron a sangre y fuego en el lugar, usaron los cuchillos para no gastar balas, aquellos traidores no merecían más. Los miembros de la familia que habitaba esas techumbres primitivas —a duras penas se podían considerar cabañas— no alcanzaban la media docena. Era conocido que las tropas invasoras recibían apoyo, comida y cobijo cuando pasaban por allí. Lo cierto es que, aunque hubieran querido, los lugareños no podrían haber hecho otra cosa, cuando no eran unos los que los esquilmaban, eran otros los que se cebaban con los escasos habitantes del desierto. Estaban a merced del viento.
Lo tristemente habitual en aquellos casos era degollar a los varones y respetar a las mujeres, pero esta vez no había sido así. El sangriento ritual se completó con tres hombres muertos, en cuyos rostros quedaron marcadas la sorpresa y el horror, y un chiquillo huido. Tras el asalto, debían aprovechar el pozo, buscar comida, hacerse con los improbables objetos de valor y salir de allí a paso ligero. Cuando Manuel y su joven compañero Abdelkader volvieron a la especie de sala principal con las cantimploras rebosantes tras revisar el aduar, se encontraron una estampa aún más desoladora que la que habían dejado. Rachid, el joven revolucionario e idealista al que la guerra había convertido en un monstruo, se recomponía sin disimulo la ropa. Terminó de colocarse la chilaba que le gustaba usar por las noches y los miró. En la estancia solo había dos supervivientes de la matanza: una adolescente y su madre. La joven, apenas una niña cuyos enormes ojos negros se ocultaban tras el pelo alborotado, trataba de cubrirse con los girones que ahora eran sus prendas. La llegada de los dos hombres le permitió moverse. Se arrastró hacia su madre, dejando un delator rastro sanguinolento en la alfombra. Había sido forzada ante la mirada sin vida de sus seres queridos, pues los cadáveres de sus familiares permanecían allí. Manuel entendió la situación: el viejo Kamel, el cuarto de aquella escasa tropa, permitió el atropello y contuvo a la madre colocando su machete en la garganta de la mujer.
Manuel quiso matarlos allí mismo. Se le revolvieron las tripas mientras pensaba que no había cruzado el mar para participar en carnicerías como aquella. Las represalias lo molestaban y esta había ido demasiado lejos. Se encaró con Kamel, pero antes de que pudiera hacer nada, Rachid estrelló contra el suelo una lámpara de aceite y las alfombras ardieron al instante.
—Vámonos de aquí —gritó el español.
En el exterior, trató de que el frío de la noche lo tranquilizara, pero no fue así. Caminaba alterado, con el corazón en la boca. Pensó en la suerte de aquel par de infelices y se giró. Dos sombras cruzaron, entre llantos, la noche estrellada. «Al menos, no perecerán en las llamas», se dijo. Una risa, que reconoció de inmediato, hizo que le ardieran las entrañas. Era Rachid, que mostraba sus enormes dientes bañados por la anaranjada luz del fuego; lo tenía tan cerca que casi pudo sentir su aliento. Se volvió con rabia y le clavó el hombro, con todo el peso de su cuerpo, en el pecho. Rachid dejó de reír, gimió y cayó al suelo.
El grupo se había detenido y observaba, tenso, la situación. No era la primera vez que los djounouds o guerrilleros resolvían sus diferencias a puñaladas. Las disputas entre esos hombres no eran nuevas, tenían cuentas pendientes y el momento parecía propicio para saldarlas.
El argelino, tras recuperar el aliento, se sonrió desde el suelo y, como un gato, se levantó con un movimiento eléctrico, a la vez que le tiraba un tajo a Manuel con la gumía que ocultaba en la manga de su gruesa chilaba. Lo hizo con tanto ímpetu que la gorja del español tuvo que encogerse para no ser rebanada. El acero brilló en la noche describiendo un arco, en aquel destello estaba impresa la intención de matar. Ahora era su turno: Rachid se había pasado en el giro y solo tuvo que golpearlo con el puño en la nuca para que volviese a la arena. Antes de que pudiera tirarle otra cuchillada, Manuel desenfundó su pistola y se la puso en la sien. Aquel, al sentir el metal helado y contundente del revólver Lebel 1892, se detuvo de rodillas. El español había ganado la partida ante la mirada intensa de los dos convidados de piedra. El tiempo se detuvo, tocaba decidir.
Matar a un hombre es un acto irracional, por muchas razones que se tengan para ello. Manuel sabía que desear la muerte de alguien y arrancarle la vida son dos cosas diferentes, pero también que la guerra convierte lo absurdo en cotidiano. En tiempos de paz el acto horripila por lo inmoral; en cambio, en la contienda todo se justifica. Lo peor del caso era que apuntaba a un compañero de armas, no al enemigo. De pronto, recordó las charlas sobre la injusticia de la ocupación de los pueblos que había compartido con Rachid en los primeros días de la guerra y dudó. El olor a quemado lo devolvió a lo ocurrido en ese rincón de la inmensa platea que es el desierto. No era la primera vez que algo así sucedía. Notó como si inhalase azufre y se encendió de nuevo. Quiso gritarle que había mancillado su causa, que no defendían los mismos ideales y que si quería violar a alguien, lo hiciese a su puta madre, pero no dijo nada. Tan solo habló su pistola. Le descerrajó un tiro en la sien allí mismo, arropado por las llamas de su infierno particular. Casi en el momento mismo del impacto, Manuel se arrepintió de lo que había hecho y un escalofrío lo heló por dentro, pero se esforzó por mostrarse seguro.
El cuerpo inerte de Rachid quedó a sus pies, doblado sobre la arena en una postura ridícula, la muerte solía serlo. Cuando la detonación dejó de retumbar en sus oídos, sintieron el crepitar cercano del incendio, que unido al susurro del viento parecía un antiguo dialecto, una lengua extraña, portadora de un aviso sobre la crudeza del desierto.
—Este hombre ha muerto durante el ataque al aduar, ¿estamos?
El silencio corroboró la única respuesta posible de sus compañeros. Manuel aún tenía, firme en la mano, el arma caliente. En jornadas como aquella, añoraba a su hermano Ramón.
2
Amanece París
La estancia recibía el impacto intermitente de los neones cercanos. Azul, rosa, azul, rosa... El local del luminoso, situado frente a la pensión Les Vilandes en pleno barrio de Montmartre, se llamaba La Vie en Rose. Era, en realidad, un burdel con pretensiones que utilizaba el título de la famosa melodía de la Piaf.
Ramón apuraba un cigarro apoyado en la barandilla de su pequeña terraza. Bajo sus pies, la entrada del lupanar bullía de actividad a pesar de la hora. Saboreó la última calada, expulsó el humo y trató de relajarse mientras el aire de la noche lo envolvía.
Entró en su austera habitación, se subió el cuello de la camisa y se ajustó la corbata de trabajo. En menos de cincuenta minutos comenzaría su servicio. Con la chaqueta puesta y a punto de salir a la calle se sintió indispuesto. Lo atenazó un súbito nudo en el estómago. Buscó tabaco en sus bolsillos y, mientras la tristeza se apoderaba de él, encendió un nuevo cigarro. Solo, de pie y a oscuras, fumó buscando algo a lo que aferrarse. En ocasiones como esta se rompía por dentro y le resultaba imposible escapar al desamparo. Los recuerdos estaban allí para asegurarse de ello.
Aunque esta vez la desazón no duró mucho: las cansinas e inconfundibles pisadas de madame Fabrise, su casera, sustituyeron al dolor, acercándose hasta el umbral de su cuarto:
—¿Monsieur Sandoval? —dijo con su inconfundible acento parisino, cantarín, vivaracho y educado—, ¿está usted ahí?
Ante la falta de respuesta, la anciana refunfuñó, deslizó algo bajo la puerta y se alejó lentamente.
Ramón vio un sobre detenerse al lado de sus pies, pero no se molestó en cogerlo. Sabía que era la mensualidad, escrita con la caligrafía infantil de quien ha aprendido tarde las primeras letras.
Apagó el pitillo, esperó a que la angustia lo abandonase por completo y salió a toda prisa para recuperar el ánimo con la ayuda de sus rutinas. Ya en la calle, saludó con una inclinación de cabeza, como solía hacer, a la escultura de Théophile Alexandre Steinlen que coronaba una placita frente a su portal. El pintor bohemio y jaranero, autor del más célebre anuncio del cabaret Le Chat Noir, besaba en el anonimato de la noche moribunda a una pétrea compañera, como si huyendo del cercano prostíbulo ambos hubiesen cometido el error de volver por un instante la vista atrás.
Enfiló las callejuelas sinuosas y se sintió reconfortado mientras recorría el conocido camino al trabajo. A medida que avanzaba crecía la claridad. Los tejados y buhardillas de la ciudad comenzaban a verse tímidamente iluminados por el amanecer de un día gris. El estruendo del tráfico, aún contenido, aguardaba el paso del tiempo para apoderarse de las avenidas. En algún momento próximo de aquella mañana él mismo formaría parte de ese estruendo.
En apenas diez minutos llegó a las puertas de un garaje cochambroso que, sin embargo, albergaba en su interior una considerable flota de coches. Contrastando con el resto del edificio, lucía impoluta una pequeña placa dorada a la derecha del portón principal, en la que podía leerse «Paris cinq». Un extraño nombre para un floreciente negocio de alquiler de vehículos con chófer.
El dueño, monsieur Corot, un hombre calvo, bajito y regordete, con un grueso bigote negro que trataba de suplir a duras penas las deficiencias capilares de su cráneo, aseguraba en la publicidad de la empresa que eran capaces de recoger a un cliente y trasladarlo, con todo tipo de comodidades, a cualquier punto de París en un máximo de cinco minutos. A nadie se le escapaba que aquello no pasó nunca de ser un ardid publicitario.
Ramón sabía de mecánica, la aprendió trabajando de correo motorizado durante la guerra civil española. En plena contienda, un vehículo bien reparado podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte para sus ocupantes, así que se hizo un experto a la fuerza. Por ello, cuando finalmente se estableció en París, y tras algo más de un año entre motores, monsieur Corot había decidido ascenderlo a conductor. Gracias a su buena disposición, Ramón Sandoval llevaba más de diez años como taxista de lujo. Comenzó con encargos sencillos y salidas breves, para finalmente convertirse en uno de los trabajadores mejor considerados en la empresa.
Entró en el garaje, que a pesar de lo temprano de la hora se hallaba en plena actividad. El aire estaba sucio, mezcla de humos y efluvios de gasolina. Mientras cruzaba el lugar, salteado de compañeros que charlaban, mecánicos operando motores abiertos en canal y manchas de aceite, notó más miradas de las habituales pesándole en la nuca. Antes de entrar en el despacho del jefe se detuvo, apenas un instante, miró a los que se encontraban allí y saludó con una ligera inclinación de cabeza.
La estrecha habitación estaba escasamente iluminada. Su única ventana, situada al fondo, permanecía entreabierta, sin aportar demasiada luz, puesto que daba a un patio interior. Había una solitaria lámpara de pie, cuya claridad trepaba por uno de los muros. El mobiliario, pretencioso y añejo, parecía adquirido en el saldo de un anticuario. Las paredes se vestían con fotos de estrellas de cine. Entre las más iluminadas destacaba un retrato del rey, Clark Gable. Bajo el rostro del galán, aún sin su característico bigote, aparecía ilegible una firma. Corot aseguraba que era del actor. Su muerte, en noviembre del año anterior, había convertido aquella hoja gastada en un objeto de culto para su propietario.
En la estancia, además del dueño del negocio, tras una pulcra mesa que nadie diría de trabajo, había otro hombre sentado frente a él. Ramón vaciló un instante, lo tenía de espaldas y en una zona de penumbra, pero al avanzar enseguida reconoció en aquella pequeña figura masculina, envuelta en un elegante traje de chaqueta, con su canoso pelo corto y sus aires de seductor maduro, a François de la Rouen. Un personaje bien conocido en París tanto por su actividad periodística especializada en la crónica rosa y pseudointelectual —solía firmar sus artículos con el sobrenombre de Pierre Duchamps— como por frecuentar el mundo del artisteo. El bueno de François, practicante habitual del polifacetismo más extremo, podía aparecer en el Teatro de la Ópera para informar en los medios locales sobre un estreno, así como concertar un encuentro, totalmente amistoso y consentido por ambas partes, entre un aristócrata y una aspirante a vedette, siempre que hubiera algún provecho que obtener.
—Así que este es monsieur Sandoval —dijo al aire mientras se ponía suavemente en pie y Corot asentía en silencio—; sí, recuerdo haberme cruzado alguna vez con él por aquí —concluyó mientras se acariciaba la barbilla con los dedos.
Tras unos segundos de silencio, y cuando Ramón se disponía a preguntar, extrañado, a qué se debía tanto interés en él, aquel hombrecillo volvió a hablar, esta vez lleno de energía:
—Servirá —sentenció, y comenzó a caminar hacia la puerta—, lo dejo todo en tus manos, viejo amigo. —Sus afirmaciones, acostumbrado a calar a la más variada fauna social, solían tener algo de premonitorio.
Ramón no supo qué decir cuando ya escuchaba un «au revoir!» seguido del portazo de salida.
—¿Se puede saber de qué coño va todo esto? —soltó el español. No solía ser tan brusco. Los misterios de buena mañana no le hacían mucha gracia. En cuanto lo dijo se arrepintió de sus maneras, pero el mal ya estaba hecho.
—Sandoval, calla y siéntate aquí —ordenó su jefe, que parecía salir de una leve ensoñación, señalando el sillón que había quedado libre—. Escúchame bien y no me interrumpas —continuó Corot—. ¿Sabes quién es Linda Darnell?
La cara de Ramón se contrajo en una extraña mueca, como si tuviese un retortijón, y no supo qué decir. La pregunta lo había cogido por sorpresa.
—¡Joder, Sandoval!, ¿en qué mundo vives? La actriz americana. La prensa lleva semanas bombardeándonos con la noticia de su visita a París, pero si el mismísimo De Gaulle va a recibirla en audiencia.
—Pues qué quiere que le diga, a mí me saca de la Bardot...
—Que sí hombre, una morenaza imponente, quizá ya no sea una jovencita, pero fue una gran estrella de Hollywood. —Corot movía la cabeza con gesto serio, pero en el fondo le agradaba la franqueza del español—. Hará unos años estuvo en boca de todos, después de que se estrenara una película de vaqueros muy buena en la que aparecía... cómo era... Pasión de los fuertes, creo que la llamaron. —Tomó aire y, sin esperar ni permitir respuesta, siguió—: Bueno, el caso es que, en busca de nuevas ideas musicales, de la inspiración europea o de una buena ración de carne patria, solo Dios lo sabe —los dos se sonrieron con cierta complicidad—, va a llegar dentro de dos días a París...
—Pero ¿qué tiene todo eso que ver conmigo? —le interrumpió Ramón.
—Déjame acabar, que enseguida entras tú en esta historia. Por mediación del siempre bien relacionado François, he conseguido que Paris cinq —cambió a un tono de voz más grave y levantó el dedo índice en el aire para dar solemnidad a lo que decía— se ocupe de los desplazamientos de la actriz durante su estancia en «la ciudad del amor». —Corot parecía entusiasmado con las perspectivas del negocio.
—Eso está muy bien, pero... —Ramón ya no sabía cómo preguntar dónde encajaba él en aquel asunto.
—Lo bueno es que, tras la aprobación de François, que se acaba de producir hace un momento, tú vas a ser el chófer personal de madame Darnell —explicó Corot con una sonrisa en los labios.
La noticia dejó a Ramón descolocado. Había hecho trabajos de confianza para la compañía, pero nunca nada como esto.
«Yo, un republicano español en el exilio, seré la cara visible de este negocio paseando a no sé qué actriz por las calles de París. Menudas piruetas nos regala el destino. Mis camaradas de la brigada motorizada harían sangre de todo esto», reflexionó Ramón mientras se llevaba la mano al pecho para comprobar que tenía el paquete de tabaco en el bolsillo interior de la chaqueta. Sacó un cigarrillo con un movimiento mecánico y, al ir a buscar cerillas, observó cómo su jefe se inclinaba, solícito, con el mechero en la mano para darle fuego. No le dio tiempo a disfrutar de la primera y tranquilizadora calada:
—Recuerda lo que nos jugamos. Aparte del prestigio de la empresa, está toda la publicidad que este asunto puede generar —aseguró entusiasmado Corot—. Imagínate dejar bien satisfecha a una figura como esta, las fotos de las revistas con nuestros coches detrás, los contactos que pueden surgir... —continuó, con los ojos chispeantes y el rostro tenso, enumerando los posibles beneficios de la operación—. Así que haznos un favor a todos y no la jodas.
—Pero ¿por qué yo?
—Mira, Sandoval, no eres uno de mis empleados más sociables, pero eres honrado y sé que no te abalanzarás sobre las turgentes curvas de la Darnell a la primera oportunidad que se te presente, como haría la mayoría de los que están ahí fuera —respondió—. Además, tengo pocos conductores como tú, que además de defenderse bien en inglés, vengan de cara.
Ramón no pudo descifrar si aquello era un cumplido o un ataque a su hombría, así que optó por esperar y ver dónde quería llegar su interlocutor.
—Solo te pido que te esmeres al máximo en este trabajo y que, aunque tu carácter no te lo permita, seas amable hasta el límite de la humillación.
La amenaza de Corot quedó flotando en el aire.
3
La espera
Ramón acabó sufriendo en sus carnes los aires renovadores que Corot quería dar a la empresa, puesto que toda aquella transformación empezaba por él mismo. Los preparativos se sucedían a gran velocidad y se sentía inmerso en una vorágine que no consideraba propia. El mundo parecía haber enloquecido.
La mañana en que tuvieron la entrevista, Ramón fue arrastrado por su jefe, bajo peligro de despido inminente, hasta una conocida boutique situada en el bulevar Montparnasse, no exquisita pero sí de buena calidad. Allí le tomaron las medidas y se decidió que se le confeccionarían a toda prisa un par de americanas de corte italiano, una gris claro, la otra gris oscuro, casi negro. Además, su superior lo obligó a dejar de utilizar la gorra de chófer, que para él era tanto un signo de su profesión como una manera de ocultarse de todos, y a arreglarse el desgreñado cabello. De constitución delgada pero nervuda, estatura media, pelo negro y abundante, y ojos verdes oscuramente vivos, Ramón nunca se había preocupado demasiado por su aspecto. Ahora, después de pasar por las manos de un estilista, con la manicura hecha y trajes nuevos, se sentía en la piel de alguien diferente a sí mismo. Tras toda una serie de dificultades personales, se había aferrado a su cotidianeidad para sobrevivir, y hasta aquel momento, en el que no identificaba el reflejo que constantemente buscaba en los espejos, lo había ido consiguiendo con grandes esfuerzos y razonable éxito.
Al día siguiente del encuentro con François de la Rouen, Corot había citado a Ramón en el taller a media mañana. Sandoval no dejaba de sorprenderse de cómo los poderosos, por pequeño que fuese su poder, podían llegar a cuidar a sus subordinados cuando esperan obtener algo de ellos. Llevaba años madrugando para acudir al trabajo y, más que satisfecho, se sintió desazonado. No podía apartar de su mente la imagen de un condenado a muerte al que se le conceden ciertos caprichos, menores e insignificantes, ante la brutalidad de la pena, para luego darle garrote con la conciencia bien tranquila.
Como no estaba acostumbrado a aquel horario tan relajado, le sobró tiempo para acudir al trabajo y decidió desayunar algo. Entró en un pequeño bar frente a Paris cinq, llamado Le Café de Jean. Allí, conductores, mecánicos y habituales del barrio mataban el tiempo entre discusiones encendidas, cafés y cointreaus. Los grandes ventanales del local, únicamente decorados con unos visillos siempre abiertos, permitían observar desde la calle a los compañeros salientes o entrantes. El tal Jean era uno de esos hombres que despliegan una gran energía en todo lo que hacen, no en vano regentaba el establecimiento haciendo las veces de camarero, chef y gerente, todo en uno. Sus movimientos eran electrizantes y su cara mostraba constantemente una serie de tics nerviosos, medio guiñando un ojo, moviendo las comisuras de los labios o emitiendo un ligero gruñido cada vez que cogía algo. No paraba de desplazarse de un lado a otro del local y, cuando se quedaba quieto detrás de la barra, sin nadie a quien atender, destrozaba sus uñas y padrastros. Era un torrente de actividad.
Ramón entró con un ejemplar del día anterior del vespertino Le Monde bajo el brazo. Le gustaba más ese diario que el matutino Le Figaro. Esquivó a un grupo de trabajadores que desayunaban en torno a la barra y se sentó al fondo, donde solía hacerlo. El ambiente estaba cargado de olor a tabaco y humanidad, muchos de los parroquianos camuflaban, entre la densa nube de humo, su escasa higiene personal. Al momento oyó que le gritaban desde la otra punta del bar:
—¿Lo de siempre? —Era Jean, que le hablaba sin esperar respuesta y encaminándose hacia la barra. Un instante después, una taza humeante reposaba junto al periódico en la mesa.
—¿Me lo habrás aliñado? —Tanta premura había hecho desconfiar al español.
—Carajillo —pronunció Jean, con gran dificultad, entre una media sonrisa—, solo a los bárbaros del sur os puede gustar de buena mañana. —Un espasmo, voluntario o no, en el ojo izquierdo cerró la frase.
Aquel día, Ramón había abandonado su lectura habitual: un oráculo balsámico y poético que guardaba en el bolsillo inferior derecho de su nueva chaqueta. Allí descansaba una cochambrosa antología de las obras de Miguel Hernández, que leía y releía con fervor. La historia de ese libro era la del exilio, pero en sentido inverso. Desde su originario Tucumán, donde fue editado, cruzó el Atlántico para acabar en las manos de Ramón, mientras que las tierras sudamericanas habían acogido a muchos de los que huyeron, como él, del régimen franquista. Con esos pensamientos rondándole la cabeza, se decidió por la prensa.
En el diario saltó con rapidez las constantes referencias a De Gaulle y a los problemas de la ya no tan joven V República. A las tremendas tensiones internas de esta se le sumaba una guerra colonial en Argelia, que suponía una verdadera sangría. En tal situación, no estaba claro si eran peores los independentistas argelinos o los militares de extrema derecha que amenazaban al régimen por su supuesta tibieza, incluyendo conjuras y posibles acciones de los cuerpos de paracaidistas sobre la capital. En los meses anteriores, la ciudad había vivido bajo la eventual coacción del despliegue de los golpistas en ella. Los parisinos se levantaban mirando al cielo para comprobar la veracidad de la advertencia castrense.
Finalmente, Ramón acudió a las poco frecuentadas por él páginas de sociedad. Allí encontró, efectivamente, un considerable despliegue sobre la visita de la Darnell, que leyó con avidez, deteniéndose en la enorme foto en blanco y negro de la diva. Aquella mujer poseía una belleza deslumbrante y un encanto capaz de quebrar las más firmes voluntades. Su cuerpo voluptuoso se le antojó perfecto y lleno de juventud, aunque debía de estar rondando los cuarenta, casi una decena de años menos que él.
Se quedó completamente abstraído mientras hacía memoria y recordaba haber visto la película que le había comentado Corot. En una de sus ocasionales visitas a los cines de sesión continua de la plaza Clichy quedó impresionado por ese western sobre hombres y mujeres valientes de John Ford, pero como era normal en él, con el paso del tiempo había olvidado gran parte del argumento.
Una palmada en la espalda lo devolvió a la realidad.
—¿Cómo está nuestro dandi particular? —le dijo Josep Fabre, al que todos llamaban Pep. Se trataba de otro español exiliado en Francia, también chófer de Paris cinq. Era de figura gruesa y cuello breve. Se estiró para ojear el diario que estaba sobre la mesa—: La que tienen liada los militares, traen a De Gaulle de cabeza —continuó—, como esto siga así...
Ramón lo miró, hizo una mueca que le afiló el rostro y asintió con la cabeza. El silencio surgido entre aquellos hombres fue inmediatamente un abismo.
—¿Qué quieres que te diga de sublevaciones militares?, bastante tuvimos con la nuestra —le dijo Ramón.
Lucien, un mecánico del taller, que no alcanzaba la veintena, barbilampiño, de gesto aniñado y amable, entró en el bar y se les acercó:
—Chico, menudo traje, pareces un actor.
—Ya estamos... —soltó Ramón resoplando y cogiendo la taza para apurar el café.
—Oye, Sandoval, se rumorea que vas a ser tú el que haga de niñera de la Darnell, ¿es cierto?
Pep conocía la respuesta de antemano, así que Ramón dio por zanjada la conversación, se levantó y, dirigiéndose a Jean, que observaba la escena detrás de la barra, dijo:
—¿Qué se debe aquí?
No hubo tiempo para escuchar la respuesta. Las bromas entre viejos conocidos, compañeros de bando pero no de ideología en lejanas guerras, saltan con frecuencia al terreno de la ofensa; desde allí, un leve roce basta para desatar la violencia. Pep, molesto por la ausencia de contestación, le cerró el paso:
—Quizá no sepas que mientras tú te vendes al imperialismo yanqui, ellos ayudan a Franco con dinero y alimentos. —La pulla evidente le hervía en los ojos—. ¿No te has enterado de que los facciosos proclamaron la Ley de Principios Generales del Movimiento, con la que no piensan marcharse del poder? Además, cuentan con el apoyo del anterior presidente, Eisenhower, que los visita periódicamente. Con esa ayuda, Franco puede dedicarse tranquilamente a buscar un sucesor —concluyó.
—¡Déjame tranquilo! —fue la seca respuesta que obtuvo.
—Sabes que tus antiguos camaradas del Partido te repudiarían por lo que vas a hacer, ¿se te ha olvidado de dónde vienes? —volvió a la carga Pep, mientras Lucien, sin atreverse a intervenir, contemplaba asombrado cómo una tranquila charla se transformaba en una verdadera batalla.
El ataque había tenido efecto y Ramón estaba visiblemente irritado:
—¡No me toques los cojones, Pep, que igual me encuentras!
—Ahora me vendrás con que cuando estuviste luchando junto al maquis...
Ramón no lo dejó terminar y le gritó:
—No, solo te diré que a los que ahora ladráis valientemente contra el pequeño cabrón desde París os entró flojera de vientre cuando se nos pidió que hiciéramos algo de verdad, que volviéramos para luchar, y que por eso murió mucha gente, ¿o se te ha olvidado lo que ocurrió en el valle de Arán en el 44? —Por un instante se detuvo y pareció que la pena que surgía en sus ojos podría más que la ira—. Aquel fue el último intento de recuperar una parte de suelo español para la causa republicana, y muchos no cumplisteis —terminó, mientras se encaraba a Pep y perdía finalmente toda compostura.
—¡Precisamente fueron los aliados los que nos abandonaron!
—Sí, sí, pero... —Ramón hizo una breve pausa, mantuvo la tensión y se le acercó, echándole el aliento en la cara, para continuar con suavidad—: ¿tú estuviste allí, Pep? —Ambos sabían que la respuesta era negativa.
La discusión había llegado a ese punto en el que las diferencias se zanjan a puñetazos. Cuando la violencia parecía inevitable, surgió Jean como una exhalación para separar a los contendientes:
—Vamos, vamos, dejaos de viejas rencillas. —Daba la sensación de que nadie lo escuchaba; Lucien se había apartado cautelosamente, ellos se desafiaban con la mirada, y solo evitaba la pelea la presión de los brazos de Jean, que empujaba, con una fuerza que nadie diría que poseía, a cada uno a un lado—. Ramón, estás invitado, espero verte mañana —siguió Jean, intentando que uno de los dos se fuera.
Tras unos instantes, Ramón sintió que el agujero negro de furia que se había abierto en su pecho comenzaba a cerrarse. Se apartó. Dio un paso atrás y fue lentamente hacia la puerta. Durante todo este recorrido ya no se oyeron más gritos, solo una amenaza sorda quedó grabada en la última mirada que los dos hombres se dedicaron.
En ese mismo momento, una ligera turbulencia del avión en el que viajaba despertó a una bella mujer de su profundo sueño. Monetta Eloyse Darnell, más conocida como Linda Darnell, acababa de abrir los ojos cuando una voz solícita le preguntó:
—Mony, ¿te encuentras bien? —Quien ponía tanto esmero en el cuidado de la actriz, y podía permitirse un trato tan familiar, no era otra que su secretaria personal, confidente y buena amiga Claire.
—Sí... —Hizo una pausa para tragar saliva—. No te preocupes, solo me he sobresaltado un poco —respondió, con claros signos de cansancio en el rostro, mientras cogía el vaso de agua que su compañera le tendía. A pesar de lo largo del recorrido, más de dieciséis horas en total, de tener los ojos ligeramente hinchados y de acabar de despertarse, la actriz conservaba un atractivo envidiable. Había en ella algo animal, primitivo y resabiado que la hacía deseable hasta en tales circunstancias. Su figura atraía constantemente las miradas del resto de pasajeros de la zona preferente del vuelo.
Cruzar el charco vía aérea se había convertido en un fenómeno habitual desde la década anterior, pero solo estaba al alcance de unos pocos bolsillos privilegiados. Pronto los precios se amoldaron a las necesidades y mucha gente pudo disfrutar de ellos. La ruta más conocida unía Nueva York y Londres, y a partir de ahí otras compañías entraban en juego. En este caso, la Darnell y su ayudante utilizaban un servicio relativamente novedoso, inaugurado en octubre de 1958 y denominado jet, por su modo de propulsión a reacción, que con un flamante Boeing 707 enlazaba de forma directa Nueva York y París, su destino final, del que lo separaban aún un par de horas.
—Espero que todo salga bien —comentó al aire Mony, que al regresar a la vigilia había vuelto a encontrarse con sus fantasmas. Era una mujer madura para la estética cinematográfica imperante. Aunque se acercaba a los cuarenta, su piel tersa no mostraba la edad que tenía. Era, aún, dueña de un físico impresionante, lleno de curvas, y de un cabello negro y sensual. A pesar de todo ello, no se encontraba en el mejor momento de su carrera artística ni de su vida personal. Hollywood era un lugar cruel cuando las circunstancias te apeaban, con mayor o menor violencia, de la cresta de la ola.
Antes de llamar al despacho de su jefe, sacó un cigarrillo y comenzó a fumar tratando de tranquilizarse. Su mente había vuelto atrás a sucesos que no quería desenterrar. Poco a poco se fue calmando y dejó de sentir su corazón como un ariete, empeñado en partirle el pecho en dos. Se recogió tras el humo del tabaco para huir del pasado y empezó a encontrarse mejor.
Cuando sus nudillos sonaron contra la madera, tras haber alcanzado un estado cercano a la normalidad, notó cómo se arrastraba una silla y los pasos de la oronda figura de su superior, que se desplazaba hasta allí. Corot abrió, tanta deferencia extrañó a Ramón, pero en lugar de dejarlo entrar, salió al garaje y, agarrándolo de un brazo, le dijo:
—¿Qué tenemos de bueno los europeos? —El aire intrigante y divertido de la pregunta no redujo la sensación de Ramón de estar siendo sometido a una suerte de acertijo.
—Pues, no sé... yo qué quiere que le diga...
Corot, que se moría de ganas de seguir con las adivinanzas, continuó:
—Me refiero a qué tenemos los europeos frente a los norteamericanos, ¿qué es lo que les interesa de nosotros? Yo te lo diré: el estilo. —Hizo una pausa para dar profundidad a su razonamiento—. Ellos no tienen historia y vuelven los ojos hacia el viejo continente para beber de nuestra literatura, de nuestros clásicos, para volver a formular, en sus enormes producciones cinematográficas, nuestros argumentos. Les encanta hacerlo, y por eso... —Antes de concluir la frase se giró y, con las palmas hacia arriba, en un acto cercano a la devoción religiosa, señaló hacia un coche que estaba frente a ellos cubierto con una funda—. Lo que le vamos a ofrecer a la Darnell es charme, encanto a la francesa. —Parecía haber entrado en trance mientras hablaba. Se acercó al vehículo y comenzó a destaparlo—. No podemos competir con ellos en cuanto a fuerza, a potencia, pero sí en cuanto a atractivo y seducción, por lo que... —Terminó de quitar la oscura tela con un gesto teatral y los ojillos brillantes de emoción, para concluir, orgulloso—: ¡Pasearás a nuestra invitada en una máquina perfecta: el Citroën DS Prestige!
Ante ellos apareció el aún poco conocido nuevo modelo de la marca francesa. En 1959 se lanzó al mercado la serie de lujo del exitoso DS. Lo que Ramón tenía ante sus ojos era un coche de líneas suaves y elegantes, morro ligeramente curvo, negro metalizado, con un interior muy amplio, de tapicería de cuero blanco con acabados de madera color caoba. Tenía una luneta eléctrica que separaba el habitáculo trasero del delantero, faros redondeados, tapacubos plateados, y daba la sensación de deslizarse por el asfalto como un delfín por el océano.
Era la nueva inversión de Corot, que si todo resultaba satisfactorio, pensaba adquirir otras unidades del DS para los trabajos más importantes de su negocio. Una apuesta que él consideraba factible dada la envergadura del proyecto que pretendía realizar.
—Quiero que lo pruebes. Descubre todos sus secretos. Tienes hasta mañana a las doce para hacerte con él y conocerlo mejor que el vientre de tu madre —dijo Corot mirando fijamente a Ramón.
A pesar de lo intimidatorio del comentario, Ramón se sintió afortunado ante la nueva perspectiva que se le presentaba. Conduciría aquella beldad durante los próximos días, sentiría su potencia bajo los pies y disfrutaría de todo ello.
4
Aeropuertos y desencuentros
Llevaba mucho tiempo sin traer a su memoria los oscuros días en los que tuvo que salir de España, pero su presencia en aquel lugar de tránsito lo llevaba a otros viajes. «Triste es la luz de los aeropuertos cuando está teñida de recuerdos —pensó Ramón—, aunque peores son las estaciones de tren donde tantas despedidas he vivido.»
Allí estaba, plantado en medio de una de las zonas de salida de Orly, cartel en mano, colgado dentro de su mejor traje y la sonrisa clavada en el rostro. Se sentía atenazado por antiguas penurias, con el corazón hecho un trapo y las costuras a punto de abrirse. Ensimismado, no reparó en las dos mujeres que se aproximaban hasta que las tuvo bastante cerca. En primer plano caminaba hacia él Linda Darnell, alta, robusta y segura. Traía los ojos escondidos tras unas gafas oscuras, los labios pintados de un granate apagado y un gorrito de piel a juego con la pasta de las lentes, coronando su figura. El paso firme, de tacón alto, culminaba las piernas envueltas en unas finas medias. El conjunto denotaba la enorme presencia de aquella mujer y la reconstrucción intensa a la que había tenido que someterse antes del descenso del avión: un vuelo transoceánico no perdona ni a los astros de Hollywood.
Casi a la misma altura, pero ligeramente más atrasada, caminaba una joven de poco más de veinte años, rubia, con la tez clara y pecosa, de semblante serio. Su aspecto sencillo y elegante contrastaba con el de la actriz.
Tras ellas, un par de jóvenes, luciendo uniformes con las insignias de American Airlines, cargaban en unos carros dos baúles, varias maletas y bolsas de piel en las que se escondía la impedimenta y los secretos de belleza de la intérprete. No en vano madame Darnell era la esposa del conocido piloto de dicha compañía aérea, Merle Roy Robertson, y estaba dispuesta a no dejar de explotar las prerrogativas propias de su situación conyugal y artística. El resto del pasaje no olvidaría fácilmente los gritos de la estrella al exigir que la empresa se hiciese cargo de su voluminoso equipaje hasta depositarlo en el hotel. Fueron pocos los que no se percataron de que aquella situación ocultaba algo más que un ego desmedido, probablemente cierta inestabilidad emocional, celos o una cuestión de escasez logística. Nadie podía saberlo tratándose de una estrella de cine.
Cuando se encontraban casi a la altura de Ramón y este se disponía a lanzar su mejor frase de bienvenida —las considerables presiones a las que lo sometía monsieur Corot en este sentido daban su fruto—, un grupo de hombres que había aparecido corriendo por los pasillos de la terminal se interpuso entre ellos:
—¡Por favor, madame Darnell, mire aquí! —soltó uno de ellos, y antes de que el fogonazo del flash se apoderase del lugar, la actriz se había despojado de sus gafas, con un movimiento de manos tan rápido que ya lo quisieran para sí algunos boxeadores, haciendo surgir con desparpajo una sonrisa impecable y una pose mil veces ensayada. El Hollywood dorado había aterrizado en París, no cabía ninguna duda.
—¡Aquí, ahora aquí! —gritó otro. Un mínimo giro de tacones, una nueva mirada y su mejor perfil. Su belleza era franca y sincera, surgía de algún lugar insondable de su interior, de lo más íntimo de su ser, como un manantial.
La gente comenzaba a acercarse para ver qué ocurría allí, mientras Ramón trataba de mostrar el cartel que sostenía, abriéndose paso entre los reporteros. En un discreto segundo plano, y siempre fuera del campo de las instantáneas, la otra mujer esperaba paciente y atenta a lo que ocurría. Sus ojos azul claro se paseaban por la escena escrutando que todo estuviese bien, parecía que quisiese sostener a la Darnell con la mirada.





























