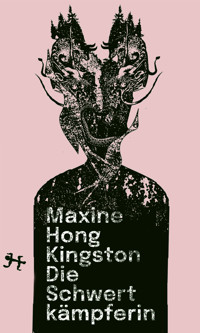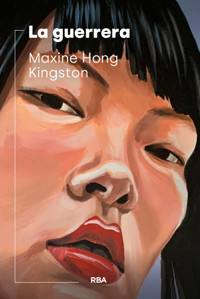
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
UN CLÁSICO MODERNO GANADOR DEL NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD MÁS DE UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS UNA ESTIMULANTE MEZCLA DE AUTOBIOGRAFÍA Y MITOLOGÍA «Vertiginoso, elemental, un poema convertido en espada». THE NEW YORK TIMES «Un clásico, y con razón». CELESTE NG Cuando era niña, Kingston habitó dos mundos muy distintos: la California a la que emigraron sus padres y la China de las historias de su madre. Las feroces y astutas guerreras que poblaban los cuentos de su madre chocaban frontalmente con la dura realidad que le había tocado vivir a las mujeres de su familia. El sentido de identidad de Kingston emergió en las grietas de estas historias, vacíos que aprendió a llenar con sus propias fabulaciones. Guerrera de las palabras, la autora forja en estas páginas mitos y recuerdos, fundiéndolo todo para hallar una comprensión nueva de su linaje y de su propio presente. Un libro que combina la autobiografía con el folclore chino para crear un rico tapiz de historias que exploran temas universales como la identidad, el feminismo o la herencia cultural. «Intensa, feroz e inquietante. Una historia salvajemente aterradora y literalmente maravillosa». THE WASHINGTON POST «Un triunfo. Sorprendentemente lograda». TIME
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: The Woman Warrior.
Publicado originalmente por Alfred A. Knopf, Inc.
Los derechos de traducción se han negociado a través de Sandra Dijkstra Literary Agency y Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L.
Todos los derechos reservados.
© del texto: Maxine Hong Kingston, 1975, 1976.
© de la traducción: Munir Hachemi, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2025.
REF.: OBDO432
ISBN: 978-84-1098-090-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escritodel editor cualquier forma de reproducción, distribución,comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometidaa las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).Todos los derechos reservados.
Índice
Mujer sin nombre
Tigres blancos
La chamana
En el palacio del Oeste
Canción para flauta de caña entre los bárbaros
Nota
PARA MADRE Y PADRE
Mujer sin nombre
«Te voy a contar algo —empezó mi madre—, pero no se lo puedes decir a nadie. En China, tu padre tenía una hermana que se suicidó. Se tiró a un pozo. Por eso siempre decimos que, en la familia de tu padre, son todo hermanos, porque es como si no hubiera nacido.
»En 1924, días antes de que en nuestro pueblo se celebraran diecisiete bodas exprés —para asegurarse de que ninguno de los hombres que se iban se olvidara de volver a casa a atender sus responsabilidades—, tu abuelo, tu padre, tus hermanos y el marido de tu tía —acababan de casarse— zarparon rumbo a América, a la Gold Mountain.1 Fue el último viaje de tu abuelo. Aquellos que habían tenido la suerte de conseguir un pasaje real agitaban el brazo desde cubierta. Durante la travesía, alimentaron y protegieron a los polizones y después los ayudaron a bajar en Cuba, Nueva York, Bali y Hawái. “Nos vemos el año que viene en California”, les dijeron al despedirse. Todos cumplieron con su obligación de mandar dinero a casa.
»Recuerdo una mañana que me estaba vistiendo con tu tía y me fijé en que tenía un melón por estómago; aun así, en aquel momento no pensé que estuviera embarazada. Luego empezó a parecerlo, a llevar la camiseta tirante y el borde de los pantalones al aire. El caso era que no podía estar preñada porque su marido se había marchado años atrás. Nadie dijo nada, no se habló del tema. En verano, mucho después de lo que dictan las matemáticas, dio a luz.
»El resto del pueblo también había llevado las cuentas. La noche que nació el bebé asaltaron nuestra casa. Algunos lloraban. Eran como una sierra iluminada en las puntas, filas de personas que caminaban en zigzag por nuestras tierras, arrancando las plantas de arroz. Las linternas se multiplicaban sobre el agua negra que se apresuraba a escapar por las grietas de los diques rotos. Cuando se acercaron, pudimos ver que algunos —seguramente gente a la que conocíamos bien— llevaban máscaras blancas. Quienes tenían el pelo largo se lo dejaban caer ante la cara. Las mujeres de pelo corto se lo habían peinado hacia arriba. Otros se habían atado bandas blancas en los brazos, la frente o las piernas.
»Empezaron tirando barro y piedras a la casa. Después siguieron con huevos y sacrificaron a parte de nuestros animales. Oíamos sus últimos chillidos. Gallos, cerdos. Nos llegó el gemido final del buey. En las ventanas veíamos destellos salvajes de rostros conocidos. Algunos se detenían a mirarnos con ojos rápidos como linternas. Apoyaban la mano en el quicio y sus caras quedaban enmarcadas por la ventana. Al irse, dejaban marcas rojas en la madera.
»Aunque no habíamos echado el cerrojo, entraron por la puerta principal y por la trasera. De sus cuchillos goteaba la sangre de nuestros animales. La esparcieron por puertas y paredes. Una mujer agitaba en el aire un pollo al que había degollado y lanzaba arcos de sangre a su alrededor. Nos quedamos juntos en el centro de la casa, en el salón donde estaban las imágenes y los altares de nuestros ancestros. Mirábamos fijamente a la nada.
»En aquella época, nuestra casa tenía solo dos alas. Cuando los hombres volvieron, construimos otras dos para delimitar un patio y una tercera para marcar el inicio de otro. Los intrusos recorrieron las dos alas y entraron en todas las habitaciones, también en la de tus abuelos. Buscaban la de tu tía, que en aquella época era, a la espera de que volvieran los hombres, también la mía. De ese cuarto saldría después un ala en la que viviría la familia de uno de mis hermanos pequeños. A mi tía le arrancaron la ropa y los zapatos; le rompieron los peines y se los pisotearon. Desgarraron lo que había estado tejiendo. Patearon el fuego y echaron ahí las prendas en las que estaba trabajando. Desde la cocina nos llegaba el ruido de boles rotos y ollas abolladas. Tiraron los jarros de loza que quedaban a la altura de la cintura; de ellas salieron huevos de pato, frutas en conserva, verduras y un torrente de ácidos. La señora mayor de la parcela de al lado agitaba un cepillo y echaba a los “espíritus de la escoba”. “Cerda”. “Fantasma”. “Cerda”, sollozaban y regañaban mientras destruían nuestra casa.
»Cuando se fueron, se llevaron azúcar y naranjas como para bendecirse todos. También trincharon algunos de los animales muertos. Otros cargaron con los boles que no habían roto y la ropa que no habían desgarrado. En cuanto se marcharon, barrimos el arroz y lo volvimos a meter en sacos. No logramos quitar el olor de las conservas. Esa misma noche tu tía dio a luz en la pocilga. A la mañana siguiente, al ir a por agua, me encontré con que su cuerpo y el del bebé obturaban el pozo.
»No le digas a tu padre que te lo he contado. Él niega su existencia. Ahora que te ha bajado la regla, lo que le pasó a tu tía te puede pasar a ti. No nos humilles. No creo que quieras que todo el mundo te olvide, como si no hubieras nacido. La gente del pueblo siempre vigila».
Cuando quería advertirnos sobre los peligros de la vida, mi madre nos contaba historias como aquella, relatos que eran como cimientos. Ponía a prueba nuestra capacidad de establecer la materia de la que está hecha cada realidad. Su generación de migrantes era así: aquellos que no se adaptaban a una forma cruel de supervivencia morían jóvenes y lejos de casa. Las generaciones siguientes hemos tenido que apañárnoslas para hacer que el mundo invisible que ellos construyeron en torno a nuestra infancia encaje en la sólida América.
Los primeros migrantes confundieron a sus dioses modificando las maldiciones, llevándolos por calles tortuosas y engañándolos con nombres falsos. Supongo que a nosotros, sus descendientes, también trataban de confundirnos porque constituíamos una amenaza similar a los dioses: siempre intentando enderezar lo torcido, siempre intentando nombrar lo innombrable. Los chinos que conozco ocultan sus nombres; cuando su vida cambia, cambian de nombre y guardan, en silencio, el original.
Chinoamericanos, os pregunto: cuando tratáis de entender qué tenéis de chinos, ¿cómo separáis lo que es propio de la infancia, de la pobreza? ¿Cómo separáis la locura, la familia, vuestras madres, que os marcaron con sus historias? ¿Cómo separáis todo eso de lo propiamente chino? ¿Qué son tradiciones chinas y qué hemos sacado de las películas?
Si quisiera enterarme de cómo vestía mi tía, de si le gustaba arreglarse o si iba como la mayoría, tendría que empezar así: «¿Sabéis la hermana de papá, la que se tiró a un pozo?». No puedo preguntar eso. Mi madre me ha contado de una vez y para siempre todo lo que necesito saber sobre esa historia. No añadirá nada que no considere necesario, pues la necesidad es el cauce de su vida. Ella planta huertos, no jardines; recolecta los tomates que tienen peor pinta y se come la comida que otros dejan para los dioses.
Al hacer algo superfluo, gastamos energía. De niños, volábamos las cometas demasiado alto, nos levantábamos del suelo para alcanzar los helados a medio derretir que nos traían nuestros padres del trabajo y para ver la película estadounidense del día de Año Nuevo (un año Linda muñequita, con Betty Grable, y al otro La legión invencible, con John Wayne). Cuando nos llevaban a la feria, pagábamos con la moneda de la culpa; nuestro padre, cansado, contaba el cambio de vuelta a casa.
El adulterio es una extravagancia. Hablamos de gente que incuba sus propios huevos, que considera que las cabezas y los embriones son una delicatessen, que hierve las patas en vinagre y las ofrece como tentempié en sus fiestas, que deja apenas las piedrecitas, que se come hasta la membrana de las mollejas. ¿Acaso gente así podría engendrar a una tía inmaculada? Ya era suficiente desperdicio ser mujer, tener una hija en tiempos de hambruna. Es imposible que mi tía fuera una romántica solitaria dispuesta a renunciar a todo a cambio de sexo. En la China de aquellos tiempos, las mujeres no elegían. Algún hombre tuvo que ordenarle que se acostara con él, que fuera su pecado secreto. Me pregunto si aquel hombre se puso una máscara cuando participó en el ataque a la casa.
A lo mejor se lo encontró en el campo o en la montaña, donde las nueras, las hijas políticas, iban a recoger leña. O a lo mejor él se fijó en ella en el mercado. No podía ser un desconocido, no había desconocidos en la aldea. Seguro que mantenían alguna relación. Aparte del sexo, digo. A lo mejor trabajaba en uno de los campos de los alrededores, a lo mejor le vendió la tela para un vestido que ella misma cosió. Su petición tuvo que sorprenderla al principio y aterrorizarla después. Obedeció; siempre hacía lo que le pedían.
Antes de aquello, cuando su familia encontró a un muchacho adecuado para ella en el pueblo vecino, mi tía se mostró obediente junto al apoderado y prometió, antes de conocer a mi tío, que sería suya para siempre. Tuvo la suerte de que tuvieran la misma edad y de ser su primera esposa: eso era como un seguro. Se acostaron la noche que se conocieron. Después, él se fue a Estados Unidos. Ella casi no se acordaba de su cara. Cuando trataba de imaginarla, solo veía el rostro en blanco y negro de la foto grupal que los hombres se habían tomado antes de zarpar.
El otro no era, entonces, muy diferente a su marido. Ambos mandaban y ella obedecía.
—Si se lo cuentas a tu familia, te mato a golpes. Quiero verte aquí mismo la semana que viene.
Nadie hablaba nunca de sexo; quizá ella habría sido capaz de separar las violaciones del resto de su vida si no hubiera tenido que comprarle aceite o ir a buscar leña al mismo bosque que él. Me gusta pensar que el miedo solo duraba lo que duraban las violaciones, que no había un excedente. Pero, para una mujer, el sexo conllevaba el peligro de engendrar, es decir, el peligro de una vida. Así que seguramente el miedo no se detuvo: lo empañó todo.
—Creo que estoy embarazada —le dijo al hombre.
Y él organizó el ataque.
Las noches en que mis padres hablaban de la vida que habían dejado atrás a veces mencionaban la «mesa de los apestados». Cuando lo hacían, en sus voces había algo tenso, algo no resuelto. Según la tradición, en las ocasiones especiales las personas mayores —las poderosas— mandaban a los que habían hecho algo mal a comer aparte. En vez de hacer como los japoneses, que permiten a quienes han cometido un error empezar una nueva vida como geishas o samuráis, las familias chinas les vuelven la cara —aunque los miran de reojo— y los obligan a quedarse, a comerse las sobras. Mi tía vivió en casa de mis padres; seguramente comería en la mesa de los apestados. Mi madre habla del ataque como si lo hubiera visto, pero no salen las cuentas, no tendrían que haber convivido. Las mujeres viven con los padres del marido, no con los suyos. En chino, «adoptar a una nuera» es sinónimo de matrimonio. Los padres de su marido podrían haberla vendido, haberla hipotecado, haberla lapidado. Pero la mandaron de vuelta con sus padres, una decisión extraña que sugiere desgracias que no me han sido reveladas. A lo mejor la echaron para evitar que el ataque cayera sobre su propia casa.
Mi tía era la única hija de la familia. Sus cuatro hermanos se echaron al mar con su padre, su marido y sus tíos y adoptaron, durante unos años, un estilo de vida occidental. Cuando se hizo el reparto de bienes, las tierras se dividieron entre tres de los hermanos; el cuarto, mi padre, pidió que le pagaran los estudios. En cuanto sus padres entregaron a su hija a la familia del marido se quedaron sin nada que repartir. Esperaban que ella fuera la que mantuviera las tradiciones, ya que sus hermanos, que vivían entre bárbaros, podían desviarse del camino y ellos ni se enterarían. Aquellas mujeres sólidas y arraigadas tenían que salvar el pasado de las inundaciones, debían asegurarse de que fuera un lugar seguro al que volver. Pero una particular inclinación hacia el oeste había recaído sobre nuestra familia; mi tía cruzó una frontera que no era espacial.
Mantener el orden natural exige que las mariposas se queden para siempre en el estómago. Es mejor verlas nacer y morir, como las flores de los cerezos. Pero quizá mi tía, mi predecesora, atrapada en una vida lenta, dejó que sus sueños se inflamaran y se desvanecieran y luego se volvieran a inflamar. Tras meses o años así, quiso rescatar algo de todo aquello. El miedo a la desmesura de lo prohibido mantuvo su deseo en un estado delicado, rígido y flexible al mismo tiempo. Quizá miró a un hombre porque la atrajo la forma en que se recogía el pelo detrás de las orejas, quizá le gustó el signo de interrogación dibujado por un torso largo que se curva en los hombros y es recto en las caderas. Dejó a su familia por una mirada cálida o una voz suave o un paseo tranquilo o unos cabellos, una línea, un brillo, un sonido, un ritmo. Nos cambió por un encantamiento que acabó siendo pulido por el cansancio, una coleta que dejó de flotar cuando el viento declinó. La luz equivocada podía, en fin, eliminar en un instante el mayor de los encantos de aquel hombre.
Tampoco me extrañaría enterarme de que mi tía nunca sintió ese tipo de deseo delicado, de que —como la mujer salvaje que era— simplemente quisiera divertirse en compañía. Aunque me chirría imaginarla disfrutando de una sexualidad libre. No conozco a ninguna mujer así, ni a ningún hombre. Si no me fijo en aquellos puntos en que su vida se entrelaza con la mía, mi tía no me brinda ninguna clase de guía ancestral.
Para mantener el enamoramiento se miraba a menudo al espejo, pensaba en qué formas y colores suscitarían el interés de él, los cambiaba y los volvía a cambiar en busca de la combinación perfecta. Quería que la mirara.
En una granja junto al mar, una mujer que se preocupaba por su apariencia se consideraba una excéntrica. Todas las casadas llevaban el pelo corto tapando las orejas o, si no, recogido en un moño. Nada de tonterías. Ninguno de esos cortes era dado a provocar flechazos. De hecho, era en su boda cuando las mujeres llevaban el pelo largo por última vez.
—Me acariciaba la parte de atrás de las rodillas —me contaba mi madre—. Llevaba trenzas y aun así me llegaba por las rodillas.
Frente al espejo, mi tía se empeñaba en infundir algo de individualidad a su corte bob. Se puede llegar a forzar un moño para que se escapen algunos mechones negros y ondeen al viento o para que caigan sobre la cara. De todas formas, en el álbum familiar solo las mujeres mayores llevan moño. Mi tía se peinaba el pelo hacia atrás y se lo recogía detrás de las orejas. Se enrollaba un hilo en el pulgar y el índice y se lo llevaba a la frente. Luego hacía una pinza con los dedos, como si estuviera representando la forma de un ganso de sombras chinescas y los hilos atrapaban los pelos díscolos. Alejaba de nuevo el juego de hilos y cercenaba con un corte limpio. Le lloraban un poco los ojos por el dolor. Después abría los dedos, limpiaba el hilo y lo volvía a pasar por el nacimiento del pelo y las cejas. Mi madre nos hacía lo mismo a mis hermanas y a mí. También a sí misma. Durante mucho tiempo pensé que «estar cogido por los pelos» se refería a tener a alguien secuestrado con un hilo de depilar. En las sienes era donde más dolía. Cuando nos quejábamos, mi madre insistía en que teníamos suerte de que no nos hubieran vendado los pies a los siete años. Decía que los grupos de hermanas lloraban juntas, sentadas en la cama, mientras su madre o los esclavos les quitaban los vendajes unos minutos cada noche para que el torrente sanguíneo volviera a los pies. Espero que el hombre al que mi tía amaba supiera apreciar unas cejas bien trabajadas, que no fuera uno de esos a los que solo les importan el culo y las tetas.
Una vez mi tía se dio cuenta de que tenía una peca en el mentón, concretamente en un sitio que, según su horóscopo chino, auguraba infelicidad. Se la sacó con una aguja caliente y se lavó la herida con agua oxigenada.
Hasta ahí podía cuidarse. Más habría empezado a despertar rumores entre la gente del pueblo. Mi tía, como todo el mundo, tenía ropa de trabajo y ropa para las ocasiones especiales, que comprendían sobre todo los cambios de estación. Pero como una mujer que se peina trae mala suerte para las cosas que empiezan, mi tía casi nunca tenía la oportunidad de arreglarse. Las mujeres eran como caracoles gigantes; los atados de leña, los bebés y la colada eran sus caparazones. En China, una espalda curva no es digna de admiración. Las diosas y las guerreras siempre van rectas. Una trabajadora que dejaba su carga en el suelo y se estiraba y se arqueaba hacia atrás debía ser un espectáculo digno de ver.
Ser encantadora, sin embargo, era un lugar común demasiado banal para mi tía, que soñaba con un amante para las dos semanas del Año Nuevo, cuando las familias se visitaban y se entregaban dinero y comida. Era entonces cuando se hacía su peinado secreto y, sin duda, maldecía el año, la familia, el pueblo y a sí misma.
Su peinado atraía a su amante inminente, claro, pero también hacía que muchos otros hombres la miraran. Si estaban en casa, descansando entre un viaje y otro, sus primos, sobrinos, tíos y hermanos también lo harían. Quizá se aguantaban la curiosidad y, si al final se dejaban llevar por ella, se marchaban con miedo de que sus miradas fueran, como un gorrioncillo, descubiertas y capturadas. La pobreza es dolor; esa había sido siempre la principal razón para marcharse. La otra, la definitiva para abandonar aquella casa abarrotada, eran las cosas que no se decían.
Quizá aquella preciosa hija, única entre cuatro hombres, mimada y siempre mirándose al espejo debido a todo el afecto que se le prodigaba, fue depositaria de una forma especial de amor. Cuando su marido se marchó, la familia se mostró encantada ante la idea de que los padres de él se la devolvieran; podría vivir un tiempo más como su hijita. Según cuentan, mi abuelo era una persona muy peculiar. «Loco desde que los japos le metieron una bayoneta en la cabeza», decían. A veces ponía el pene en la mesa mientras cenaban y se reía. Un día llevó a casa una bebé entre los pliegues de su abrigo marrón de corte occidental. Había cambiado a uno de sus hijos, probablemente a mi padre, el pequeño, por aquella niña. Mi abuela lo obligó a deshacer el intercambio. Cuando por fin tuvo una hija, la mimó y la consintió. Seguro que todos la querían, quizá con la salvedad de mi padre, el único que jamás volvió a China, aquel a quien habían cambiado por una niña.
Hijos e hijas, una vez entraban en la edad adulta, debían eliminar cualquier colorido sensual y mostrarse planos. Unos cabellos o unos ojos perturbadores, una sonrisa única... todo eso amenazaba el ideal de cinco generaciones viviendo bajo un mismo techo. A veces se gritaban a la cara y a veces de una habitación a otra, en un juego de enfoque y desenfoque. Los migrantes que conozco hablan alto, no han modulado sus voces para adaptarlas al tono estadounidense, por más que lleven años viviendo fuera de aquellos pueblos en los que tenían que llamar a gritos a sus amigos por los campos. Nunca he sido capaz de evitar que mi madre gritara en la biblioteca o al teléfono. Yo he mantenido la espalda recta (las rodillas sin doblar, los pulgares hacia delante, no como una paloma), he cumplido con el ideal chino de la feminidad y a la vez he hablado siempre muy bajito, tratando de adaptarme a otro ideal, el estadounidense. En China, toda comunicación es ruidosa, pública. Solo los enfermos susurran. Y a la hora de la cena, cuando la familia está más cerca que nunca, no se habla. Ni los parias ni nadie. Cada palabra dicha es una moneda perdida. Se da y se recibe la comida en silencio, con las dos manos. Un niño distraído que levanta el cuenco con una mano recibe una mirada de reprobación. En la comida se exige total atención por parte de todo el mundo. Los niños y los amantes pierden su singularidad en la mesa, pero mi tía tenía una voz secreta, una íntima forma de atención.
Se guardó para sí el nombre de aquel tipo mientras daba a luz, mientras moría. No lo acusó, no quiso que lo castigaran también a él. Parió en silencio para proteger al hombre que la inseminó.
Puede que fuera alguien de la familia o alguien de fuera; ninguna de las posibilidades excluía el horror. Al final, en el pueblo todo el mundo tenía algún grado de parentesco. La forma en que se llamaban unos a otros nunca excluía esa relación. Cualquier hombre susceptible de visitar la casa habría sido neutralizado al momento —hermano, hermano menor, hermano mayor—, descartado como amante. Había ciento quince formas de referirse a ese tipo de relaciones. Al nacer un niño, se investigaba con muchísimo ahínco su carta astral. En teoría, era para comprobar su buena suerte, pero es probable que también se hiciera para evitar el incesto en un lugar en el que no había más de cien apellidos. Cada persona tenía ocho millones de parientes. Qué tontería, entonces, tanto recato sexual, tanto peligro.
Yo, como si atesorara un miedo atávico, muchas veces añadía en mi cabeza la palabra «hermano» a los nombres de los chicos. Era como un hechizo sobre los hombres que a veces me sacaban a bailar. Los hacía menos terroríficos, tan cercanos y dignos de amabilidad como las chicas.
Por supuesto, el hechizo también me afectaba a mí, aunque no salía nunca con nadie. Tendría que haberme levantado, haber agitado los brazos y haber gritado, de punta a punta de la biblioteca: «¡Eh, tú! Te quiero: ¡quiéreme!». Pero no tenía ni idea de cómo filtrar la atracción, de cómo controlar su potencia y trayectoria. Si me volvía guapa en el sentido americano para gustarles a los cinco o seis chicos chinos de la clase, también les gustaría a los demás (caucásicos, negros y japoneses). Comportarme como una hermana parecía una alternativa más digna y honorable.
La atracción es tan inasequible al control que no se logra canalizar ni en las sociedades estructuradas, ni siquiera cuando reúnen a los niños desde pequeños y los crían juntos. Pasa en las familias ricas y en las pobres: los hermanos se acaban casando con sus hermanas adoptivas. En nuestra casa se permitía cierta cuota de romance y se pagaba por encontrar novias y se aportaban dotes para que los hijos se pudieran casar. El matrimonio es la promesa de convertir a desconocidos en familiares que se llevan bien. Somos un país de parientes.
Nuestro pueblo se estructura como sigue: los espíritus titilan entre los vivos y el tiempo y la tierra mantienen el equilibrio. Alguien que tiene un estallido de violencia es un agujero negro, un torbellino que llega hasta el cielo. Los habitantes del pueblo dependen los unos de los otros para mantener el tejido de lo real. Aquella vez, asustados, fueron a mostrarle a mi tía una representación material del desequilibrio que había provocado. Las parejas ilegítimas causaban una perturbación en el futuro que alteraba la pureza del linaje. La castigaron por comportarse como si le hubiera sido dado tener una vida privada, secreta, apartada de ellos.
Tal vez, si mi tía hubiera traicionado a la familia en tiempos de paz y abundancia, en una época en que nacían muchos hombres y se agregaban aleros a los tejados de las casas, el castigo habría sido menos duro. Pero los hombres —hambrientos, codiciosos, cansados de plantar en tierra estéril— se habían visto obligados a marcharse del pueblo para enviar dinero a casa. Había plagas de fantasmas y bandidos, guerra con los japoneses, inundaciones. Mi hermano y mi hermana habían muerto debido a enfermedades desconocidas. El adulterio, que en tiempos mejores tal vez no fuera más que un desliz, se convirtió en un crimen en época de hambre y escasez.
Los pasteles de luna eran redondos, las puertas eran redondas, había mesas redondas pensadas para acoger otra mesa redonda, las ventanas eran redondas, los cuencos eran redondos. Era la redondez de los talismanes que habían perdido el poder de evocar una ley perdida: una familia debe ser un todo, debe mantener debidamente la línea de sangre, tener hijos que alimenten a los ancianos y a los muertos que, a cambio, velarán por su bienestar. La gente del pueblo fue a enseñarles a mi tía y a su amante desconocido lo que era un hogar roto. Aceleraron el ciclo de los acontecimientos porque mi tía era tan corta de miras que no veía que su infidelidad ya había causado daño al pueblo, que el oleaje de las consecuencias irremediablemente había de volver para herirla, a veces —como en esa ocasión— disfrazado de otra cosa. Tenían que reducir la redondez al tamaño de una moneda para que ella pudiera ver la circunferencia, debían castigarla cuando naciera el bebé. Despertarla a lo inexorable. Era gente que no creía en el fatalismo, sino en los pequeños rituales y, por lo tanto, en la culpa. Negaban lo accidental y se empeñaban en arrancarle un sentido a las estrellas.
La gente se fue, la luz de las linternas se alejó. La familia rompió el silencio y maldijo a mi tía.
—Aiaa, vamos a morir. La muerte acecha. La muerte nos acecha. Mira lo que has hecho. Nos has matado. ¡Fantasma! ¡Espíritu de la muerte! ¡Fantasma! Ni siquiera llegaste a nacer.
Mi tía se lanzó a los campos y corrió hasta que estuvo lo bastante lejos como para no oír sus voces. Se tiró al suelo y aplastó aquella tierra que ya no era suya. Cuando notó que llegaba el bebé, pensó que la habían herido sin que se diera cuenta. Su cuerpo se contrajo de golpe. «Me han hecho mucho daño —pensó—. Esto es bilis, me va a matar». Tenía la cabeza y las rodillas en tierra; su cuerpo convulsionó y volvió a relajarse. Se dio la vuelta y se quedó bocarriba, tumbada en el suelo. El pozo negro del cielo y las estrellas comenzó a alejarse mientras su cuerpo se desvanecía. Se convirtió en una estrella más, en un punto brillante en la negrura, un punto sin hogar, sin compañía, en el eterno silencio helado. Sintió agorafobia; no iba a poder contener aquello, no había por qué temer el final.
Desgarrada, desprotegida frente al espacio, sintió cómo volvía el dolor, cómo se concentraba en su cuerpo. Notó algo helado, una especie de dolor firme y superficial. Y otro más en su interior, uno espasmódico, el dolor del niño que la calentaba. Pasó horas ahí tendida, a ratos era cuerpo y, a ratos, espacio. De vez en cuando una imagen consoladora opacaba la realidad: veía a su familia jugando a algo en la mesa después de cenar, veía a los jóvenes dando masajes a los mayores. Los veía felicitarse, la alegría de las mañanas en que aparecían los primeros brotes de arroz. Cuando esas escenas desaparecían, las estrellas se alejaban un poco más y el espacio negro abría sus fauces.
Se incorporó para tener más fuerza y recordó que las mujeres mayores daban a luz en la pocilga para engañar a los dioses que, celosos, querían hacerles daño. Los dioses no robaban cerditos. Antes de que la detuvieran las contracciones, corrió hasta la pocilga. Cada paso la precipitaba hacia la nada. Se encaramó a la valla y se arrodilló en el barro. Le gustó que la valla la rodeara; fue como si, aunque estuviera sola, perteneciera a una tribu.
Aquella mujer, que había llevado un niño dentro como se lleva un crecimiento anómalo que enferma a su portador, rompió aguas y, por fin, lo expulsó de su cuerpo. Se agachó para tocar esa masa húmeda y caliente que se movía. Era, sin duda, más pequeña que cualquier ser humano, pero aun así era humana. Tenía pies, dedos, uñas, nariz. La recogió y se la llevó al vientre y ahí se enroscó la criatura, con el culo al aire y los piececitos encajados el uno en el otro. Mi tía se abrió la camisa. Tapó a la criatura, que descansó un poco y luego empezó a retorcerse y a dar golpes hasta que le acercó el pecho. El bebé agitó la cabeza a un lado y al otro hasta dar con el pezón. Se puso a husmear y por fin hincó los dientes en mi tía; era adorable como un ternerillo, como un lechón, como un cachorro.
Quizá fue hasta la pocilga como último acto de responsabilidad, puede que quisiera proteger a ese bebé igual que había protegido a su padre. Tal vez así, cuando creciera, velaría por su alma, dejaría comida en su tumba. Bien pensado, ¿cómo iba aquella criatura huérfana a encontrar una tumba sin nombre, sin nada que le indicara que era la suya? Porque no iban a ponerla en el mausoleo familiar. Se había llevado al bebé consigo hasta aquella pila de desperdicios y había sentido lo mismo al nacer, el mismo dolor crudo de la separación, una clase de herida que solo cicatriza bajo la presión de la familia. Un niño sin linaje no iba a aliviar sus penas; apenas la seguiría a todas partes como un fantasma, suplicándole un propósito. Al amanecer, quienes se encaminaban a trabajar a los campos rodearon la valla y miraron dentro.
Aquel fantasmita dormía saciado. Su madre despertó e hizo un esfuerzo por contener la leche que se le escapaba al llorar. Ya era por la mañana cuando recogió al bebé y se encaminó hacia el pozo.
Llevarse al bebé al pozo era una forma de mostrar amor. Otra habría sido abandonarlo. O ahogarlo contra el fango. Las madres que aman a sus hijos se los llevan consigo. Seguramente fuera una niña; si hubiera sido un niño, mi tía habría albergado alguna esperanza.
—No le digas a nadie que tuviste una tía. Tu padre no quiere ni oír su nombre. Esa mujer nunca llegó a nacer.
Llegué a creer que no se podía hablar de sexo y que algunas palabras eran tan poderosas —y algunos padres tan frágiles— que con solo decir «tía» podía infligirle a mi padre una misteriosa forma del dolor. Llegué a pensar que mi familia, que se había asentado entre otros inmigrantes que también habían sido sus vecinos en nuestro hogar ancestral, que mi familia, digo, tenía que limpiar su nombre, que aquí también bastaba una sola palabra equivocada para hacer enfadar a nuestros parientes. Pero había algo más en aquel silencio: querían que participara del castigo. Y lo hice.
En los veinte años que han pasado desde la primera vez que oí la historia de mi tía, no he pedido más detalles ni he dicho su nombre en voz alta, porque no lo conozco. Cualquiera capaz de reconfortar a los muertos puede, también, hacerles daño en el más allá. Es una especie de adoración de los ancestros invertida. El verdadero castigo no fue el asalto a la casa, fue el olvido consciente de la familia. Su traición les dolió tanto que se encargaron de que sufriera para siempre, incluso muerta. Me la imagino hambrienta, necesitada, mendigando comida al resto de los fantasmas, quitándosela, robándosela a aquellos a quienes sus descendientes sí les llevan regalos. Según los ritos antiguos, los aldeanos debían dejar panecillos en los cruces de caminos; eran carnada para que el espíritu de mi tía se alejara del pueblo, para que sus ancestros pudieran comer tranquilos. Me la imagino apiñada junto a otros fantasmas, luchando por coger algún panecillo. En cuanto a los ancestros de los que querían alejarla, me los figuro como dioses, no como espíritus. Sus descendientes les quemaban dinero de papel, trajes y vestidos de papel, casas de papel, coches de papel, carne, pollo, arroz que llegaban desde los cuencos en los que ardían hasta la eternidad en forma de cenizas, de llamaradas, de vapor y de incienso. Hoy, el presidente Mao, en un intento de hacer que la población china se preocupe también por la gente que no pertenece a su núcleo familiar, nos anima a quemar ofrendas de papel para los soldados y trabajadores modelo, independientemente de quiénes sean sus descendientes. Pero mi tía sigue hambrienta. No existe el reparto igualitario, ni siquiera entre los muertos.
Me persigue. Su fantasma viene a mí porque, tras cincuenta años de ostracismo, soy la única que le dedica páginas de papel, aunque no estén dobladas en forma de casas o de ropa. No creo que siempre quiera lo mejor para mí. De algún modo, la estoy delatando; se suicidó para hacer daño, se ahogó en agua potable. En la cultura china, se teme a los ahogados. Se supone que sus espíritus dolientes aguardan, con el pelo mojado y la piel hinchada, en silencio junto al agua: esperan a alguien que tome su lugar.
Tigres blancos
De tanto oír las historias de nuestros padres, las chicas chinas terminamos por aprender que cualquier destino, salvo el de esclavas o esposas, conlleva un fracaso. Miento: también podíamos ser heroínas, maestras de la espada. Cruzar China llenas de ira para ajustar cuentas con quien hubiera agraviado a nuestra familia. A lo mejor por eso empezaron a vendarles los pies a las mujeres, porque se estaban volviendo peligrosas. Se dice que fue una mujer la que inventó el estilo de lucha de la grulla blanca hace solo doscientos años. Era una experta en el uso del bastón de combate, hija de un maestro que había sido entrenado en el templo Shaolin, hogar de una casta de monjes guerreros. Según cuenta la leyenda, una mañana la chica se estaba peinando cuando una grulla blanca se posó junto a su ventana. Se puso a tentarla con el bastón, pero el animal lo desvió con un suave movimiento del ala. Sorprendida, salió para tratar de echarla. La grulla partió el bastón en dos. La mujer entonces aceptó que estaba en presencia de un gran poder y le pidió al espíritu de la grulla blanca que le enseñara a pelear. El animal respondió con un graznido que, desde ese momento, se volvió distintivo de quienes practican su disciplina. Más adelante, la grulla volvió bajo la forma de un anciano y la entrenó durante años. Así, la mujer le entregó al mundo un nuevo arte marcial.
Esa historia era de las menos emocionantes, de las más modernas, y mi madre la usaba a modo de introducción para relatos en los que otras guerreras pasaban años en bosques y palacios, historias que nos contaba cada noche. Yo no era capaz de discernir dónde acababan aquellas fantasías y dónde empezaban los sueños; en ellos, las heroínas hablaban con la voz de mi madre. Luego, los domingos pasaban, desde mediodía hasta medianoche, películas en la iglesia confuciana y en ellas veíamos a guerreras saltando de un tejado a otro sin siquiera tomar impulso.
Por fin, un día entendí que yo también estaba en presencia de un gran poder: el de las historias de mi madre. Ya de mayor oí la canción de Fa Mulán, la joven que sustituyó a su padre en la batalla. Recordé al instante una escena: un día, de niña, estaba siguiendo a mi madre por la casa mientras cantábamos la historia de cómo Fa Mulán había luchado gloriosamente y había vuelto, ya para quedarse, a su pueblo natal después de la guerra. Había olvidado que aquella canción una vez fue mía; que mi madre, que quizá desconocía su poder de evocación, me la había dado. Me decía que sería una mujer y una esclava, pero al mismo tiempo me enseñaba la canción de Fa Mulán, la guerrera. Así que me tocaría ser guerrera.
La idea era como sigue: recibiría una llamada de un pájaro que sobrevolaría nuestro tejado. En los dibujos a pincel, el pájaro se parece al ideograma de persona, que son dos alas negras. Cruzaría por delante del sol y se elevaría hacia las montañas (que se parecen al ideograma de montaña), donde, al cruzar la niebla, la partiría en dos por un instante. Yo tendría siete años el día que siguiera al ave hacia las montañas. Los zarzales me arrancarían los zapatos y las piedras me cortarían los pies y los dedos, pero seguiría subiendo, siempre con la mirada puesta en el pájaro. Rodearíamos una y otra vez, en espiral, la montaña más alta, siempre hacia arriba. Bebería de los ríos que me iría encontrando a cada rato. Ascenderíamos tanto que la vegetación empezaría a cambiar y el río, que abajo cruzaba el pueblo, sería allí una cascada. A la altura en que el pájaro desapareciera, las nubes agrisarían el mundo como un borrón de tinta.
Acabé por acostumbrarme a aquel gris, pero seguía viendo las cimas como pintadas por un pincel, las rocas como dibujadas al carboncillo. Todo estaba turbio. Solo había dos trazos negros en la escena: los que dibujaban al pájaro. Desde las nubes —dentro del aliento del dragón— no se podía saber cuántas horas o días pasaban. De pronto, sin ruido alguno, emergí a un mundo cálido y amarillo. Árboles desconocidos se inclinaban hacia mí desde las laderas. Al mirar abajo en busca del pueblo, solo vi nubes.
El pájaro ahora era dorado, tan cerca del sol. Se posó a descansar en algo que al principio no reconocí, algo camuflado entre las laderas de la montaña y que al final entendí que era el tejadillo de una cabaña.
La puerta se abrió y una pareja de ancianos salieron con cuencos de sopa y arroz y una rama repleta de hojas y melocotones.
—¿Has comido, niña? —me dijeron a modo de bienvenida.
—Sí —respondí, educada—. Gracias.
(«No, no he comido —habría dicho en la vida real, enfadada por la costumbre china de mentir constantemente—. Me muero de hambre. ¿Tenéis galletas? Me encantan las galletas con pepitas de chocolate»).
—Estábamos a punto de sentarnos a comer —dijo la anciana—. ¿Te apetece unirte?
Qué casualidad: llevaban tres cuencos de arroz y tres pares de palillos de plata. Lo pusieron todo en un tablón, bajo los pinos. Me dieron un huevo, como si fuera mi cumpleaños, y té. Eran mayores que yo, pero aun así les serví el té. La tetera y la arrocera parecían no tener fondo, pero quién sabe. Lo cierto es que la pareja comía muy poco de todo excepto de los melocotones.
Cuando las montañas y los pinos se convirtieron en bueyes azules, perros azules y gente azul, la pareja me invitó a pasar la noche en la cabaña. Pensé en lo que me quedaba de bajada y decidí aceptar. El interior de la cabaña parecía tan grande como el exterior. El suelo estaba densamente cubierto de agujas de pino. Habían sido separadas en amarillas, verdes y marrones, según el tiempo que tuvieran. En un momento pisé mal sin querer y quedaron revueltas, mostrando debajo la tierra mezclada en colores nuevos. Los ancianos caminaban ligeros, tanto que nunca alteraban el patrón de colores. No movían ni una aguja.
En mitad de la casa había una roca que hacía las veces de mesa. Las sillas eran troncos de árboles caídos. En una pared (que era la ladera de la propia montaña), crecían helechos y flores. Me metieron en una cama que se ajustaba a mi tamaño.
—Respira de forma regular o perderás el equilibrio y te caerás —dijo la mujer mientras me cubría con un edredón de seda relleno de hierbas y plumas—. Las cantantes de ópera empiezan a formarse a los cinco años y duermen en camas como esta.
Después de decir eso, los ancianos salieron. Los vi, por la ventana, tirar de una cuerda que había enrollada en una rama. Estaba atada al tejado y, al hacerlo, este se abrió como la tapa de una canasta. Dormí bajo la luna y las estrellas. Caí tan rápido que no vi dónde durmieron los ancianos, pero por la mañana me despertaron con más comida.
—Niña, ya has pasado aquí casi un día y una noche —dijo la mujer. Bajo la luz del sol pude ver que llevaba pendientes de oro—. ¿Qué te parecería quedarte quince años más? Podríamos entrenarte, convertirte en una guerrera.
—¿Y mis padres? —pregunté.
El hombre desató la calabaza que llevaba colgada a la espalda para beber. Le quitó la tapa y miró dentro, en el agua.
—Ahí... ahí —dijo.
Al principio solo vi agua, un agua tan clara que hacía de lupa y amplificaba las fibras de la calabaza. En la superficie encontré mi propio reflejo. El viejo tapó la abertura con el pulgar y el índice y agitó el recipiente. Mientras el agua volvía a la calma, las luces y los colores se convirtieron en una imagen que no reflejaba nada de lo que había a mi alrededor. Al fondo de la calabaza vi a mis padres mirando al cielo, hacia donde estaba yo.
—Pues ya está —dijo mi madre—, no esperaba que fuera a pasar tan pronto.
—Desde que nació —respondió mi padre—, sabíamos que se la llevarían.
—Este año —siguió mi madre— nos toca cosechar los boniatos sin su ayuda.
Se dieron la vuelta y caminaron hacia los campos con canastas en los brazos. El agua volvió a temblar y la imagen desapareció.
—Mamá, papá... —los llamé, pero no podían oírme. Estaban abajo, en el valle.
—¿Qué quieres hacer? —preguntó el anciano—. Si quieres, puedes volver ahora mismo. Puedes ir a cosechar boniatos. O te puedes quedar aquí y aprender a luchar contra bárbaros y bandidos.
—Podrías vengar a los de tu aldea —dijo la mujer—. Podrías recuperar las cosechas que os roban los ladrones. Podrías hacer que todos los han te recordaran por tus hazañas.
—Me quedo —respondí.
Así es cómo la cabaña se convirtió en mi hogar y cómo descubrí que la anciana no distribuía las agujas de pino a mano. Abría el tejado, dejaba que entrase el viento otoñal y las agujas caían solas así, en trenzas marrones, verdes y amarillas. Lo que sí hacía la mujer era mover los brazos, como guiándolas, mientras soplaba con suavidad. Pensé que la naturaleza no funciona igual en las montañas que en los valles.
—Lo primero que aprenderás —me indicó— es a ser silenciosa.
Me empezaron a dejar junto a los arroyos cercanos: tenía que vigilar a los animales.
—Si haces ruido —me decían—, los ciervos huirán antes de beber.