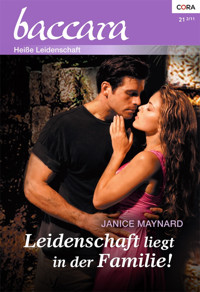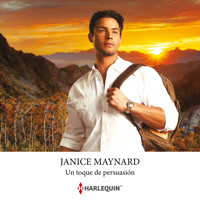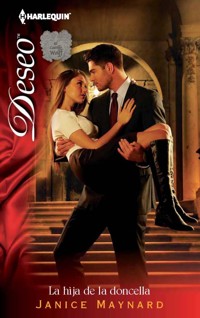
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La diferencia de clases no era un problema Devlyn Wolff creía haber dejado atrás su costumbre de rescatar a damiselas en apuros. Después de todo, el millonario ya había tenido bastantes problemas por jugar a ser héroe. Aun así, cuando Gillian Carlyle tuvo un accidente de coche delante de sus narices, no pudo abandonarla… ni siquiera cuando supo de qué la conocía. Ofrecerle un trabajo no era su manera de librarse de la sensación de culpa por lo que había ocurrido en el pasado. Tampoco era una artimaña para tenerla cerca. Al menos, eso quería creer él, a pesar de que seducir a la hija de la criada iba a transformar su vida por completo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Janice Maynard. Todos los derechos reservados.
LA HIJA DE LA DONCELLA, N.º 1882 - noviembre 2012
Título original: The Maid’s Daughter
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1154-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo Uno
La carretera estaba salpicada de hojas amarillas. Devlyn Wolff tomaba las curvas con confianza en su Aston Martin de colección, a pesar de que el suelo estaba mojado y había oscurecido.
Por muy deprisa que condujera, no podía dejar atrás sus preocupaciones. Llevaba solo una semana en la montaña Wolff y su padre y su tío Vic ya lo estaban poniendo de los nervios. Si lo habían nombrado director ejecutivo de Wolff Enterprises hacía dos años se suponía que era porque confiaban en él. De todos modos, parecían disfrutar poniendo a prueba su paciencia y diciéndole todo el rato lo que tenía que hacer.
Cuando había estado en Atlanta, había sido más fácil, pues los dos patriarcas solo habían podido contactarlo por correo electrónico y por teléfono. Lo cierto era que había sido difícil para ellos ceder el control de la compañía. Por eso, Devlyn hacía todo lo posible para que se sintieran conectados al negocio y eso incluía sus viajes frecuentes a casa.
Las llantas resbalaron un poco al entrar en la carretera comarcal. Devlyn conocía bien esos caminos. Había aprendido a conducir en esos lares y se había estrellado por primera vez contra un árbol a un par de kilómetros de allí. Recordándolo, redujo la velocidad.
En ese instante, los faros de un coche que llegaba de frente lo cegaron. El vehículo dobló la curva adentrándose un poco en su carril. Devlyn se puso tenso, apretando el volante para no perder el control.
Pero el otro coche no tuvo tanta suerte. El pequeño Honda pasó de largo a toda velocidad y chocó contra un poste de teléfono. Devlyn paró a un lado y salió corriendo hacia allí, mientras marcaba el número de emergencias. Cuando llegó al vehículo siniestrado, la conductora estaba abriendo la puerta. Se habían accionado los airbags. La mujer se tambaleó, frotándose una hilera de sangre que le caía de la mejilla. Tenía una herida en la cara.
Devlyn consiguió sujetarla antes de que se desmayara.
–Tranquila –dijo él. Por desgracia, el suelo no era muy firme bajo sus pies y, al sostenerla, se resbaló y cayó con ella, parándole el golpe.
Sin soltarla, le quitó el pelo de la cara.
–¿Estás bien?
–Casi me matas –repuso ella. Le castañeteaban los dientes.
–¿Yo? –replicó él, arqueando las cejas–. Pero si ibas pisando la línea blanca.
–Soy muy buena conductora –se defendió ella, levantando la barbilla.
–Desde mi punto de vista, no –insistió él y, al notar que ella estaba temblando, se dio cuenta de que no era momento para hablar de eso–. Tu coche está hecho un desastre. El servicio de ambulancias más cercano está, al menos, a cuarenta y cinco minutos de aquí. Será más rápido si quedamos con ellos en el siguiente valle. Yo te llevaré.
–Dijo el lobo feroz.
–¿Cómo?
–Devlyn Wolff –musitó ella, esforzándose en sonreír–. ¿Qué te trae por aquí?
–¿Nos conocemos?
–En realidad, no –contestó ella y arrugó la nariz–. Me estoy mojando.
Devlyn había estado tan preocupado por el accidente que ni se había dado cuenta de que llovía. Estaban solo a un kilómetro del desvío hacia Montaña Wolff, donde vivía su primo, que era médico. Pero Jacob estaba fuera.
Tenso y frustrado, Devlyn miró el reloj. Había quedado para una cena importante de negocios con un inversor en Charlottesville, en menos de dos horas. Sin embargo, no podía dejar tirada a una mujer que podía estar herida.
–Déjame que te lleve a mi coche. Puede que estés más herida de lo que crees –señaló él y, nada más pronunciar las palabras, se arrepintió de su falta de tacto.
–Eres muy amable –repuso ella, poniéndose en pie con cierta dificultad–. Pero irías a alguna parte, ¿no?
Devlyn se levantó también.
–Puedo cambiar mis planes –respondió él, encogiéndose de hombros. En realidad, al hacerlo, sabía que se arriesgaba a perder veinte millones de dólares. Llevaba casi un año tratando de convencer a ese potencial inversor de que confiara en él. Sin embargo, el dinero era solo dinero y él sabía lo suficiente sobre accidentes de coche como para no tomarse a la ligera la herida que aquella mujer tenía en la cabeza.
Si conseguía reunirse con el equipo de emergencias y la ambulancia lo bastante rápido, tal vez, todavía llegara a tiempo a su cita, pensó. Tomó a la mujer en brazos y la llevó al coche. Ella protestó un poco, pero enseguida se quedó callada. Le temblaba el cuerpo como una hoja al viento.
Devlyn imaginó lo que podía haber pasado. Era una suerte que ella estuviera viva, se dijo, mientras su aroma a mujer lo inundaba. Olía a rosas.
Entonces, dio un traspiés y ella se aferró a su camisa, clavándole un poco las uñas en la piel. Durante una fracción de segundo, él se imaginó en un escenario por completo diferente, con ella. Desnuda. En su cama.
Devlyn meneó la cabeza. Aquello era muy raro.
La depositó con cuidado en el asiento y volvió corriendo al lugar del choque para recoger su bolso. Cuando se sentó delante del volante y la miró, ella hizo una mueca.
–No voy a morirme, lo prometo. Los airbags han funcionado bien.
–Igual tienes razón. Pero tienes un aspecto horrible.
–Vaya… –dijo ella, quedándose boquiabierta–. La prensa del corazón te tacha de playboy, pero si es eso lo que sueles decir a las mujeres, no creo que tengas ningún éxito.
–Muy graciosa –contestó él y apagó la música. No estaba seguro de que el rock and roll fuera muy apropiado para una mujer que acababa de sufrir un accidente.
El coche quedó en silencio, a excepción del ruido de los limpiaparabrisas. Su acompañante se acurrucó en el asiento, sin abrir la boca.
Devlyn intentó recordar si la conocía de algo, pero no conseguía concentrarse.
–Odio ser una molestia para ti –señaló ella, al fin–. Podrías dejarme en casa de mi madre.
–¿Está en casa?
–Ahora mismo, no. Pero llegará por la mañana. Se ha ido a Orlando a visitar a mi tía Tina –informó ella e hizo una mueca cuando el coche atravesó un bache–. Estoy segura de que no pasa nada porque me quede sola.
–No seas ridícula. Puede que los Wolff tengamos reputación de ser un poco raros, pero no abandonamos a la gente herida así como así.
Devlyn no pudo oír la respuesta de ella, pues tuvo que frenar en seco para no atropellar a un ciervo. El animal se quedó petrificado un momento antes de desaparecer entre los árboles.
–Ya falta poco –comentó él minutos después, cuando entraron en la carretera principal que llevaba al este.
–Me sorprende que conduzcas tu propio coche. Pensé que solo viajabas en limusinas con chófer.
Tal vez fuera fruto de su imaginación, pero a Devlyn le parecía percibir cierta hostilidad en su acompañante. Quizá, ella lo culpaba del accidente. Sin embargo, había algo más, una cierta intimidad, como si ella lo conociera bien. Estaba desconcertado. Estaba acostumbrado a que las mujeres se echaran a sus pies, no a que lo miraran por encima del hombro.
Al fin, llegaron donde los esperaba la ambulancia. Él echó el freno y, antes de que pudiera bajarse para ayudarla, la misteriosa mujer se apeó del coche y se dirigió hacia los médicos.
Devlyn corrió tras ella. Si el equipo de urgencias decidía que había que llevarla al hospital, él se vería libre para irse.
–¿Creen que es grave? –preguntó él, mientras la colocaban en la camilla dentro de la ambulancia.
–Lo sabremos dentro de poco.
El hombre uniformado de blanco empezó a tomarle las constantes vitales y a hacerle muchas preguntas. Una de ellas captó la atención de Devlyn.
–¿Nombre?
Ella miró a Devlyn y titubeó.
–¿Nombre? –repitió el médico, frunciendo el ceño.
–Gillian Carlyle –respondió ella, tras un largo silencio.
Gillian Carlyle, pensó él para sus adentros. ¿Por qué le resultaba tan familiar? No la conocía, ¿o sí?
Mientras el examen médico continuaba, Devlyn aprovechó para observarla con detenimiento. Su aspecto no era muy llamativo. Tenía el pelo moreno, ojos oscuros, piel pálida y una figura delgada. El jersey de angora y la falda por debajo de las rodillas que llevaba no tenían nada de provocativo.
No era su tipo, en absoluto, concluyó él. Así que era imposible que hubiera salido con ella en el pasado. Sin embargo, le intrigaba saber de qué le sonaba.
Por fin, los médicos permitieron a Gillian sentarse.
–Gracias –dijo ella–. Ahora me siento mucho mejor.
El médico comenzó a recoger su equipo y miró a Devlyn.
–Me ha dicho que usted es el buen samaritano que la ha ayudado. ¿Puede llevarla a casa? Se pondrá bien, aunque tiene muchos golpes y moretones. Asegúrese de que no esté sola esta noche, por si surge algo que hayamos pasado por alto. Debe ir al médico para una revisión mañana.
Devlyn maldijo para sus adentros. Sería imposible llegar a tiempo a su cita.
–Claro –afirmó él con una sonrisa forzada–. Será un placer.
Cuando Gillian hubo firmado el papeleo pertinente del seguro, la condujo de nuevo al coche, sujetándola de la cintura. Bajo la luz de los faros de la ambulancia, le vio el rostro y se dio cuenta de que estaba agotada.
¿Cómo iba a dejarla en una casa vacía en ese estado?
–¿Puedes quedarte a pasar la noche con alguien? ¿Un amigo o un vecino, tal vez?
–No. Pero estaré bien.
Devlyn la ayudó a sentarse, se subió al coche y encendió la calefacción a toda potencia. Si él tenía frío, ella, mucho más delgada, debía de estar helada.
–Te voy a llevar a la Montaña Wolff –señaló él y suspiró, resignándose a perder su cita–. Tenemos muchas habitaciones de invitados. Nadie te molestará, pero tendrás toda la ayuda que necesites. Llamaré a la grúa por la mañana para que recoja tu coche.
Gillian lo miró, temblando. Tenía los ojos llorosos.
–Ni siquiera recuerdas quién soy, ¿verdad? A pesar de que has oído mi nombre. Llévame a casa, Devlyn. Tu montaña no es lugar para mí.
Entonces, de pronto, él recordó.
Devlyn revivió aquel día con dolorosa claridad. Había sido el funeral de su madre y su tía. En aquella tarde soleada, su tío y su padre habían insistido en que los seis niños esparcieran las cenizas de las difuntas sobre un campo de rosas que acababan de plantar en la ladera de la montaña.
Para él, había sido un trago difícil. En cuanto había podido, había corrido a refugiarse en su cueva secreta. Una niña había aparecido de la nada y lo había mirado con compasión.
–Siento que tu madre haya muerto –había dicho la pequeña, peinada con dos trenzas iguales.
Devlyn se había sentido humillado y avergonzado. Los chicos no lloraban y, menos, delante de las niñas.
–La odiaba –había afirmado él–. Me alegro de que se haya muerto.
–No seas estúpido –había respondido la niña con ojos como platos–. No puedes odiar a tu madre. Era muy hermosa. Como una princesa. Mi madre me deja entrar en el dormitorio del señor Wolff a veces, cuando está limpiando… si me porto bien. Me encanta mirar las fotos de la señora Wolff que hay en la pared –había añadido y le había tendido algo en la mano–. Toma… te he hecho una tarjeta.
Devlyn había estado loco de rabia y desesperación y había querido dar por zanjado aquel encuentro cuanto antes.
–No puedes estar aquí –le había gritado él, arrancándole la tarjeta de la mano y tirándola al suelo–. Esta es mi montaña. Vete a tu casa.
En ese momento, ella se había encogido, haciendo un puchero.
–Vete –había gritado él–. Vete ya.
Devlyn volvió a sentir el peso de la culpa y el remordimiento. Durante dos décadas, había sobrellevado la carga de haber herido a una niña con sus duras palabras. La misma que tenía delante en ese momento. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad.
Podía fingir que no la conocía… Podía avisar de que iba a llegar tarde a su cita de negocios y librarse de Gillian cuanto antes. Pero no se sintió capaz.
–Gillian –murmuró él–. Gillian Carlyle. Ha pasado mucho tiempo.
Había pasado medio cuarto de siglo desde que Gillian había intentado ofrecerle consuelo a un niño que sufría. Sin embargo, el paso del tiempo no había conseguido calmar el recuerdo de cómo se había sentido cuando aquel pobre niño rico la había rechazado.
Lo peor era que ella había sabido, incluso entonces, que él había tenido razón. Su madre fregaba baños para ganarse la vida. Los Wolff eran más ricos que nadie. Había sido la primera vez que ella había comprendido la dolorosa diferencia entre tener y no tener.
–Has tardado mucho en reconocerme –le espetó ella con resentimiento. Le había tomado mucho tiempo comprender que los Carlyle eran igual o más felices que los Wolff, a pesar de no tener su dinero.
De niña, había sufrido mucho. Le había suplicado a su madre que no la llevara a trabajar con ella. Sin embargo, Doreen Carlyle había tenido pocas opciones. No había podido permitirse contratar a una niñera para su hija.
Gillian se había visto obligada a ver a Devlyn de vez en cuando, aunque los dos habían intentando ignorarse después de aquel incidente. Las cosas habían mejorado cuando había empezado el colegio. Solía tomar un autobús escolar antes de amanecer y, cuando regresaba a casa, su madre ya había terminado su trabajo en la fortaleza de los Wolff.
Aliviada porque la oscuridad de la noche ocultara la expresión de su rostro, Gillian se enderezó en el asiento.
–Puedes dejarme en casa de mi madre, de verdad. Prometo que llamaré a alguien si me siento peor.
Era la cercanía de Devlyn Wolff lo que le aceleraba el corazón, no el accidente. Era un hombre alto, de anchas espaldas. Y el aroma de su loción para después del afeitado le recordaba a bosques poblados de densos árboles.
No obstante, Devlyn era un astuto hombre de negocios. Dirigía un imperio y ella lo odiaba. ¿Acaso sabía él lo que era esforzarse para conseguir algo? ¿Se había tenido que preocupar alguna vez por el dinero? Aparte de la pérdida de su madre hacía años, que había sido una tragedia, ¿había experimentado algún otro contratiempo en la vida?
No estaba siendo justa, se reprendió Gillian a sí misma. Los Wolff donaban dinero a muchas organizaciones benéficas. Tal vez, ella seguía teniendo clavado, como una espinita, el incidente de la cueva. O, quizá, solo estaba buscándole pegas a ese hombre que tanto la atraía.
Incluso de adolescente, las pocas veces que lo había visto, le había parecido muy guapo. Era un hombre que quitaba el aliento. Tenía el pelo negro como la noche. Una sonrisa blanca desarmadora. Y un cuerpo bien moldeado que exudaba fuerza y confianza.
Devlyn no había cambiado mucho, a excepción de que se había convertido en un hombre adulto. Parecía aún más fuerte y seguro.
–No pienso discutir, Gillian –señaló él, lanzándole una mirada al tomar el desvío a la Montaña Wolff–. Siento no haberte reconocido de inmediato. Aunque tienes que admitir que has cambiado mucho.
A Gillian le dio la sensación de que él posaba los ojos en sus pechos. No podía ser. Una cosa era que ella se derritiera ante un hombre tan imponente y otra muy distinta era que él pudiera tener el más mínimo interés en ella.
Estuvo a punto de acusarle de estar secuestrándola, pero se mordió la lengua. Unos delincuentes habían raptado a la madre y a la tía de Devlyn y las habían asesinado después. Era mejor no bromear con esas cosas.
Ella se removió incómoda en el asiento. Le dolía todo el cuerpo. De pronto, la idea de pasar sola la noche le resultó muy poco atractiva.
En la entrada, Devlyn saludó al guarda con la mano y esperó a que el portón de metal se abriera. Pronto, atravesaron el límite que mantenía al clan Wolff a salvo de los intrusos.
–No estoy segura de que sea buena idea –comentó ella, suspirando–. No quiero molestar a tu familia.
–Ni siquiera sabrán que estás aquí… a menos que quieras compañía.
–¿Por qué no tienes tu propia casa aquí?
–Como sabes, vivo en Atlanta –repuso él, un poco tenso–. Cuando vengo de visita, suelo quedarme en la casa grande, con mi padre y mi tío. Si te sientes más cómoda, podemos quedarnos en casa de Jacob. A su esposa y a él no les importaría.
–¿Es el que está casado con un estrella de cine, Ariel Dane?
–Sí. Es una chica encantadora.
Gillian se sintió todavía más deprimida. Los Wolff siempre elegían a sus parejas entre celebridades, ricas herederas y bellas modelos. No era solo cuestión de dinero. Se trataba de un estilo de vida.
–No creo que sea apropiado que pasemos la noche solos los dos –observó ella, lamentando sus palabras al momento.
–Prometo comportarme bien –repuso él con tono sarcástico–. Pero si te hace sentir mejor, nos quedaremos en la casa grande.
–Gracias.
Cuando llegaron al gran caserón que parecía el castillo del príncipe de Cenicienta, Gillian apenas fue capaz de salir del coche. Él la tomó de los brazos y la ayudó con suavidad.
–Pobre Gillian –dijo él.
Ella fue incapaz de protestar cuando la tomó en sus brazos para llevarla dentro. Recorrieron un par de pasillos oscuros y subieron al segundo piso. Por suerte, no se encontraron con nadie por el camino.
Devlyn se detuvo delante de una puerta entreabierta.
–Este es mi dormitorio –indicó él–. Tiene una habitación adyacente con una puerta que puedes cerrar con llave. Pero, si necesitas ayuda durante la noche, puedes llamarme y te traeré lo que te haga falta.
¿Y si lo que le hacía falta era tener a Devlyn Wolff encima de ella y…?
Gillian contuvo la respiración. Estaba sufriendo las consecuencias de una larga sequía sexual. Por eso, ansiaba con desesperación morderle el cuello, a pesar de que se sentía como si la hubiera arrollado un camión.
No era práctico ni sano imaginarse con él. Oh, cielos, los pezones se le habían puesto erectos. Rezó porque él no se diera cuenta.
–Seguro que no necesitaré nada.
Ignorando su respuesta, Devlyn la llevó a otra habitación que era tan grande como la suya, pero estaba decorada en tonos más femeninos. Con suavidad, la depositó en el suelo.
–El baño está por ahí. Iré a buscarte ropa limpia y llamaré a Jacob para preguntarle qué medicina debes tomar.
Antes de que ella pudiera responder, desapareció.
Gillian se quedó parada delante del espejo del baño. Si había albergado alguna esperanza de gustarle a ese Wolff, se desvaneció de golpe al ver su reflejo. Estaba horrible.
Se quitó la ropa y se metió en la ducha. Los moretones comenzaban a asomar en su pálida piel. Tuvo cuidado de no mojarse el pelo, pues no iba a tener fuerzas para secárselo. Cuando salió de la ducha, la sorprendió una llamada en la puerta.
–No entres –gritó ella, cubriéndose con la toalla.
Él rio como respuesta. La puerta se abrió un par de centímetros, lo justo para que introdujera la mano con ropa limpia. La dejó sobre la mesa y cerró.