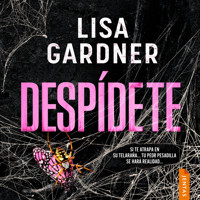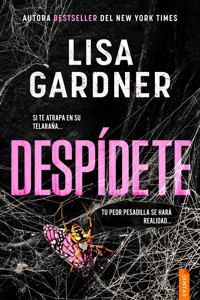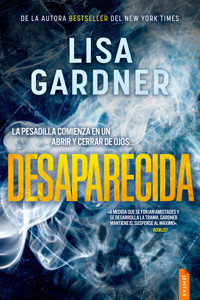Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Quincy & Rainie
- Sprache: Spanisch
¿Sabrá descifrar las pistas a tiempo para salvar una vida? Durante tres años, un asesino en serie sembró el terror en Atlanta. Cuando la temperatura se elevaba hasta máximas abrasadoras, él atacaba, siempre secuestrando a dos chicas jóvenes. A una la mataba y dejaba en su cuerpo todas las pistas que los investigadores necesitaban para encontrar a la segunda, que aguardaba… presa de una muerte lenta pero segura. La salvación era posible, pero la policía siempre llegaba demasiado tarde y nunca lograron dar con el perpetrador. Han pasado los años, pero para el asesino su trabajo no ha terminado, y cuando desciende una ola de calor de proporciones épicas, todo vuelve a empezar. Cuatro chicas han desaparecido… y el plazo para encontrarlas con vida se agota. La recluta del FBI Kimberly Quincy se empleará a fondo para descifrar las pistas, incluso saltándose algunas reglas, en el intento de vencer a este criminal vicioso en un juego que ha tenido años para perfeccionar. El tiempo corre y para el asesino ha llegado la hora de matar… --- «Con una trama bien estructurada, un gran perspicacia para los detalles forenses y una pizca de romance, esta novela es una emoción verdaderamente irresistible en la línea de Tess Gerritsen y Tami Hoag». Publishers Weekly «Los detalles forenses son magníficos, y Gardner incluye algunos momentos realmente espeluznantes, sobre todo al centrarse en una víctima que lucha contra unas probabilidades horribles». Booklist «¡Es fascinante! Lisa Gardner nunca falla a la hora de ofrecer una historia de suspense que te pone la piel de gallina». Reseña en Goodreads «Una novela superentretenida y llena de suspense que resultaba difícil de soltar». Reseña en Goodreads «Sin duda, Lisa Gardner sabe cómo crear y mantener la intriga… Sus personajes son convincentes y reales (incluidos los malos), los interludios románticos escasos pero genuinos, y su ritmo incesante. Este thriller está a la altura de lo que se ha dicho de él. Es un libro emocionante, imposible de soltar, que te hará morderte las uñas y perdurará en tu mente mucho tiempo después de haberlo cerrado». Reseña en Goodreads «¡Guau! ¡Simplemente, guau! Si te gustan los misterios de asesinatos o las novelas de suspense, ¡elige este libro! La autora hace un trabajo increíble manteniendo al lector expectante y añadiendo giros que no verás venir». Reseña en Goodreads «¡¡¡Me enganché por completo a este libro!!! ¡Es increíble!». Reseña en Goodreads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La hora de matar
La hora de matar
Título original: The Killing Hour
© 2003 by Lisa Gardner Inc. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Lydia García del Valle, © Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-1340-9
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
This edition is published by arrangement with Jane Rotrosen Agency, LLC., through International Editors & Yáñez Coʼ S.L.
AGRADECIMIENTOS
Escribir esta novela ha conllevado algo de investigación. Entre otras actividades muy recomendables para pasar un fin de semana, he podido disfrutar del privilegio de volver a visitar la Academia del FBI y aprender más sobre la vida en una base de marines. He hecho todo lo posible por recrear las instalaciones y la cultura de la Academia, pero, en lo que respecta a algunas anécdotas y tradiciones, no hay que creérselo todo. La Academia es una institución viva, que respira y está sometida a cambios constantes en función del año, la clase y las necesidades del FBI. Tan pronto un agente me contaba una historia sobre una tradición sagrada de sus días en la Academia como otro me confesaba que nunca había oído hablar de tal cosa. Como soy un escritora sagaz, revisé las diversas anécdotas, elegí las que más me gustaron y las plasmé aquí como verdad absoluta. Esa es mi historia y me atengo a ella.
Suelo disfrutar entrevistando a agentes del FBI, pero además debo confesar que me dejaron impresionada los hombres y mujeres tan agradables que conocí a través del equipo del Servicio Geológico de EE. UU. de Richmond, en Virginia. Necesitaba consultar con expertos en actividades al aire libre y vaya si encontré un filón. Los miembros del equipo no solo fueron muy pacientes a la hora de explicarme las complejidades de llevar a cabo un correcto análisis de muestras de agua, sino que, además, se les ocurrió hacer una explosiva lista de lugares geniales para matar gente. También nos hicieron a mi marido y a mí un recorrido personal por las escenas del crimen que recomendaban, lo que hizo que nos portáramos bien durante semanas.
A continuación, incluyo una lista bastante extensa de personas estupendas que dedicaron tiempo de sus ajetreadas vidas para responder a mis llamadas telefónicas. Estas personas me proporcionaron información correcta con la mejor de sus intenciones. Lo que le sucedió a partir de ahí es solo culpa mía.
PRIMERO, LOS EXPERTOS DE LA TIERRA:
Jim Campbell, jefe de subdistrito, Servicio Geológico de EE. UU.
David Nelms, hidrólogo, Servicio Geológico de EE. UU.
George E. Harlow, Jr., geólogo profesional e hidrólogo, Servicio Geológico de EE. UU.
Randall C. Orndorff, geólogo, Servicio Geológico de EE. UU.
William C. Burton, geólogo, Servicio Geológico de EE. UU.
Wil Orndorff, coordinador de protección del karst, Departamento de Conservación y Recreación de Virginia
Wendy Cass, botánica del Parque Nacional de Shenandoah
Ron Litwin, palinólogo, Servicio Geológico de EE. UU.
EN SEGUNDO LUGAR, LAS EXPERTAS EN NARCÓTICOS:
Margaret Charpentier
Celia MacDonnell
TERCERO, LOS EXPERTOS EN PROCEDIMIENTOS:
Agente especial Nidia Gamba, FBI, Nueva York
Doctor Gregory K. Moffatt, catedrático de Psicología, Universidad Atlanta Christian College
Jimmy Davis, jefe de Policía, Policía de Snellville, Georgia
CUARTO, EL EQUIPO DE APOYO:
Melinda Carr, Diana Chadwick, Barbara Ruddy y Kathleen Walsh por su inestimable ayuda en la corrección de pruebas.
Mi marido, Anthony, que esta vez no ha tenido que preparar chocolate, pero sí desembalar una casa entera mientras yo trabajaba para cumplir mis plazos. Cariño, no volvamos a mudarnos jamás.
También, mis más sinceros agradecimientos a Kathy Sampson, que de forma generosa compró a su hija, Alissa Sampson, un «cameo» en esta novela como parte de una subasta benéfica. No estoy muy segura de si es bueno ser un personaje de una de mis novelas, pero agradezco la donación de Kathy y espero que Alissa disfrute del libro.
Y, por último, quiero recordar a mi abuela, Harriette Baumgartner, que me regalaba mis libros favoritos, me hacía las mejores galletas de chocolate del mundo y nos enseñó a todos una docena de formas diversas de jugar al solitario. Abuela, a ti te dedico este libro.
Feliz lectura,
LISA GARDNER
LA HORA DE MATAR
PRÓLOGO
El hombre comenzó a darse cuenta en el año 1998. Dos chicas salieron a tomar algo a un bar y nunca volvieron a casa. Deanna Wilson y Marlene Mason fueron las primeras. Compartían habitación en la Universidad Estatal de Georgia y, según todo el mundo, eran buenas chicas, pero su desaparición ni siquiera llegó a las portadas del periódico Atlanta Journal-Constitution. La gente desaparecía, sobre todo en una gran ciudad.
Por supuesto, un tiempo después, la policía encontró el cuerpo de Marlene Mason junto a la interestatal 75. Eso hizo que las cosas se activaran un poco, porque a la buena gente de Atlanta no le hacía gracia que encontrasen a una de sus hijas tirada en una autopista. Sobre todo si se trataba de una chica blanca de buena familia. Esas cosas no debían suceder por aquellos lares.
Además, el caso Mason supuso un verdadero enigma. Encontraron a la chica vestida por completo, y su bolso estaba intacto. No presentaba señales de agresión sexual ni de robo. De hecho, su cadáver tenía un aspecto tan sumamente apacible que el motorista que la encontró pensó que estaba dormida, pero Mason ingresó cadáver. El forense dictaminó que la causa había sido una sobredosis de drogas, aunque los padres negaron con vehemencia que su hija hiciera cosas así. Pero ¿dónde estaba su compañera de habitación?
Para Atlanta resultó una semana desagradable. Todo el mundo andaba buscando a una universitaria desaparecida mientras la temperatura rondaba casi los cuarenta grados centígrados. Los esfuerzos comenzaron con intensidad, pero luego se debilitaron. La gente se acaloraba, se cansaba o le surgían otros menesteres. Además, la mitad del estado opinaba que la autora había sido Wilson, que había matado a su compañera de habitación después de alguna disputa, tal vez por un chico, y así acabó todo. La gente veía la serie Ley y Orden, y sabía que esas cosas sucedían.
Pero después, en el otoño, un par de senderistas encontraron el cuerpo de Wilson al final de la Garganta de Tallulah, a casi ciento sesenta kilómetros de distancia. Wilson todavía llevaba la ropa de fiesta, incluidos los tacones de casi ocho centímetros. Sin embargo, su cuerpo no presentaba un aspecto tan apacible. Por un lado, primero habían dado con él los animales carroñeros y, por otro, el cráneo estaba destrozado en pequeños pedazos. Tal vez había sido al caer de cabeza por uno de los acantilados de granito. Digamos que a la madre naturaleza le importaron muy poco sus tacones de aguja de Manolo Blahnik.
Se abría otra incógnita. ¿Cuándo murió Wilson? ¿Dónde había estado desde que desapareció de un bar del centro de Atlanta hasta ese momento? ¿Y se había cargado primero a su compañera de habitación? Hallaron su bolso en el desfiladero. No encontraron rastro de drogas, pero, de manera inexplicable, tampoco de su vehículo ni de las llaves.
La oficina del sheriff del condado de Rabun pasó a ocuparse del cadáver y el caso desapareció una vez más de las noticias.
El hombre recortó algunos artículos. No sabía muy bien por qué, tan solo lo hizo.
En 1999, volvió a suceder. Al llegar una ola de calor, las temperaturas, al igual que los ánimos, se dispararon, y dos chicas jóvenes salieron una noche a tomar algo a un bar y nunca regresaron. Kasey Cooper y Josie Anders eran de Macon, Georgia, y puede que no fueran tan buenas chicas como las anteriores. Ambas eran menores de edad y no debían haber salido a beber, pero el novio de Anders trabajaba como portero en el local. El chico declaró que «ni siquiera habían cogido el puntillo» cuando las vio por última vez subiendo al Honda Civic blanco de Cooper. Sus angustiadas familias afirmaron que las dos eran estrellas de atletismo y que no habrían ido a ninguna parte a la fuerza.
Esa vez la gente se puso algo más nerviosa y se preguntó qué estaba ocurriendo. Dos días después, ya no tuvieron que preguntárselo, porque encontraron el cuerpo de Josie Anders junto a la nacional 441, a dieciséis kilómetros de la Garganta de Tallulah.
La oficina del sheriff del condado de Rabun intensificó sus esfuerzos al máximo. Se organizaron equipos de rescate, se contrataron perros rastreadores y se llamó a la Guardia Nacional. El periódico Atlanta Journal-Constitution lo publicó en su portada. La extraña doble desaparición era muy similar a la del verano anterior, y se sabía con exactitud lo que ocurría cuando una persona desaparecía durante una ola de calor así.
El hombre se percató de algo que no había visto la vez anterior. En realidad, era algo nimio, una breve nota publicada en la sección de cartas al director en la que se leía: «El reloj hace tictac... el planeta se muere... los animales lloran... los ríos gritan. ¿No lo oís? El calor mata...». Y en aquel momento se dio cuenta de por qué había empezado a recopilar los recortes en el álbum.
Nunca encontraron a Kasey Cooper en el desfiladero, y su cuerpo no apareció hasta que comenzó la cosecha de algodón de noviembre en el condado de Burke. Entonces tres hombres que estaban trabajando con una cosechadora se llevaron la sorpresa de sus vidas: en medio de miles de hectáreas de campos de algodón, hallaron a una chica muerta, que seguía llevando su vestido negro corto.
En esa ocasión no tenía huesos rotos ni miembros destrozados. El forense dictaminó que Kasey Cooper, de diecinueve años, había muerto por un fallo multiorgánico, tal vez provocado por un fuerte golpe de calor. En otras palabras: cuando la abandonaron en medio del campo, aún se encontraba con vida.
Descubrieron una garrafa de agua vacía a cinco kilómetros del cadáver momificado y su bolso a otros ocho kilómetros. Por curioso que pareciera, nunca encontraron su vehículo ni las llaves.
Los nervios de la población fueron en aumento, sobre todo cuando alguien de la oficina del forense dejó que se filtrara la información de que Josie Anders también había fallecido por una sobredosis de drogas: le habían inyectado una cantidad letal de Ativan, un fármaco que solo se vendía por prescripción médica. De algún modo, todo parecía siniestro. Dos parejas de chicas en dos años diferentes y en las dos ocasiones se las vio por última vez en un bar. En ambos casos se había encontrado a la primera muerta en una carretera principal, y en ambos casos, la segunda chica pareció haber sufrido un destino mucho mucho peor...
La oficina del sheriff del condado de Rabun llamó al GBI, el Buró de Investigación de Georgia. La prensa volvió a entusiasmarse y la noticia volvió a acaparar los titulares de las portadas del Atlanta Journal-Constitution. «EL GBI BUSCA A UN POSIBLE ASESINO EN SERIE». Los rumores circulaban, los artículos se multiplicaban y el hombre siguió recopilándolos uno a uno con diligencia, aunque ahora una sensación de frío iba invadiéndole el pecho y empezaba a temblar cada vez que sonaba el teléfono.
El GBI, sin embargo, no se mostró tan sensacionalista con el caso.
—Hay una investigación en curso —declaró un portavoz de la policía estatal.
Era todo lo que se limitaba a decir el GBI. Hasta el verano del año 2000 y su primera ola de calor, que comenzó en mayo. Un fin de semana, dos jóvenes y guapas estudiantes de la Universidad Estatal de Augusta se dirigieron a Savannah y nunca regresaron a casa. El lugar donde las vieron por última vez fue un bar y su coche también desapareció.
Esa vez, la noticia atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales y los ciudadanos, asustados, salieron a las calles. El hombre rebuscó con frenesí entre los montones de periódicos mientras el GBI emitía declaraciones sin sentido como «Por el momento no tenemos motivos para sospechar que exista una conexión entre los casos».
Pero el hombre sabía que sí, la gente sabía que sí, y también lo mostraban las cartas al director. El martes treinta de mayo, encontró una con las mismas palabras exactas que las anteriores: «El reloj hace tictac... el planeta se muere... los animales lloran... los ríos gritan. ¿No lo oís? El calor mata...».
Hallaron el cuerpo de Celia Smithers junto a la nacional 25, en las inmediaciones de Waynesboro, a solo unos veinticinco kilómetros de la escena del crimen del campo de algodón en el que habían hallado a Kasey Cooper seis meses antes. Smithers llevaba toda su ropa puesta y estaba aferrada a su bolso. No había señales de traumatismo ni de agresión sexual, solo un hematoma oscuro en el muslo izquierdo y una pequeña marca roja de una aguja en la parte superior del brazo izquierdo. Causa del fallecimiento: una sobredosis del tranquilizante Ativan, que se vendía únicamente por prescripción médica.
El público se volvió histérico y la policía intensificó sus esfuerzos de inmediato, porque la mejor amiga de Smithers, Tamara McDaniels, continuaba desaparecida. Pero la policía no registró los campos de algodón del condado de Burke, sino que, en su lugar, enviaron a grupos de voluntarios a las fangosas orillas del río Savannah.
«Por fin empiezan a entender el juego», pensó el hombre.
En ese momento, debió haber cogido el teléfono para llamar a la línea directa de denuncias que habían establecido de forma apresurada. Podía haberlo hecho como informante anónimo o como el típico chiflado que creía saberlo todo, pero no lo hizo, porque no sabía qué decir.
—Tenemos razones para creer que la señora McDaniels sigue viva —informó el agente especial del GBI Michael «Mac» McCormack en las noticias vespertinas—. Creemos que nuestro sospechoso secuestra a las chicas por parejas, mata a la primera de inmediato, pero abandona a la segunda en un lugar remoto. En este caso, tenemos razones para creer que ha elegido una parte del río Savannah. Estamos reuniendo a más de quinientos voluntarios para llevar a cabo una búsqueda en el río. Nuestro objetivo es devolver a Tamara a casa sana y salva.
Después, el agente especial McCormack hizo una revelación sorprendente. También había estado leyendo las cartas al director, y entonces realizó un llamamiento para que el autor de las notas se pusiera en contacto con él. La policía estaba ansiosa por escuchar. La policía estaba ansiosa por ayudar.
Cuando se emitieron las noticias de las once, los equipos de búsqueda y rescate ya habían descendido sobre el río Savannah y el sospechoso tenía por fin un nombre. La cadena de noticias Fox lo había apodado el «Ecoasesino», un lunático desquiciado que sin duda creía que matando a mujeres salvaría de verdad el planeta. No era precisamente Jack el Destripador.
El hombre quería chillarles a todos, reprocharles a voz en grito que no se enteraban de nada. Pero claro, ¿qué podía decir? Veía las noticias y recortaba artículos de forma compulsiva. Asistió a una vigilia a la luz de las velas que habían organizado los angustiados padres de la pobre Tamara McDaniels, a quien vieron por última vez con una falda negra ajustada y zapatos de tacón con plataforma.
En esa ocasión no encontraron ningún cadáver, pues el río Savannah rara vez devolvía lo que se llevaba.
Pero el año 2000 aún no había finalizado. Era el mes de julio y las temperaturas sobrepasaban los treinta y ocho grados a la sombra. Una noche, dos hermanas, Mary Lynn y Nora Ray Watts, quedaron con unas amigas en el restaurante Fridays para tomar unos helados y así combatir el calor. Las dos chicas desaparecieron en algún lugar de la oscura y sinuosa carretera que conducía a su casa.
Mary Lynn fue encontrada dos días más tarde junto a la nacional 301, cerca del río Savannah. Aquel día, el termómetro marcaba casi los cuarenta grados, pero la sensación térmica era de unos cuarenta y ocho. Hallaron una concha marrón con rayas débiles embutida en la garganta de la chica, que también tenía restos de hierba y barro por las piernas.
La policía intentó ocultar esos detalles, al igual que había ocultado otros tantos, aunque una vez más, alguien de la oficina del forense los filtró.
Por primera vez, la población se enteró de lo que la policía había sabido durante los últimos doce meses, y que el hombre había sospechado: el motivo por el cual la primera chica siempre aparecía en una ubicación fácil de descubrir, junto a una carretera principal, por el cual sufría una muerte tan rápida y por el cual el autor necesitaba dos chicas cada vez. Era porque la primera chica no servía más que de accesorio, como herramienta desechable necesaria para el juego: ella era el mapa. Si se interpretaban las pistas de manera correcta, tal vez podía encontrarse a la segunda joven aún con vida. Para ello había que actuar con suficiente rapidez... si lograban vencer el calor.
Se presentó la unidad especial, se presentaron los medios de comunicación, y el agente especial McCormack apareció en las noticias para anunciar que, dada la presencia de sal marina, espartina y del bígaro de los pantanos que habían hallado en el cuerpo de Mary Lynn, habían autorizado una búsqueda exhaustiva de las más de ciento cincuenta mil hectáreas de marismas salinas de Georgia.
«Pero ¿en qué parte, idiotas? —garabateó el hombre en su álbum de recortes—. A estas alturas ya tendríais que conocerlo mejor. ¡El reloj hace TICTAC!».
—Tenemos razones para creer que Nora Ray sigue viva —anunció el agente especial McCormack, al igual que lo había hecho en anteriores ocasiones—. Y vamos a llevarla a casa con su familia.
«No hagas promesas que no puedas cumplir», escribió el hombre. Pero al final se equivocó.
Añadió un último artículo a un sobrecargado álbum de recortes: «27 de julio de 2000. Nora Ray Watts ha sido rescatada semidesnuda de las absorbentes profundidades de una marisma salina de Georgia. La octava víctima del Ecoasesino ha sobrevivido cincuenta y seis horas bajo un sol abrasador, a una temperatura de treinta y ocho grados, rodeada de sal deshidratante, masticando espartina y cubriéndose con barro para protegerse». La foto publicada en el periódico la mostraba bien viva, exuberante, vibrante y triunfal, mientras el helicóptero de la Guardia Costera la elevaba hacia el más azul de los cielos.
La policía por fin había aprendido el juego, por fin habían ganado.
Era la última página del álbum de recortes, que no tenía artículos de prensa, fotos ni transcripciones de las noticias vespertinas. En esa última página del álbum de recortes, el hombre solo escribió cuatro palabras con letra muy pulcra: «¿Y si estoy equivocado?», Luego, las subrayó.
El año 2000 había acabado por fin. Nora Ray Watts sobrevivió y el Ecoasesino no volvió a atacar. Los veranos iban y venían, las olas de calor recorrían Georgia y azotaban a sus buenos residentes con temperaturas en aumento y punzadas de temor, pero no ocurrió nada.
Tres años después, el periódico Atlanta Journal-Constitution publicó una retrospectiva. Entrevistaron al agente especial McCormack acerca de los siete homicidios, que continuaban sin resolver después de esos tres veranos de miedo paralizador, y él se limitó a decir:
—Tenemos una investigación en curso.
El hombre no guardó ese artículo, sino que lo arrugó y lo tiró a la basura. Luego bebió mucho y hasta bien entrada la noche.
«Todo ha acabado —pensó—. Todo ha acabado y estoy a salvo, así de simple».
Pero en su interior, ya sabía que estaba equivocado, porque para ciertas cosas, nunca era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo lo haría.
CAPÍTULO 1
Quantico, Virginia
3:59 p.m.
Temperatura: 35 grados
—¡Por Dios, qué calor! Ni los cactus podrían soportar estas temperaturas. Ni siquiera las rocas del desierto podrían aguantarlo. Créeme, esto es lo que ocurrió justo antes de que los dinosaurios se extinguieran en la Tierra.
No hubo respuesta.
—¿De verdad crees que el naranja es mi color? —volvió a intentar mientras iba al volante.
—»De verdad»suena demasiado categórico.
—Bueno, no todo el mundo puede hacer una declaración llevando un traje a cuadros de color púrpura.
—Cierto.
—¡Madre mía, este calor está matándome!
La conductora, la nueva agente Alissa Sampson, estaba harta. Se estiró de forma inútil su traje de poliéster de los años setenta, golpeó el volante con la palma de la mano y exhaló un suspiro exasperado. Fuera hacía treinta y cinco grados, pero seguro que en el interior del Bucar sobrepasaban los cuarenta y tres. No era la temperatura ideal para llevar trajes de poliéster, y además, utilizar chaleco antibalas no ayudaba mucho. La chaqueta de Alissa lucía unos brillantes cercos de color naranja en las axilas, y el traje a cuadros rosas y morados con olor a naftalina de la nueva agente Kimberly Quincy no tenía mucho mejor aspecto.
Por la calle, todo estaba tranquilo. No sucedía nada en el billar, nada en la casa de empeños City Pawn y nada en la cafetería Pastime Bar-Deli, y así pasaba un minuto tras otro. Los segundos transcurrían tan despacio como la gota de sudor que resbalaba por la mejilla de Kimberly. Por encima de la cabeza tenía su M-16, todavía sujeta al techo pero lista para ser disparada en cualquier momento.
—Esta es de las cosas que nadie te cuenta nunca acerca de la era de la música disco —murmuró Alissa a su lado—. ¡El poliéster no transpira! ¡Por Dios!, ¿va a pasar algo o qué?
Sin lugar a duda, Alissa estaba nerviosa. Antes de incorporarse al FBI, había sido contable forense y gozaba de gran estima por su arraigada afición a las hojas de cálculo. Con un ordenador delante, Alisa estaba en el séptimo cielo, pero ya no realizaba un trabajo de oficina, sino una tarea en primera línea.
En teoría, en cualquier momento aparecería un vehículo negro con un presunto traficante de armas de más de noventa y cinco kilos, equipado hasta los dientes. No se sabía si iba solo o acompañado. Kimberly, Alissa y otros tres agentes tenían órdenes de detener el vehículo y arrestar a todo el que vieran.
La operación la dirigía Phil Lehane, ya que había sido policía en Nueva York y tenía más experiencia patrullando las calles. Tom Squire y Peter Vince iban en el primero de los dos vehículos de refuerzo y Alissa y Kimberly se encontraban en el segundo. Dada su destreza como tiradores, Kimberly y Tom se encargaban de cubrir a los demás con los rifles, aunque Alissa y Peter, que se ocupaban de la conducción táctica, llevaban también pistolas para protegerse.
Al más puro estilo del FBI, no solo habían planeado la detención y se habían ataviado para ello, sino que, además, habían ensayado de antemano. Sin embargo, durante el ejercicio inicial, Alissa tropezó al salir del vehículo y cayó de bruces. Todavía tenía el labio superior hinchado y motas de sangre en la comisura derecha de los labios.
Eran solo heridas superficiales, pero su ansiedad había calado hasta lo más profundo de los huesos.
—Esto está tardando demasiado —murmuró Alissa—. Creía que debía presentarse en el banco a las cuatro y ya son las cuatro y diez. Tengo la sensación de que no va a aparecer.
—La gente llega tarde.
—Lo hacen solo para confundirnos. ¿No estás cociéndote?
Kimberly miró por fin a su compañera. Cuando Alissa estaba nerviosa, cotorreaba sin parar, mientras que cuando Kimberly estaba nerviosa, se volvía escueta y cortante. Durante los últimos días, había estado escueta y cortante la mayor parte del tiempo.
—El tipo aparecerá cuando aparezca. ¡Ahora cálmate!
Alissa apretó los labios y, por un instante, algo se encendió en sus brillantes ojos azules. Era rabia, amargura o vergüenza. Resultaba difícil saberlo con seguridad. Kimberly era también mujer en el mundo del FBI, dominado por hombres, por lo que cuando las críticas provenían de ella las sentía como una blasfemia. Se suponía que debían apoyarse, fomentar el empoderamiento femenino, la solidaridad, como en el Clan Ya Ya, y todas esas tonterías.
Kimberly volvió a vigilar la calle. Ahora también ella estaba enfadada. ¡Joder! ¡Y otra vez joder! ¡Mierda!
La radio del salpicadero cobró vida de repente. Alissa cogió el auricular sin molestarse en ocultar su alivio.
La voz de Phil Lehane sonó amortiguada pero firme:
—Aquí el vehículo A. Objetivo a la vista, está subiendo a su vehículo. ¿Preparado, vehículo B?
—Preparado.
—¿Preparado, vehículo C?
—Preparado, dispuesto y capaz —respondió Alissa, pulsando el botón de la radio.
—Vamos a la de tres. Uno, dos, TRES.
La primera sirena hizo eco en la calurosa y sofocante calle, y a pesar de que Kimberly se esperaba el ruido, dio un respingo en su asiento.
—Tranquila —manifestó Alissa con sequedad, y arrancó el Bucar. Un chorro de aire caliente les estalló de inmediato en la cara desde las rejillas de ventilación, pero en ese momento ambas estaban demasiado concentradas para notarlo. Kimberly estiró el brazo hacia su rifle y el pie de Alissa flotaba sobre el acelerador.
Las sirenas se oían más cerca. Todavía no, todavía no...
—¡FBI! ¡Detenga su vehículo! —La voz de Lehane retumbó por un megáfono a dos manzanas de ahí mientras dirigía al sospechoso al callejón donde se encontraban ellas. Su objetivo tenía predilección por los Mercedes blindados y los lanzagranadas, y en teoría, iban a arrestarlo mientras hacía unos recados, con la esperanza de pillarlo desprevenido y más bien desarmado. Pero esa era la teoría.
—¡Detenga su vehículo! —volvió a ordenar Lehane. Sin embargo, daba la impresión de que su objetivo no tenía ganas de jugar limpio ese día. Lejos de oír el chirrido de los frenos, Alissa y Kimberly captaron el sonido de un motor acelerando, así que el pie de Alissa bajó más hacia el acelerador.
—Está pasando por delante del cine —volvió a ladrar el nuevo agente Lehane por la radio—. El sospechoso se dirige a la farmacia. Preparados... ¡Adelante!
Alissa apretó el acelerador y su Bucar azul oscuro salió disparado hacia la calle vacía. Una sombra negra y elegante apareció de pronto a su izquierda. Alissa pisó el freno, haciendo girar el coche hasta dejarlo orientado hacia la calle en un ángulo de cuarenta y cinco grados. En ese mismo momento, otro Bucar apareció a su derecha, bloqueando el carril.
En ese instante, Kimberly tenía una vista completa de una hermosa parrilla frontal plateada que se dirigía hacia ellas con un orgulloso emblema de Mercedes. Abrió la puerta del copiloto y, al mismo tiempo, se quitó el cinturón de seguridad, se puso el rifle al hombro y apuntó a la rueda delantera. Su dedo se tensó en el gatillo.
Por fin, el sospechoso pisó el freno, se oyó un breve chirrido y empezó a percibirse un olor a goma quemada. Entonces el coche se detuvo a unos cinco metros.
—¡FBI! ¡Las manos a la cabeza! ¡LAS MANOS A LA CABEZA!
Lehane se colocó detrás del Mercedes, gritando por el megáfono con furia autoritaria. Abrió la puerta de una patada, encajó su pistola en el hueco que había entre el marco de la ventana y la puerta, y apuntó al coche parado. No le quedaban manos para agarrar el megáfono, así que dejó que su voz hiciera el trabajo por él.
—¡Conductor, las manos a la cabeza! ¡Conductor, estire el brazo izquierdo y baje las ventanillas!
El sedán negro no se movió, las puertas no se abrieron, y tampoco se bajaron sus cristales tintados de negro. No era una buena señal. Kimberly ajustó la mano izquierda en la culata del rifle y terminó de quitarse el resto del cinturón de seguridad. Continuó con los pies dentro del coche, para evitar que se convirtieran en bancos fáciles. También mantuvo la cabeza y los hombros dentro del vehículo. En un buen día, lo único que querías que viera el delincuente era el largo cañón negro de tu arma, pero ella aún no sabía si era un buen día.
Una nueva gota de sudor se formó en la frente de Kimberly y comenzó a deslizarse despacio por la curva de su mejilla, dejando un rastro húmedo.
—¡Conductor, ponga las manos en alto! —volvió a ordenar Lehane—. ¡Conductor, utilizando la mano izquierda, baje las cuatro ventanillas!
La ventanilla del lado del piloto comenzó por fin a deslizarse hacia abajo. Desde ese ángulo, Kimberly solo podía distinguir la silueta de la cabeza del conductor, ya que la brillante luz del día formaba un halo a su alrededor, pero parecía que tenía las manos en alto como se le había ordenado, así que aflojó un poco el agarre de su rifle.
—Conductor, utilizando la mano izquierda, extraiga la llave del contacto.
Lehane quería que el tipo utilizara su mano izquierda solo para aprovechar la ley de probabilidades. Como la mayoría de la gente era diestra, quería tener el brazo derecho a la vista en todo momento. A continuación, indicaría al conductor que dejara caer la llave del coche por la ventanilla abierta y que acto seguido abriera la puerta, todo ello con la mano izquierda. Luego le ordenaría que saliera del coche despacio, manteniendo ambas manos en alto en todo momento y que diera un lento giro de trescientos sesenta grados para que pudieran realizar una inspección visual de su cuerpo por si portaba armas. Si llevaba chaqueta, le pedirían que la mantuviera abierta para poder divisar la parte interior. Por último, se le exigiría que caminara hacia ellos con las manos en la cabeza, que se diera la vuelta, se arrodillara, cruzara los tobillos y se sentara sobre los talones. Entonces por fin avanzarían y detendrían al sospechoso.
Por desgracia, el conductor no parecía conocer las teorías en las que se basaba una correcta detención de un vehículo involucrado en delitos graves. Seguía sin bajar las manos y tampoco acercaba la mano a la llave, que seguía en el contacto.
—¿Quincy? —La voz de Lehane crepitó por la radio.
—Puedo ver al conductor —informó Kimberly, observando por la mira del rifle—, pero no puedo distinguir el lado del copiloto porque el parabrisas tintado está demasiado oscuro.
—¿Squire?
Tom Squire tenía la responsabilidad de cubrir desde el vehículo B, aparcado a seis metros a la derecha de Kimberly.
—Creo..., creo que podría haber alguien en la parte trasera, pero sigue resultando complicado distinguirlo a través de los cristales.
—Conductor, utilizando la mano izquierda, extraiga la llave del contacto —volvió a ordenar Lehane en voz ya más alta, pero todavía firme. El objetivo era seguir siendo paciente, hacer que el conductor fuera hacia ellos, pero no ceder el control.
¿Eran imaginaciones de Kimberly o el vehículo se mecía despacio arriba y abajo? Alguien estaba moviéndose en su interior...
—¡Conductor, le habla el FBI! ¡Extraiga la llave del contacto!
—¡Mierda, mierda, mierda! —murmuró Alissa junto a Kimberly. Sudaba con intensidad y por el rostro le resbalaban hilos de humedad. Medio inclinada hacia fuera del coche, colocó su Glock del 40 en la rendija que quedaba entre el techo del vehículo y la puerta abierta, pero el brazo derecho le temblaba de forma visible. De repente, Kimberly se dio cuenta de que Alissa no se había quitado del todo el cinturón de seguridad, seguía con la mitad enredada alrededor del brazo izquierdo.
—Conductor...
La mano izquierda del conductor por fin se movió, y Alissa exhaló con fuerza. Al instante siguiente, todo se fue a la mierda. Kimberly fue la primera en darse cuenta.
—¡Un arma! ¡En el asiento trasero, en el lado del conductor...!
¡Pum, pum, pum! El parabrisas delantero se tiñó de rojo. Kimberly se agachó y se lanzó fuera del vehículo para refugiarse tras su puerta del coche. Se levantó con rapidez y disparó por encima de la parte superior de su ventana para proporcionar cobertura. Más pum, pum, pum.
—Recargando rifle —gritó por la radio.
—Habla Vince, recargando pistola.
—¡Están disparándonos con intensidad desde la derecha, por la ventana del asiento trasero!
—¡Alissa! —gritó Kimberly—. ¡Cúbrenos!
Kimberly se volvió hacia su compañera mientras rellenaba de forma frenética el cargador y, de pronto, se dio cuenta de que Alissa no estaba.
—¿Alissa?
Se estiró sobre el asiento del conductor y vio que la nueva agente Alissa Sampson yacía en el asfalto, con una mancha roja oscura que iba extendiéndose por su barato traje naranja.
—¡Agente herida, agente herida! —chilló Kimberly.
Se oyó otro pum,y el asfalto explotó a cinco centímetros de la pierna de Alissa.
—¡Joder! —gimió Alissa—. ¡Oh, joder! ¡Qué dolor!
—¿Dónde están esos rifles? —gritó Lehane.
Kimberly se incorporó de un salto y vio que las puertas del Mercedes se habían abierto para proporcionar cobertura a los delincuentes. Ráfagas de vivos colores estallaban de forma literal en todas direcciones. ¡Oh!, la situación ya se había ido al carajo.
—¡Los rifles! —volvió a gritar Lehane.
Kimberly se apresuró a regresar a su posición y colocó el rifle en la rendija de la puerta del coche, intentando desesperada recordar el protocolo. La detención seguía siendo el objetivo, pero estaban disparándoles y una agente podía haber perdido la vida. ¡A tomar por culo! Empezó a disparar a todo lo que se movía alrededor del Mercedes.
Otro pum, y su puerta estalló en color púrpura y ella, por acto reflejo, lanzó un gritó y se agachó. Un pum más y el pavimento se tiñó de amarillo a un palmo de sus pies expuestos. ¡Mierda!
Kimberly se abalanzó, abrió fuego y luego volvió a refugiarse detrás de la puerta.
—¡Habla Quincy!, estoy recargando el rifle —gritó por la radio. Le temblaban tanto las manos por la adrenalina que se le escapó el alimentador de munición y tuvo que hacerlo dos veces. «Vamos, Kimberly, ¡respira!».
Tenían que recuperar el control de la situación, y no lograba meter las malditas balas en el cargador. «Respira, respira, respira. No pierdas los nervios».
Por el rabillo del ojo, un movimiento captó su atención. El coche, el sedán negro, con las puertas aún abiertas, había comenzado a rodar hacia delante.
Agarró su radio, se le cayó, volvió a agarrarla y gritó:
—¡Disparad a las ruedas! ¡Disparad a las ruedas!
Squire y Lehane debieron oírla o tal vez se dieron cuenta ellos mismos, porque la siguiente ráfaga de disparos salpicó el pavimento y el sedán se detuvo de modo extraño a solo treinta centímetros del coche de Kimberly. Ella alzó la vista y captó la mirada sorprendida del hombre que ocupaba el asiento del conductor. El tipo salió corriendo del vehículo y ella saltó de detrás de la puerta de su coche y fue tras él.
Al instante, un dolor intenso y ardiente, de un rosa brillante, estalló en su zona lumbar.
La nueva agente Kimberly Quincy había caído y no volvió a levantarse.
—Bueno, eso ha sido una muestra de estupidez —exclamó el supervisor del FBI Mark Watson quince minutos después.
El simulacro de detención del vehículo había terminado. Los cinco nuevos agentes regresaron, salpicados de pintura, acalorados y técnicamente medio muertos a su lugar de reunión en el pueblo ficticio de Hogan’s Alley. Ahí disfrutaron del honor de ser reprendidos de forma enérgica delante de sus treinta y ocho compañeros de clase.
—¿Alguien sabría decir cuál fue el primer error?
—Alissa no se quitó el cinturón de seguridad.
—Eso, soltó el cierre, pero no retiró el cinturón, y luego, al llegar el momento de la acción...
Alissa agachó la cabeza.
—Me enredé un poco, iba a soltarme...
—Se levantó y le dispararon en el hombro. Por eso practicamos. ¿Y el segundo error?
—Kimberly no cubrió a su compañera.
A Watson se le iluminaron los ojos. Antes de su incorporación al FBI hacía diez años, era policía en Denver, y ese era uno de sus temas favoritos.
—Sí, Kimberly y su compañera... Hablemos de eso. Kimberly, ¿por qué no se dio cuenta de que Alissa no se había quitado el cinturón de seguridad?
—¡Sí me di cuenta! —protestó Kimberly—. Pero luego... el coche... las armas... Todo sucedió muy rápido.
—Sí, «Todo sucedió muy rápido» es el epitafio de los muertos y los inexpertos. Miren... Es verdad que tenemos que estar atentos a los sospechosos y ser conscientes de nuestro papel, pero también debemos estar pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Su compañera pasó por alto una cosa, y ese fue su error, sin embargo, no darse cuenta de ello fue el suyo. Como consecuencia, ella resultó herida y ahora tienen un agente menos. El error va aumentando todo el tiempo. Además, ¿por qué la dejó ahí tirada en el suelo?
—Lehane pedía a gritos que le cubriera con el rifle...
—¡Dejó expuesta a una compañera! Si no estaba ya muerta, ¡seguro que lo habría estado en breve después de eso! ¿No podía haberla arrastrado al interior del coche?
Kimberly abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Con amargura y egoísmo, deseó que Alissa hubiera podido cuidar de sí misma para variar, y luego abandonó la discusión de una vez por todas.
—Tercer error —exigió Watson con crudeza.
—No llegaron a controlar el vehículo en ningún momento —manifestó otro compañero.
—Exacto. Detuvieron el automóvil del sospechoso, pero no llegaron a tenerlo bajo control. —Su mirada se dirigió a Lehane—. Cuando las cosas empezaron a ir mal, ¿qué deberían haber hecho?
Lehane se retorció de forma visible y se tocó el cuello de su traje marrón, que le quedaba dos tallas más grande y que lucía unas manchas de pintura de color rosa y amarillo mostaza en el hombro izquierdo. En los simulacros, las pistolas de pintura con las que practicaban los actores —también conocidos como los malos— manchaban todo lo que estaba a la vista, por lo que utilizaban ropa de segunda mano del Ejército de Salvación. Al estallar, los proyectiles también dolían una barbaridad, y por eso Lehane se sujetaba el brazo izquierdo contra las costillas. A los reclutas de la Academia del FBI no les permitían utilizar pistolas de pintura, sino que practicaban con armas reales cargadas con balas de fogueo. La explicación oficial que les daban era que los instructores querían que los alumnos se familiarizaran con las armas de fuego. Asimismo, todos llevaban chalecos antibalas para acostumbrarse a su peso. Todo eso sonaba razonable, pero ¿por qué no disparaban los actores también balas de fogueo?
Los alumnos tenían sus teorías al respecto. Los brillantes proyectiles de pintura explosiva hacían que recibir un impacto fuera aún más embarazoso, y, además, el dolor que producían tardaba en olvidarse. Como señaló Steven, el psicólogo de la clase, de manera poco expresiva, los simulacros en vivo que se realizaban en las instalaciones de Hogan’s Alley eran básicamente la clásica terapia de choque llevada a una nueva dimensión.
—Disparar a los neumáticos —añadió Lehane al rato.
—Sí, al menos a Kimberly se le ocurrió eso al final, lo que nos lleva a la hazaña mortal del día.
La vista de Watson se desvió hacia Kimberly. Ella se encontró con su mirada, supo lo que significaba y levantó la barbilla.
—Abandonó la protección de su vehículo —señaló la primera persona.
—Bajó su arma.
—Fue tras un sospechoso antes de terminar de asegurar la escena.
—Dejó de proporcionar cobertura a...
—Provocó que la mataran...
—Quizá echaba de menos a su compañera.
Se oyeron risas. Kimberly fulminó al comentarista con una mirada de gracias-por-nada. El apodado el Silbador, un corpulento exmarine que sonaba como si silbara cada vez que respiraba, le devolvió la sonrisa. La jornada anterior, él había sido el ganador del premio a la hazaña mortal del día cuando, durante un atraco al Banco de Hogan, fue a disparar a un atracador y le dio al cajero.
—Me despisté un poco en ese momento —respondió Kimberly cortante.
—La mataron —corrigió Watson con rotundidad.
—¡Solo me quedé paralizada!
Eso le valió otra mirada burlona.
—Hay que empezar por asegurar el vehículo, luego controlar la situación y después puede realizarse la persecución.
—Se habría ido...
—Pero tendría el coche, que serviría de prueba, tendría a sus cómplices, que podrían testificar contra él, y lo mejor de todo, aún estaría viva. Más vale pájaro en mano, Kimberly. Más vale pájaro en mano... —Watson le dirigió una última mirada severa y luego continuó su lección con el resto de la clase—. Recuerden: en momentos de tensión, deben mantener el control, y eso significa apoyarse en sus entrenamientos y en los interminables simulacros en los que les hacemos participar aquí. Las prácticas que llevamos a cabo en Hogan’s Alley pretenden enseñarles a tomar decisiones con buen juicio, y realizar un disparo de alto riesgo en medio de un atraco a un banco no es señal de buen juicio —declaró lanzando una mirada al Silbador—. Y dejar la protección de su vehículo, y a sus compañeros agentes, para perseguir a un sospechoso a pie tampoco denota buen juicio. —Esa vez la mirada fue para Kimberly. ¡Como si la necesitase!
«Recuerden sus entrenamientos, sean listos y mantengan el control. Eso hará que sigan con vida. —Echó un vistazo al reloj y dio una palmada—. Muy bien, queridos alumnos, son las cinco en punto, así que eso es todo por hoy. Por el amor de Dios, vayan a quitarse toda esa pintura. Y recuerden, chicos: mientras siga haciendo este calor, deben hidratarse bien.
CAPÍTULO 2
Quantico, Virginia
5:22 p.m.
Temperatura: 34,5 grados
Veinte minutos más tarde, Kimberly disfrutaba de la bendita soledad de su pequeña habitación en la residencia Washington Hall. Teniendo en cuenta la debacle de esa tarde, creyó que acabaría echándose una buena llorera, pero entonces descubrió que, al llegar la novena semana de las dieciséis que duraba el programa de la Academia, estaba de manera oficial demasiado cansada para llorar.
En lugar de eso, se quedó desnuda en medio de su diminuta habitación de estudiante, contemplando su reflejo en un espejo de cuerpo entero, sin acabar de creer lo que veía.
A su derecha oía el sonido del agua correr. Su compañera de habitación, Lucy, acababa de llegar del circuito de entrenamiento físico y estaba duchándose en el baño que compartían con otras dos compañeras de clase. Por detrás se escuchaban disparos y alguna que otra explosión de artillería. La jornada de clases de la Academia del FBI y de la Academia Nacional había finalizado ya, pero Quantico seguía siendo un lugar muy concurrido. Los marines llevaban a cabo su instrucción básica justo al final de la calle y la Administración de Control de Drogas realizaba diversos ejercicios. A cualquier hora podía haber alguien disparándole a algo en los extensos terrenos de más de ciento cincuenta y cinco hectáreas.
En mayo, cuando Kimberly llegó allí, al bajar de la lanzadera de la empresa de transportes Dafre, inhaló el olor a cordita mezclado con el del césped recién segado y pensó que nunca había percibido nada tan agradable. La Academia le pareció idílica y sorprendentemente discreta. El extenso conjunto de trece enormes edificios de ladrillo beige parecía cualquier tipo de institución de los años setenta. Podía ser un centro de formación profesional o una sede del Gobierno. Los edificios eran corrientes y su interior no tenía un aspecto muy distinto. Una resistente moqueta de color azul grisáceo se extendía hasta perderse de vista. Las paredes estaban pintadas de blanco hueso y el mobiliario era escaso pero funcional: sillas naranjas de asiento bajo, así como mesas y escritorios de roble de poca altura, fáciles de montar. La Academia abrió sus puertas de manera oficial en 1972, y tenía gracia que la decoración no hubiera cambiado mucho desde entonces.
El complejo de edificios, sin embargo, resultaba acogedor. La residencia Jefferson, donde se registraban los visitantes, lucía bonitas molduras de madera y un atrio acristalado, perfecto para organizar barbacoas en su interior. Más de una docena de largos pasillos con cristales ahumados conectaban unos edificios con otros y daban la sensación de que se caminaba por los exuberantes y verdes jardines, en lugar de permanecer a cubierto. Por todas partes aparecían patios con árboles en flor, bancos de hierro forjado y suelos de piedra. En los días soleados, los alumnos podían competir con marmotas, conejos y ardillas para llegar a clase mientras los animales saltaban por las explanadas de césped. Al anochecer, los brillantes ojos ámbar de ciervos, zorros y mapaches aparecían en las lindes del bosque y observaban los edificios con la misma intensidad con la que los estudiantes solían devolverles la mirada. Un día, hacia la tercera semana, mientras Kimberly paseaba por un pasillo acristalado, volvió la cabeza para admirar un cornejo florido blanco y, de repente, una gruesa serpiente negra apareció entre sus ramas y se dejó caer al suelo.
Lo positivo fue que no gritó, pero sí lo hizo uno de sus compañeros de clase, un exmarine.
—Solo me he sobresaltado —les aclaró con timidez—. De verdad, solo ha sido un sobresalto.
Por supuesto, todos gritaron en una o dos ocasiones desde entonces. De lo contrario, los instructores se habrían sentido decepcionados.
Kimberly centró de nuevo su atención en el espejo de cuerpo entero y en el desastre de figura que veía reflejada. Su hombro derecho se había tornado de un color morado oscuro y el muslo izquierdo, de amarillo y verde. Tenía las costillas magulladas, las espinillas negras y azules y, después del entrenamiento con escopeta del día anterior, parecía como si alguien le hubiera pegado con un mazo para carne en el lado derecho del rostro. Se dio la vuelta y observó el moretón que ya se le había formado en la parte baja de la espalda. Combinaría muy bien con la enorme quemadura roja que le subía por la parte posterior del muslo derecho.
Nueve semanas atrás, su cuerpo de casi un metro setenta estaba formado por cincuenta y dos kilos de músculos y tendones. Como la eterna adicta al ejercicio que era, siempre se había mantenido en forma, delgada y preparada para el entrenamiento físico. Al tener una máster en Criminología, haber practicado tiro desde los doce años y haberse relacionado durante toda su vida con agentes del FBI —fundamentalmente su padre—, cruzó las grandes puertas de cristal de la Academia como si fuera la dueña del lugar. Kimberly Quincy había llegado y seguía cabreada por los atentados del 11 de Septiembre, por lo que todos esos malhechores que rondaban por ahí ya podían ir soltando las armas y echándose a temblar.
Pero habían transcurrido nueve semanas, y en cambio...
Se apreciaba con claridad que había perdido el peso que tanto necesitaba. Tenía unas profundas ojeras oscuras, las mejillas hundidas y sus extremidades parecían demasiado delgadas para soportar su propio cuerpo. Se veía como una versión desgastada de su antigua yo, con moretones en el exterior que hacían juego con los de su interior.
No podía soportar la visión de su propia figura, pero tampoco podía apartar la mirada.
Oyó el ruido metálico del grifo al cerrarse en el baño, por lo que dedujo que Lucy saldría enseguida.
Kimberly levantó la mano hacia el espejo, trazó en él la línea de su hombro magullado, sintiendo el cristal frío y duro con las yemas de los dedos.
Y, de pronto, le vino a la mente algo en lo que no había pensado desde hacía seis años. Su madre, Elizabeth Quincy, de cabello castaño oscuro y suaves rizos, con unos finos rasgos patricios, vestida con su blusa de seda color marfil favorita, estaba sonriéndole, aunque tenía aspecto preocupado, triste y desgarrado.
—Solo quiero que seas feliz, Kimberly. ¡Ay, Dios!, si no te parecieras tanto a tu padre...
Los dedos de Kimberly permanecieron sobre el cristal, pero cerró los ojos, pues había cosas que, incluso después de tantos años, seguía sin poder soportar.
Oyó otro sonido que provenía del baño, era Lucy corriendo la cortina con fuerza. Kimberly abrió los ojos, se acercó con rapidez a la cama y cogió su ropa. Le temblaban las manos y le dolía el hombro.
Se puso unos pantalones de nailon cortos para correr que le había proporcionado el FBI y una camiseta azul claro.
Eran las seis y sus compañeras se irían a cenar en breve, pero ella se fue a entrenar.
Kimberly había llegado a la Academia del FBI en Quantico, Virginia, la tercera semana de mayo como parte del NAC 03-05, lo que significaba que su clase era la quinta de nuevos agentes que comenzaba en el año 2003.
Como la mayoría de sus compañeros, había soñado con ser agente del FBI durante casi toda su vida, por lo que decir que la emocionó que la hubieran admitido sería quedarse un poco corto. La Academia solo aceptaba al seis por ciento de los aspirantes, un porcentaje inferior incluso al de Harvard, por lo que al enterarse, Kimberly se sintió más bien eufórica, impresionada, emocionada, atónita, nerviosa, asustada y asombrada, todo ello en diversos intervalos. Durante veinticuatro horas, se guardó la noticia para sí. Fue su propio secreto especial, su propio día especial, después de muchos años de estudio, formación, intentos y deseos...
Cogió su carta de aceptación, se fue a Central Park y se quedó allí sentada, viendo a los neoyorquinos desfilar antes sus ojos con una sonrisa tonta en la cara.
El segundo día, llamó a su padre.
—Es genial, Kimberly —respondió él con esa voz tranquila y controlada que tenía.
—No necesito nada. Estoy lista para salir. De verdad, estoy bien —añadió ella balbuceado sin motivo.
La invitó a cenar con él y su pareja, Rainie Conner, pero Kimberly rechazó el ofrecimiento. En su lugar, se quedó rapándose su larga cabellera rubia y cortándose las uñas. Después condujo cinco horas hasta el Cementerio Nacional de Arlington, donde se sentó en silencio en medio del mar de cruces blancas.
Arlington siempre olía a césped recién cortado y se veía verde, soleado y luminoso. No mucha gente lo sabía, pero Kimberly sí.
Llegar a la Academia tres semanas después fue muy parecido a llegar a un campamento de verano. Agruparon a todos los nuevos agentes en la residencia Jefferson, donde los supervisores recitaban nombres y los tachaban en las listas mientras los nuevos reclutas se agarraban a sus maletas y fingían estar mucho más tranquilos y serenos de lo que en realidad se sentían.
A Kimberly le entregaron sin mayor miramiento un juego de finas sábanas blancas y una colcha naranja, que constituían su ropa de cama. También le dieron una toalla blanca raída y un paño igual de desgastado. Se le informó de que los nuevos agentes en prácticas se hacían su propia cama y que, cuando necesitase un juego limpio, tenía que coger el usado y llevarlo a la zona de lavandería de sábanas. A continuación, le entregaron un manual del alumno en el que se detallaban en veinticuatro páginas las distintas normas que regían la vida en la Academia.
La siguiente parada fue el economato, donde, por el módico precio de trescientos veinticinco dólares, Kimberly adquirió su nuevo uniforme de agente, formado por unos pantalones cargo color canela, cinturón del mismo color y un polo azul marino con el logo de la Academia del FBI en la pechera izquierda. Como el resto de sus compañeros, Kimberly compró un cordón oficial de la Academia del FBI, del que colgó su tarjeta de identificación.
Pronto aprendería que ir identificada era de suma importancia en la Academia. Por un lado, llevar una identificación en todo momento evitaba que los de seguridad detuvieran a los alumnos sin más y los expulsasen, y, por otro, le daba derecho a comer gratis en la cafetería.
Los nuevos agentes debían llevar uniforme de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde. Después de esa hora, todo el mundo volvía como por arte de magia a ser un simple mortal y, por tanto, podía llevar ropa de calle, excepto sandalias, camisetas de tirantes o camisetas sin mangas. Al fin y al cabo, se trataba de la Academia.
En el recinto no se permitía la tenencia de armas de fuego, por lo que Kimberly registró su Glock del 40 en la cámara acorazada del Centro de Gestión de Armas. A cambio, le entregaron lo que los nuevos agentes llamaban con cariño la «Pistola Crayola» o «Manilla Roja» una pistola de plástico rojo de peso y tamaño similares a los de una Glock. Los reclutas debían llevar siempre puesta su Crayola, junto con unas esposas falsas, porque en teoría, eso los ayudaba a acostumbrarse al peso y a la sensación de llevar un arma de fuego.
Kimberly odiaba su Manilla Roja. Le parecía estúpida e infantil y solo quería que le devolvieran su Glock. En cambio, a los contables, abogados y psicólogos de su clase, que no tenían ninguna experiencia con armas de fuego, les encantaban esas cosas. Podían quitárselas del cinturón, tirarlas por los pasillos y sentarse sobre ellas sin pegarse un tiro en el trasero ni pegárselo a otros. Un día, Gene Yvves estaba gesticulando con tanta efusividad que su Crayola salió volando hasta el otro lado de la estancia, donde golpeó a otro nuevo agente en la cabeza. Quedó claro que, al menos durante las primeras semanas, era una buena idea que no todos los de la clase fueran armados.
Aun así, Kimberly seguía queriendo recuperar su Glock.
Una vez equipados con sábanas, uniformes y pistolas de juguete, los nuevos agentes en prácticas regresaron a los alojamientos para conocer a sus compañeros de habitación. Todos iniciaban su estancia en las residencias de estudiantes Madison y Washington con dos personas por habitación y un baño para cada dos habitaciones. Las estancias eran pequeñas pero funcionales: dos camas individuales, dos pequeños escritorios de roble y una gran estantería. Cada cuarto de baño, pintado de un vívido azul por razones que solo el conserje conocía, tenía un pequeño lavabo y una ducha. No había bañera. Al llegar la cuarta semana, cuando todos ansiaban sumergir sus cuerpos magullados y golpeados en un largo baño caliente, varios agentes se alojaban en hoteles de la cercana Stafford solo para disfrutar de sus bañeras. Y no era broma.
La compañera de habitación de Kimberly, Lucy Dawbers, era una exabogada litigante de treinta y seis años que tenía su propia casa adosada en Boston, por la que pagaba dos mil dólares al mes. El primer día echó un vistazo a su espartano alojamiento y se lamentó:
—¡Dios mío!, ¿qué he hecho?
A Kimberly le dio la impresión de que Lucy mataría por una buena copa de chardonnay al final de la jornada. Además, echaba muchísimo de menos a su hijo de cinco años.
Lo positivo, en especial para aquellos nuevos agentes a los que les costaba compartir habitación, como tal vez a Kimberly, era que, hacia la duodécima semana, los reclutas podían optar a habitaciones individuales en «El Hilton», es decir, en la residencia Jefferson. Esas habitaciones no solo tenían un tamaño algo mayor, sino que, además, te daban derecho a tener cuarto de baño propio. Era un auténtico paraíso, si es que habías sobrevivido hasta entonces. Tres de los compañeros de Kimberly ya habían desistido.
En teoría, la Academia del FBI había abandonado su anterior programa de entrenamiento al estilo militar por uno más suave y benévolo. Conscientes de lo caro que resultaba reclutar buenos agentes, el Buró pasó a considerar la Academia del FBI como la etapa final de formación de los agentes seleccionados, en lugar de como una última oportunidad para descartar a los débiles.
O esa era la teoría, porque la práctica era que las pruebas reales comenzaban la primera semana. ¿Podían correr tres kilómetros en menos de dieciséis minutos? ¿Podían hacer cincuenta flexiones en un minuto? ¿Podían hacer sesenta abdominales? Debían completar la carrera de lanzadera en veinticuatro segundos y trepar por la cuerda de quince metros en cuarenta y cinco.
Los nuevos reclutas corrían, entrenaban, se sometían a pruebas de grasa corporal y rezaban para poder corregir sus puntos débiles, ya fuera la carrera de lanzadera, la escalada por cuerda o las cincuenta flexiones, con el fin de pasar los tres ciclos de pruebas de aptitud física.
Luego estaba el programa académico: clases sobre delitos financieros, elaboración de perfiles, derechos civiles, contrainteligencia extranjera, crimen organizado y casos de drogas; lecciones sobre interrogatorios, tácticas de arresto, maniobras de conducción, trabajos encubiertos e informática; series de conferencias sobre criminología, derechos legales, ciencia forense, ética e historia del FBI. Algunas cosas eran interesantes, otras insoportables, y de todas los examinaban tres veces a lo largo de las dieciséis semanas. Y no te evaluaban con un mundano baremo de bachillerato: necesitabas una puntuación mínima del ochenta y cinco por ciento para aprobar. Cualquier nota inferior significaba que habías fracasado. Si suspendías una vez, te brindaban la oportunidad de hacer un examen de recuperación, y si suspendías dos veces, te «reciclaban», es decir, repetías curso.
Lo de recicladosonaba muy inocuo. Al igual que en algunos programas deportivos políticamente correctos, ahí no había ganadores ni perdedores, solo eras reciclado.
El reciclaje importaba, los nuevos agentes lo temían, lo detestaban y tenían pesadillas al respecto. Era la amenazadora palabra que se susurraba por los pasillos, el terror secreto que los hacía seguir subiendo por encima del imponente muro de entrenamiento de los marines, incluso entonces, ya en la novena semana, cuando todos dormían cada vez menos mientras se les presionaba cada vez más, los ejercicios eran más duros y las expectativas más inalcanzables y cada día, todos los días, alguien era galardonado con la hazaña mortal del día...
Además de la preparación física y académica, los reclutas practicaban con armas. Kimberly creyó que ahí tendría ventaja, ya que llevaba diez años haciendo prácticas de tiro con una Glock del 40. Se sentía cómoda con las armas y era muy buena disparando.
Salvo que el entrenamiento con armas no consistía en estar de pie y disparar a un blanco de papel. También disparaban sentados, como si los hubieran sorprendido ante un escritorio. Luego estaban los ejercicios de correr, los de arrastrarse cuerpo a tierra, los de tiro nocturno y unos elaborados rituales en los que empezaban cuerpo a tierra, luego se levantaban y corrían, después volvían a tirarse al suelo, corrían aún más y, para finalizar, se ponían de pie y disparaban. Disparaban con la mano derecha, disparaban con la izquierda, y recargaban una y otra vez.
Y no disparaban solo con pistola. Kimberly tuvo su primera experiencia con un fusil M-16, luego disparó más de mil cartuchos desde una escopeta Remington modelo 870 con un retroceso tan potente que casi le aplastó la mejilla derecha y le destrozó el hombro. Después expulsó más de cien cartuchos de un subfusil Heckler & Koch MP5/10, aunque eso al menos resultó algo divertido.
También tenían las instalaciones del pueblo ficticio Hogan’s Alley, donde practicaban situaciones complejas en las que solo los actores sabían de verdad qué iba a suceder en cada momento. Los sueños de ansiedad que Kimberly había tenido siempre, como salir desnuda de casa o encontrarse de repente en un aula haciendo un examen sorpresa, antes eran en blanco y negro, pero desde que comenzaron los entrenamientos de Hogan’s Alley, adquirieron un color vivo y violento. Las aulas eran de un rosa intenso, las calles de amarillo mostaza y los exámenes sorpresa aparecían salpicados de pintura morada y verde. Se veía a sí misma corriendo sin parar por largos túneles interminables donde se producían explosiones en naranja, rosa, morado, azul, amarillo, negro y verde.
Unas noches se despertaba conteniendo gritos de abatimiento, otras solo permanecía acostada y sentía palpitar su hombro derecho. A veces se daba cuenta de que Lucy también estaba despierta. Esas noches no hablaban, se limitaban a quedarse acostadas en la oscuridad, concediéndose mutuamente espacio para sufrir. Luego, a las seis de la mañana, ambas se levantaban y volvían a pasar por todo una vez más.
Nueve semanas menos, todavía quedaban siete. No podías mostrar debilidad ni dar cuartel. Había que aguantar.
Kimberly tenía un desesperado deseo de conseguirlo. Era la fuerte Kimberly, con unos fríos ojos azules iguales a los de su padre. Era la inteligente Kimberly, licenciada en Psicología a los veintiún años y con un máster en Criminología a los veintidós. Estaba decidida a seguir adelante con su vida, incluso después de lo que les ocurrió a su madre y a su hermana.
Era la infame Kimberly, la más joven de su clase y de la que todo el mundo susurraba por los pasillos. «Sabes quién es su padre, ¿verdad? Qué pena lo que le ocurrió a su familia. Oí que el asesino casi la mató a ella también. Ella le disparó a sangre fría...».
Los compañeros de Kimberly tomaban muchas notas en su esperada clase de perfilación criminal, pero Kimberly no apuntaba nada en absoluto.