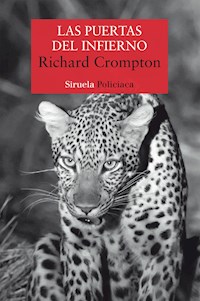Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La hora del Dios Rojo, primer caso del detective masai Mollel, es una novela policiaca oscura, emocionante y vívida, con un héroe tan complejo como la misma Nairobi. Nairobi, Kenia, 2007. En una de las megalópolis de mayor crecimiento de toda África, una pequeña élite goza del poder frente a una mayoría empobrecida e inquieta. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, las tensiones en la ciudad han alcanzado su punto álgido. Una joven prostituta aparece muerta en un parque con el cuerpo mutilado. Con la amenaza del caos que se avecina por las elecciones, pocos se preocuparían en exceso. Sin embargo Mollel, el detective a quien se le asigna el caso, antiguo guerrero masai, lo hace. La chica también era masai, aunque, más allá de eso, el instinto policial de Mollel hace que se sumerja en la investigación sin contemplaciones, como una especie de catarsis personal para empezar a sentirse vivo de nuevo. Rastreando pistas a medida que se aventuran por barriadas pobres y rascacielos, barrios residenciales y cloacas en busca del asesino, Mollel y su compañero kikuyu, Kiunga, se ven obligados a enfrentarse con la terrible certeza de que algunas de las personas más influyentes de Nairobi pueden estar implicadas en el crimen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: abril de 2015
Título original: The Honey Guide
En cubierta: fotografía de © iStock.com / Xavierarnau
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
© Richard Crompton, 2013
© De la traducción, Dora Sales
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid.
www.siruela.com
ISBN: 9788416396696
Índice
Dedicatoria
Prólogo
La hora del Dios Rojo
El origen de la muerte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Glosario
Notas
Prólogo
Esta novela está ambientada en el periodo previo, y el inmediatamente posterior, a las elecciones del 27 de diciembre de 2007 en Kenia.
Entre reclamaciones por fraude electoral por ambas partes, el presidente en ejercicio, Mwai Kibaki, juró el cargo el 30 de diciembre, avivando de inmediato las protestas y los actos violentos que se extendieron por todo el país.
Parte de la violencia más intensa tuvo lugar en los suburbios de la capital, donde las tensiones étnicas, de larga trayectoria, asomaron a la superficie.
Este libro es un texto de ficción. La cronología es exacta, y la mayoría de las localizaciones son reales. Pero no pretende ser un retrato objetivo. Más bien, tiene la intención de captar el espíritu, la energía y el coraje de esta ciudad extraordinaria, Nairobi, que considero mi hogar.
Se cree que entre 800 y 1.500 keniatas perdieron la vida a causa de la violencia postelectoral. Otras personas, innumerables, perdieron sus hogares y medios de vida, y experimentaron el terror y la penuria. Este libro es un tributo a la memoria de quienes perecieron, y a la iniciativa de quienes lograron sobrevivir.
La hora del Dios Rojo
El origen de la muerte
Al principio, no existía la muerte. Esta es la historia de cómo la muerte llegó al mundo.
Había una vez un hombre a quien llamaban Leeyio, que fue el primer hombre a quien Naiteru-kop1trajo a la Tierra. Naiteru-kop llamó entonces a Leeyio y le dijo: «Cuando una persona muere y dispones del cuerpo, debes acordarte de decir: “El ser humano muere y regresa, la luna muere y se aleja”».
Pasaron muchos meses hasta que alguien murió. Cuando, finalmente, el hijo de un vecino falleció, mandaron llamar a Leeyio para que dispusiera del cuerpo. Al sacarlo, cometió un error y dijo: «La luna muere y regresa, el ser humano muere y se aleja». De modo que, tras eso, ninguna persona sobrevivió a la muerte.
Transcurrieron unos pocos meses más, y el hijo del propio Leeyio murió. Así que el padre sacó el cuerpo y dijo: «La luna muere y se aleja, el ser humano muere y regresa». Al oírlo, Naiteru-kop le dijo a Leeyio: «Ya es demasiado tarde, pues, por tu propio error, la muerte nació el día en que murió el hijo de tu vecino». Y así es como surgióla muerte, y, por eso, hasta el día de hoy, cuando una persona muere no regresa, pero, cuando muere la luna, siempre vuelve.
HISTORIA TRADICIONAL MASÁI
1
SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE DE 2007
El sol cae en vertical, y la sombra escasea tanto como la caridad en Biashara Street. Allí donde existe —frente a las tiendas y en los callejones, como bocas de cuevas y cañones—, la vida se aferra: ojos que parpadean y observan con paciencia.
Ven a un hombre y a un niño andando por la acera, el niño da un brinco cada tres o cuatro pasos, para igualar las zancadas largas de su compañero.
El hombre, a modo de concesión, se ha encorvado ligeramente para ponerse a una altura que les permita conversar. Su postura sugiere que, si cualquiera de los dos alargase la mano, el otro se la cogería; sin embargo, por algún motivo, ninguno lo hará. Son padre e hijo.
—¿Pero dónde vas a montar? —pregunta el padre, de forma cansina.
Es evidente que se trata de una conversación antigua.
—¡En cualquier parte! —contesta el niño—. Podría ir a las tiendas por ti.
—Adam, esto es Nairobi. Si vas por ahí solo en bici, conseguirás que te maten. ¿Te has fijado en cómo conducen aquí?
—Pues entonces alrededor del recinto. En casa de Abuela. Allí no pasa nada. Michael tiene bici. E Imani también; y ella solo tiene siete años.
El hombre alto detiene su zancada, y el niño corre a meterse tras sus piernas. Algo ha inquietado al hombre: urgente, palpable, pero no obstante indefinible. La sensación de un problema a punto de golpear.
Solo por una vez, piensa Mollel, solo por una vez, me gustaría desconectar este instinto. Ser capaz de disfrutar yendo a comprar, de disfrutar pasando tiempo con mi hijo. Ser parte del público en lugar de un policía.
Pero no puede. Es lo que es.
—¡Esa es la que quiero! —exclama Adam, señalando hacia el escaparate.
Mollel pasa de forma vaga por la exposición de bicis que hay en el interior, pero se queda observando un reflejo suspendido sobre el cristal: un grupo de chicas adolescentes, todo cotilleo y chicle, móviles vibrando como abanicos, bolsos en bandolera sobre los hombros; y, desde las sombras, otros ojos, ahora ávidos, emergen. Los hombres observan sin observar, y se acercan sin moverse, con un aire despreocupado pero con determinación, dispares pero unidos, rodeando a su presa. Perros de caza.
—Entra en la tienda —le dice Mollel a Adam—. Quédate ahí hasta que vuelva a buscarte.
—¿Puedo elegir una bici, papá? ¿En serio?
—Solo quédate ahí —contesta Mollel, y empuja al niño para que cruce la puerta abierta de la tienda.
Se da la vuelta. Ya ha sucedido. El grupo de hombres se está desvaneciendo, las chicas todavía permanecen ajenas a lo que acaba de pasar. Hace marcaje a uno de los tipos, que se aleja veloz del escenario, tapando un bolso sin asas de vinilo dorado —no es de su estilo en absoluto— bajo la camisa.
Mollel despega, igualando el paso del perro de caza pero manteniendo la distancia, ansioso por no asustarle. No tiene sentido dejarle entrar corriendo en una callejuela ahora. Aprieta el ritmo, acorta la distancia. Deja Biashara Street. Cruza Muindi Mbingu. Serpentea entre el tráfico, ignora las bocinas de los coches. Hay más ajetreo aquí.
El perro de caza tiene unos veinte o veintipocos años, calcula Mollel. Atlético. Lleva las mangas de la camisa cortadas a la altura de los hombros, no para no exponer sus brazos bien desarrollados, sino para facilitar el movimiento de quitársela. Los botones en la parte delantera serán falsos, Mollel lo sabe, reemplazados por una tira de velcro o por cierres automáticos para frustrar cualquier intento de agarrar por el cuello al ladrón de bolsos, haciendo que quien lo intente perseguir se quede sujetando solo una camisa harapienta, como la piel mudada de una serpiente.
Mientras Mollel sopesa su estrategia (lanzarse en picado a las piernas en lugar de agarrarle por el torso), se percata de que el ladrón está dirigiéndose hacia City Market. Ahora tiene que eliminar la distancia entre ellos. Si le pierde ahí, se escapa para siempre.
Acorta toda una manzana, con más recovecos de entrada y salida que una madriguera de damanes; un día como este el interior oscuro del mercado está abarrotado de compradores que huyen del sol. Mollel se plantea gritar ¡Alto, mwizi*!, o ¡Policía!, pero calcula que eso le haría perder un tiempo precioso. El ladrón sube a brincos los escalones y salta con destreza una pila de tripas de pescado; se detiene un momento para mirar hacia atrás, mostrando, piensa Mollel, señales de cansancio, y se sumerge en el interior oscuro. El cuerpo delgado y adusto de Mollel le sigue a solo unos pocos segundos, el corazón le late con fuerza mientras toma bocanadas de aire incluso cuando su estómago se rebela ante el hedor potente del pescado. Llevaba un tiempo sin hacer esto. Y lo está disfrutando.
Sus ojos necesitan un momento para adaptarse. Al principio, todo lo que puede ver son unas ventanas altas, muy elevadas, rayos de luz como columnas. El ruido llena lo que los ojos no ven: el alboroto de la negociación y el intercambio, el piar de los pollos, la risa, el parloteo, el cantar, y el ajetreo y el bullicio multitudinarios.
Y en medio de ese ajetreo y bullicio; un bullicio, un ajetreo que no deberían estar ahí. Ahora lo ve además de oírlo, solo unos puestos por delante. Figuras que caen, voces que se elevan protestando. Su presa.
Ve al ladrón a través de un hueco en la muchedumbre. Va dispersando gente y productos a su paso, con la intención de bloquear a su perseguidor. No tiene sentido recorrer esa vía. Mollel mira a derecha e izquierda, y opta por la derecha. Rodea un puesto, y comienza a correr en paralelo. Aunque se mantiene al ritmo de su presa, no va a cogerle de esta forma. Por delante, ve sacos de mijo amontonados libremente contra uno de los puestos. Es su oportunidad. Da un salto, dos, y se planta encima del puesto, en equilibrio sobre los tablones que rodean el mijo.
Surge un alarido de protesta por parte de la mujer que hay tras el puesto, mientras intenta golpear las piernas de Mollel con su pala.
—¡Baja de ahí!
Pero él ya se ha ido, saltando al siguiente puesto, confiando en que la madera destartalada aguante su peso. Lo hace. Mollel corre y salta de nuevo. La madera aguanta.
Desde ahí tiene mejor vista, y una carrera más limpia a pesar de los esfuerzos de los comerciantes por empujarle, agarrarle, arrastrarle para que baje. Él se eleva por encima de las manos, por encima de los puestos, únicamente concentrado en la persecución.
El olor fresco, limpio, de los pimientos y las cebollas atraviesa la sequedad polvorienta del mijo. Más fácil para mercadear. Mollel pasa saltando sobre las verduras apiladas, brincando, ojeando desde arriba, recordando cuando perseguía cabras por los pedregales de las montañas siendo un niño. El impulso lo es todo. Cada paso espera que caigas. Engáñale. Desaparece.
Gritos indignados le atronan los oídos, pero Mollel siente que la enorme sala se ha quedado en silencio. No hay nadie más ahí, solo están él y el hombre que huye. La distancia entre ellos se mide en latidos: a un brazo de distancia; al alcance de la mano.
Y entonces el ladrón sale por la puerta.
De pronto Mollel se encuentra de pie sobre el último puesto, rodeado de caras furiosas. Le abuchean y le cierran el paso; alargan las manos para cogerle por los tobillos. Ve la parte trasera de la cabeza del ladrón a punto de desvanecerse entre la multitud fuera del mercado. Alarga el brazo hacia abajo, nota pelo y dureza —cocos— bajo los pies. Otro truco de cabrero: si el animal está fuera del alcance, lánzale algo.
El coco sale de su mano incluso antes de que piense en ello. Describe una parábola baja sobre las cabezas de los comerciantes, atraviesa la entrada cuadrada, brillante. Mollel incluso oye el golpe, y se relaja. Ahora tiene tiempo de sacar su identificación y despejar el camino hacia la entrada, donde se ha formado un círculo.
Ahora la muchedumbre está ansiosa, a la expectativa. La entrada trasera de City Market está poblada de puestos de carniceros, y el olor metálico de la sangre flota en el aire.
La gente se aparta ante él, y Mollel entra en el círculo. El ladrón está de rodillas, aturdido, el bolso dorado se le ha caído al suelo y se frota la parte trasera de la cabeza con una mano. En la parte delantera del círculo, un par de niños han cogido ya el coco destrozado, chupan la carne dulce y sonríen a Mollel. Comida gratis y espectáculo. ¿Qué más puedes querer?
—Vas a venir conmigo —dice Mollel.
El ladrón no contesta. Pero se pone de pie tambaleante, como atontado.
—He dicho —insiste Mollel— que te vienes conmigo.
Da un paso al frente y agarra al ladrón por la parte superior del brazo. Es más ancho de lo que Mollel puede abarcar con la mano, y duro como una roca. Espera que el chico esté lo bastante conmocionado como para arrastrarlo cuesta abajo. Si al menos tuviese unas esposas.
Y entonces el brazo gira y se aleja del suyo, dándole tiempo a Mollel solo a retroceder y mitigar la fuerza del golpe que aterriza a un lado de su cabeza. No hay conmoción; la debilidad era fingida. Ahora el ladrón está alerta y plantado sobre sus talones. Una embestida, perdida, hacia Mollel. La muchedumbre vitorea. Este luchador es fuerte pero inestable, y el policía calcula que una rápida acometida con el hombro le tiraría de nuevo al suelo. Mollel aprovecha la ocasión, la cabeza gacha, el cuerpo inclinado hacia el pecho de su oponente, pero calcula mal el tiempo, y el ladrón le elude con facilidad. Mollel siente un dolor agudo, terrible, en la cabeza, en todas partes, punzante y tenso, el dolor de la captura, de la sumisión.
Su oponente ríe, y un rugido de aprobación surge del gentío. No es partidista, esta gente. Mollel siente como si le sacudiesen la cabeza de lado a lado, arriba y abajo. No hay nada que pueda hacer.
—Ahora te tengo, masái —ríe el ladrón.
Ha metido los pulgares en los lóbulos de las orejas de Mollel.
La pesadilla de su vida, esos lóbulos. Largos y arqueados, la carne estirada desde la niñez para que sobrepase la línea de la mandíbula, las i-maroro* son una señal de orgullo e identidad guerrera en los círculos masái, pero son objeto de burla y prejuicio en cualquier otra parte. Conoce a muchos masái que se han hecho quitar los bucles, pero de alguna forma los muñones le suenan a arrepentimiento, y orejas así parecen tan llamativas como las suyas propias.
Sin embargo, tienen una ventaja: nadie va a cogerlas de los lóbulos. Los transeúntes se desternillan con una risa casi histérica; no puede esperar ayuda por esa parte. Nunca han visto a un policía llevado por las orejas, como un toro con un aro atravesándole la nariz. Incluso el ladrón, que ahora está muy cerca, y le lanza una mirada lasciva, parece no poder creer la suerte que ha tenido.
—De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer, masái —dice—. Vamos a irnos juntos, despacio, para salir a K Street. Voy a arrancarte tus bonitas orejas. Y tú no vas a seguirme. Si lo has entendido, asiente con la cabeza. Oh, lo siento, no puedes, ¿verdad? ¿Quieres que asienta por ti? Sí, ¡eso es!
Todo un humorista, este tipo, piensa Mollel mientras le mueve la cabeza arriba y abajo. El ladrón disfruta con el público. Incluso adopta un aire un poco arrogante cuando levanta al policía cautivo, mirando a la muchedumbre, saboreando su momento de gloria. Que lo haga, piensa Mollel. Significa que no estará preparado para lo que estoy a punto de hacer.
Lo que hace, brutalmente, con rapidez, arranca un quejido comprensivo por parte de todos los hombres de la muchedumbre que les observa. Imaginan bien lo que una bota de policía del cuarenta y cinco con punta de acero puede conseguir cuando entra en contacto tan íntimo con su objetivo.
Casi con ternura, el ladrón suelta las orejas de Mollel. Mira directamente a los ojos del policía con expresión de sufrimiento y agonía. Esta vez, Mollel sabe que no tendrá problemas para detenerlo.
2
—Si esto fuera China —solloza la mujer china—, no molestarnos. ¡Solucionarlo!
—Bueno, esto no es China —contesta el oficial de recepción—. Esto es Kenia. Aquí, hacemos las cosas bien. —Lame la punta del bolígrafo y empieza a escribir en un enorme libro de cuentas—. ¿Número de permiso de trabajo?
—¡Esto no es por mí; es por mi casero! ¡Coge mi dinero y cambia cerraduras! ¿Con quién se supone que voy a dormir esta noche, eh?
En medio del júbilo general causado por esta frase, Mollel capta la atención del oficial que está en recepción, por encima de las cabezas de la muchedumbre. Le alegra que sea Keritch: no hará preguntas incómodas. Tan solo adopta una expresión socarrona mientras levanta la parte abatible del escritorio para que pueda pasar. Mientras Mollel conduce a su detenido por el pasillo hacia el CID2, oye cómo Keritch suspira de nuevo:
—¿Número de permiso de trabajo? ¿Y tiene alguien un bolígrafo que funcione?
Comisaría Central. Hace mucho tiempo que Mollel no se pasa por aquí. No ha cambiado nada. Huele a sudor y pintura fresca; es más sencillo pintar las paredes cada dos años que limpiarlas a diario. El inmueble de una sola planta fue una casa tiempo atrás y ahora permanece eclipsado por los enormes edificios modernos que tiene alrededor. Ofrece una imagen aletargada, rústica, en total desacuerdo con la incesante actividad de su interior, como si un poli de la época colonial, de los que iban en bicicleta, aspirase a convertirse en un benevolente comisario de Nairobi. Posiblemente era el caso cuando se construyó. Y hoy en día no podía estar más lejos de la realidad.
—Bien, bien. Masái. Veo que nos has traído un regalo, ¿verdad?
Mollel conduce al detenido hasta la oficina del CID. Un decrépito mobiliario de oficina y varios archivadores desbordados se apretujan en lo que obviamente fue un dormitorio alguna vez. Mwangi está sentado tras su viejo escritorio de siempre, con los pies en alto, leyendo el Daily Nation. Entrecano, cínico, con el bigote ligeramente más gris.
Mollel se acerca y sacude hacia arriba la primera página.
—¿Qué haces, Mollel? —pregunta Mwangi.
—Comprobando la fecha. Es la única forma en que puedo saber si te has movido en dos años.
—No estaría tan seguro —replica un chico joven, en mangas de camisa, comiendo una sambusa*, con un incipiente bigote de policía—. Ahora se lo dejan encima de la mesa.
—Mollel, te presento a Kiunga. Mi nuevo compañero —dice Mwangi—. Y lo creas o no, Kiunga, este masái también fue mi compañero.
—He oído hablar de ti —contesta Kiunga con tono neutro.
—Todo el mundo ha oído hablar de él —añade Mwangi—. La pregunta es: ¿qué hace de nuevo en la Central? Lo último que supe es que le habían degradado para que controlase el tráfico en Loresho.
Kiunga se ríe.
—¿Hay tráfico en Loresho?
—Hay trabajo que hacer —contesta Mollel—. Matatus* abarrotados, registros de coches caducados. Algún incidente esporádico por la agresividad de esas mulas al volante.
—Y ahora nos has traído a Oloo —dice Mwangi, mirando al detenido—. El jefe estará encantado.
—¿Conoces a este tipo?
—Oh, conocemos a Oloo. Bonito bolso, por cierto —le suelta al detenido.
—¿Qué demonios está haciendo él aquí? —ruge una voz desde la parte trasera de la oficina.
Mwangi le lanza una mirada mordaz a Mollel y baja los pies al suelo, despacio. Oloo, el detenido, se relaja visiblemente.
Otieno, el director del CID Central, entra.
—¡Creí haberos dicho que no quería volver a verle aquí! —espeta.
Es un hombre imponente, alto y macizo; su cabeza redonda, roma, se repliega hacia el cuello grueso. Su piel, muy oscura, tiene marcas de viruela, y el color se enrojece hacia el blanco de sus ojos, manchados como nueces. Otieno, un luo en una profesión dominada por kikuyus, ha desarrollado un pellejo tan grueso como el buey que parece, y la reputación de ser igual de terco.
—No hemos sido nosotros, jefe —tose Mwangi—. Ha sido aquí nuestro amigo masái.
Otieno se gira hacia Mollel, viéndole por primera vez. Su rostro ancho se rompe en una amplia sonrisa resplandeciente, la última respuesta que Mollel hubiera esperado.
—Hay un antiguo refrán luo —responde Otieno, dando unas palmadas efusivas en la espalda de Mollel— que dice que una visita inoportuna trae alegría. Se refieren, por supuesto, a cuando se marcha. Pero esta vez..., esta vez, mi amigo inoportuno, podrías ayudarme. Deshazte de este don nadie y te lo contaré todo.
—Primero tengo que presentar cargos contra él —contesta Mollel—. Robo y resistencia.
Mwangi y Kiunga intercambian una mirada.
La sonrisa de Otieno desaparece. Le coge el bolso dorado a Mollel y revuelve en su interior.
—Móvil, monedero, tampones, cigarrillos... —Levanta un carné—. Es increíble lo descuidada que es alguna gente con sus objetos de valor. Menos mal que hay ciudadanos buenos, honestos, como el señor Oloo aquí presente, dispuestos a entregar pertenencias perdidas.
Ahora le toca sonreír a Oloo.
—Un placer —dice con aire de suficiencia—. Ahora, si no les importa, agentes, creo que seguiré mi camino.
—¡Pero, jefe! —protesta Mollel.
—¡Pero nada! Ahora mismo manejo las mejores cifras de la División Central desde los noventa. Los robos están por debajo del ocho por ciento. ¿Crees que voy a permitir que un pequeño mavwi* como este estropee mis estadísticas? Pregúntales a estos colegas.
Mwangi y Kiunga miran a Mollel con resignación.
—Sí —interrumpe Oloo—. Así es. Y, en cuanto a estos objetos perdidos, entonces, ¿dónde consigo mi recompensa?
Otieno suelta una carcajada fuerte, jovial. Después, sin dejar de sonreír, levanta el puño como una pala y golpea con él la cara del ladrón.
—Aquí tienes tu recompensa.
Oloo está en el suelo, la sangre le sale a borbotones de la nariz rota. Otieno se gira hacia Mwangi y Kiunga.
—Esto es para demostraros a vosotros, kikuyus, que no hay ningún favoritismo tribal. Mwangi, sácalo de aquí. Kiunga, ve a por el coche. Vamos a darle un pequeño paseo al masái.
El Land Rover de la policía serpentea entre el tráfico de Nairobi. Kiunga se maneja en el atasco con la confianza de un tipo joven, encajando el vehículo en huecos que solo dejan un margen de centímetros, adelantando coches por los dos lados, subiéndose a la acera cuando es preciso.
—¿Nunca aprendiste a conducir, Mollel? —pregunta Kiunga mientras mete el coche en un cañón estrecho formado por dos buses Citi.
—No —contesta Mollel—. ¿Y tú?
Otieno, en el asiento delantero, suelta una risotada retumbante.
—Por eso terminaste en la sección de tráfico. Es lo que alguien consideró una broma.
Sí, y Mollel sabe quién. Sin embargo, si Otieno quiere llevarle de paseo, debe de tener reservado algo interesante.
Salen de Uhuru Highway y entran en Kenyatta Avenue, pasando el Serena Hotel, a cuya altura Otieno espeta algunas direcciones y Kiunga hace un giro prohibido. Mientras avanzan en dirección contraria, Kiunga le lanza una advertencia a un furioso conductor de matatu y Otieno mantiene su corpulenta calma. Después, suben a la cuneta, salen de la carretera, entre dos postes de hormigón que Mollel cree que no será posible sortear —pero lo hacen—, y entran en Uhuru Park.
Uhuru Park: el patio de recreo de Nairobi. Le pusieron el nombre por la libertad3, pero también la concede: un poco de libertad frente a la extensión, amplitud y cólera de la ciudad. Al ser sábado, está abarrotado. Gente tumbada en el césped, desperdigada en grupos —familias de picnic, amantes amándose con discreción— o individualmente; gente sin ninguna otra parte a la que ir o con algunas horas que perder, durmiendo en el suelo. Hay un grupo más grande de pie, cogidos de las manos, formando un círculo. Todos llevan las mismas camisetas rojas: un encuentro para rezar. Vendedores de refrescos, frutos secos y helado empujan sus carros de forma perezosa por los senderos, y solo se echan a un lado cuando el Land Rover se les viene encima.
Llegan hasta más allá de la zona conocida como Little Mombasa. A sus cuarenta y dos años, Mollel ha estado en algunos sitios increíbles, pero nunca ha visitado la costa keniana. Supone, con todo, que la auténtica Mombasa tiene algo más que un lago para botes poco profundo y un estanque. El sitio es bastante popular, pero últimamente parece estar perdiendo clientes debido a una atracción nueva situada en la parte trasera del parque, donde el terreno se inclina abruptamente, alejándose de la ciudad para terminar convirtiéndose en Upper Hill.
El coche se detiene junto a un grupo de gente, y, en el instante en que Kiunga apaga el motor, Mollel sabe lo que van a encontrar. El único momento en que un grupo de keniatas permanece quieto de esa forma es cuando hay un cadáver.
Bajan del coche y se abren paso entre la muchedumbre extrañamente reverente hacia el desorden de tela metálica y alambre de púas que indica los límites del parque. Parece estar muy lejos del pacífico verde del interior. Mientras se dirigen hacia la parte más cercana de la multitud, Mollel ve una alcantarilla, de algo más de un metro de profundidad, y un par de polis de uniforme que vigilan con desgana a la muchedumbre, que mira al interior de la zanja.
Por delante de ellos, de pie en el borde de la alcantarilla de hormigón, está el doctor Achieng.
—Ah, Otieno. Y te has traído a tu mascota masái, por lo que veo. Buena idea. Ha pasado mucho tiempo, Mollel.
—¿Todavía no te has jubilado? —le pregunta Mollel al viejo.
—No me lo puedo permitir. Pensaba que habías desaparecido.
Otieno interrumpe:
—Por tu descripción del cuerpo, pensé que sería útil hacerle re-aparecer. ¿Qué tenemos, una termita?
Termita: jerga de la policía de Nairobi para referirse a un cuerpo que sale de las alcantarillas a causa de una lluvia fuerte, del modo en que las hormigas blancas salen de un nido inundado.
—Podría ser. Posiblemente la lluvia fue lo bastante fuerte anoche como para arrastrarla un trecho. Eso podría explicar bastantes de los impactos traumáticos. A menos que estuviese muerta antes de entrar en la alcantarilla.
Achieng le hace una señal a Mollel.
—Ven, echa un vistazo. Dime si nuestra intuición es acertada.
Mollel coge la pequeña mano del patólogo y baja a la zanja. Los abruptos terraplenes de hormigón descienden hasta un fondo plano de alrededor de un metro de ancho, a lo largo del cual discurre un arroyuelo remoto, de solo unos centímetros de profundidad, para permitir que el agua fluya en épocas secas. Ahora hay apenas un hilillo, a pesar de las lluvias de pocas horas antes: así es el clima de Nairobi. Mollel coloca los pies a ambos lados del cuerpo, que yace de costado, parcialmente en el centro del arroyuelo, con la columna curvada en una contorsión imposible: una postura irrecuperable.
La mujer lleva un vestido muy ligero, desgarrado y ennegrecido por el barro, pero de aspecto caro. Lo tiene subido por encima de la cintura. No lleva ropa interior. Manchas de sangre y barro serpentean por sus muslos.
—Verás que tiene muchas heridas en el cuerpo, la mayoría sugieren una paliza —dice Achieng—. Pero parece haber una hemorragia considerable entre las piernas. Tenemos que darle la vuelta enseguida para ver más.
Mollel sigue la línea de la curvatura del cuerpo: bajo el cadáver hay un brazo que no se ve, el otro está echado hacia arriba, sobre la cabeza.
—Deja que mueva esto —dice Achieng, levantando el brazo—. ¿Estás listo para verle la cara?
Mollel asiente. Achieng utiliza el brazo para tirar del cuerpo, haciéndolo girar, y ponerlo boca arriba.
Mollel se encuentra mirando hacia abajo a un rostro joven, ovalado; la grisura lívida debió ser un brillante negro azulado en vida. Pómulos elevados, frente amplia. Noble. En ambas mejillas, una O pequeña, baja, grabada mucho tiempo atrás.
Es un rostro familiar. Mollel no reconoce a la persona, pero conoce al pueblo: el suyo propio.
—Sí, es masái —afirma.
—Eso pensaba. No estoy familiarizado con todas las cicatrices tribales, pero esas me parecieron típicamente masái. ¿Sabes de qué clan?
—En realidad no. Es una marca bastante común. Podría ser del oeste, Sikirari, Matapato. Pero me confunden las orejas.
—¿Las orejas? No he visto nada extraordinario.
—Exacto. Deberían estar estiradas, como las mías. Posiblemente perforadas en la parte superior, además. Pero mira sus lóbulos. Solo hay un agujero pequeño, para ponerse pendientes. Tiene las cicatrices en las mejillas que se hacen en la niñez, pero no las orejas estiradas que les hacen a las chicas masái en la pubertad. De modo que puede que se marchase de su pueblo antes de eso.
—Podría ser.
—Supongo que no hay carné, ¿no?
—Lo que ves —contesta Achieng— es lo que hay. Ahora, quiero girarla, ver si mis sospechas son correctas.
Le hace una señal a un policía que hay cerca, que se une a ellos en la alcantarilla. Achieng coge a la chica por los hombros y el policía lo hace por los tobillos. Juntos, giran el cuerpo.
Un grito de consternación ahogado surge de la muchedumbre que observa.
—Oh, Dios —suelta Mollel.
Ha visto muchos a lo largo de los años. Más cadáveres de los que se molesta en recordar. Sangre, tripas. Pero esto es algo más.
Achieng se gira para ponerse a su lado a los pies del cuerpo.
—Atroz —dice—. Parece que alguien ha usado un cuchillo en sus genitales. Y además de forma brutal.
Se produce cierto alboroto entre los espectadores. Alguien se ha desmayado.
—¡Haced que esa gente se marche de aquí! —grita Otieno. Incluso él, bajo su complexión oscura, parece horrorizado—. ¿Qué creen que es esto, un circo?
Los policías de uniforme caminan hacia delante y empiezan a dispersar a la multitud.
—¿Sabes algo de la circuncisión femenina, Mollel? —pregunta Achieng en voz baja.
—Sé que no es así —contesta Mollel.
—Quizás no tan brutal. Pero, entre los masái, implica la extirpación del clítoris, ¿verdad?
Mollel asiente.
—E-muruata*. Nunca lo he visto hacer, en persona. Los hombres están terminantemente excluidos de la ceremonia. Pero, sí, a las adolescentes se les extirpa el clítoris. Lo hace una mujer mayor. Ahora es ilegal. Pero todavía sucede, por supuesto.
—¿Dices que normalmente se hace en la pubertad? ¿Como el estiramiento de las orejas?
—Sí.
—Quizás nunca se lo hicieron de niña y alguien estaba tratando de enmendarlo —dice Otieno entre dientes.
—Tendré que examinarla más a fondo durante la autopsia —replica el doctor—. Pero parece que eso es lo que ha sucedido. Desde luego, sin ningún cuidado por la salud de la paciente. Estoy bastante seguro de que esto fue lo que la mató.
—De acuerdo —dice Otieno—. Si ha terminado, doctor, llevemos este cuerpo al depósito. Archívelo como «Prostituta masái sin identificar».
—¿Qué te hace pensar que era prostituta? —pregunta Mollel enojado.
—Sé realista, Mollel —responde Otieno—. Siempre lo son.
3
—Te conseguiré un traslado temporal de vuelta aquí, a la Central —dice Otieno mientras el cuerpo es introducido en la parte trasera de una ambulancia camuflada del depósito de cadáveres—. Bastará con una o dos semanas. Digamos diez días. Quiero resolver esto rápido, masái. Puedes preguntar por ahí. Habla con las putas que trabajan en esta zona. Pero, también, sigue la pista por si se tratase de una ceremonia de circuncisión masái que ha salido mal.
—¡Que ha salido mal! No creo que podamos catalogar esto como muerte accidental. Es homicidio intencionado.
—Quizás. Mientras tanto, puedes contar con Kiunga para que te lleve en coche donde necesites. A menos que quieras pedir prestada una bicicleta.
Una bicicleta..., la palabra hostiga la memoria de Mollel. Algo importante que tiene que ver con una bicicleta.
¡Adam!
Siente que se le oprime el pecho. Había regresado con tanta facilidad a su papel de policía que se había olvidado de ser padre. Agarra a Kiunga del brazo.
—Te necesito ahora mismo —dice—. Tenemos que ir a Biashara Street.
—Por eso me gustas tanto, masái —grita Otieno mientras Mollel empuja a Kiunga hacia el Land Rover—. El caso acaba de empezar y ya tienes una pista. Te veo de vuelta en comisaría.
Mientras se dirigen hacia Biashara Street, Mollel siente que se le acelera el pulso y que aumenta el pánico. Es más de la una: un sábado, eso significa que la mayoría de las tiendas están cerrando para ir a comer; muchas ya durante el fin de semana. Con la calle vacía y las fachadas de las tiendas cerradas tras los postigos de acero pulido, Mollel tiene dificultades incluso para localizar la tienda. Cuando lo hace, ve que han dejado el postigo abierto unos centímetros. El interior está oscuro. Ordena a Kiunga que detenga el coche y baja de un salto; corre hacia el postigo y lo golpea de forma frenética.
—¡Vete! ¡Hemos cerrado! —dice una voz desde dentro.
—Mi hijo. Dejé aquí a mi hijo. Hace una hora más o menos. Solo iba unos minutos a...
—Aquí no hay ningún niño.
—¿Está seguro de que no está detrás de algún mostrador o algo? ¿No se habrá quedado dormido? Le dije que no se marchase hasta que yo volviese.
—Mire. —El postigo se levanta unos pocos centímetros más, y el comerciante indio asoma la cabeza—. Aquí no hay ningún niño. Había un muchacho pequeño que dijo que estaba esperando a su padre, pero le eché. ¿Qué se cree que soy, un servicio de guardería?
—¿En qué dirección se fue?
Pero el postigo baja estrepitosamente y Mollel oye el ruido metálico de un cerrojo desde el interior. Da un puñetazo contra el acero.
—¡Papá!
Es Adam. Mollel respira aliviado. A pesar del calor, siente un escalofrío. De repente se da cuenta de que está empapado de sudor.
—¡Esperé y esperé, pero no volviste!
—Gran trabajo, que sepa el número de teléfono de su abuela —dice Faith.
Adam va cogido con fuerza de la mano de Faith. En la otra mano sujeta un helado que se derrite deprisa.
Faith le lanza a Mollel una mirada a la que él se ha acostumbrado con los años: una mezcla de lástima y desdén. El desdén parece ganar esta vez.
—El hombre de la tienda no me dejaba usar su teléfono —siguió Adam—. Pero una señora en la tienda de al lado sí. Abuela vino a recogerme.
—Gracias, Faith —dice Mollel, avergonzado—. Se trataba de un asunto policial.
—Siempre se trata de un asunto policial —replica Faith.
—Abuela dice que puedo irme a casa con ella.
—Creo que será lo mejor —añade Faith. Y a Adam—: Dale un abrazo a tu padre.
Ambos se miran con torpeza. No es un gesto natural para ninguno de los dos. Después Mollel se inclina para recibir el abrazo, que le hace resplandecer a pesar de la frialdad del helado sobre su nuca.
—Gracias por la bici, papá —le susurra Adam al oído—. Sé que se suponía que no lo podía saber hasta Navidades. Pero a Abuela se le ha escapado.
Mollel se incorpora. Faith le lanza una mirada desafiante; él se la devuelve, pero la suaviza. Ella tiene razón. Es mejor para el chico tener algo que esperar con ganas en lugar de pensar que su único progenitor le ha abandonado. Mollel nunca sería capaz de decir sinceramente que le gustaba su suegra. Pero ella quiere a Adam, y solo por ese motivo se queda callado cuando ella le suelta:
—Tienes que recordar dónde están tus prioridades, Mollel.
En ese momento Kiunga le está dando la mano a Adam. Al niño le ha gustado de inmediato el colega de Mollel y está charlando de buen grado sobre el colegio.
—Siempre has tenido un poderoso sentido de la justicia —continúa Faith—. Por eso te quería Chiku. Yo misma te admiraba por ello. Pero hay una diferencia, Mollel, entre la justicia y lo que es correcto.
Señala con la cabeza a Kiunga, que le está enseñando a Adam su identificación como policía.
—¿Sabe lo que le hiciste a tus compañeros?
—Lo sabe todo el mundo en el departamento —responde Mollel.
—¿Y aun así quiere trabajar contigo?
—No creo que tenga mucha elección —replica Mollel.
—La lealtad funciona en ambos sentidos, Mollel. Parece un buen hombre. Puedes necesitar que esté de tu lado.
—Y debería ser más leal con Adam también, ¿no es eso lo que estás diciendo?
—Es tu hijo, Mollel —contesta Faith, con un matiz de tristeza en la voz—. No entiendo que tu lealtad hacia él pudiera colocarse jamás en segundo plano.
—Un niño muy cariñoso —dice Kiunga al marcharse—. Y es un rojo.
—¿Un qué?
—Es del Manchester United. ¿No lo sabías?
—En realidad no sigo el fútbol. ¿Tienes niños?
Kiunga se ríe.
—¡Ni hablar! ¡Lo último que necesito es alguien que dependa de mí!
Alguien que dependa. Parece una expresión curiosamente formal para describir a su hijo. Pero, de hecho, tienen una relación curiosamente formal.
Cuando él era pequeño, en las estribaciones de Kajiado, su madre solía llamarle ol-muraa. Su pequeño guerrero. A los catorce años, se convirtió en un moran*. Pero ella seguía llamándole ol-muraa.
Ya no puedes llamarme pequeño guerrero, Madre. Ahora soy un guerrero de verdad. Y te dirigirás a mí con respeto.
¡Cómo se rio ella! Y después le ahuyentó del boma* con un cucharón. Aquella injusticia le encendió, como lo hicieron los ojos de su hermano pequeño, Lendeva.
Lendeva nunca conoció al padre de ambos. Mollel, que vivió temiendo sus palizas, pensaba que el pequeño era afortunado.
Intentó, a su manera, convertirse en el padre que su hermano nunca tuvo, pero Lendeva no le dejó. Las afirmaciones de autoridad se topaban con un desdén divertido, y, antes de que pasase mucho tiempo, Mollel lo dejó estar. Y ahora —hizo una pausa para afrontarlo— hacía casi veinte años que no veía a su hermano. Como con su padre, Mollel no tenía ni idea de si Lendeva estaba vivo o muerto.
Su padre. Lendeva. Su madre. Su esposa. No queda nadie.
No es de extrañar, piensa Mollel, que se resista a considerar a su hijo como alguien que depende de él. Si la vida le ha enseñado algo, es que no puedes depender de nadie.
Están recorriendo Koinange Street, K Street, el conocido barrio rojo. No es que haya luces rojas, aparte de las que los motoristas se esfuerzan por ignorar. Todo parece discreto a esta hora del día. Respetable, incluso. Gente joven camina por las aceras con tranquilidad, y las pocas chicas que eligen ejercer su oficio durante el día se han replegado en las sombras en lugar de merodear por el bordillo de la acera.
Mollel se dirige directamente hacia tres de ellas, resguardadas del sol bajo el toldo de un restaurante chino.
—Disculpad —empieza.
Las chicas les lanzan a él y a Kiunga una mirada desdeñosa, despectiva —Mollel la compara, maliciosamente, con la que Faith le ha dedicado pocos minutos antes—, y se dispersan en tres direcciones distintas, sin molestarse siquiera en responder.
—¡No hay ningún problema! —grita Mollel; pero las chicas se han ido.
Kiunga se está riendo.
—Podríamos ir de uniforme —dice—. Mira, sé cómo tratar con estas chicas. Observa, y aprende.
Se ponen en marcha, pero tras avanzar solo un par de metros, Kiunga agarra el brazo de su amigo.
—Atención. Siempre van a saber que somos policías, no hay forma de evitarlo. Lo huelen o algo. Pero no es necesario asustarlas. No hay que irrumpir. Relájate. Relaja los hombros, camina con las palmas abiertas, así. Sí, sé que te sientes raro. Pero estás mandando un mensaje: no tienes nada que ocultar. Vamos.
En efecto, cuando se acercan al siguiente grupo de chicas —Mollel se queda por detrás, imitando de forma consciente el andar tranquilo de Kiunga—, estas no se dispersan, sino que contemplan con actitud irónica y escéptica a los policías que se aproximan.
—Hola, señoras —saluda Kiunga—. Una tarde agradable.
—¿Qué quieres? —le espeta una, con recelo pero sin hostilidad aparente.
—Tan solo entablar una conversación. ¿Por qué, temes que alejemos a la clientela?
—Sigue.
Mollel admira la forma en que Kiunga habla con las prostitutas: profesional pero afable. Les pregunta si han oído hablar de la chica que han encontrado en el parque; si saben de alguien que haya desaparecido de su ronda habitual; si la descripción de una joven prostituta masái les resulta familiar. Las respuestas, todas negativas, a Mollel le parecen veraces y reflexivas. Estas chicas no quieren que haya un asesino suelto más de lo que lo quiere la policía.
Siguen adelante. Hay una chica por su cuenta, sin grupo. Es joven, pero su aspecto desaliñado contrasta con el de la mayoría de las otras que trabajan en esta calle. Y a pesar del calor, está de pie a pleno sol, con mallas negras y un top vaquero negro. Se balancea ligeramente mientras gira y realiza el mismo circuito cansado sobre la acera.
Mollel se dispone a acercarse, pero, de nuevo, Kiunga le sujeta con un toque en el brazo.
—No te molestes. No sacarás nada de ella.
—¿Por qué no?
—Mírale los ojos.
Al pasar por su lado, Mollel observa la cara de la chica. Tiene los ojos muy hundidos y apagados; giran de un lado a otro bajo los párpados.
—Ey, chicos —dice con voz arrastrada. Y en kiswahili*—: Mnataka ngono*?
Esa proposición tan directa es completamente distinta a la inclinación de cabeza y el guiño de las otras chicas, y Mollel comprende por qué esta no les proporcionará nada. Es drogadicta. Bueno, también lo son muchas de las otras. Pero está en plena subida en este momento, posiblemente es la única forma en que puede afrontar lo que hace.
Ambos siguen caminando, recorriendo con pasos pesados K Street otra hora más o menos, hablando con todas las prostitutas que se encuentran. Algunas los miran con los mismos ojos en blanco, apáticos, de yonqui. Otras están más dispuestas a hablar, especialmente con Kiunga. Pero las respuestas son siempre las mismas:
No, no hemos oído nada.
No, no sé quién es.
El calor empieza a hacer mella en la ciudad, y Mollel sugiere un cambio de escenario. Han recorrido toda la extensión de K Street, de todos modos, y ya están de vuelta en Biashara Street, donde está aparcado el Land Rover.
Son más de las cuatro. Mollel ve que la tienda de bicicletas ha vuelto a abrir los postigos, obviamente confiando en conseguir alguna venta navideña en el último minuto. Mollel entra; Kiunga le sigue.
—Bienvenido, señor. ¿Busca algo en particular o solo va a echar un vistazo?
—¿Se acuerda del niño que estaba aquí antes?
—Oh, es usted —dice el comerciante, replegándose tras el mostrador y pasando inmediatamente de mostrarse servil a estar a la defensiva—. Se lo dije antes, los hijos de los demás no son asunto mío. Tengo que llevar un negocio. Y a menos que quiera comprar algo...
—Espere, espere —contesta Mollel—. Mientras estuvo aquí, ¿notó si miraba alguna bici en particular?
—Ah, comprendo. Bueno, ahora que lo dice, creo que esta fue la que más le llamó la atención, sí, sí, sin duda.
Los comerciantes indios tienen fama de ser buenos negociantes, y a Mollel se le cae el alma a los pies cuando ve que el hombre le conduce hacia la que obviamente es la bicicleta infantil más cara de la tienda. El tipo coge los manillares y hace botar el vehículo sobre sus ruedas macizas.
—Quince velocidades, suspensión delantera y trasera, cuadro de aleación. De verdad que no conseguirá nada mejor que esto.
—¿Cuánto cuesta?
—También podría preguntarse cuánto se ahorrará. Piense en las reparaciones continuas que tendría que hacer con un modelo más barato. Todos los pinchazos debidos a unas ruedas inadecuadas, todo el daño causado por una fabricación de muy mala calidad. Además, piense en lo que se ahorrará en gasolina y billetes de matatu cuando el hombrecito sea independiente.
—¿Cuánto?
—Veinte. Y es el mejor precio que encontrará.
—¿Veinte mil chelines? ¡No puedo permitírmelo!
El comerciante sonríe.
—Es una pena que el caballero no estuviera presente cuando el jovencito miraba este modelo —continúa—. Cómo se le iluminó la cara. Hizo que todo resultase más trágico después, cuando se dio cuenta de que... Cuando se dio cuenta de que su papá no volvía a recogerle.
Kiunga da un paso adelante. Tiene una expresión vacía en el rostro, los brazos cruzados, el pecho hacia fuera. La neutralidad nunca pareció más amenazante.
—No creo que haya entendido a mi compañero. No ha dicho que no pueda permitirse la bicicleta. Ha dicho que no puede permitirse el precio.
—El precio no es negociable, señores —el comerciante insiste con voz temblorosa—. Si quieren echar un vistazo a las más baratas... Apenas algo más que juguetes, en realidad, pero quizás más adecuadas a su presupuesto.
Kiunga pone la mano sobre el sillín de la bici.
—Supongo que tiene todos los papeles de importación de esta. ¿Y del resto de su inventario?
El comerciante se queda con la boca abierta, y Kiunga sigue:
—Porque podemos tener una conversación muy larga sobre eso... Y sobre sus permisos de negocio e impuestos atrasados y aportaciones a la seguridad social... O podemos tener una conversación muy corta sobre su descuento para policías.
—¿Descuento para policías? ¿Por qué no me dijeron que son agentes de la ley? ¿Dije veinte mil chelines? Quise decir quince. ¿Y mencioné que incluiría un casco de regalo?
4
Con la bicicleta en la parte trasera del coche, salen del centro de la ciudad y regresan a Uhuru Park. Mollel quiere volver a examinar la escena del crimen antes de que oscurezca demasiado. El sol ya ha descendido, y tienen que bajar las viseras del coche mientras atraviesan la rotonda de Kenyatta Avenue. Ahora el parque no está tan abarrotado. La gente está regresando a sus casas. Como el calor no agobia tanto, los que se quedan en el parque renuevan sus energías. Los chicos juegan al fútbol, los niños acuden en tropel a los columpios, los amantes pasean sin prisa cogidos de la mano.
En la escena del crimen, la retirada del cadáver ha dispersado a los mirones curiosos. Un solitario policía de uniforme está sentado sobre el muro de baja altura junto a la alcantarilla, charlando por su móvil. Se pone de pie de un salto y da por terminada la llamada mientras los otros policías se acercan.
—Oh, eres tú —le dice a Kiunga—. Pensaba que eras el jefe.
—Soy tu jefe —responde Kiunga—. Lo dicen tres meses de antigüedad y un extra de quinientos chelines a la semana. ¿Todavía no conoces a mi nuevo compañero, verdad? Mollel, este es John Wainaina. Una vergüenza para el oficio.
Wainaina sonríe ampliamente y estrecha la mano de Mollel.
—Siento que te hayan endilgado a este pedazo de tronco —dice, señalando a Kiunga—. Fuimos juntos a la escuela. Siempre dijimos que llegaría a detective... siempre que esté persiguiendo comida, o algún coñito.
—Es un noma* —afirma Kiunga.
Mollel no sabe mucho sheng*, la lengua híbrida compuesta por swahili, inglés y kikuyu, pero deduce que noma tiene un sentido positivo. Alguien en quien se puede confiar.
Los dos nomas se ríen con ganas, y por un instante fugaz Mollel se pregunta por qué nunca ha logrado hacer amigos así en el cuerpo. Posiblemente por el mismo motivo por el que nunca se hubiese sentado a charlar por teléfono cuando está por investigar la escena de un crimen.
—¿Todo bajo control aquí?
Wainaina se despereza.
—Eso parece.
Mollel ha cogido una linterna del coche. Baja a la zanja de cemento, ahora vacía, pero llena de huellas enlodadas y manchas en el lugar donde estaba el cuerpo, y empieza a seguir las huellas de todo el perímetro.
—¿Este parque es parte de tu ronda habitual? —le pregunta a Wainaina.
—Supongo. Cubro la mitad del distrito central en un sentido o en otro.
—¿Entras al parque por la noche?
—No, si puedo evitarlo. No hay razón para ello. Oficialmente está cerrado, aunque, por supuesto, en realidad no hay forma de evitar que la gente entre y salga.
—¿Y es de suponer que lo hacen?
Mollel ha llegado al final de la zanja y está apuntando la linterna hacia la gran cañería de cemento que la alimenta.
—Siempre hay movimiento. Algunas personas duermen en los arbustos. Otras vienen a tener sexo. Las prostitutas de K Street lo utilizan como alternativa barata en lugar de una habitación de hotel.
—Bien. ¿Así que podría haber estado en el parque con un cliente, haber sido asesinada a poca distancia de aquí, y arrojada en la zanja?
—Eso pienso.
—Quiero que vuelvas más tarde y reúnas a algunas de las personas que suelen dormir o merodear por aquí de noche. Averigua si vieron algo.
Wainaina suelta un suspiro fuerte. Mollel aparenta no haberlo oído, y mete la cabeza en la cañería. Es lo bastante amplia como para que quepa una persona. Con la linterna, alcanza a ver que se extiende un pequeño trecho más o menos recto, y que después tuerce bruscamente hacia arriba. El olor es espantoso; un limo grasiento cubre la base de la cañería. Saca la cabeza de golpe y respira aire fresco a bocanadas.
—¿Alguien ha subido por aquí?
—Debes de estar bromeando.
Mollel se quita la camisa y se la da a Kiunga. No tiene sentido ensuciarse demasiado. Wainaina y Kiunga lo observan divertidos mientras Mollel, con el torso desnudo, se abre paso empujando con firmeza para meterse en la boca de la cañería.
Los sonidos de la ciudad se desvanecen tras él a medida que se adentra. El olor crece en intensidad. Debe de haber una fuga de aguas residuales por las fuertes lluvias de la noche anterior. Pisa con cuidado sobre la superficie bajo sus pies, que es curva y resbaladiza, y se sujeta apretando el antebrazo contra el techo de la cañería. Está doblado casi por la mitad pero no tiene intención de ponerse a cuatro patas si puede evitarlo.
En la unión con la parte inclinada, coge la linterna y mira hacia arriba. La cañería desaparece en la oscuridad, siguiendo un ascenso firme de unos quince grados. No hay señal de rejilla o malla alguna; el agua torrencial podría haber arrastrado con facilidad un cuerpo hasta aquí abajo. Eso podría explicar el estado maltrecho del cadáver. Dibuja círculos con la luz, buscando algún pedazo de tela que resulte revelador o algo que pudiera ser el arma del crimen. Pero no hay nada.
—¿Adónde conduce esto?
Ha retrocedido para encontrarse con Wainaina y Kiunga, que le esperan pacientemente. Miran con asco su cuerpo cubierto de mugre.
—Hay un grifo ahí —dice Wainaina, señalando hacia una toma de agua provisional que hay cerca, de un jardinero. Mollel se acerca y empieza a lavarse.
Como respuesta a su pregunta anterior, Kiunga dice:
—Por el aspecto, la alcantarilla asciende directamente hasta State House Avenue. Debe bajar agua de puntos tan lejanos como Kilimani y Lavington.
—De acuerdo. Intentemos rastrearlo. —Y dirigiéndose a Wainaina—: Tú quédate aquí.
Mollel y Kiunga rodean la valla de tela metálica que marca los límites del parque y empiezan a ascender pesadamente hacia Upper Hill. La carretera da un giro, y ahora se encuentran unos diez metros por encima de Wainaina, que está abajo junto al desagüe de la cañería.
—Aquí —dice Mollel, señalando una tapa de alcantarilla en la acera.
Está recubierta de barro y herrumbre. Se saca una navaja del bolsillo y la raspa lo bastante como para encontrar un borde, que levanta haciendo palanca. Al mirar dentro, ve un pequeño escotillón hasta una cañería que recorre todo el contorno de la colina.
Mollel oye un grito.
—¡Puedo verte!
Se incorpora y, volviendo a mirar colina abajo, ve a Wainaina inclinado hacia la boca de la cañería. Están todavía lo bastante cerca como para que haya visto la luz de la tapa levantada.
—Es la misma cañería, de acuerdo —dice Kiunga.
—Esta tapa no se ha movido en años —apunta Mollel—. Vamos.
Siguen caminando colina arriba, y van encontrando tapas de alcantarilla en la acera o, de vez en cuando, en medio de la carretera; las siguen para rastrear el curso de la cañería de desagüe. Todas parecen cerradas herméticamente por décadas de abandono. Sin embargo, en una zona menos salubre de la ciudad, hace tiempo que las han robado para conseguir pedazos de metal.
Llegan a State House Avenue, una calle tranquila, arbolada, que conduce finalmente al palacio presidencial.
—Por favor, dime —refunfuña Kiunga— que no vamos a recorrer todo el camino de vuelta hasta State House. Eso sería un fastidio que de verdad no necesito.
Mollel frunce el ceño. Ya debería haber aparecido otra tapa, pero ha venido escudriñando la carretera y la acera desde hace rato y aún no ha conseguido encontrarla. Las otras están separadas por intervalos bastante regulares. ¿Por qué romper la pauta?
—Creo que la he encontrado —grita Kiunga. Está mirando con atención por encima de una verja metálica alta—. ¿No es eso? ¿Allí?
Mollel vuelve sobre sus pasos y se une a Kiunga junto a la verja.
—Es difícil de decir, con las hojas. Podría ser. ¿Qué es este sitio?
Por encima de la verja, alcanzan a ver una casa de piedra, de antiguo estilo colonial. De dos plantas, no muy grande, con las ventanas oscuras. Definitivamente ha conocido tiempos mejores. El patio delantero, que sería un jardín tiempo atrás, ha sido cubierto de gravilla para convertirlo en aparcamiento, pero está tapado por una capa de hojas de los enormes árboles de eucalipto que colman la zona de sombras veteadas.
Muy por encima de ellos hay un letrero de metal recién pintado. Ambos retroceden para verlo mejor.
—Orpheus House —dice Kiunga, leyendo el letrero.
PRÓXIMAMENTE, proclama sobre una imagen hecha con ordenador en la que se ve un edificio de varias plantas en colores cremosos, frescos, con tejados blancos, curvilíneos. No hay señal de las docenas de árboles majestuosos que adornan actualmente el lugar, aunque un punto difuminado de color verde aquí y allá en los márgenes del dibujo sugiere uno o dos árboles jóvenes.
ORPHEUS HOUSE. UN PROYECTO DE LA IGLESIA DE GEORGE NALO, FINANCIADO POR PATROCINADORES INTERNACIONALES E INVERSIONES EQUATOR.
Mollel aporrea la verja. Una pequeña bandada de cólidos, sorprendidos por el ruido, vuela a los arbustos cercanos. Por lo demás, no hay señal de que nadie lo haya oído.
—Está cerrada con candado —dice Kiunga, haciendo sonar la cadena que sujeta la verja—. Eso me sugiere que no hay nadie.
Kiunga ahueca las manos para darle un impulso a Mollel. Un vistazo rápido a ambos lados de la calle —todo en calma— y Mollel sube y sortea la verja, aterrizando con suavidad sobre las hojas que hay en el otro lado.
—Vigila.
—Sawa sawa* —replica Kiunga—. Es seguro.
A pesar de la confianza de Kiunga en cuanto a que el lugar está vacío, Mollel no puede librarse de la sensación de que mientras avanza hacia la casa está siendo observado. Examina las ventanas. Están atrancadas, a oscuras. Cubiertas de polvo como si tuviesen cataratas. No hay señales de vida.
Cuanto más se aleja de la verja, más se diluyen los sonidos de la calle en los de aquel ambiente, ahogados por los árboles, cuyo susurro suave aplasta por completo el ruido del tráfico. A Mollel le sorprende que todavía exista un lugar así tan cerca del centro de Nairobi, y le entristece un poco su inminente desaparición.
Rodea la casa —la gravilla crepita bajo sus pies—, y echa un vistazo a través de una ventana de la planta baja. Nada. Una habitación vacía. Sigue caminando y mira por la siguiente ventana: es más grande, pero esta vez está tapada por cortinas desteñidas, gruesas, por el otro lado. Están bien echadas. No hay siquiera una rendija entre ellas que arroje una pista respecto a lo que hay dentro.
Al seguir adelante, Mollel descubre que el terreno se extiende a lo lejos por detrás de la casa. Debe ser casi una hectárea. De tierra excelente. Hay una pequeña edificación al final, y eso parece más prometedor. Mollel se percata de que el paso regular de unos pies parece haber formado un camino entre las hojas caídas. Se acerca al edificio de ladrillo, una casa pequeña con dos o tres puertas, cada una de las cuales dará al cuarto de un sirviente. Una de las puertas está abierta, dejando ver una letrina oscura. Mollel aspira el humo de carbón vegetal, y mientras rodea el edificio, ve una jiko* encendida con una mazorca de maíz tostándose encima.
—¡Cuidado!
Al oír el grito de Kiunga, Mollel se gira justo a tiempo de levantar el brazo contra la barra de metal que se le viene encima. Salta hacia atrás, esquivando el segundo golpe, atento al momento en que su asaltante ha de volver a levantar el arma para agarrarla. Nota la frialdad del metal en su palma y lo gira, tirando de él para quitárselo al otro tipo. Se lo arrebata y lo empuña en alto muy por encima de su propia cabeza, listo para dejarlo caer...
Y casi lo hace, sobre la cabeza de Kiunga. Kiunga ha acudido para ayudar a Mollel y ha agarrado al otro tipo por los brazos, sujetándolo fuerte con un abrazo de oso. El hombre es bajo y débil, y Kiunga le sobrepasa por mucho.
—¡Cuidado! —exclama Kiunga—. Eso es letal. Podría haberte partido el cráneo.
Mollel deja caer la barra de hierro con gran estrépito. El anciano levanta la vista para mirarle de forma lastimera.
—Por favor, aquí no hay nada que robar. Solo soy el askari* durante el día. Los guardas nocturnos llegarán pronto. Y tienen perros.
—¡Venga! —suelta Mollel—. Aquí no hay señales de perros. Habrían hecho un camino alrededor del perímetro. Apuesto a que no hay guardas nocturnos, tampoco. Solo estás tú, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste hasta la verja cuando nos oíste golpearla?
El anciano se señala la oreja.