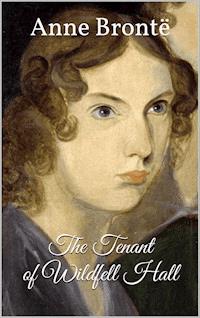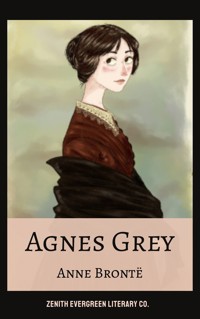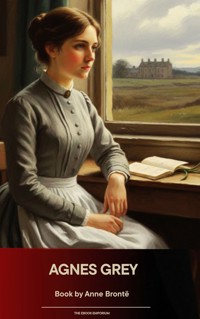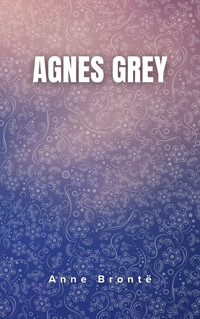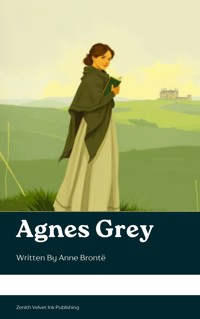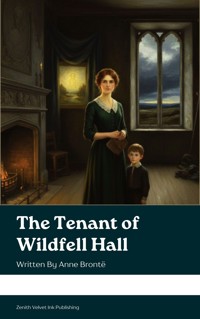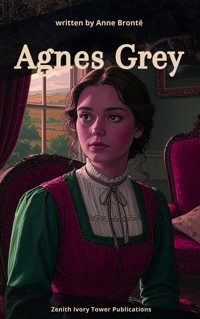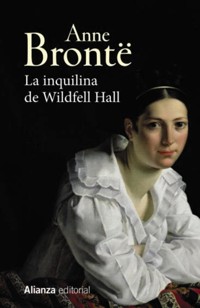
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
La llegada de una joven desconocida, Helen Graham, y su hijo a la vieja mansión de Wildfell Hall despierta el interés, y luego las sospechas maliciosas, de los habitantes del tranquilo pueblo inglés en que se encuentra la casa. No saben que Helen huye de un turbulento pasado, como irá descubriendo el narrador del relato y enamorado de ella, Gilbert Markham, al leer su diario. "La inquilina de Wildfell Hall" es una gran novela en la que destacan no sólo actitudes y opiniones relacionadas con la condición de la mujer muy avanzadas para su tiempo, sino también una moderna representación de las miserias, defectos y debilidades humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Brontë
La inquilina de Wildfell Hall
Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez
Índice
Prefacio a la segunda edición
Volumen primero
1. Un descubrimiento
2. Una conversación
3. Una controversia
4. La fiesta
5. El estudio
6. Avances
7. La excursión
8. El regalo
9. Un judas
10. Un trato y una discusión
11. De nuevo el párroco
12. Un tête-à-tête y un descubrimiento
13. El regreso a las obligaciones
14. Una agresión
15. Un encuentro y sus consecuencias
16. Las advertencias de la experiencia
17. Más advertencias
18. La miniatura
19. Un incidente
Volumen segundo
20. Perseverancia
21. Opiniones
22. Muestras de amistad
23. Las primeras semanas de matrimonio
24. La primera pelea
25. La primera ausencia
26. Los invitados
27. Una felonía
28. Sentimientos paternos
29. El vecino
30. Escenas domésticas
31. Virtudes sociales
32. Unas comparaciones y una información rechazada
33. Dos veladas
34. Ocultación
35. Provocaciones
36. Doble soledad
37. De nuevo el vecino
Volumen tercero
38. El injuriado
39. Un plan de huida
40. Un percance
41. «La esperanza que no muere jamás»
42. Una reforma
43. Se traspasan todos los límites
44. La huida
45. Reconciliación
46. Consejos de amigo
47. Una información asombrosa
48. Nuevas noticias
49. «Cayó la lluvia, y vinieron las riadas, y soplaron los vientos y embistieron aquella casa, y se desplomó. Y fue estrepitoso su derrumbamiento.»
50. Dudas y decepciones
51. Un suceso inesperado
52. Fluctuaciones
53. Conclusión
Créditos
Prefacio a la segunda edición
Al tiempo que reconozco que el éxito de la presente obra ha sido mayor del que me esperaba, y que los encomios que ha suscitado de unos cuantos amables críticos han sido más superlativos de lo que se merecía, también debo dejar aquí constancia de que otros círculos la han censurado con una acritud que poco me habría yo imaginado, y que mi criterio, así como mis sensaciones, me aseguran que tiene más de amarga que de justa. Apenas es competencia del autor que se dedique a rebatir los argumentos de quienes lo reprueban y a vindicar su producción literaria, pero permítanme que haga aquí unos cuantos comentarios con los que habría prologado la primera edición de esta novela, de haber previsto la necesidad de tomar tales precauciones contra los malentendidos de los que la leerían con prejuicios o se contentarían con juzgarla tras echarle un rápido vistazo.
Mi propósito al escribir las páginas que siguen no era simplemente el de entretener al lector, como tampoco era el de complacer a mi propio gusto o ni siquiera el de congraciarme con la prensa y el público. Quería contar la verdad, pues la verdad siempre transmite su mensaje moral a quienes sean capaces de recibirlo. Sin embargo, como tan inestimable tesoro se esconde con mucha frecuencia en el fondo de un pozo, se requiere de cierto valor para sumergirse en él, sobre todo porque es probable que al que se atreva a hacerlo le acarree más burlas y oprobio, por atreverse a zambullirse en el agua y el fango, que agradecimiento por la joya que de ese modo extrae; como, asimismo, es posible que la mujer que emprende la tarea de limpiar las habitaciones de un soltero descuidado reciba más improperios por el polvo que levanta que elogios por el resultado que consigue. No obstante, que nadie piense que me creo competente para reformar los errores y abusos de la sociedad, sino que tan sólo me gustaría aportar mi humilde contribución a tan buen objetivo, y, si consigo que el público me preste atención, prefiero susurrarle unas pocas verdades de provecho en lugar de un montón de tonterías amables.
Del mismo modo que la historia de Agnes Grey fue acusada de cargar las tintas de modo extravagante justo en aquellas partes que estaban cuidadosamente calcadas de la realidad, intentando evitar escrupulosamente cualquier exceso, en la presente obra me encuentro con que se me critica por representar con amore, «con un amor morboso por lo tosco, por no decir lo brutal»1 las escenas que, me atrevo a decir, a mis críticos más exigentes no les costó tanto leer como a mí escribir. Tal vez haya llegado a excederme, en cuyo caso tendré cuidado de no volver a agobiarnos ni a mis lectores ni a mí de ese modo; aun así, mantengo que, cuando hemos de ocuparnos de vicios y personajes depravados, es mejor representarlos como son en realidad y no como lo que ellos quisieran parecer. Mostrar algo malo del modo menos ofensivo es sin duda el camino más agradable que puede tomar un escritor de ficción, pero ¿es el más honrado, o el más seguro? ¿Qué es mejor, revelar las trampas y dificultades de la vida al viajero joven e irreflexivo, o tapárselas con ramas y flores? Ay, lector, si hubiera menos de esas delicadas ocultaciones de los hechos –de esos susurros de «paz, paz, cuando no hay paz»2–, habría menos pecados y sufrimientos para los jóvenes de ambos sexos a los que no queda más remedio que extraer tan amargos conocimientos de la experiencia.
No quisiera que se supusiese que los actos del lamentable sinvergüenza y sus pocos compañeros libertinos que presento aquí pretenden ser una muestra de las prácticas habituales de nuestra sociedad. Se trata de un caso extremo, como esperaba que todos percibieran, pero sé que tales personajes existen, y si he conseguido advertir a algún joven imprudente de que no siga sus pasos, o he evitado que alguna joven irreflexiva cometa el mismo error tan normal de mi heroína, entonces no habré escrito el libro en vano. No obstante, si también ocurriese que algún lector honrado obtiene más desazón que satisfacción de su detenida lectura, y cierra el último volumen con una impresión general de desagrado, humildemente le ruego que me perdone, pues no era ésa en absoluto mi intención, y le aseguro que intentaré hacerlo mejor la próxima vez, ya que nada me complace más que proporcionar una sana satisfacción. Aun así, entiéndase que no limitaré mi ambición a lograr eso, o ni siquiera a producir «una obra de arte perfecta»: tal desperdicio de tiempo y talentos me parecería indebido. A los humildes talentos3 que Dios me haya podido conceder intentaré darles el mayor uso; si soy capaz de entretener, a eso me aplicaré también, pero, cuando considere que tengo la obligación de decir una verdad desagradable, con la ayuda de Dios la diré, aunque vaya en perjuicio de mi nombre y en detrimento de la satisfacción inmediata de mi lector y de la mía.
Unas palabras más y habré terminado. Por lo que respecta a la identidad del autor, quisiera que quedase bien claro que Acton Bell no es ni Currer ni Ellis Bell4, y, por lo tanto, sus defectos no deberían atribuirse a los otros dos. En cuanto a si es un nombre real o ficticio, no creo que importe mucho a los que sólo lo conocen por sus obras. Y diría que tampoco es de gran relevancia que con ese nombre no se designe a un hombre sino a una mujer, como unos pocos de mis críticos afirman haber descubierto. Me tomo a bien la imputación por lo que tiene de cumplido de que he delineado como es debido a mis personajes femeninos; y aunque me veo obligado a atribuir mucha de la severidad de quienes me reprueban a esa sospecha, no me voy a molestar en negarla, porque, a mi parecer, si un libro es bueno, lo es independientemente del sexo del autor. Todas las novelas se escriben, o debieran escribirse, para que las lean tanto hombres como mujeres, y no acabo de entender que un hombre pueda permitirse escribir algo que resulte verdaderamente vergonzoso para una mujer, ni por qué habría que criticar a una mujer por escribir algo que se consideraría digno y apropiado en el caso de proceder de la pluma de un hombre.
22 de julio de 1848
1. Es lo que dijo la reseña del Spectator del 8 de julio de 1848. [Todas las notas de la presente edición son del traductor.]
2. Jeremías 8,11.
3. Al hablar de «talentos», Brontë se está refiriendo a la parábola de ese nombre que se narra en Mateo 25 y Lucas 19, con lo que da a entender que la creación literaria es una obligación espiritual.
4. Recordemos que son los seudónimos masculinos con que las tres hermanas Brontë publicaron sus respectivas novelas.
Volumen primero
Al señor J. Halford
Querido Halford:
La última vez que nos vimos me relataste de forma muy detallada e interesante los principales sucesos de tu vida antes de que nos conociéramos, y, a continuación, me pediste que te devolviera tal muestra de confianza. Como en ese momento no me encontraba de humor para narraciones, rehusé so pretexto de que no tenía nada que contar y otras excusas por el estilo que sé que a ti te parecieron totalmente inadmisibles, pues, aunque cambiaste de inmediato de conversación sin quejarte, lo hiciste con aire dolido y con el rostro ensombrecido hasta el final de nuestro encuentro por una nube que, hasta donde sé, sigue oscureciéndolo, ya que desde entonces a tus cartas las distingue cierta frialdad y reserva, de tono digno y un tanto melancólico, que me afectaría mucho de acusarme mi conciencia de que de verdad me merecía ese trato.
¿No te da vergüenza, mi viejo amigo, a tu edad, después de conocernos desde hace tantos años y tan íntimamente, y cuando ya te he dado tantas pruebas de mi sinceridad y confianza sin quejarme nunca de lo que en comparación es tu actitud reticente y taciturna? Pero supongo que es lo que hay: tú, que de natural no eres muy comunicativo, pensaste que habías realizado toda una proeza y me habías dado una muestra sin par de tu amistad y confianza en esa memorable ocasión –que seguramente habrás jurado que será la última de ese tipo–, y considerabas que lo menos que podía hacer yo a cambio de tan enorme favor sería que imitara tu ejemplo sin dudarlo ni un instante.
En fin, el caso es que no he cogido la pluma para reprocharte nada, ni para defenderme ni disculparme por cualquier ofensa pasada, sino para compensarla en la medida de lo posible.
Hoy llueve a cántaros, mi familia se ha ido de visita y yo estoy solo en la biblioteca. He estado leyendo unas viejas cartas y papeles mohosos que me han hecho pensar en el pasado, así que en estos momentos me encuentro en el estado de ánimo indicado para entretenerte con una historia de antaño; y, después de retirar los pies, ya bien asados, de la placa de la chimenea, me he girado con la silla hacia mi escritorio, he endilgado las líneas previas al malhumorado de mi viejo amigo, y ahora me dispongo a hacerte un esbozo... no, nada de esbozos, sino el relato completo y fidedigno de ciertas circunstancias que guardan relación con el hecho más importante de mi vida, al menos antes de que te conociera; y, cuando lo hayas leído, ya veremos si eres capaz de acusarme de ingratitud y de tener contigo unas reservas impropias de un amigo.
Como sé que te gustan las historias largas, e insistes tanto como mi abuela en saber todos los particulares y detalles, no te los voy a ahorrar en absoluto. Mis únicos límites serán mi paciencia y el tiempo de que disponga.
Entre los papeles y cartas de que te hablaba estaba un viejo y desvaído diario mío, el cual te menciono para asegurarte que no sólo dependo de mi memoria, aun siendo ésta tenaz, y evitar que tu credulidad se vea muy puesta a prueba al seguirme por los minuciosos detalles de mi narración. Empecemos, por lo tanto, de inmediato con el capítulo primero, pues va a ser un relato de muchos capítulos.
1
Un descubrimiento
Vuelve conmigo al otoño de 1827.
Como sabes, mi padre era una especie de hacendado en ***shire, y yo, por expreso deseo suyo, lo sucedí en esa misma tranquila ocupación, si bien no lo hice de muy buen grado porque la ambición me instaba a alcanzar metas más elevadas y la presunción me aseguraba que, al no hacer caso a su voz, estaba escondiendo mi talento en tierra1 y ocultando mi luz debajo del celemín2. Mi madre había hecho todo lo que había podido para convencerme de que era capaz de realizar grandes cosas, pero mi padre, que pensaba que la ambición era el camino más seguro a la ruina, y que el cambio no era sino otra forma de denominar a la destrucción, nunca quiso escuchar ningún plan destinado a mejorar mi propia situación ni la de mis semejantes. Afirmó que eran todo tonterías y me exhortó, ya con su postrero aliento, a que continuara por el buen camino de siempre, a que siguiese sus pasos y los de su padre antes que él, y a que mi mayor ambición fuera la de caminar con honradez por el mundo, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda3, y dejase las hectáreas paternas a mis hijos al menos en tan próspero estado como me las dejaba él a mí.
«En fin, un hacendado honrado y diligente es uno de los miembros más útiles de la sociedad, y si consagro mi talento al cultivo de mis tierras, y a la mejora de la agricultura en sí, no sólo estaré beneficiando a mis familiares más directos y a las personas a mi cargo, sino hasta cierto punto a la humanidad en general, y por lo tanto no habré vivido en vano.»
Con ese tipo de reflexiones intentaba yo consolarme conforme volvía lentamente de los campos una tarde fría, húmeda y nublada de finales de octubre. Sin embargo, el resplandor del intenso fuego rojo que salía por la ventana del salón contribuyó más a animarme, y a reprender a mis desagradecidas lamentaciones, que todas las sabias reflexiones y buenas resoluciones que me había obligado a hacer; pues recuerda que yo era entonces joven –apenas tenía veinticuatro años– y aún no había conseguido domeñar mi espíritu ni la mitad que ahora, por muy nimio que pueda ser ese dominio.
No obstante, no debía entrar en ese remanso de dicha hasta que me hubiese cambiado las botas embarradas por unos zapatos limpios, el basto sobretodo por una levita decente, y, en conjunto, tuviera un aspecto presentable; pues mi madre, con todo lo buena que era, también era enormemente quisquillosa para determinadas cuestiones.
Mientras subía a mi habitación, me encontré en la escalera con una joven guapa y elegante de diecinueve años, de figura pulcra y regordeta, cara redonda, mejillas encendidas y radiantes, abundantes rizos lustrosos y alegres y pequeños ojos castaños. No hace falta que te diga que se trataba de mi hermana Rose. Sé que todavía es una bella matrona, y sin duda para ti no es menos encantadora que el feliz día en que la viste por primera vez. Yo no podía saber entonces que, unos pocos años después, Rose se casaría con alguien a quien yo aún no conocía, pero que estaba destinado a convertirse en un amigo más íntimo que ella misma y que el descortés muchacho de diecisiete años que, al bajar, se abalanzó sobre mí en el pasillo y casi me hizo perder el equilibrio, por lo que, para corregir su insolencia, le propiné un sonoro golpe en la cabeza, la cual, sin embargo, no resultó muy dañada, ya que, además de tenerla más dura de lo normal, estaba protegida por una superflua mata de rizos cortos y rojizos que mi madre llamaba de color caoba.
Al entrar en el salón, encontramos a esa honorable dama sentada en su butaca de delante de la chimenea, haciendo labor como era su costumbre cuando no tenía otra ocupación. Había limpiado el hogar y encendido un resplandeciente fuego para recibirnos; la sirvienta acababa de llevar la bandeja del té, y Rose estaba sacando el azucarero y la caja del té del aparador de roble negro que brillaba como ébano muy encerado en la penumbra de aquel alegre salón.
–¡Ah, aquí están los dos! –exclamó mi madre girándose para mirarnos sin que aminorara el movimiento de sus diestros dedos y sus brillantes agujas–. Venga, cerrad la puerta y acercaos al fuego mientras Rose prepara el té. Seguro que estáis muertos de hambre. Y contadme qué habéis hecho todo el día, que me gusta saber a qué se dedican mis hijos.
–Yo he estado domando al potro rucio, lo que no es cosa fácil, he dirigido el arado de los últimos rastrojos de trigo, ya que al labrador le falta cabeza para guiar bien a las bestias, y he empezado a poner en práctica un plan para drenar eficazmente una extensa zona de las tierras bajas de los prados.
–¡Ése es el valeroso de mi chico! ¿Y tú, Fergus, qué has estado haciendo?
–He estado cazando tejones.
Y pasó a ofrecer un relato detallado de su entretenimiento y de las respectivas proezas del tejón y los perros, mientras mi madre hacía como si le escuchara con mucha atención y observaba su animado rostro con un grado de admiración materna que me pareció excesivo, habida cuenta de a quién iba dirigido.
–Va siendo hora de que te dediques a otras cosas, Fergus –dije en cuanto una pausa en su relato me permitió intervenir.
–¿Y qué quieres que haga? –replicó él–. Mi madre no me deja hacerme a la mar ni entrar en el ejército, así que estoy decidido a no hacer nada más, salvo convertirme en tal incordio para todos vosotros que al final daréis gracias de libraros de mí de la forma que sea.
Nuestra madre le acarició los rizos cortos y tiesos para tranquilizarlo. Él gruñó e intentó parecer enfurruñado, tras lo que todos ocupamos nuestros sitios a la mesa en obediencia al tercer llamamiento de Rose.
–Bien, tomaos el té –dijo ésta–, y mientras os cuento lo que he estado haciendo yo. He ido a visitar a los Wilson, y qué pena más grande que no me hayas acompañado, Gilbert, porque estaba allí Eliza Millward.
–Ah, ¿y qué es de ella?
–No, nada. No te voy a hablar de ella. Sólo diré que es una chiquita muy agradable y divertida cuando está de buen humor, y que desde luego no me importaría llamarla mi...
–Calla, calla, querida, que no es ésa la idea de tu hermano –le susurró nuestra madre con vehemencia y un dedo levantado.
–Bueno –continuó Rose–, pues entonces paso a una noticia importante que me han contado allí y que estoy deseando que sepáis. ¿Os acordáis de que hace un mes dijeron que alguien se iba a mudar a Wildfell Hall? ¡Pues resulta que ya llevan viviendo allí más de una semana, y nosotros sin enterarnos!
–¡Eso es imposible! –exclamó nuestra madre.
–¡Qué ridiculez! –chilló Fergus.
–¡Pues sí, y la que se ha mudado es una señora que vive sola!
–¡Santo cielo, pero si ese lugar está en ruinas!
–Le han arreglado dos o tres habitaciones para que sean habitables y allí vive, ella sola, con la única compañía de una anciana sirvienta.
–Vaya, ya me lo has estropeado. Yo que esperaba que fuese una bruja... –comentó Fergus mientras se cortaba una gruesa tostada.
–No digas tonterías, Fergus. Pero ¿verdad que es extraño, mamá?
–¿Extraño? Es que casi ni me lo creo.
–Pues créaselo, porque Jane Wilson la ha visto. Fue a visitarla con su madre, la cual, por supuesto, desde que supo que había una desconocida en la vecindad, estaba deseando ir a verla y enterarse de todo lo que pudiera. Es la señora Graham, y guarda luto, pero no es luto de viuda, sino más ligero, y dicen que es bastante joven, que no debe de tener más de veinticinco o veintiséis años, pero que es muy reservada. Aunque hicieron todo lo que pudieron para enterarse de quién es, de dónde viene y todo lo que consiguieran saber de ella, ni la señora Wilson, con esas pertinaces ofensivas suyas tan impertinentes, ni la señorita Wilson, con sus hábiles estratagemas, fueron capaces de sacarle una sola respuesta satisfactoria, o ni siquiera ningún comentario de pasada o explicación casual para calmar su curiosidad o arrojar la menor luz sobre su historia, circunstancias y relaciones. Además, tampoco es que fuera muy cortés con ellas, y quedó claro que le agradó más decirles «adiós» que «encantada de conocerlas». No obstante, dice Eliza Millward que su padre tiene intención de ir a verla pronto para ofrecerle el consejo religioso que mucho se teme que necesite, ya que, aunque se sabe que llegó a principios de la semana pasada, el domingo no fue a la iglesia, y entonces Eliza le pedirá a su padre que la deje acompañarlo y está segura de que ella sí podrá sonsacarle algo; porque resulta, Gilbert, que Eliza sabe hacer lo que haga falta. Y nosotras también deberíamos ir a verla, mamá, como corresponde.
–Pues claro, querida. La pobre, con lo sola que se debe de sentir...
–Y os ruego que vayáis lo antes posible y me traigáis toda la información sobre cuánto azúcar toma en el té, la clase de gorros y delantales que se pone y todo lo demás, porque no sé cómo voy a poder vivir hasta que lo sepa –dijo Fergus con aire muy serio.
Sin embargo, si lo que pretendía al decir eso era que lo ensalzáramos por su gran ingenio, fracasó rotundamente, ya que no nos reímos ninguno. Tampoco es que se desconcertara mucho por nuestra reacción, pues después de engullir un buen bocado de tostada con mantequilla, y cuando estaba a punto de tomarse un gran trago de té, le hizo tanta gracia lo que había dicho que se vio obligado a levantarse de un salto de la mesa y salir bufando y atragantándose a toda prisa de la habitación, tras lo que al poco lo oímos gritando en plena agonía en el jardín.
En cuanto a mí, como tenía hambre, me contenté con zamparme en silencio el té, el jamón y las tostadas mientras mi madre y mi hermana seguían hablando de las circunstancias aparentes o no aparentes, y de la historia probable o improbable, de la misteriosa dama; aunque debo confesar que, después del percance de mi hermano, me llevé una o dos veces la taza a los labios y la volví a dejar sin atreverme a probar el contenido, no fuera a ser que pusiera en peligro mi dignidad con una explosión similar.
Al día siguiente, mi madre y Rose se apresuraron a ir a presentar sus respetos a la reclusa, pero volvieron sin saber mucho más que cuando se fueron. No obstante, mi madre afirmó que no lamentaba haber hecho el viaje, pues, por más que no hubiera obtenido mucho provecho, le complacía pensar que sí había impartido ella alguno, lo cual era aún mejor, ya que había dado algunos consejos útiles que esperaba que no cayeran en saco roto, en vista de que la señora Graham, pese a que hablaba poco y parecía un tanto aferrada a sus propias ideas, no parecía una persona incapaz de reflexionar sobre las cosas; aunque a saber dónde habría estado toda la vida la pobre, porque había revelado una ignorancia muy lamentable sobre determinadas cuestiones de las que ni siquiera parecía que se avergonzase.
–¿Sobre qué clase de cuestiones, madre? –le pregunté.
–Sobre las tareas de la casa, y todos los detalles culinarios y demás con los que toda señora debería estar familiarizada, le haga falta ponerlos en práctica o no. El caso es que le he dado algunos consejos muy buenos y también unas cuantas recetas excelentes, pero está claro que no ha sabido apreciar su valor, porque me ha rogado que no me molestara, ya que dice que vive de una forma tan sencilla y discreta que no cree que las vaya a utilizar nunca. «Lo mismo da, querida –le he contestado–; son cosas que cualquier mujer respetable debe conocer, y, además, aunque esté ahora sola, eso no será siempre así; ya ha estado usted casada, y probablemente, o casi con toda seguridad, volverá a estarlo». «Ahí se equivoca usted, señora –ha replicado casi con altivez–. Le aseguro que jamás volveré a casarme». En cualquier caso, le he dicho que de esas cosas entendía yo más.
–Es decir, que se trata de una joven viuda romántica –dije–, que se supone que se ha venido a vivir a esa casa para terminar sus días en soledad y llorar en su recogimiento a su querido difunto. Eso no le durará mucho.
–No, no creo –comentó Rose–, porque tampoco es que pareciese muy desconsolada, y además es muy guapa, o más bien muy atractiva. Tienes que verla, Gilbert; dirás que es una belleza perfecta, y ni podrás fingir que encuentras algún parecido entre Eliza Millward y ella.
–Bueno, me imagino que habrá muchos rostros más hermosos que el de Eliza, pero no más encantadores. Aunque reconozco que no tiene mucho derecho a decirse perfecta, mantengo que, de serlo más, no sería tan interesante.
–¿Entonces prefieres sus defectos a las perfecciones de otras personas?
–Pues sí, y usted perdone, madre.
–¡Ay, mi querido Gilbert, pero qué tonterías dices! Sé que no hablas en serio; eso es totalmente imposible –dijo mi madre, que se levantó y salió rápidamente de la habitación con la excusa de que tenía algo que hacer, con tal de escapar de la contradicción de mis palabras.
A continuación, Rose me honró con más detalles sobre la señora Graham. Me presentó su aspecto, modales, vestimenta y hasta el mobiliario de la habitación que ocupaba con bastante más nitidez y precisión de la que a mí me interesaba; pero, como no le presté mucha atención, no podría repetir la descripción que me hizo ni aunque quisiera.
El día siguiente era sábado; y el domingo todos se preguntaban si la desconocida aprovecharía en su beneficio la reconvención del párroco e iría a la iglesia. Reconozco que miré con cierto interés hacia el antiguo banco de la familia de Wildfell Hall, en el que los ajados cojines y forros carmesíes llevaban tantos años sin planchar ni renovar, y los adustos blasones con lúgubres cenefas de desvaída tela negra fruncían el ceño con severidad desde la pared de encima.
Y allí vi a una mujer alta y distinguida que vestía de negro. Tenía el rostro vuelto hacia mí, y había algo en él que, tras verlo, me incitó a mirar de nuevo. Su cabello, negro como el azabache, lo llevaba dispuesto en largos y brillantes tirabuzones, un estilo de peinado que, aunque era poco habitual en aquellos días, siempre queda elegante y favorecedor; su tez era clara y pálida; no le veía los ojos, ya que al tener la cabeza agachada para leer el devocionario los ocultaban los párpados y las largas pestañas negras, pero las cejas eran expresivas y estaban bien perfiladas, la frente era despejada y le daba un aire intelectual, la nariz perfectamente aquilina y sus rasgos, en general, irreprochables; tan sólo tenía ligeramente hundidos las mejillas y los ojos, y los labios, aunque bien formados, eran demasiado finos, estaban demasiado apretados y tenían algo que me pareció que denotaba un carácter que no era muy dulce o amable, así que pensé para mis adentros: «Prefiero admirarte desde esta distancia, hermosa dama, a compartir tu casa».
Justo en ese momento dio la casualidad de que ella levantó la mirada y se encontró con la mía. No quise apartarla, y entonces volvió a concentrarse en el libro, pero con una expresión momentánea e indefinible de contenido desdén que me resultó inefablemente irritante.
«Se cree que sólo soy un jovencito descarado –pensé–. ¡Ja! No tardará en cambiar de opinión si considero que vale la pena».
De pronto me di cuenta de que eran unos pensamientos muy impropios de un lugar de culto y de que mi comportamiento en esos instantes no era en absoluto el debido. No obstante, antes de centrarme en el servicio religioso miré por toda la iglesia para ver si alguien me había estado observando, y resultó que no: todos los que no estaban pendientes de sus devocionarios, lo estaban de la desconocida dama, entre ellos mi buena madre y mi hermana, la señora Wilson y su hija, e incluso Eliza Millward contemplaba maliciosamente de reojo a la receptora de todo aquel interés general. Entonces Eliza me miró, puso una sonrisa bobalicona y se sonrojó, tras lo que bajó con modestia la vista a su libro e intentó recobrar la compostura.
De nuevo me estaba yo excediendo, y en esa ocasión me di cuenta por el repentino codazo que me propinó en las costillas el descarado de mi hermano. De momento sólo pude mostrarle lo que me ofendía esa injuria pisándole un pie, y pospuse mi mayor venganza para después de que saliéramos de la iglesia.
Y ahora, Halford, antes de que concluya esta carta, te voy a contar quién era Eliza Millward: la hija pequeña del párroco, así como una chica muy encantadora por la que yo sentía no poca debilidad. Ella lo sabía, pese a que yo nunca me había explicado directamente ni tenía ninguna intención clara de hacerlo, ya que mi madre, que sostenía que no había nadie lo bastante bueno para mí a cuarenta kilómetros a la redonda, no soportaba la idea de que me casara con esa cosita insignificante, la cual, además de sus otros impedimentos, no contaba ni con veinte libras que pudiera llamar suyas. Eliza era de figura a la vez menuda y rolliza, cara pequeña y casi tan redonda como la de mi hermana, tez bastante similar a la de ella, aunque más delicada y no tan decididamente radiante, nariz retroussé4 y rasgos en general irregulares, con lo que en conjunto era más encantadora que bella. Sin embargo, sus ojos –no debo olvidarme de tan destacado rasgo, pues eran su principal atractivo, al menos por lo que se refiere a su aspecto externo– tenían forma alargada, iris negros o marrón muy oscuro, y expresiones variadas y en constante cambio, pero siempre prodigiosamente (casi digo que diabólicamente) perversas o bien irresistiblemente cautivadoras, y a menudo ambas a la vez. Su voz era tierna e infantil y su paso ligero y suave como el de un gato, pero con frecuencia sus modales se asemejaban a los de una gatita bonita y juguetona que lo mismo es descarada y pícara que tímida y recatada, según le dicte su propia y dulce voluntad.
Su hermana, Mary, tenía varios años más que ella, era varios centímetros más alta y de complexión más grande y tosca; una joven poco agraciada, tranquila y sensata que había cuidado de su madre durante la enfermedad, larga y tediosa, que terminaría por llevarla a la tumba, y desde entonces era el ama de casa y esclava de la familia. Su padre confiaba en ella y la valoraba mucho, los perros, gatos, niños y pobres la querían y cortejaban, y el resto de la gente la despreciaba o no le hacía ningún caso.
El reverendo Michael Millward era un caballero mayor, alto y corpulento, que llevaba un sombrero de teja sobre su rostro grande, cuadrado y de enormes rasgos, un sólido bastón en la mano y cubría sus piernas todavía fuertes con bombachos y polainas que sustituía por medias de seda negra en ocasiones solemnes. Era un hombre de rígidos principios, fuertes prejuicios y costumbres metódicas; no toleraba ningún tipo de disconformidad, y obraba con la firme convicción de que sus ideas siempre eran las correctas y quienquiera que discrepase de ellas tenía que ser un lamentable ignorante o un terco ciego.
De niño me había acostumbrado a sentir un sobrecogimiento reverencial en su presencia, pero era algo que de un tiempo a esa parte ya había superado y así sigue siendo, pues aunque mostraba una amabilidad paternal con los que se portaban bien, también nos imponía una férrea disciplina y a menudo nos reprendía severamente por nuestros defectos y deslices juveniles; y, además, cuando por aquel entonces iba a visitar a nuestros padres, teníamos que plantarnos delante de él y decirle el catecismo, o recitarle «Igual que la laboriosa abeja»5 o el himno que fuese, o, lo que era peor aún, nos interrogaba acerca de su último sermón y sus temas principales, que nunca éramos capaces de recordar. A veces tan honorable caballero reconvenía a mi madre por ser demasiado indulgente con sus hijos, refiriéndose al anciano Eli6 y a David y Absalón7, lo cual a ella le irritaba especialmente; y, pese a lo mucho que lo respetaba a él y a todo lo que decía, una vez oí exclamar a mi madre: «¡Cuánto me gustaría que él tuviese un hijo! Entonces seguro que no estaría tan dispuesto a abrumar con sus consejos a los demás, porque sabría lo que es tener dos chicos a los que hay que meter en vereda».
Tenía un loable cuidado de su salud, para lo que se levantaba muy temprano, salía con regularidad a dar un paseo antes del desayuno, era muy maniático con la ropa abrigada y seca, no se sabía que hubiera dado jamás un sermón sin tomarse primero un huevo crudo –aunque estaba dotado de buenos pulmones y una voz potente– y, en general, era muy exigente con lo que comía y bebía, si bien no era en absoluto frugal y tenía sus hábitos alimenticios propios, ya que despreciaba profundamente el té y otras porquerías por el estilo y era un gran patrocinador de los licores de malta, los huevos con beicon, el jamón, la cecina y otras carnes fuertes que, como sentaban bastante bien a sus órganos digestivos, él sostenía que eran buenos y saludables para todos y, por lo tanto, recomendaba encarecidamente a los convalecientes o dispépticos más delicados, a los cuales, si no conseguían obtener el prometido beneficio de lo que les recetaba, les decía que era porque no habían perseverado, y si se quejaban de padecer molestias desde entonces, les aseguraba que eran todo imaginaciones suyas.
Voy a mencionar brevemente a otras dos personas a las que ya me he referido y, con eso, pondré punto final a esta larga carta. Son la señora Wilson y su hija. La primera era viuda de un acaudalado hacendado, así como una chismosa intolerante y cotorra en la que no vale la pena que me detenga. Tenía dos hijos: Robert, tosco granjero rústico, y Richard, un joven retraído y estudioso que, con la ayuda del párroco, estaba estudiando a los clásicos con vistas a ir a la universidad y entrar en la Iglesia.
Su hermana, Jane, era una damisela de cierto talento y mayor ambición. Había estado por petición propia en un internado, donde había recibido una formación superior a la que hubiese obtenido antes cualquier otro miembro de la familia. Ese refinamiento le sentó bien, pues adquirió unos modales muy elegantes, perdió casi por completo el acento de provincias y podía alardear de tener más habilidades que las hijas del párroco. Además, se la consideraba una gran belleza, pese a lo cual en ningún momento me contó entre sus admiradores. Tenía unos veintiséis años y era bastante alta y muy esbelta; su cabello no era castaño ni caoba, sino de un decidido y brillante rojo claro; su tez muy blanca y radiante; la cabeza pequeña, el cuello largo, la barbilla bien torneada, aunque muy corta, los labios finos y rojos y los ojos de un límpido color avellana, vivos y penetrantes, pero totalmente desprovistos de poesía o emoción. Tenía, o podría haber tenido, muchos pretendientes de su propia clase social, mas ella los repelía y rechazaba con desdén a todos, pues sólo un caballero podría complacer a su refinado gusto, y sólo un hombre rico podría satisfacer su desmedida ambición. Había un caballero del que en los últimos tiempos había recibido unas atenciones bastante directas, y sobre cuyo corazón, nombre y fortuna se susurraba que ella tenía grandes planes. Era el señor Lawrence, el joven señor rural que descendía de la familia que antes ocupase Wildfell Hall, que habían dejado unos quince años antes para mudarse a una mansión más moderna y cómoda del pueblo vecino.
Y ahora, Halford, me despido de ti de momento. Ésta es la primera entrega de mi deuda. Si el pago te satisface, dímelo y te iré enviando el resto según me venga bien. Si prefieres seguir siendo mi acreedor, en lugar de llenarte el bolsillo con tan torpes y pesadas monedas, dímelo también y yo te perdonaré el mal gusto y de buen grado me quedaré el tesoro para mí.
Siempre tuyo,Gilbert Markham
1. Mateo 25,25.
2. Mateo 5,15.
3. Números 20,17.
4. «Respingona».
5. Es el primer verso de uno de los poemas de Canciones divinas para niños (1715), de Isaac Watts.
6. 1 Samuel 2,4.
7. 2 Samuel 13,18.
2
Una conversación
Compruebo con alegría, mi más preciado amigo, que la nube de tu desagrado ya se ha despejado; que la luz de tu rostro8 me bendice de nuevo y quieres que continúe con mi historia. Así pues, sin más preámbulos, aquí está.
Creo que el último día al que me referí fue cierto domingo, el postrero de octubre de 1827. El martes siguiente salí con mi perro y la escopeta en busca de la caza que pudiese encontrar en los terrenos de Linden-Car; pero, como no hallé ninguna, decidí apuntar a los halcones y cornejas cuyas depredaciones, como sospechaba, me habían privado de mejores presas. Con tal fin, dejé esas tierras que frecuentaba más, los valles boscosos, los trigales y los prados, y empecé a subir la empinada cuesta de Wildfell, el promontorio más agreste y elevado de nuestro vecindario, en el que, conforme asciendes, los setos, al igual que los árboles, se van volviendo más escasos y raquíticos, hasta que los primeros dan paso a toscas vallas de piedra, en parte verdecidas de hiedra y musgo, y los segundos a alerces y abetos escoceses, o bien a endrinos aislados. Los campos, por escabrosos y pedregosos totalmente inhabilitados para el arado, se dedicaban en su mayor parte al pastoreo de ovejas y ganado; la capa de tierra era delgada y pobre, y aquí y allá asomaban rocas grises entre los montículos cubiertos de hierba; bajo las paredes crecían arándanos y brezos, vestigios de una naturaleza más agreste; y en muchos de los cercamientos las ambrosías y espadañas usurpaban la supremacía al escaso herbaje. Sin embargo, nada de eso era de mi propiedad.
Cerca de la cumbre de esa colina, a unos tres kilómetros de Linden-Car, se encontraba Wildfell Hall, una anticuada mansión de la época isabelina de oscura piedra gris, que, por muy venerable y pintoresco que fuese su aspecto, sin duda debía de ser muy fría y lúgubre para quien la habitara, por sus gruesos parteluces de piedra y pequeñas ventanas de celosía, sus lumbreras estropeadas por el paso de los años y su ubicación demasiado solitaria y desprotegida; sólo la guarecían del azote del viento y las inclemencias un grupo de abetos escoceses, de por sí medio arrasados por las tormentas y con un aire tan adusto y sombrío como la propia casa. Detrás de ésta había unos campos yermos y, a continuación, la parduzca cima cubierta de brezo de la colina; delante de la casa, cercado por muros de piedra y al que se entraba por una verja de hierro con grandes bolas de granito gris, similares a las que adornaban el tejado y los gabletes, que remataban los pilares de la verja, había un jardín, el cual, en su momento, había estado lleno de las plantas y flores más resistentes a aquella tierra y su clima, y de los árboles y arbustos que mejor podían soportar las torturadoras podaderas del jardinero y adoptar más fácilmente las formas que quisiera darles, pero que ahora, después de tantos años abandonado sin cultivar ni podar, a merced de los hierbajos y la maleza, de la escarcha y el viento, de la lluvia y la sequía, presentaba un aspecto verdaderamente singular. Dos tercios de las tupidas paredes verdes de alheña que antes flanqueaban el paseo principal estaban marchitas, y el resto había crecido más allá de cualquier límite razonable; el viejo cisne de boj de al lado del rascador había perdido el cuello y la mitad del cuerpo; las torres almenadas de laurel del centro del jardín, el gigantesco guerrero que se alzaba a un lado de la verja y el león que guardaba el otro, habían crecido hasta adquirir formas fantásticas que no se parecían a nada del cielo o de la tierra o de las aguas de debajo de ésta9; pero, para mi imaginación juvenil, presentaban todos un aspecto espectral que encajaba bien con las leyendas fantasmagóricas y oscuras tradiciones que nos contaba nuestra niñera acerca de esa casa encantada y sus difuntos habitantes.
Ya había conseguido matar un halcón y dos cornejas cuando avisté la casa. Entonces prescindí de continuar con mi actividad depredadora y seguí caminando lentamente para echar un vistazo a aquel antiguo lugar y ver qué cambios había introducido su nueva ocupante. Como no quería llegar hasta la fachada principal y ponerme a mirar desde la verja, me detuve junto al muro del jardín, desde el que no vi cambio alguno salvo en un ala, en la que era evidente que habían reparado las ventanas rotas y el ruinoso tejado, y de donde salía una fina espiral de humo de las chimeneas.
Mientras permanecía así, apoyado en la escopeta conforme contemplaba los oscuros gabletes, sumido en vanas ensoñaciones y tejiendo una trama de caprichosas fantasías, de las que viejas asociaciones y la bella y joven ermitaña que ahora se encerraba en esos muros formaban parte casi por igual, oí un ligero frufrú y unos pasos justo en el interior del jardín, y, al mirar en la dirección de la que procedía el sonido, vi una pequeña mano que se elevaba sobre el muro; se agarró a la piedra de más arriba y luego la otra mano también se alzó para sujetarse mejor, tras lo que apareció una pequeña frente blanca, coronada con gran abundancia de cabello castaño claro, y debajo unos ojos de un intenso azul y la parte superior de una diminuta nariz de marfil.
Esos ojos no se fijaron en mí, sino que brillaron de alborozo al ver a Sancho, mi precioso setter blanco y negro, que corría por el campo con el hocico en tierra. La criatura levantó la cara y lo llamó en voz alta. El bueno del animal se detuvo, miró hacia arriba y meneó el rabo, pero no hizo ningún avance más. El niño, de unos cinco años, se subió gateando al muro y siguió llamándolo, mas, al comprobar que eso no le servía de nada, pareció decidirse como Mahoma a ir a la montaña, ya que ésta no iba a él, e intentó saltar. Sin embargo, un viejo cerezo frondoso que crecía justo al lado lo enganchó del vestido10 con una de sus ramas torcidas y escuálidas que se extendía sobre el muro, y, al intentar soltarse, el niño resbaló y cayó, pero sin que llegase a tocar tierra, pues quedó suspendido del árbol. Hubo un forcejeo silencioso, seguido de un desgarrador chillido, y al instante tiré la escopeta sobre la hierba y cogí al pequeño en brazos.
Le limpié los ojos con su vestido, le dije que no le pasaba nada y llamé a Sancho para que lo apaciguara. Justo cuando el niño empezaba a acariciar el cuello del perro y a sonreír a través de sus lágrimas, oí detrás de mí que se abría la verja de hierro y un frufrú de prendas femeninas, y entonces hete aquí que la señora Graham vino como una flecha hacia mí, con el cuello sin cubrir y sus negros mechones ondeando al viento.
–¡Déme al niño!
Aunque lo dijo con una voz apenas más alta que un susurro, el tono era tan vehemente que me sobresaltó, y, agarrando al pequeño, me lo arrebató como si mi contacto supusiera una contaminación funesta para él y, cogiéndolo con fuerza de una mano y con la otra en su hombro, me miró fijamente con sus grandes ojos oscuros y luminosos, pálida, sin aliento y temblorosa por la inquietud.
–No le estaba haciendo nada malo al niño, señora –dije, sin apenas saber si debía sentirme sorprendido o contrariado–. Se ha caído del muro y he tenido la suerte de poder cogerlo mientras colgaba de cabeza de ese árbol, con lo que he impedido alguna desgracia.
–Le ruego que me perdone, señor –balbució ella calmándose de pronto, conforme la luz de la razón parecía abrirse paso entre su nublado espíritu y un leve rubor le cubría las mejillas–. Como no lo conozco a usted, he pensado...
Se agachó para besar al niño, al que puso con cariño una mano en el cuello.
–¿Ha pensado que iba a secuestrar a su hijo?
Acarició la cabeza de éste con una risa medio avergonzada y contestó:
–No sabía que había intentado saltar la tapia... Si no me equivoco, tengo el gusto de dirigirme al señor Markham, ¿no? –añadió de forma bastante abrupta.
Me incliné en señal de asentimiento y me aventuré a preguntar cómo me había reconocido.
–Su hermana estuvo aquí hace unos días con la señora Markham.
–¿Es que tanto nos parecemos? –pregunté con cierta sorpresa y sin que la idea me halagase tanto como debiera.
–Yo diría que se parecen en los ojos y en la tez –contestó mientras me observaba dubitativa–. Además, creo que lo vi el domingo en la iglesia.
Sonreí. Hubo algo en esa sonrisa o en los recuerdos que despertó que a ella le resultó especialmente desagradable, pues de pronto volvió a adoptar ese aire orgulloso y gélido que de modo tan indescriptible había provocado mi corrupción masculina11 en la iglesia: un aire de desdén y repulsa que le surgió con tal facilidad, y sin que se alterara en absoluto ni un rasgo de su rostro, que parecía la expresión natural de éste, lo que me irritó aún más porque no podía creerme que fuese fingido.
–Buenos días, señor Markham –dijo, y, sin dirigirme ninguna otra palabra ni mirada, entró con su hijo en el jardín y yo me volví a casa enfadado e insatisfecho; como no sabría explicarte muy bien por qué, tampoco lo voy a intentar.
Sólo me quedé en casa el tiempo de dejar la escopeta y el chifle y dar algunas indicaciones imprescindibles a uno de los trabajadores, tras lo que fui a la casa del párroco a consolar mi espíritu y calmar mi mal humor con la compañía y conversación de Eliza Millward.
La encontré, como siempre, ocupada con un delicado bordado (la moda del bordado sobre cañamazo no había empezado aún), mientras que su hermana estaba sentada en el rincón de la chimenea, con el gato en el regazo, zurciendo un montón de medias.
–¡Mary, Mary, escóndelas! –le estaba pidiendo apresuradamente Eliza cuando entré en la habitación.
–No lo pienso hacer –fue la flemática respuesta de la otra, tras lo que mi aparición impidió que hubiese mayor discusión.
–Ay, qué pena más grande para usted, señor Markham –comentó la hermana pequeña con una de sus miradas maliciosas y de reojo–. Papá acaba de salir y no es probable que vuelva hasta dentro de una hora.
–No importa; puedo pasar unos minutos con sus hijas si ellas me lo permiten –dije mientras acercaba una silla al fuego y me sentaba sin esperar a que me lo pidieran.
–Bueno, si se porta usted muy bien y nos divierte, no tenemos ninguna objeción.
–No ponga condiciones a su permiso, se lo ruego, porque he venido más a que me entretengan que a entretener –repliqué.
No obstante, consideré que era razonable que me esforzara un poco para que mi compañía les fuese agradable, y el pequeño esfuerzo que hice pareció tener mucho éxito, ya que nunca había visto a la señorita Eliza de mejor humor. De hecho, era como si ambos estuviéramos encantados el uno con el otro, con lo que pudimos tener una conversación alegre y animada, aunque no muy profunda. Prácticamente fue un tête-à-tête, pues la señorita Millward no abrió en ningún momento la boca, salvo para corregir muy de vez en cuando alguna afirmación o exageración de su hermana, y en una ocasión para pedirle que recogiera el ovillo de hilo que había caído rodando por debajo de la mesa, lo cual hice yo como era mi obligación.
–Gracias, señor Markham –me dijo cuando se lo entregué–. Lo habría recogido yo, pero no quería molestar al gato.
–Mary, querida, eso no te va a servir de excusa con el señor Markham –intervino Eliza–, ya que yo diría que odia a los gatos tan cordialmente como a las solteronas, como les pasa a todos los caballeros. ¿No es así, señor Markham?
–Creo que es normal que a los ariscos hombres nos disgusten esos animales –contesté–, a los que ustedes las damas prodigan tantas caricias.
–¡Benditos sean, si son un encanto! –exclamó ella con un repentino arrebato de entusiasmo que la llevó a volverse y abrumar a la mascota de su hermana con una lluvia de besos.
–¡Estate quieta, Eliza! –le pidió la señorita Millward bastante bruscamente, al tiempo que la apartaba con impaciencia.
Pero era hora de que me marchase. Por mucha prisa que me diese, iba a llegar tarde al té, y mi madre era el orden y la puntualidad personificados.
Estaba claro que mi bella amiga no quería que me fuera. Le apreté con ternura la mano al despedirnos, lo cual ella me devolvió con una de sus sonrisas más dulces y una de sus miradas más cautivadoras. Me fui a casa muy feliz, desbordante de satisfacción conmigo mismo y de amor por Eliza.
8. Salmos 4,7.
9. Éxodo 20,4.
10. Se solía vestir a los niños de esa forma afeminada hasta que cumplían cinco o seis años.
11. En el sentido de que sintió cierta excitación sexual en la iglesia en lugar de concentrarse en sus deberes religiosos.
3
Una controversia
Dos días después, la señora Graham fue de visita a Linden-Car en contra de lo que se esperaba Rose, la cual albergaba la idea de que la misteriosa inquilina de Wildfell Hall despreciaría por completo las prácticas habituales de la vida civilizada, opinión para la que contaba con el apoyo de las Wilson, que atestiguaban que aún no les había devuelto la visita, ni tampoco a los Millward. Sin embargo, ahora quedó explicada la razón de tal omisión, aunque no por entero para satisfacción de Rose. La señora Graham llevó a su hijo con ella, y, al manifestar mi madre su sorpresa por que el niño hubiese podido caminar tanto, contestó:
–Sí, es un paseo bastante largo para él, pero o me lo traía o tenía que renunciar a venir a verlas, ya que nunca lo dejo solo. Por eso creo, señora Markham, que debo rogarle que me disculpe ante los Millward y la señora Wilson cuando los vea, pues me temo que no voy a poder tener el gusto de ir a visitarles hasta que mi pequeño Arthur esté en condiciones de acompañarme.
–Pero tiene usted sirvienta –repuso Rose–. ¿No lo puede dejar con ella?
–Ya tiene bastante con sus ocupaciones, y, además, está muy mayor para correr detrás de un niño, y él es demasiado vivo para quedarse pegado a una anciana.
–Sin embargo, lo dejó usted en casa cuando fue a la iglesia...
–Sí, esa única vez, pero no lo haría por ningún otro motivo. Y creo que en lo sucesivo me las tendré que ingeniar para que se venga conmigo a la iglesia y se porte bien, o no me quedará más remedio que permanecer en casa.
–¿Tan travieso es? –inquirió mi madre bastante horrorizada.
–No –contestó la dama con una sonrisa de tristeza mientras acariciaba el cabello ondulado de su hijo, que estaba sentado en un taburete bajo a sus pies–, pero es mi único tesoro, y yo soy lo único que él tiene, y por eso no nos gusta estar separados.
–Pero, querida, eso es mimarlo demasiado –dijo mi progenitora, siempre tan franca–. Debería contener ese cariño excesivo, tanto para salvar a su hijo de la perdición como a usted del ridículo.
–¿De la perdición, señora Markham?
–Sí, está malcriando al niño. Ni siquiera a su edad tendría que estar tan pegado a las faldas de su madre, y le vendría bien que se fuera avergonzando de eso.
–Señora Markham, le ruego que al menos no diga esas cosas delante de él. Espero que mi hijo no se avergüence nunca de querer a su madre –dijo la señora Graham con una seriedad y un ímpetu que nos sobresaltó a todos.
Mi madre intentó apaciguarla ofreciéndole todo tipo de explicaciones, pero ella pareció pensar que ya habían hablado bastante del tema y cambió abruptamente de conversación.
«Lo que me pensaba –me dije–. Esta señora no es de temperamento muy afable, pese a ese rostro dulce y pálido y esa frente noble en la que el pensamiento y el sufrimiento parecen haber dejado su impronta a partes iguales.»
Yo estaba todo el rato sentando en una mesa del otro lado de la habitación, en apariencia inmerso en la detenida lectura de un volumen de la «Revista del agricultor», que era a lo que me dedicaba en el momento de llegar nuestra visita; y, como preferí no mostrarme excesivamente cortés, me limité a inclinarme ante ella al entrar y continué con mi ocupación.
Al poco, sin embargo, noté que alguien se me acercaba con pasos ligeros, pero también lentos y vacilantes. Era el pequeño Arthur, al que atraía irresistiblemente mi perro Sancho, que estaba tumbado a mis pies. Al levantar la mirada, lo vi a unos dos metros de nosotros, con sus claros ojos azules fijos con añoranza en el perro, pero inmóvil en aquel sitio; no era por miedo al animal, sino por cierta renuencia a acercarse a su amo. No obstante, me bastaron unas pocas palabras de ánimo para que se aproximara. El niño, aunque tímido, no era huraño. Al minuto estaba arrodillado en la alfombra, con los brazos alrededor de Sancho, y un poco después ya lo tenía sentado en mis rodillas mirando con sumo interés los diferentes ejemplares de caballos, ganado, cerdos y tipos de granjas que estaban representados en el volumen que tenía ante mí. De vez en cuando yo miraba a su madre para comprobar si le gustaba nuestra nueva amistad, y noté por la inquietud de su expresión que, por la razón que fuese, le preocupaba que el niño estuviera conmigo.
–Arthur –dijo ella al fin–, ven aquí. Estás molestando al señor Markham, que quiere leer.
–No, no, señora Graham, deje que se quede. Yo me lo estoy pasando igual de bien que él –le rogué. Aun así, ella siguió llamándolo en silencio con la mirada y la mano.
–¡No, mamá! –exclamó el niño–. Déjame que vea primero estos dibujos y luego voy y te los cuento.
–Vamos a dar una pequeña fiesta el lunes cinco de noviembre –dijo mi madre–, a la que espero que no se niegue usted a venir, señora Graham. Puede traer al niño, al que creo que sabremos cómo tener entretenido, y así se podrá disculpar usted misma con los Millward y los Wilson, ya que también están invitados.
–Gracias, pero nunca voy a fiestas.
–Ah, pero ésta sólo va a ser algo muy familiar. Nos retiraremos pronto, y sólo estaremos nosotros, los Millward y los Wilson, a la mayoría de los cuales ya conoce, y el señor Lawrence, su casero, al que le vendría bien conocer.
–Ya lo conozco un poco, pero le ruego que me perdone por esta vez, porque ahora las noches son muy cerradas y húmedas, y Arthur es muy delicado y no me atrevo a arriesgarme a que se enfríe. Así que me temo que tendremos que aplazar el poder disfrutar de su hospitalidad hasta que los días sean más largos y las noches más cálidas.
Entonces Rose, a una indicación de mi madre, sacó del aparador de roble una licorera con vino, copas y tarta, y ofreció el refrigerio a los invitados como correspondía. Ambos tomaron tarta, pero se negaron obstinadamente a probar el vino, pese a todos los intentos de su hospitalaria anfitriona para que lo hiciesen. Arthur, en especial, rechazaba el néctar rubí como si le produjera terror y asco, y estuvo a punto de echarse a llorar al ser instado a que bebiera un poco.
–No te preocupes, Arthur –le dijo su madre–. La señora Markham piensa que te sentará bien después del cansancio del paseo, pero no te va a obligar a que bebas, y tampoco te va a pasar nada por que no lo hagas. No puede ver el vino ni en pintura –añadió–, y sólo con olerlo casi se pone malo. Yo tenía por costumbre darle un poco de vino o un licor flojo mezclado con agua a modo de medicina cuando estaba enfermo, y al final he conseguido que termine por aborrecerlos.
Todos nos echamos a reír, salvo la joven viuda y su hijo.
–Ay, señora Graham –dijo mi madre mientras se limpiaba las lágrimas de diversión de sus brillantes ojos azules–, me sorprende usted. De verdad que la creía más sensata. El pobre niño va a salir un gallina. Dese cuenta del hombre que va a hacer de él si persiste en...
–A mí me parece un plan excelente –la interrumpió la señora Graham con imperturbable seriedad–. De ese modo espero salvarlo al menos de caer en un vicio degradante. Y ojalá pueda hacerle ver los alicientes de que siempre prefiera lo que no le sea dañino.
–Pero, de ese modo –dije–, no le estará haciendo ver lo que es la verdadera virtud. ¿En qué consiste la virtud, señora Graham? ¿En tener la capacidad y la voluntad de resistirse a las tentaciones, o en no tener ninguna tentación a la que resistirse? ¿Quién es más fuerte, el hombre que consigue superar grandes obstáculos y realizar sorprendentes logros, aunque sea a costa de hacer un enorme esfuerzo muscular y con el riesgo del posterior agotamiento, o el que se pasa el día sentado en su butaca sin nada más laborioso que avivar el fuego y llevarse la comida a la boca? Si quiere que su hijo camine con honra por el mundo, no debe intentar quitarle las piedras de su camino, sino enseñarle a pisar con firmeza sobre ellas; no debe insistir en llevarlo de la mano, sino dejar que aprenda a ir solo.
–Lo llevaré de la mano hasta que sea lo bastante fuerte para ir solo, señor Markham, y le quitaré todas las piedras que pueda de su camino y le enseñaré a evitar el resto, o a que pise con firmeza sobre ellas, como dice usted; pues cuando yo haya hecho todo lo que esté en mi mano para despejar ese camino, todavía quedará mucho en lo que él tenga que poner en práctica toda la agilidad, entereza y cautela que pueda llegar a poseer. Está muy bien eso de hablar de una noble resistencia y de las pruebas a las que se ve sometida la virtud, pero de cada cincuenta... o de cada quinientos hombres que han cedido a la tentación, muéstreme uno solo que haya tenido la virtud de resistirse. ¿Por qué habría yo de dar por sentado que mi hijo vaya a ser uno entre mil? ¿No debería prepararme para lo peor y suponer que él pueda llegar a ser como su... como el resto de la humanidad, a menos que yo me encargue de impedirlo?
–Es usted muy elogiosa con todos nosotros los hombres... –comenté.
–De usted no sé nada; hablo de los hombres que conozco, y cuando veo a toda la raza humana, con tan sólo unas pocas excepciones, tropezando y dando tumbos por el camino de la vida, cayendo en cada trampa y rompiéndose la espinilla contra cada impedimento que se les presenta, ¿cómo no voy a usar todos los medios a mi alcance para garantizarle a mi hijo un trayecto más seguro y sin complicaciones?
–Sí, pero el medio más certero es que lo fortalezca contra la tentación, y no que intente apartar ésta de su camino.