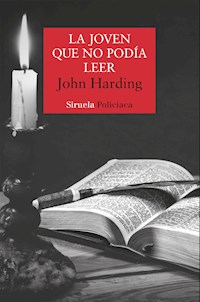
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
UNA PERFECTA INTRIGA CRIMINAL, UNA PERTURBADORA NARRACIÓN GÓTICA. «Harding conoce perfectamente la tradición literaria en lengua inglesa y sus estructuras y recursos narrativos. Los domina y es capaz de ofrecernos una historia apasionante que mantiene la tensión en todo momento. Unas veces el lector va por delante del texto y otras, como es el caso, te agarra de las solapas y te arrastra; entonces es cuando lamentas que te vayan quedando pocas páginas». Sur «Sorpresas, misterios y giros a la vieja usanza guían la trama de esta dinámica y deliciosamente tenebrosa novela». Daily Mail «Un elegantemente oscuro tour de force». Independent «Imaginen Otra vuelta de tuerca de Henry James reelaborado por Edgar Allan Poe». The Times Nueva Inglaterra, década de 1890. Un hombre que se presenta como el doctor John Shepherd llega a un apartado manicomio de mujeres para trabajar como ayudante del director de la institución, el doctor Morgan. Shepherd, que lucha por ocultar sus más oscuros secretos, no tarda en descubrir que el centro también guarda una buena cantidad de ellos: ¿quién es esa mujer que recorre los pasillos al caer la noche? ¿Por qué lo odia tan encarnizadamente la enfermera jefe? Y ¿por qué no le permiten visitar la última planta del hospital? Sorprendido por la dureza con que Morgan trata a sus pacientes e intrigado por una de ellas, Jane Dove —una joven amnésica que adora los libros pero no sabe leer—, Shepherd se embarcará en un arriesgado experimento para intentar ayudarla... Un apasionante relato de intriga criminal que, mediante una habilidosa vuelta de tuerca, homenajea las narraciones más inquietantes de clásicos como Edgar Allan Poe, Henry James o Charlotte Brönte, manteniendo, con firmeza y hasta la última página, toda la tensión narrativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Agradecimientos
Notas
Créditos
Para los amantes de los libros de Brasil
1
—El doctor Morgan le espera en su despacho dentro de diez minutos. Yo misma vendré a buscarle, señor.
Le di las gracias, pero ella se quedó en la puerta con la mano en el pomo, mirándome como si esperara algo más.
—Recuerde: diez minutos, señor. Al doctor Morgan no le gusta que le hagan esperar. Es muy tiquismiquis con el tiempo.
—De acuerdo. Estaré a punto.
Me lanzó una última mirada cargada de recelo de la cabeza a los pies y en ese momento no pude evitar preguntarme lo que estaría viendo. Quizá el traje no me sentaba todo lo bien que yo creía. Me vi de pronto cerrando los dedos sobre los puños de las mangas de la chaqueta y tirando de ellos hacia abajo, consciente de que quizá eran demasiado cortos, hasta que reparé en que ella estaba en ese momento mirándolos, de modo que desistí.
—Gracias —dije, inyectando en mi respuesta lo que esperé fuera una nota de finalidad.
Había ejercido de señor en bastantes ocasiones como para saber cómo hacerlo, aunque también me había tocado asumir el papel de criado más de una vez. Ella se volvió de espaldas, aunque con la nariz en alto, y en ningún momento dando muestras de la humildad propia de una sirvienta que acaba de ser invitada a salir, y se marchó, cerrando tras de sí la puerta con un perentorio chasquido.
Eché una somera mirada a la habitación: una cama con una mesita de noche, un armario donde colgar la ropa, un destartalado sillón que parecía haber sobrevivido a más de una pelea, un escritorio profusamente desgastado por el uso y una cómoda sobre la cual vi una jarra de agua con una palangana y un espejo que colgaba de la pared, justo encima. Todo ello había visto tiempos mejores. Aun así, era un lujo comparado con aquello a lo que últimamente había estado acostumbrado. Me acerqué a la única ventana, levanté del todo la persiana y miré fuera: mis ojos recorrieron unos agradables parterres de césped y alcancé a vislumbrar unas distantes vistas del río. Miré directamente abajo. Dos pisos y una caída en vertical. No había escapatoria alguna en el caso de que una persona tuviera que salir de allí apresuradamente.
Me sacudí de encima la chaqueta, aliviado de poder desprenderme de ella durante un rato y dándome cuenta, en cuanto me la quité, de que me iba un poco ajustada y me tiraba de la sisa, allí donde tenía la camisa empapada de sudor. La olisqueé y decidí que tenía que cambiármela antes de mi encuentro con Morgan. Saqué y releí la carta con su oferta de empleo. Luego levanté la maleta del suelo, donde la había depositado la criada, y la puse encima de la cama antes de volver a intentar abrir las cerraduras, aunque sin éxito. Miré en derredor en busca de algún implemento, quizá unas tijeras o una navaja, aunque no habría sabido decir por qué esperaba encontrar esas cosas en un dormitorio, sobre todo allí, donde seguramente existía la norma de no dejar esa suerte de cosas a la vista. Como no encontré nada, decidí que era inútil, tendría que conformarme con mi camisa.
Fui hasta la cómoda, vertí un poco de agua en la palangana y me refresqué la cara. Estaba fría como el hielo y metí en ella las muñecas para enfriarme la sangre. Me miré en el espejo y al instante comprendí fácilmente a qué se debía la actitud que la sirvienta había mostrado conmigo. El hombre que me miraba fijamente desde el espejo tenía una expresión feroz y atormentada, y cierto aire de desesperación. Intenté peinarme el pelo sobre la frente con los dedos y lamenté no llevarlo más largo, porque no sirvió de nada.
Llamaron con suavidad a la puerta.
—Un momento —grité.
Volví a mirarme en el espejo, negué con la cabeza ante la inutilidad de todo y me arrepentí con todas mis fuerzas haber ido allí. Por supuesto, siempre podía huir, pero ni siquiera esa resultaría una alternativa directa. Una isla, por el amor de Dios. ¿En qué había estado pensando? Supongo que en un refugio, un lugar apartado y seguro, aunque también —y eso lo entendí entonces— un lugar del que fuera difícil salir con rapidez.
Llamaron nuevamente a la puerta, esta vez con golpes rápidos e impacientes.
—¡Ya va! —grité con un tono que pretendía ser despreocupado.
Abrí la puerta y me encontré con la misma mujer de antes. Me miraba con una expresión que sugería sorpresa al ver que había invertido tanto tiempo para tan pobre logro.
Encontré a Morgan en su despacho, sentado delante de su escritorio, que estaba situado delante de una gran ventana que daba a los espaciosos parterres de césped del hospital. Enseguida comprendí por qué a alguien podía gustarle levantar la vista de lo que tenía entre manos para disfrutar de un panorama excelente como aquel, pero se me antojó cuanto menos peculiar que un hombre que debía de tener muchas visitas eligiera darles la espalda cuando estas entraban.
Me quedé junto a la puerta, mirando esa espalda, claramente incómodo. Morgan había oído cómo la criada anunciaba mi presencia y sabía que estaba allí. Se me ocurrió que esa debía de ser la función de la ubicación del escritorio: imponer cierta sensación de superioridad sobre las nuevas visitas. A fin de cuentas, el tipo era psiquiatra.
Transcurrió más de un minuto y a punto estuve de carraspear para recordarle mi presencia, aunque sé reconocer una pausa dramática cuando me cruzo con ella y sé también esperar a que me den la entrada antes de hablar cuando no me toca. De modo que no me moví de donde estaba, plenamente consciente de las gotas de sudor que me caían de los sobacos y que había empezado a preocuparme de que terminaran por empaparme la chaqueta. No sabía si disponía de otra de recambio. El silencio era absoluto, salvo por el eco ocasional de una puerta lejana golpeando descuidadamente y el pausado rasguño de la pluma del doctor, que seguía escribiendo en su silla. Decidí que contaría hasta cien y que luego, si él todavía no había hablado, yo mismo rompería el silencio.
Cuando había contado hasta ochenta y cuatro, Morgan dejó la pluma a un lado, se volvió hacia mí en la silla giratoria y se puso en pie de un brinco casi en el mismo instante.
—¡Ah, el doctor Shepherd, supongo! —Vino hacia mí con paso firme, me cogió la mano derecha y la estrechó dando muestras de un vigor sorprendente para un hombre gallardo, y con ello me refiero a un hombre a la vez bajo y escrupulosamente elegante: llevaba un pequeño bigote fino y ornamental, como uno de esos acicalados franceses, y parecía llevar peinados con exquisito cuidado cada uno de los canosos cabellos de la cabeza.
Había dedicado mucho más tiempo a su aseo personal del tiempo y el modo que yo había tenido para hacerlo con el mío y me sentí avergonzado a la vista de tamaño contraste.
—Sí, señor.
Me vi de pronto sonriendo a pesar del nerviosismo que me embargaba ante la inminente prueba de selección, con los sobacos empapados y el lamentable estado de mi rostro. Imposible no hacerlo, pues él sonreía a su vez de oreja a oreja. Su alegre semblante me animó un poco. Estaba en claro contraste con el pesimismo que reinaba en el edificio.
Supuse que se refería a las vistas del exterior; así que, dedicando una mirada apreciativa desde la ventana, dije:
—Sin duda es una vista espléndida, señor.
—¿Vista? —Bajó los brazos y, por el modo en que le colgaron inertes sobre los costados, entendí que había cierta decepción en el gesto. Siguió entonces la dirección de mi mirada como si acabara de darse cuenta de que la ventana estaba allí y se volvió luego hacia mí—. ¿Vista? Nada comparable con la que teníamos cuando estábamos en Connecticut, y jamás la apreciamos.
No supe qué pensar, salvo que había llegado a un manicomio y que si las internas superaban en algún grado de locura a los médicos, o al menos al médico en jefe, debían de estar realmente chifladas.
—No me refería a la vista, hombre —prosiguió—. No está usted aquí para disfrutar de la vista. Me refiero a este lugar. ¿No le parece magnífico?
Me estremecí ante mi propia estupidez y me vi de pronto balbuceando de un modo que no hizo sino confirmar ese déficit de inteligencia.
—Si he de serle sincero, señor, acabo de llegar y todavía no he tenido oportunidad de echarle un vistazo al lugar.
Morgan no me escuchaba. Se había sacado un reloj del bolsillo del chaleco y lo miraba fijo, negando con la cabeza y chasqueando impacientemente la lengua. Volvió a guardarse el reloj y alzó la vista.
—¿Cómo dice? ¿Que no ha echado un vistazo por ahí? Pues deje que le diga que le va a impresionar en cuanto lo haga. Máxima funcionalidad, señor. Contamos con las más modernas instalaciones para tratar a enfermas mentales que cualquier doctor podría desear. La Facultad de Medicina está muy bien, pero es en la práctica donde uno aprende los gajes del oficio. Y, créame, esta es una gran profesión para un joven que empieza. La psiquiatría es el futuro, lo que se impone… —Se calló de pronto y me miró fijamente—. Santo cielo, hombre, ¿qué le ha ocurrido en la cabeza?
Me llevé la mano a la sien, pues mi inclinación natural era ir con ella cubierta. Ya tenía mi historia preparada. Siempre me ha parecido que la mentira que más probabilidades tiene de ser creída es la más extraordinaria.
—Tuve un accidente en la ciudad de camino hacia aquí, señor. Un desafortunado encuentro con un cabriolé.
Morgan siguió mirando el chichón y no pude evitar retocarme el pelo en un intento por ocultarlo. Al percatarse de mi vergüenza, bajó la vista.
—Pues ha tenido usted suerte de haber sufrido tan solo una leve contusión, la verdad. Podría haberse fracturado el cráneo. —Se rio entre dientes—. Esperemos que no le haya dañado el cerebro. Ya tenemos aquí demasiados cerebros dañados.
Regresó al escritorio y cogió una hoja de papel.
—En fin, he visto en su solicitud que posee usted un título excepcional por la Universidad de Columbus. Y este es el lugar ideal para adquirir la experiencia clínica que lo complete. Humm… —Apartó los ojos del papel y me miró socarronamente—. Ah, ya veo, veinticinco años. Le había imaginado mayor.
Fui presa de un repentino ataque de pánico. ¿Por qué no había pensado en mi edad? ¡Cómo había podido pasar por alto semejante estupidez! Aunque por lo menos los veinticinco entraban en los límites de lo posible. ¿Y si hubiera tenido cuarenta y cinco? ¿O sesenta y cinco? Habría estado en la calle antes de empezar. Improvisé una débil risilla típica de mí. Es muy útil ser capaz de reírnos cuando lo necesitamos, incluso cuando no estamos de humor para ello.
—Bueno, mi madre decía que cuando nací parecía ya un viejo, y supongo que nunca he tenido el don de parecer joven. Mi difunto padre era también así. Todo el mundo le echaba siempre diez años más de los que tenía.
Morgan arqueó una ceja y volvió a estudiar el papel que tenía en las manos.
—Veo que tiene usted también…, ah…, algunas opiniones interesantes sobre el tratamiento de la enfermedad mental. —Alzó la vista una vez más y clavó en mí una mirada expectante al tiempo que el provocador atisbo de una sonrisa asomaba a sus labios.
Sentí que la sangre se me agolpaba en las mejillas. El cardenal de la sien empezaba a palpitarme e imaginé que debía de tener un aspecto espantosamente lívido, como un trozo de carne cruda. Me puse a balbucear, pero las palabras murieron en mis labios. ¡Valiente estúpido! ¿Por qué no había previsto algún tipo de interrogatorio?
—¿Y bien?
Erguí la espalda y saqué pecho.
—Me alegra que se lo parezcan, señor —respondí.
—Estaba siendo irónico. ¡No era un elogio, hombre! —Dejó el papel encima del escritorio sin demasiados miramientos—. Aunque eso no significa nada. Perdone la franqueza, pero sus ideas están muy anticuadas. No tardaremos en quitárselas de la cabeza. Aquí hacemos las cosas desde la modernidad, fieles a los métodos científicos.
—Le aseguro que estoy dispuesto a aprender —respondí, y nos miramos durante un momento.
Luego, como si de repente se hubiera acordado de algo, Morgan volvió a mirar su reloj.
—Santo cielo, ¿es esta hora? Vamos, hombre, no podemos pasarnos aquí el día cotorreando como un par de viejas. Nos esperan en el área de tratamientos.
Dicho esto, me adelantó con paso firme, abrió la puerta y salió antes de que pudiera entender lo que ocurría. El doctor se movía deprisa a pesar de su avanzada edad, correteando por el largo pasillo como un pequeño terrier tras una rata.
—Vamos, hombre, acompáñeme. ¡En marcha! —me gritó por encima del hombro—. ¡No hay tiempo que perder!
Salí al trote tras él, esforzándome por darle alcance sin llegar a correr.
—¿Puedo preguntar adónde vamos, señor?
Se detuvo y se volvió a mirarme.
—¿No se lo he dicho? ¿No? A hidroterapia, hombre. ¡A hidroterapia!
La palabra no significaba nada para mí. A lo más que llegué fue a pensar en la hidrofobia, obviamente por asociación entre las dos palabras debido al lugar donde estábamos. Le seguí por un auténtico laberinto de pasillos y pasadizos, todos ellos oscuros y deprimentes y con las paredes pintadas de un triste tono marrón rojizo, o, lo que es lo mismo, el color de la sangre cuando se seca en la ropa. A continuación bajamos un tramo de escaleras, que me hizo entender que estábamos por debajo del nivel del suelo. Desde allí, seguimos por un pasillo tenuemente iluminado que desembocaba en una puerta metálica a la que llamó con brusquedad, haciendo repiquetear los dedos contra el acero.
—¡O’Reilly! —gritó—. Vamos, abra. No tenemos todo el día.
Mientras esperábamos, me quedé helado al oír un ligero gemido, parecido quizá al de un animal que sufría. Tuve la impresión de que procedía de algún lugar muy lejano.
Se oyó el chirrido de un pestillo que alguien retiraba y entramos en una inmensa blancura que prácticamente me deslumbró en contraste con la penumbra del exterior. Parpadeé y vi que nos encontrábamos en un cuarto de baño enorme. Las paredes estaban cubiertas de baldosas blancas que reflejaban y multiplicaban la intensidad de la luz que proyectaban las lámparas de las paredes. Junto a uno de los muros había una docena de bañeras en fila, como las camas de un dormitorio. Una mujer con un uniforme de rayas —obviamente una cuidadora—, la misma que nos había abierto la puerta y que se había quedado de pie junto a ella, manteniéndola abierta, la cerró a nuestra espalda usando una llave que colgaba de la cadena que llevaba sujeta al cinturón. Entendí que el gemido que había oído procedía del extremo más alejado de la sala, donde otras dos cuidadoras, vestidas de un modo similar a la primera, se cernían sobre la figura de una mujer que estaba sentada en el suelo entre las dos.
El doctor Morgan se dirigió con paso enérgico hacia la pared del fondo de la sala, donde había una hilera de ganchos. Se quitó la chaqueta y la colgó.
—Bien, vamos, hombre. Quítese la chaqueta —dijo sin contemplaciones—. No querrá que se le empape, ¿verdad?
Enseguida me acordé de que tenía los sobacos prácticamente empapados, pero no tuve más remedio que quitármela. Por fortuna, Morgan no me miró, aunque cuando se volvió hacia las tres figuras que estaban en el extremo más remoto de la sala, olfateó el aire e hizo una mueca. Sentí que me sonrojaba de vergüenza hasta que vi que no me miraba y entendí que probablemente creía que el hedor provenía de algo que había en la sala.
Tras remangarse, el doctor se acercó con paso decidido a las dos cuidadoras y a la mujer que tenían a su cargo, repiqueteando con sus pequeños pies en el suelo de baldosas. Le seguí. Las cuidadoras intentaban levantar a la mujer, tirando cada una de un brazo. Al principio, no alcancé a ver el rostro de la mujer que estaba sentada. Tenía la barbilla pegada al pecho y su pelo rubio, largo y sucio, le caía sobre la cara, cubriéndole totalmente los rasgos.
—¡Vamos, vamos! —las reprendió Morgan—. ¿Cree que tengo todo el día? Este es el doctor Shepherd, mi nuevo ayudante. Está aquí para asistir a una demostración de hidroterapia. Levántenla y empecemos.
El sonido de su voz pareció surtir un efecto mágico sobre la criatura acuclillada, que dejó de oponer resistencia a las cuidadoras y permitió que la pusieran de pie. La mujer echó la cabeza hacia atrás, apartándose el pelo de la cara. Vi entonces que era de mediana edad y que tenía el rostro visiblemente marcado a raíz de un encuentro con la viruela en algún momento de su vida. Era corpulenta, de huesos grandes, y más alta que Morgan. Tenía los pómulos hundidos y las oscuras cuencas de sus ojos parecían un par de sepulcros huecos. Miró a Morgan durante un minuto más o menos con una sombra de temor en su expresión, aunque quizá también de respeto, y alzó la vista hacia mí. Su mirada desinhibida me hizo sentir incómodo. No era la mirada de un ser humano, sino más bien la de una criatura, la de un animal salvaje enjaulado. Había en ella desafío y la amenaza de violencia, y en cierto modo también algo que me rompió el corazón: una súplica de ayuda o de misericordia. Yo sabía muy bien lo que era necesitar ambas cosas y no tenerlas.
La miré durante un largo instante. Temblaba de la cabeza a los pies, y al final fui incapaz de sostenerle la mirada. Cuando la aparté, habló.
—No me parece que tenga usted mucho aspecto de médico. No creo que vaya a serme de ninguna ayuda. —Y entonces, aprovechando el efecto sorpresa, se desasió de sus guardianas y se abalanzó sobre mí, buscando mi rostro con las uñas.
Afortunadamente para mi ya maltrecho semblante, O’Reilly, la mujer que nos había abierto para que accediéramos a la sala y que había acudido en nuestra ayuda, reaccionó con rapidez. Agitó las manos y agarró a la vez con fuerza las muñecas de la mujer. Hubo un breve forcejeo, pero enseguida las otras dos cuidadoras se unieron a ella y la paciente (pues obviamente eso es lo que era la pobre desgraciada) rápido volvió a estar controlada. En ese momento se echó a llorar, emitiendo el lastimero sonido que yo había oído desde el exterior, sacudiendo el cuerpo a uno y otro lado, tirando con los brazos e intentando desasirse, aunque en vano, pues las dos jóvenes cuidadoras que la tenían sujeta cada una de un brazo eran corpulentas y evidentemente fuertes. Al ver que no lograba liberarse, la mujer empezó a soltarles patadas. Al instante las otras dos se apartaron, estirando los brazos, una a cada lado de la paciente para que quedara en posición de crucifixión.
—Basta, señorita —tronó O’Reilly. Su voz sonó fría como las baldosas y era evidente que la mujer pelirroja era dura como una roca. Pronunció las palabras con un acento irlandés, tan duro que bien habría bastado para romper un cristal—. Basta o te ganarás otra bofetada por ponerte difícil.
Morgan frunció el ceño, me miró y arqueó una ceja, unas señales que de inmediato me dieron a entender que no era fácil conseguir gente para ese puesto y que había que conformarse con lo mejor que uno tenía a mano. Fulminó con la mirada a la cuidadora.
—Nada de eso O’Reilly, por favor. La paciente está bajo vigilancia. No es necesario amenazar a la pobre desgraciada. —Se volvió de nuevo hacia mí—. Firmeza pero sin crueldad, ese es aquí el lema. —Luego, les dijo a las cuidadoras—: métanla en la bañera.
Suponía que la mujer se resistiría, pero al oír mencionar la palabra «bañera» dejó de forcejear y permitió que la llevaran a la más cercana.
—Levanta los brazos —dijo O’Reilly, y la mujer obedeció sumisamente.
Las otras dos le levantaron el borde del vestido, una tosca prenda de percal blanco cuyo estampado estaba tan descolorido de tanto lavarlo que había quedado casi transparente, lo enrollaron hacia arriba y se lo quitaron por la cabeza y los brazos mientras O’Reilly susurraba: «Eso es. Buena chica». Como si estuviera dirigiéndose a un caballo recién domado o a un perro al que estuviera intentando convencer para que volviera a su jaula. Dejaron a la mujer tiritando con tan solo un viso delgado que la cubría hasta las rodillas, pues la habitación no estaba caldeada, como pude apreciar a juzgar por el frío y la humedad en cuanto sentí que la camisa empapada se me pegaba contra la espalda.
O’Reilly puso la mano en el brazo de la mujer, la guio hasta la bañera y le ordenó que se metiera en el agua. La mujer le miró con expresión desorientada. Morgan sonrió benignamente y asintió, y ella se volvió hacia la bañera, llegando incluso a permitir cierto entusiasmo en su expresión.
—Está deseando darse un baño —me susurró Morgan por la comisura de la boca—. No hace mucho que está entre nosotros. Hasta ahora no le hemos administrado el tratamiento y no tiene la menor idea de lo que le espera.
Vi que la bañera estaba llena de agua. La mujer pasó una pierna por encima del borde y metió el pie en ella. Al instante soltó un jadeo e intentó sacarlo, pero enseguida las cuidadoras la cogieron y empujaron a la vez, de modo que el pie de la mujer se sumergió hasta el fondo de la bañera, donde resbaló. Cuando intentó recuperar el equilibrio, las cuidadoras levantaron el resto de su cuerpo y la metieron dentro, prácticamente bocabajo, con un formidable chapoteo que lanzó un chorro de agua al aire, gran parte del cual cayó sobre Morgan y sobre mí. Los gritos de la mujer reverberaron contra las baldosas de las paredes por toda la sala.
Morgan se volvió hacia mí sonriendo de oreja a oreja y con las cejas arqueadas, una expresión con la que supuse intentaba decirme que ese era el motivo de que nos hubiéramos quitado la chaqueta.
La mujer que estaba en la bañera giró sobre sí para quedar bocarriba y sacó la cabeza del agua entre jadeos. Intentó levantarse, pero O’Reilly la mantuvo sujeta contra el fondo de la bañera, apretándole el pecho con la mano.
—¡Traed la cubierta! —les gritó a las otras mujeres.
Las dos cuidadoras sacaron de debajo de la bañera una lona enrollada. La paciente intentó volver a gritar, pero el intento sonó como el gemido de un animal herido que me agujereó los tímpanos y el corazón.
—Déjenme salir, por el amor de Dios —suplicó—. El agua está helada. ¡No puedo bañarme en esta agua!
O’Reilly cogió a la mujer de la muñeca con la mano que tenía libre y la puso en una correa de cuero que estaba sujeta a la pared de la bañera. Otra de las mujeres soltó la lona y repitió la operación por el lado contrario, de modo que quedó firmemente sujeta en posición sentada. La cuidadora regresó entonces a la lona, cogiendo un lado mientras su colega agarraba el otro. Vi que a lo largo de los bordes laterales la lona tenía un buen número de agujeros rodeados de un anillo de bronce. La mujer dejó de chillar y observó con los ojos impregnados de pánico cómo las cuidadoras la extendían sobre la bañera, empezando por el extremo donde tenía los pies y ensartando los anillos en una serie de ganchos que, según pude ver entonces, estaban fijos a la bañera por debajo de su borde externo. La mujer forcejeaba con frenesí, intentando levantarse, pero naturalmente le era imposible debido a las correas que le sujetaban las muñecas, y cuando vio que sus esfuerzos eran en vano empezó a agitar las piernas, que tenía ocultas bajo la lona y simplemente pateó inútilmente contra ella. O’Reilly se había retirado y esperaba allí de pie, cruzada de brazos. En su rostro se dibujó la adusta y satisfecha sonrisa de la sádica experta. En cosa de medio minuto la lona quedó ceñida y bien sujeta sobre la bañera. Los bordes estaban tan tirantes que para la mujer habría resultado del todo imposible pasar la mano entre la lona y el borde de la bañera aunque no hubiera estado atada con las dos correas. En el extremo superior de la lona había un semicírculo cortado del que emergía la cabeza de la paciente, pero la abertura era tan pequeña que la mujer no podía volver a meter la cabeza en el agua y ahogarse.
Mientras eso ocurría, el ruido en la habitación era infernal. Los gritos y maldiciones de la mujer se alternaban con intervalos de calma, cuando sollozaba y le suplicaba a O’Reilly primero, a las dos mujeres después y por fin a Morgan.
—Por favor, doctor, sáqueme de aquí, se lo suplico. Sáqueme y le prometo que seré una buena chica.
El discurso de la paciente llegó entrecortado, porque le castañeteaban los dientes, lo cual me dio la certeza de que el agua estaba en efecto tan helada como decía. Al ver que sus súplicas caían en oídos sordos, la mujer empezó a chillar de nuevo y a empujar en vano con las rodillas contra la lona, que estaba tan bien sujeta que apenas se movió.
Una de las mujeres se acercó a un armario, sacó una toalla y se la dio a Morgan. El doctor se secó la cara y las manos y me lanzó la toalla e hice lo mismo. Luego se encogió de hombros.
—Será mejor que nos vayamos. Aquí ya no hay nada más que hacer.
Se acercó sin prisas al lugar donde estaban colgadas nuestras chaquetas y empezó a ponerse la suya. Yo le imité. Debí de parecer confundido, y él dijo algo que no alcancé a oír a causa de los gritos de la mujer que seguían reverberando por toda la habitación. Él puso los ojos en blanco y señaló hacia la puerta. O’Reilly fue hasta ella con paso firme, descorrió el cerrojo, la abrió y salimos. La puerta se cerró a nuestra espalda con un chasquido tan definitorio que sentí un escalofrío y di gracias a mi estrella de la suerte por no estar en el lado equivocado, o en uno parecido. Los gritos de la mujer quedaron al instante amortiguados, y Morgan dijo:
—No tardará en calmarse. El agua está helada y enseguida calma la sangre caliente que provoca esos arrebatos.
—Parecía muy tranquila antes de que la metieran en la bañera —dije, bajando la guardia y de pronto consciente de que quizá había habido en mi tono de voz cierto deje de protesta.
Morgan echó a andar apresuradamente, de modo que una vez más me costó no quedarme rezagado.
—Momentáneamente sí, pero desde que llegó, hace ahora una semana, ha presentado algunos episodios violentos parecidos al mismo del que usted ha visto apenas una pequeña muestra. La hidroterapia obra un efecto maravillosamente quiescente. Otras tres horas allí dentro y…
—¡Tres horas!
No pude contenerme. Me resultaba impensable que pudieran meter a alguien en agua helada en pleno otoño y dejarle allí durante tres horas.
Morgan se detuvo y me miró, perplejo ante mi tono. Antes incluso de darme tiempo a pensarlo, alcé la mano para parar el golpe y de pronto fui consciente de cómo debía de verme él, con mi chaqueta demasiado pequeña y mi maltrecho rostro.
—Entiendo que a ojos de un espectador inexperto debe de resultar duro —dijo—, pero créame si le digo que funciona en el noventa y nueve por ciento de los casos. Después de esto, la paciente se mostrará sumisa como un corderillo, se lo aseguro. Y me atrevería a aseverar que después de tres o cuatro tratamientos como este no habrá más episodios violentos. La tendremos controlada.
—¿Quiere decir que estará curada?
Frunció los labios y movió la cabeza a un lado y a otro, sopesando su respuesta.
—Bueno, no exactamente. No como probablemente lo imagina usted. —Echó a andar de nuevo, aunque esta vez despacio, como si la necesidad de elegir con cuidado sus palabras le obligara a ralentizar el paso—. Debemos dejar claro cuáles son aquí las condiciones, Shepherd. Veamos: la paciente no se curará en el sentido de que podrá salir de aquí y llevar una vida normal y productiva. Sumergirla en agua fría no reparará su cerebro dañado. De modo que desde ese punto de vista, no, no se curará. Pero piense en lo que implica la locura. ¿Quién sufre más las inconveniencias de la aflicción mental?
—El enfermo, por supuesto.
—No, o al menos, no necesariamente. A menudo la paciente está en su propio mundo, viviendo una existencia de fantasía e inmersa en una absoluta nebulosa, y ni siquiera sabe dónde está ni que la confusión mental que siente no es el estado normal de la humanidad. No, en muchos casos (me atrevería incluso a decir que en la mayoría) es la gente que la rodea quien soporta mucha más penuria. La familia cuya vida se ve afectada. Los niños que se ven obligados a soportar los brotes de abuso y violencia. El pobre marido cuya esposa intenta agredirle o que convierte el hogar familiar en un lugar donde impera el miedo. Y, no menos importante, nosotros, los médicos y cuidadoras cuyo deber es cuidar de esos desafortunados seres. O sea que no, no se trata de una cura para el paciente, sino para todos los demás, cuyas vidas mejoramos porque tratamos la enfermedad.
Seguimos andando en silencio durante aproximadamente un minuto.
—Entonces, ¿la paciente no puede volver a ocupar jamás su lugar en la sociedad? —pregunté por fin.
—Yo no diría que jamás, no. Tras un periodo de reclusión, en el que le enseñamos una y otra vez que convertirse en una molestia no le servirá de nada, la paciente a menudo termina por someterse. Es el mismo proceso que plantea el adiestramiento de un animal. El temor a que se alargue el tratamiento lleva a la docilidad. En los mejores casos se convierte en un hábito normal. Ah, sé perfectamente que hay quien se niega a reconocerlo, pero es un régimen testado y probado. Funcionó en el caso del rey Jorge III de Inglaterra. El rey se había vuelto loco pero, tras un periodo de tratamiento como este, una simple mención de una nueva reclusión enfrió su intemperancia y fue capaz de retomar las riendas del Gobierno durante otros veinte años.
2
Tras nuestra visita a la sala de hidroterapia, Morgan me llevó a hacer un breve recorrido por la institución. Empezamos por la segunda planta, donde estaban ubicados los dormitorios a ambos lados de un largo pasillo que debía de ocupar una gran porción del largo del edificio. La mayoría de las mujeres dormían en amplias habitaciones que daban cabida a unas veinte camas, aunque algunas estaban alojadas en cuartos más pequeños, y unas cuantas dormían aisladas.
—Puede que sean violentas o que haya en ellas algo, algún hábito o un tic, que resulta molesto para las demás y que las convierte en víctimas de violencia, o simplemente que no dejan de hacer ruido y mantienen despiertas al resto —explicó Morgan—. Intentamos llevar las cosas lo más tranquilas posibles.
Cada una de las zonas de dormitorios contaba con una habitación cercana donde dormían dos cuidadoras que vigilaban a las pacientes.
—¿Esto es para evitar que las pacientes se escapen? —pregunté.
—¿Que se escapen? ¿Que se escapen? —Me miró de reojo—. Santo Dios, hombre, no pueden escaparse porque para eso tendrían primero que estar prisioneras. Y no lo están. Son pacientes. Estas mujeres no se escapan, se fugan. O lo harían si las dejáramos. De todos modos, los dormitorios se cierran bajo llave de noche para que no puedan ir por ahí dando vueltas.
Contemplé la longitud del pasillo y las múltiples puertas.
—¿Y qué ocurre con el riesgo de un incendio? Sin duda si se declara uno, no habrá tiempo de abrir todas las puertas, ¿no le parece?
Suspiró.
—Quizá tenga razón. Tengo mis dudas sobre algunas de las mujeres a las que nos vemos obligados a contratar, y me temo que llegado el caso tan solo pensarían en salvarse a sí mismas en vez de arriesgar sus vidas intentando sacar a las pacientes.
—He visto un sistema en el que las puertas de un pasillo están conectadas y bloqueadas gracias a un mecanismo situado en un extremo de la hilera que las cierra y las abre a la vez.
Se detuvo y me observó.
—Solo sé de una institución que tenga ese sistema. La cárcel de Sing Sing. ¿Cómo es que lo ha visto?
Esperé que no se percatara de mi momentánea vacilación antes de responder a su pregunta.
—No he querido decir que lo haya visto, señor. No literalmente. Me refería a que he visto que existe ese sistema. Creo haber leído al respecto en el Clarion o en otro periódico.
Echó a andar de nuevo.
—Estoy seguro de que no podemos permitirnos esa clase de lujos. El estado financia esa suerte de cosas para los malhechores. Desgraciadamente, jamás para los locos.
No pude evitar cerrar los puños ante la idea de que la prevención de morir quemado en una habitación cerrada con llave se considerara un lujo, pero no dije nada. A fin de cuentas, no estaba allí para defender la causa de los locos.
En la planta baja visitamos una inhóspita y larga sala que tenía bancos de madera natural atornillados a las paredes, todos ellos ocupados por internas, y en el centro una mesa cubierta por un lustroso mantel blanco alrededor de la cual estaban sentadas media docena de cuidadoras. La sala estaba tan inmaculada como el mantel, y se me ocurrió pensar en la ardua labor que debían de desempeñar las cuidadoras para mantenerlo tan limpio. Más adelante me reiría de mi estupidez ante semejante suposición. A ambos extremos de la mesa vi dos rechonchas estufas cuyo calor pude tan solo percibir cuando me encontré a unos pasos de ellas, cuando finalmente nos acercamos; aunque, aun en el caso de que la experiencia no me hubiera informado de que no bastaban para caldear una sala tan grande, lo habría sabido porque las mujeres de los bancos tiritaban y se abrazaban buscando un poco de calor. Los respaldos de los bancos eran perfectamente verticales y, por el modo en que las internas se veían obligadas a permanecer sentadas muy tiesas contra ellos, saltaba a la vista lo incómodos que eran, con esos asientos tan estrechos que la ocupante en cuestión simplemente resbalaría hasta caer al suelo si se encorvaba. Cada uno de ellos parecía poder dar cabida a cinco personas, cálculo al que llegué en base al hecho de que cada uno tenía a seis mujeres sentadas en él y parecía incómodamente atestado. Las internas vestían la misma prenda de percal tosco y apagado que ya había visto en la mujer de la sala de hidroterapia. A un lado de la sala vi tres ventanas con barrotes situadas a casi dos metros del suelo, de modo que incluso de pie —y por supuesto, sentado— era imposible para cualquier mujer, salvo para alguna excepcionalmente alta, ver a través de ellas.
Cuando le hice a Morgan esa observación pensando, aunque no diciendo, que era un diseño de lo más precario, su respuesta fue: «De eso se trata. No queremos que miren por la ventana. Sería una distracción».
Tuve que morderme la lengua para no preguntar de qué temía que se distrajeran, puesto que las mujeres no tenían nada en absoluto en que ocuparse. Ninguna emitía un solo sonido y todas parecían apagadas, con la vista fija en el vacío o en el suelo, o incluso sentadas con los ojos cerrados y probablemente adormecidas, hasta que de pronto repararon en nuestra presencia y sentí que una oleada de excitación recorría la sala.
Una de las mujeres se levantó y se acercó a Morgan. Tendió una mano y le tiró de la manga.
—Doctor, doctor, ¿ha venido a firmar mi puesta en libertad? —preguntó. Era mayor, rondaría los sesenta años y tenía la espalda encorvada y un rostro moreno como una nuez arrugada.
Con cuidado, el doctor se quitó la mano de la paciente del brazo, como si se tratara de algún objeto delicadamente inanimado, y la dejó caer con suavidad al costado de la mujer.
—Hoy no, Sarah. Hoy no —le dijo—. Y ahora sé buena y siéntate, pues sabes que tenemos que ver que te comportas adecuadamente antes de que podamos hablar de soltarte.
Me impresionó ver que Morgan sabía su nombre —me dijo que había unas cuatrocientas pacientes en el hospital—, lo cual provocó su sonrisa.
—Lleva aquí treinta años, desde mucho antes de que yo llegara. Me pregunta lo mismo cada vez que me ve. No se da cuenta de que jamás volverá a casa.
Mientras esa escena tenía lugar, otras pacientes habían seguido el ejemplo de Sarah y se habían levantado de sus asientos, haciendo estallar una gran algarabía de chácharas. En respuesta a ese alboroto, las cuidadoras se levantaron de la mesa y se ocuparon de sujetar a las que deambulaban por la sala, llevándolas de nuevo a los bancos y, si era necesario, empujándolas desde arriba para que se sentaran en ellos.
—¡Y ahora pórtate bien! —Oí que una cuidadora le espetaba a una joven—. O lo pagarás más tarde. —De inmediato la mujer palideció y volvió a ocupar sumisamente su sitio.
Por fin, todas las pacientes volvieron a estar sentadas y, tras unas severas imprecaciones más por parte de las cuidadoras, el parloteo remitió y volvió a reinar el silencio. Algunas siguieron mirándonos provistas de lo que parecía un gran interés, pero la mayoría retomaron su actitud previa a nuestra llegada y se limitaron a quedarse allí sentadas mirando al frente con los ojos vacíos, sin tan siquiera buscar el contacto visual con las mujeres que estaban sentadas delante de ellas, en el otro extremo de la sala.
—¿Qué están haciendo aquí? —le pregunté a Morgan.
—¿Haciendo? ¿Haciendo? Vamos, hombre, juzgue usted mismo. No hacen nada. Esta es la sala de día, donde pasan la mayor parte de las horas. Se quedan sentadas así hasta que llega la hora de la cena.
—¿Y cuándo es eso?
—A las seis.
Eran solo las cuatro. No pude evitar pensar que si tuviera que permanecer sentado en absoluto silencio sin nada en lo que ocuparme, aunque no estuviera mal de la cabeza, no tardaría en estarlo.
Morgan me miró, visiblemente enfadado, y me pregunté entonces durante un instante si de hecho habría llegado a dar voz a mis cavilaciones, aunque en cuanto me aseguré de que no era así, entendí que lo que le irritaba era el tono de mis preguntas. Él entendía mis cuestionamientos como críticas al sistema, cosa que, según estoy empezando a ver, era cierto, puesto que estaba tan horrorizado por lo que veía que no podía disimular cierta sombra de incredulidad en mi tono.
—Como ya he dicho, se trata de… —hizo una pausa para dejar escapar un suspiro de exasperación— una cuestión de gestión. Si todas se dedicasen a algo, costaría más manejarlas. Cualquier actividad implicaría obviamente tener que procurar algo con lo que hacerla. Por ejemplo, si les permitiéramos tener libros, algunas estropearían los libros, o se los arrojarían a las cuidadoras, o los usarían como armas contra sus vecinas. Y aun en el caso de que se limitaran a leerlos, tampoco sería acertado, porque eso les daría ideas. Ya tienen demasiadas. Lo mismo ocurriría si las dejáramos coser o tejer. ¿Se imagina las posibles consecuencias de darles agujas? Así que retirar cualquier objeto en potencia peligroso y mantener un aire de calma es esencial para el control. Pero también es terapéutico. Con la práctica adquieren la capacidad de permanecer sentadas sin hacer nada. Les enseña a tranquilizarse. Si pueden conseguirlo, eso facilita sus vidas y también las nuestras.
Dicho esto me llevó fuera por una entrada posterior para enseñarme los jardines. Había grandes extensiones de césped y un estanque ornamental, tras el cual pude distinguir un pequeño bosque. Sentí un gran alivio al verme allí fuera. Me volví a mirar al hospital. Era una vista imponente, y no pude evitar pensar en lo desalentadora que debía de resultar la primera visión para una nueva paciente. El estilo era gótico, con una falsa torre medieval en un extremo y un torreón circular en el otro. La mayor parte del edificio estaba cubierto de hiedra. Las ventanas eran pequeñas, lo cual explicaba la penumbra que reinaba dentro, y casi todas no eran más que estrechas aberturas que imitaban las troneras de un castillo antiguo.
Una vez más, Morgan debió de leerme el pensamiento.
—Lúgubre edificio, ¿verdad?
Me volví de espaldas al edificio.
—No creo que nadie se atreva a negarlo. Cualquiera diría que está embrujado.
Morgan echó a andar, empezando a alejarse, y le oí mascullar algo que sonó así:
—Oh, lo está, muchacho, créame que lo está. —Tuve la impresión de que hablaba consigo mismo y que no creía que yo pudiera oírle.
Le di alcance justo en el momento en que llegamos junto a un grupo de internas que daban su paseo diario. Todavía uniformadas con los mismos vestidos de percal desgastados, cada una de las mujeres vestía un chal de lana y, aunque parezca extraño, un sombrero de paja como los que se usan para salir de excursión a Coney Island, lo cual daba una impresión general extrañamente cómica. Las mujeres iban en fila de a dos, vigiladas por cuidadoras.
Cuando pasaron por delante de nosotros, fui presa de un escalofrío de horror. Mi mirada se topó con ojos ausentes y rostros inexpresivos, mientras que la mayoría de ellas parloteaban entre dientes, al parecer conversando ensimismadas, o a veces inclinándose sobre sus compañeras y hablando animadamente, aunque en muchos casos la compañera no pareciera escuchar, bien mirando fija y mudamente al frente o mascullando para sus adentros, perdida en una conversación consigo misma. Vi también que las mujeres iban atadas. Llevaban unos anchos cinturones de cuero alrededor de la cintura, sujetos a un largo cable, de modo que quedaban encadenadas entre sí, una visión que me recordó a esas antiguas ilustraciones que había visto de esclavos a los que llevaban de sus poblados africanos a los barcos negreros. Hice un recuento a groso modo y calculé que debía de haber unas veinte mujeres atadas de ese modo.
Nos hicimos a un lado para dejarlas pasar y vi entonces que muchas tenían la nariz sucia, iban despeinadas y con la piel mugrienta. Mis propias fosas nasales dieron fe de que no estaban aseadas, mientras que no había percibido ningún olor desagradable entre las otras mujeres de la sala de día, y me sorprendió comprobar que sí lo había estando al aire libre.
—¿Quiénes son estas mujeres? —pregunté a Morgan.
—Las más violentas de la isla —respondió—. Las tenemos en la tercera planta, separadas de las demás. Están todas extremadamente perturbadas y su presencia no resultaría compatible con el tratamiento que suministramos a las demás.
Como para verificar esa información, una de ellas empezó a gritar, lo cual provocó la reacción de otra, que se puso a cantar la canción Barbara Allen con una voz extrañamente hermosa y poseída. Por un momento, pareció que la tristeza de la canción fuera el reflejo de su estado, pero enseguida otras iniciaron un discordante aullido, un bronco alboroto como el que puebla las tabernas de la peor calaña, y una mujer sumó a la cacofonía sus balbuceantes plegarias mientras algunas se limitaban a proferir simples maldiciones, lanzando desafiantes juramentos al aire, aparentemente a nada ni a nadie en particular, sino al mundo en general y a lo que este les había hecho.
Las mujeres tenían prohibido salir de los senderos, y se me ocurrió entonces que debían de arder en deseos de quitarse los zapatos y correr descalzas por la hierba blanda y elegantemente recortada. Muy a menudo, una de ellas se agachaba y cogía algo, una hoja, una nuez o una ramita, pero inmediatamente una cuidadora se abalanzaba sobre ella y la obligaba a desprenderse de lo que tuviera en la mano.
—No se les permite ninguna pertenencia —me comentó Morgan.
¡Pertenencias! ¿Qué clase de infierno era ese en el que una hoja caída se consideraba una pertenencia? No pude evitar acordarme de El rey Lear, la obra en la que en una ocasión había interpretado a Edmund —¿a quién, si no?—, y del discurso del anciano rey: «Oh, no discutáis la necesidad. Hasta el mendigo más pobre posee algo superfluo».
Siguiendo la estela de aquel miserable espectáculo de humanidad, pasamos por delante de un pequeño pabellón, vestigio sin duda de los tiempos en que el manicomio había sido una residencia privada. En la pared vi pintado con letra elegante: «Mientras viva, mantengo la esperanza». Negué con la cabeza al darme cuenta de la ironía que encerraba el mensaje: no había más que ver cómo esas pobres mujeres arrastraban los pies por el sendero para entender que no existía ni una sola sombra de verdad en esas palabras.
Paseamos por el jardín durante casi una hora, en el curso de la cual viví varios momentos incómodos, pues de vez en cuando Morgan intentaba preguntarme sobre mis ideas en cuanto al tratamiento de los dementes mientras que a la vez las ridiculizaba, sin llegar a dar una sola pista sobre cuáles eran en realidad esas ideas. Empecé a sentirme de verdad agraviado al ver que me trataba de un modo tan condescendiente y frustrado por no ser capaz de elaborar ninguna argumentación con la que contrarrestar sus ataques, y noté que perdía el control, cosa que naturalmente habría dado al traste con todo. Me mordí la lengua, aunque reconozco que me costó un esfuerzo titánico.
Morgan sacó su reloj.
—La cena se servirá dentro de seis minutos. Quizá le convenga echar un vistazo al comedor.
De nuevo en el interior del hospital, vimos cómo las internas más violentas, todavía en filas de a dos, desfilaban por una puerta en una pobre parodia de una maniobra militar. Morgan me dijo que las llevaban a un comedor separado, pues precisaban supervisión especial mientras comían. Cuando se fueron, seguí al médico hasta el largo y estrecho comedor donde ya esperaban de pie el resto de las pacientes, detrás de unos bancos desprovistos de respaldo a ambos lados de sencillas mesas que ocupaban casi todo el largo del centro de la sala. Cuando una de las cuidadoras pronunció una palabra, las internas empezaron a repartirse por los bancos y a ocupar su lugar en ellos tan desordenadamente que no pude evitar compararlas con una piara en su comedero.
Sobre las mesas vi unos cuencos llenos de un líquido de aspecto turbio que, según me aseguró Morgan, era té. Junto a cada cuenco había un trozo de pan, grueso y untado con mantequilla. Junto al pan había un plato de postre que, cuando miré más atentamente, vi que contenía un puñado de uvas pasas. Conté cinco en cada plato, ni más ni menos. Mientras miraba, una mujer cogió varios platos y vació las pasas de todos en el suyo. Luego, agarrando con firmeza su cuenco de té, robó el de la mujer que tenía al lado y se lo bebió de un trago.
Morgan observó la escena y, cuando le miré, arqueó la ceja y dijo con una sonrisa:
—La ley del más fuerte.
Al recorrer las mesas con la vista, vi que unas mujeres les arrebataban el pan a otras y que algunas se quedaban sin nada. Morgan lo observaba todo con una indiferencia tan absoluta que empecé a desesperar de su humanidad hasta que me fijé en una interna, una joven —en realidad, no era mucho mayor que una niña— con el pelo largo y negro que se abalanzó sobre la mesa, bajando el rostro hasta ocultarlo parcialmente, y partió su rebanada de pan en dos, pasándole una porción a la mujer que tenía junto a ella, a la que acababan de robarle la suya y que la aceptó ansiosamente, demostrándole su gratitud con una sonrisa, la primera que yo veía en ese lugar. En ese momento, como si hubiera reparado en el peso de mis ojos sobre ella, la muchacha que había repartido su pan alzó la cabeza y me miró fijo. El escalofrío que provocó en mí su mirada me heló los huesos. Había en ella una sabiduría tal… Era como si me hubiera visto por dentro, como si hubiera reconocido lo que yo era y hubiera encontrado algo en mí que le permitía reclamar cierta afinidad. Solo fui capaz de aguantarle la mirada durante un breve instante antes de apartarla. Aproximadamente un minuto más tarde, la miré de nuevo y, al ver que seguía con sus ojos clavados en mí, tuve que volverme de espalda y dirigirme al otro extremo de la sala.
Mientras tenía lugar todo ese barullo provocado por la comida, las cuidadoras recorrían los pasillos de un lado otro por detrás de las mujeres, sin molestarse siquiera en poner fin a los mezquinos hurtos y arrojando una rebanada de pan adicional aquí y allá cuando veían que alguna de las internas se quedaba sin la suya.
Cuando las pacientes consumieron el pan y las pasas, lo cual, dicho sea de paso, no llevó mucho tiempo, pues no había mucho que comer y obviamente estaban famélicas, las cuidadoras fueron en busca de unas grandes latas metálicas de las que repartieron, en los platos para entonces vacíos de cada una de las mujeres, un pequeño amasijo de carne gris, grasienta y poco apetitosa, y una patata hervida. Seguramente un perro se habría negado a comerla, y cierto es que no creo haber visto dar de comer tan pobremente a ninguno, pero las mujeres cayeron sobre el plato como si fuera el más suntuoso festín. Me fijé en que algunas hacían muecas de asco al hincarle el diente a la carne, dando así prueba de que estaba tan rancia como parecía. Aun así, lograron tragársela. Las demás devoraron la carne tan rápido como pudieron masticarla —y no había duda de que estaba tan dura que no era tarea fácil—, y cuando tanto la carne como la patata desaparecieron, miraron siniestramente sus platos como incapaces de creer que el magro ofrecimiento ya hubiera desaparecido.
Después Morgan y yo cenamos en el comedor de los médicos. Aunque la mesa podría haber acomodado a seis personas, estábamos solos él y yo. Pregunté cuántos médicos más había en el hospital y Morgan respondió a mi pregunta encogiéndose de hombros.
—Espero que entienda que nuestros recursos son limitados. El Gobierno no dedica muchos medios a tratar a los enfermos mentales. No podemos permitirnos emplear a más profesionales ni a nadie con más experiencia que usted. Lo cual no deja de ser una suerte para usted. Normalmente, alguien que da comienzo a su carrera como psiquiatra puede esperar años a que le llegue una oportunidad como la que usted tiene aquí.
—Cierto, y estoy muy agradecido, señor —dije, decidiendo que una muestra de humildad como aperitivo no estaría de más.
—Sobre todo con sus anticuadas ideas —añadió Morgan.
Por fortuna, no me pidió que las explicara, pues en ese momento nos sirvieron la comida, cosa que captó por completo la atención de Morgan. Para empezar había un decente lenguado a la plancha, seguido de un bistec en verdad aceptable y verduras asadas variadas. Fue una cena más que suficiente. A decir verdad, había cenado peor en muchos hoteles y la comida era mejor que con la que me había alimentado últimamente. La botella de vino que compartimos era un lujo que no había vuelto a probar desde hacía un tiempo considerable.
Después llegó un excelente budín de melaza al vapor, seguido de un surtido de quesos. Cuando terminamos y nos levantamos de la mesa, aproveché que Morgan consultaba su reloj, cosa que al parecer hacía cada pocos minutos, para guardarme el afilado cuchillo del queso en la manga.





























