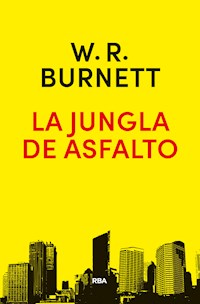
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La jungla de asfalto es la apasionante narración de la organización y ejecución de un robo a una joyería en una sórdida y corrupta metrópolis del Medio Oeste americano. Ambientada en un mezquino paisaje de desolación urbana habitado por criminales, asesinos y estafadores, sus protagonistas se ven malogrados uno a uno por sus obsesiones personales, las traiciones y el cruel destino. Publicado en 1949, el clásico de la novela negra de W. R. Burnett se convirtió en la película de robos por antonomasia de la mano de John Huston y fue protagonizada por Sterling Hayden, Sam Jaffe y Marilyn Monroe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Asphalt Jungle
© W. R. Burnett, 1949.
© de la traducción: José M.ª Claramunda, 1978.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO134
ISBN: 9788490568972
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
El hombre, desde un punto de vista biológico, es la más formidable bestia de presa, y, desde luego, el único que depreda sistemáticamente a sus semejantes.
WILLIAM JAMES
1
A Lou Farbstein, el hombre maduro al que desde hacía veinte años seguían llamando «el brillante chico del periódico World», ni le gustaba ni le disgustaba el nuevo poder fáctico de la ciudad, el comisario de policía Theo J. Hardy. Le consideraba, más bien, un fenómeno pintoresco, y escribía a menudo sobre él con curiosa imparcialidad, e influía notablemente en las opiniones de sus compañeros de prensa con sus nobles y afiladas declaraciones. Casi todo lo que escribía, tenía éxito. Por ejemplo, cuando se refirió al comisario como a un personaje de Harold Ickes, los demás reporteros reconocieron enseguida lo apropiado de la afirmación, y dejaron al margen al anguloso y campesino exjuez y sus constantes alegatos contra la corrupción de los burgueses que dirigían el inestable gobierno de la ciudad. Gracias a las esclarecedoras frases de Farbstein, Hardy era percibido como un hombre honesto, capaz y muy trabajador, que los tenía bien puestos; y también como un tipo extremadamente irritable, algo vengativo y hasta ridículo, a veces.
Durante las semanas posteriores a su toma de posesión, los periodistas tuvieron a Hardy por una figura decorativa, torpe aunque respetable, tras la que los delincuentes habituales seguían cometiendo sus fechorías. Ahora le conocían mejor. Hardy era la única esperanza de la administración. Los políticos temblaban entre bastidores. Si Hardy no lograba salvarlos, serían desposeídos de sus cargos en las próximas elecciones; entonces sus enemigos y detractores les relevarían y se expondrían a ser acusados y sentenciados, o, en última instancia, a caer en desgracia pública.
Bulley, el alcalde, se había ido disolviendo hasta lo insignificante. Curtis, el presidente del Consejo de Supervisores, estaba, pública y notoriamente, de vacaciones en California, «disfrutando de un merecido descanso», como escribió Farbstein en el World, para deleite de todos los que sabían leer entre líneas. Dolph Franc, el formidable jefe de policía, era todo sonrisas y la mar de amable, nada que ver con su proverbial cinismo malcarado, y seguía refiriéndose en público al comisario Hardy como «mi gran jefecito».
Sin embargo, los periódicos continuaban atacando a la administración —especialmente al Departamento de Policía— con desapasionada unanimidad. Hardy, que ya no podía seguir consintiendo las arremetidas y estaba crecido, había convocado una rueda de prensa por la noche en su maltrecha y decrépita oficina del antiguo Ayuntamiento.
Los periodistas estaban sentados fumando sus cigarrillos y refunfuñando. ¿Qué clase de rueda de prensa era esa? No había copas gratis. Ni la cortesía habitual. El secretario de la oficina los había mirado con su cara de sabueso, como si estuviesen a punto de ser arrojados a los leones.
El único que no estaba sorprendido era Farbstein. Como Diógenes, hacía mucho tiempo que buscaba a un hombre honrado y empezaba a sospechar que la luz de su linterna se consumiría antes de dar con él. Y aunque la llama estuviera casi extinguida, al fin le había encontrado: ¡Hardy! No hacía falta quererle —en realidad, era imposible—, pero era respetable, y para Farbstein, en aquel momento de su vida, eso lo significaba todo.
Se sentó a escuchar tranquilamente mientras sus compañeros alborotaban y despotricaban. A pesar de su rudeza y de su cinismo, eran tipos hechos y derechos, padres de familia que pagaban sus impuestos. Pronto, todos ellos verían la luz y vivirían su desacostumbrado esplendor.
Se hizo un silencio repentino cuando entró el comisario. La noche era fría y llevaba un abrigo grueso, unos chanclos pasados de moda y un sombrero plagado de manchas calado hasta los ojos. No les sonrió como un político, ni repartió apretones de manos; no sacó ni puros ni whisky; ni hizo demagógicas alusiones a la pobre esposa que le esperaba en casa ni a la valía política de su encantador nieto. Apenas se caló el sombrero, se sentó en su escritorio con el abrigo puesto y se les quedó mirando duramente con sus ojos grises, fríos e inquisitivos. Notaron que estaba enfadado de verdad y que les odiaba hasta las entrañas. Era interesante.
Al cabo de un momento, sin más preámbulos, dio un pequeño discurso.
—Les he convocado —dijo— no para darles coba y decirles lo maravillosos que son, pues creo que ya lo han oído suficiente. Tampoco para pedirles que renuncien a escribir lo que piensan. Voy a enumerarles algunos hechos y a dejarles que piensen en ello.
»Dicen que el Departamento de Policía es corrupto. Dicen que encubren a los estafadores. Que están haciendo una fortuna con el sindicato de la prostitución, que alardean de ello y que solo registran denuncias de prostitutas solitarias que no están sindicadas. Dicen que la brigada antiapuestas protege a los grandes apostadores y persigue y encierra a los pequeños. Dicen que, a pesar de la ley, las casas de apuestas están activas en todas partes y que muchos policías se están haciendo ricos a fuerza de ser sobornados.
»¿Continúo?
Hardy hizo una mueca y miró a su alrededor implacablemente. Nadie habló.
—Está bien. Supongo que es suficiente para empezar. Ahora solo quiero decir una cosa más. No estoy negando que exista la corrupción en el Departamento de Policía. De hecho, la hay, y mucha, más de la que pueda perseguir y castigar en pocos meses. Pero también hay muchos hombres honestos en el cuerpo, de mayor y menor graduación, que no merecen sus despiadadas críticas. Según ustedes, cada hombre uniformado de policía es una criatura repugnante y pestilente que obstruye el delicado olfato del elevado, irreprochable y extremadamente honesto periodista.
Hubo gran agitación en el despacho del comisario, y Farbstein rio para sus adentros.
—¿En qué se basan? —preguntó Hardy—. Díganme algo que no sea corrupto.
—El amor maternal —dijo Hillis, del Sun, y desató algunas risitas ahogadas.
—Lo niego rotundamente —intervino Farbstein—. ¿Ha oído hablar de un tal doctor Freud?
—No quiero discutir ese asunto —dijo Hardy—. Están criticando al Departamento de Policía como si fuera el único afectado por la corrupción en este mundo puro. Todas las instituciones humanas son falibles, y también el periodismo lo es, aunque ustedes, sus paladines, se resistan a admitirlo. Todos los ataques y las cruzadas de esta clase se parecen si se las compara. El juego es un vicio pernicioso y repugnante, según una de sus cruzadas favoritas, pero ¿comparándolo con qué?
—Comisario Hardy —dijo Kelso, del Examiner—, esto me suena a sofismo. No esperaba oírlo de sus labios.
Hardy sonrió fugazmente.
—He herido su susceptibilidad, ¿verdad? Tenga un poco de paciencia conmigo. Aún tengo que aclarar algunas cosas.
Hardy sacó un puro barato, lo encendió y se puso a pensar mientras exhalaba bocanadas de humo. El olor ácido, a semilla quemada, que despedía, torció el semblante de los periodistas, que se apartaron del comisario.
Hubo un largo silencio, y el comisario, sin pronunciar palabra, se inclinó hacia delante y encendió la radio de su escritorio. En un instante, las llamadas de la policía empezaron a dejarse oír sin interrupción en aquel reducido despacho. Eran llamadas que llegaban desde todos los rincones de la inmensa y agitada área metropolitana.
Los periodistas escuchaban en silencio, removiéndose inquietos a medida que las llamadas entraban, una tras otra, solapándose —desde Camden Square, Leamington, Italian Hill, el barrio polaco, South River, incluso hasta los grandes núcleos donde vivía la gente bien—, centenares de llamadas de toda clase que formaban una corriente sórdida, aterradora, implacable.
—Supongo, caballeros —dijo Hardy—, que como periodistas conocerán los códigos. Pero en caso de que no sea así, permítanme que se los traduzca un momento... —Cogió las llamadas tal como le llegaron—: Un borracho caído en la calle. Otro borracho montando escándalo. Una tentativa frustrada de atraco. Robo en un mercado. Otro caso de embriaguez. Triple accidente de automóvil que necesita una ambulancia y policía. Borrachera. Accidente doméstico; hombre herido con un cuchillo de carnicero. Un coche robado. Asalto consumado... muchacha... ambulancia requerida. Robo en un almacén... detención de un sospechoso. Borracho que arma escándalo en un salón de baile. Dos borrachos. Un niño atropellado. Doble accidente de automóvil... uno de los coches caído en un terraplén... Un borracho. Otro borracho que pretende entrar en casa ajena. Ataque a una muchacha que declara haber sido arrojada desde un coche. Un borracho. Otro borracho. Un tipo sospechoso. Borrachos, más borrachos...
La voz de Hardy calló, pero las llamadas continuaban, una tras otra, hasta que algunos reporteros se pusieron de pie, apoyándose en la mesa del comisario para oír mejor. Farbstein fumaba en silencio, riendo por dentro, escuchando apenas.
El comisario dejó encendida tanto tiempo la radio que Hillis, ligeramente estremecido, le rogó que la apagara, cosa que Hardy hizo, encogiéndose de hombros, momentos después.
—¿Y qué prueba todo esto? —preguntó Hillis, que sabía bien lo que probaba.
—Me parece que está claro —respondió Hardy—. El Departamento de Policía tiene muchos problemas. Su actividad, como no dudo que me harán el honor de admitir, no se limita a asustar a las prostitutas ni a sacar dinero del juego. Está prestando un servicio público y lo está haciendo jodidamente bien. Ustedes han estado oyendo las llamadas durante veinte minutos, quizá media hora. Se oyen llamadas a todas horas, todos los días, incluso domingos y festivos.
Hillis, polemista por naturaleza, no encontró nada que decir. Apretó los labios y sacó un cigarrillo.
—Está todo dicho, señores, salvo por una cosa —continuó diciendo Hardy—. Han oído las llamadas y serán capaces de sacar sus propias conclusiones. Pero no creo que sean tan radicales como las mías. La peor policía del mundo es siempre mejor que no tener policía. Y la nuestra está muy lejos de ser la peor, como ustedes quieren dar a entender. Retiren a la policía de las calles cuarenta y ocho horas y no habrá nadie a salvo, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en su propia casa. Se verían amenazados mujeres y niños. Volveríamos a la selva.
»Todo lo que les pido es que reflexionen un poco acerca de esto antes de escribir sus próximos artículos atacando y censurando al Departamento de Policía.
Hardy despidió a los periodistas y todos, menos Farbstein, se dirigieron, todavía pensativos, a un bar cercano. Farbstein se fue corriendo a su casa, al piso que tenía alquilado en un inmueble situado a medio camino de una empinada cuesta en Leamington, y, a pesar de las protestas de su esposa, se encerró en su habitación para escribir lo que se convirtió en un aclamado y muy comentado artículo, publicado en la página de Opinión del World, sobre las intrincadas funciones y los peligros a los que se enfrentaba el Departamento de Policía. Farbstein reverenciaba, aquí y allí, la labor del comisario Hardy, quien le había hecho ver una perspectiva nueva de la ciudad en la que había vivido la mayor parte de sus cuarenta y cinco años.
Contempló la ciudad desde la ventana que había en el guardarropa de su despacho, y le pareció temible y siniestra.
2
La noche, oscura y tempestuosa, cubría como el hábito de un cura la enorme y agitada ciudad de Midwestern, situada al lado del río. Una lluvia fina que caía a intervalos entre los altos edificios humedecía las calles y el pavimento, convirtiéndolos en una suerte de espejos negros de una casa encantada, que reflejaban con formas grotescas y retorcidas las luces de la calle y las marquesinas de neón.
Los grandes puentes de la parte baja de la ciudad, construidos sobre el río ancho y negro, formaban arcos en el vacío, y la lejana orilla quedaba difuminada por la llovizna; bocanadas de aire arrastraban sin rumbo hojas de periódico por los desiertos bulevares, silbando débilmente por las fachadas y gimiendo en los cruces. Coches aparentemente vacíos y autobuses con los cristales empañados rodaban lentos por la parte baja de la ciudad. No había más tráfico que el de los taxis y los coches patrulla.
El bulevar del Río, ancho como una plaza, con sus jardines y sus bóvedas, con las luces anaranjadas de las farolas cada vez menos visibles en el horizonte, como si una plaga hubiera barrido y limpiado las calles, estaba desierto. Los semáforos cambiaban con precisión automática, pero no había coches que les respetaran o desobedecieran. Más allá del bulevar, en la zona de restaurantes y discotecas, las luces de neón parpadeaban entre el resplandor y el vacío. La ciudad nocturna se encargaba de sus asuntos como un juguete de cuerda, con una eficiencia mecánica, prescindiendo del hombre.
Finalmente el viento se detuvo y la lluvia empezó a caer constante por toda la enorme ciudad; por las chimeneas de las fábricas de acero del barrio polaco; las mansiones de los millonarios en Riverdale; en las regiones montañosas de Tecumseh Slope, con sus pequeños colmados italianos y sus restaurantes; sobre la aglomerada masa de casitas de alquiler a lo largo de la parte alta del río, cuyas ventanas habían estado oscuras durante horas y donde los hombres empezarían a despertarse a las cinco de la madrugada maldiciendo a los despertadores; en los suburbios desperdigados al norte y al este, donde las casitas y los céspedes eran uniformes; y, finalmente, sobre aquel inmenso montón de callejuelas infectas y oscuras de la parte baja de la ciudad, más allá del río, que era Camden Square, donde había, al menos, un bar en cada esquina, y donde patrullaban a docenas los coches de policía y los sabuesos iban en pareja.
Un taxi se detuvo frente a la oscura fachada de un almacén cerca de Camden Square y el conductor se volvió para hablar con su pasajero.
—¿Sabe usted adónde va?
El pasajero asintió, salió del coche y le pagó gratificándole con una propina espléndida, que hizo que el taxista se sintiera encantado con aquel hombrecito rechoncho y no muy joven que se había sentado en silencio sepulcral durante todo el largo trayecto desde la parada final del autobús, donde lo había cogido.
—Perdone si me meto donde no me llaman —insistió el taxista—, pero este es un barrio peligroso. —El hombrecito se aclaró la garganta—. Allí está el número que busca. Está muy oscuro. ¿Quiere que le espere?
El cliente negó con la cabeza.
—Está bien —dijo el taxista, que no tenía el menor deseo de esperar allí, solo, en el Camden Boulevard West a las dos de la madrugada—. Le daré un consejo: no se pasee demasiado por aquí con la maleta en la mano. Algunos de esos jovencitos punkis se la arrebatarán, aunque solo sea por conseguir una camisa limpia.
El pasajero ya se había alejado y en ese momento buscaba a tientas el telefonillo que había cerca de la puerta del almacén para llamar. El taxista empezó a alejarse lentamente mientras se giraba a mirar.
Al cabo de un rato el hombrecito rechoncho escuchó un movimiento en la oscuridad del almacén y la puerta que estaba cerrada con una cadena se abrió cinco centímetros.
—¿Quién es? —preguntó una voz áspera y recelosa.
—Joe Cool me dijo que viniera aquí —contestó el visitante—. Quiero ver a Cobby.
—Joe Cool está en la cárcel.
—Ya lo sé. Vengo de allí. He salido esta tarde.
El hombrecillo hablaba con un ligero acento extranjero y el que estaba tras la puerta trataba de verle la cara a la tenue luz de la farola de la esquina.
—Cobby está harto de todos los que no sabéis apostar. No es ningún banco nacional.
—No vengo a pedir dinero. Vengo a proponerle un negocio, un gran negocio.
—¿Cómo puedo saberlo?
—Vaya a decírselo a Cobby.
El hombre del almacén vaciló un buen rato. Luego se oyó el rechinar de una cadena y la puerta se abrió lo suficiente para dejar paso al visitante.
—Espere aquí —dijo el hombre, y volvió a cerrar la puerta colocando la cadena en su sitio. Se dirigió a otra puerta interior por cuyas rendijas se filtraba la luz. Mientras caminaba dijo por encima del hombro—: Vaya con cuidado, compañero. Cobby ha tenido muchos problemas últimamente y resulta muy difícil tratar ahora con él. —Después de una pausa y cuando se disponía a abrir la segunda puerta, añadió—: Siempre lo ha sido.
El recién llegado dejó la maleta en el suelo y se encendió un puro mientras esperaba. Suspiraba tranquilamente y no parecía sorprendido en absoluto por la recepción.
A los pocos minutos la puerta interior se abrió y dejó ver un triángulo de luz que iluminaba la oscura estancia donde estaba el almacén. El portero le hizo señas para que le siguiera.
El visitante se encontró en un pasillo estrecho y alumbrado que olía a tabaco rancio. Le precedía el portero, que le daba la espalda. Había varias puertas en el pasillo, tras las que se escuchaba el rumor de voces y el sonido de las fichas de póquer.
El portero se detuvo junto a la última puerta y se volvió para mirar al visitante, que se paró detrás de él. El portero era un exluchador que tenía la nariz rota y las orejas como coliflores. Tenía pequeños ojos de cerdo y sus labios, gruesos y plegados hacia dentro, parecían hinchados. Lucía una cabellera rubia recién cortada, que semejaba un alambre dorado bajo la estridente luz de la bombilla. Se quedó mirando al pasajero en un silencio malhumorado, incapaz de descifrarle.
El visitante era un hombre bajo, que no medía más de metro sesenta, de espaldas anchas y encorvadas, con barriga incipiente; parecía flojo, gordo y estaba pálido. Tenía el rostro ensombrecido por un incongruente sombrero de fieltro y los ojos ocultos tras unas gruesas gafas. Su cara era inexpresiva. Su pequeño bigote negro y bien recortado no armonizaba con el resto de su aspecto. Al portero le parecía tan inquietante como un maniquí.
Antes de que el portero terminara su minucioso escrutinio la puerta se abrió de golpe e irrumpió un hombre con aspecto de hurón, en mangas de camisa, que gritó impaciente:
—Bien, ¿dónde demonios está?
Entonces se volvió y vio al hombrecillo gordo que estaba ante él, esperando en silencio, con una maleta en la mano y dando una calada a su puro.
—Bien. Dese prisa. Soy un hombre muy ocupado. ¿Qué desea?
—Permítame que me presente —dijo el hombre gordo después de retirarse el puro de la boca con un elegante movimiento de su pequeña, blanca y femenina mano—. Puede que usted me conozca...
—No le había visto nunca —refunfuñó Cobby, moviendo los pies con impaciencia—. Diga, diga, ¿de qué se trata?
—Quiero decir que quizá le hayan hablado de mí, del profesor. ¿Herr Doktor, quizá?
Cobby se quedó boquiabierto y le miró anonadado con sus duros y bizcos ojos azules, muy juntos el uno del otro.
—¿Quiere decir... que es usted Riemenschneider? —El tipo asintió—. Bien... ¿por qué demonios no lo había dicho antes? Entre.
Cobby se giró y fulminó al portero con la mirada y, luego, entró de nuevo en el despacho del final del pasillo. Aunque tenía ya cuarenta y pico, se movía con la impaciencia de un adolescente, siempre nervioso, siempre acelerado, siempre irritado.
Riemenschneider se quitó el sombrero y le siguió. La parte superior de su cabeza, completamente calva, brillaba como la madera recién barnizada, y estaba sembrada en sus bordes por una mata abundante de pelo rizado negro que llevaba un poco largo, como un músico.
Cobby, volviéndole a mirar cuando entró en el despacho, pensó para sí: «Es un tipo raro, ciertamente; pero al que uno no tiene más remedio que respetar. ¿Cuántos hombres hay que hayan logrado realizar impunemente un centenar de estafas? Se necesitaba tenerlos bien puestos».
—Siéntese, doctor —dijo—; póngase cómodo. ¿Quiere tomar algo?
Riemenschneider se sentó y colocó la maleta a su lado.
—No bebo. Perdí el hábito en la cárcel. Eso es lo que es: un hábito. —Hizo una mueca en un intento de sonrisa, sin conseguirlo, pues su rostro continuó inexpresivo.
Cobby, haciendo aspavientos como de costumbre, se sirvió un trago largo y sin mezclar.
—La costumbre de beber —dijo—. Es el único de mis hábitos que no me causa problemas todo el tiempo. ¿Qué le ronda por la cabeza, doctor?
—¿Se acuerda usted de Joe Cool?
—Sí. Lo hizo bien hasta que empezó a calentarse. Entonces mató a un hombre. Todo lo que digo es que si uno se calienta tiene que saber lo que está haciendo. Se es fuerte o no se es, y Joe no lo era. Apostó en un juego en el que no podía ganar. —Cobby se paseó por el despacho—. ¿Que si me acuerdo de Joe? Ya lo creo. Era el mejor ladrón de la ciudad hasta que cayó.
—Hemos compartido litera durante los dos últimos años —explicó Riemenschneider con calma—. Podría conseguir la condicional si alguien le arregla un buen precio fuera. Salvó la vida, pero podrían caerle diez años.
—Está complicado ahora —dijo Cobby— desde lo del mal bicho de Lefty Wyatt. Le concedieron la condicional y dos días después reventó a Johnny Abate, aquí abajo, a la vuelta de la esquina. Era la única razón por la que le liberaron.
—Ya lo sé. Pero creía que tal vez mister Emmerich... —empezó a decir Riemenschneider, que dejó de hablar al observar que Cobby se enderezaba para mirarle severamente con sus ojos bizcos.
—¿Qué sabe usted de mister Emmerich? —preguntó.
—Escucha, Cobb, ¿por qué no intentamos ser amigos, tratarnos con mutua confianza? Joe Cool me ha ofrecido su gran proyecto, planes incluidos, a cambio de que consiga abonar el importe de su condicional.
—¿Qué clase de proposición? ¿De cuánto dinero estamos hablando? —ladró Cobby de repente.
—Medio millón de dólares.
Cobby tragó con una mueca de dolor, contempló a Riemenschneider durante un largo rato y luego se sirvió otro trago con la mano temblorosa. Ese era El Golpe. Cuando Herr Doktor hablaba de mucho dinero, no lo decía por decir. Era un grandioso ejecutor cuando no estaba entre rejas. Mucho mejor que Joe Cool, y ese era de los más grandes.
—Doc. Perdóneme un minuto —dijo Cobby, que salió y cerró la puerta tras de sí.
Riemenschneider bostezó largamente y luego se cubrió la boca con la mano, en un afectado ademán de cortesía.
Se sentía muy cómodo y tranquilo. Gracias a Dios por Joe Cool. Si no hubiera sido por él... Bueno; habría salido del trullo sin blanca ni dónde caerse muerto. En ese momento tenía el problema resuelto. Tenía los gastos pagados mientras trabajara en su caso y en el golpe; y entonces, quizá, el destino final, el gran sueño que tantos andaban persiguiendo: ¡México! Se iría a la capital donde un hombre puede vivir como un rey si dispone de cien mil dólares en metálico.
Siguió aspirando el puro y dejó volar su imaginación. ¡Mujeres jóvenes! Oscuras, morenas y sensuales jovencitas mexicanas... Y nada más que hacer en todo el día que perseguirlas bajo el tórrido solazo del sur. Muy muy agradable, de hecho.
Por un momento su rostro fláccido y pálido se animó, hasta cobrar una expresión casi humana; pero recuperó su blancura de maniquí al abrirse la puerta. Riemenschneider levantó la cabeza esperando ver a Cobby, quien, tenía por seguro, estaría en la habitación contigua intentando contactar por teléfono con Alonzo Emmerich. Pero no era Cobby, ni tampoco el portero.
Un individuo de edad indefinida, alto, muy moreno y huesudo, se había detenido en el umbral de la puerta y le observaba medio sorprendido. A Riemenschneider se le erizaron los pelos de la nuca y sintió un frío desagradable en las palmas de las manos mientras el gigante le clavaba la mirada. «Mal asunto», se dijo el doctor al mirarle.
Sin pronunciar una palabra, el hombre hizo ademán de retirarse; pero en aquel momento regresó Cobby.
—¡Hola, Dix! —dijo Cobby, haciendo entrar al hombrón casi a la fuerza en el despacho—. ¿Qué quiere?
Dix volvió a mirar a Riemenschneider como si no fuera bienvenido, y el doctor volvió a sentir un vago pero incontestable escalofrío de pavor.
—No pasa nada —le contestó Cobby a Dix—. Es un colega.
—Es sobre la cuenta —dijo fríamente Dix.
El doctor percibió un ligero acento forastero. ¿Del sur? ¿De Texas?
—¿Otra vez corto? —aulló Cobby—. ¿Cuánto debe?
—Unos dos mil trescientos —contestó Dix.
—Bueno, se la dejaré en dos mil quinientos —dijo Cobby—. Pero, por el amor de Dios, Dix, o elige a un ganador o sufrirá para pagarme.
Algo cambió en el semblante de Dix y Cobby retrocedió un paso. El pequeño doctor, sentado, se felicitaba de su sagacidad. Era malo de verdad.
—No quiero favores —replicó Dix en voz baja y reposada—. Le voy a traer los dos mil trescientos ahora mismo.
Y salió bruscamente. Cobby salió tras él mostrando una angustia categórica. Suplicaba:
—¡Dix! ¡Dix! ¡Escuche! —Y cerró la puerta tras él.
Riemenschneider aspiró tranquilamente su cigarro. Era extremadamente sensible, aunque no lo parecía, y su extraordinaria sensibilidad le daba una agudeza especial para adivinar el secreto que todos los hombres encubren bajo sus máscaras. Cobby era un chalado —triste pero cierto—. El portero era un capullo sospechoso, aunque, sobre todo, de buena pasta. Era inofensivo, a no ser que fuera impulsado por una voluntad más fuerte que la suya. Pero ese al que llamaban Dix, ese joven sureño, era un hombre peligroso, un asesino en potencia. El pequeño doctor se estremeció ligeramente. Había veces, por supuesto, en que era necesario matar, porque así lo exigían los negocios, y él no titubeaba nunca en dar su aprobación cuando era necesario. Pero a los hombres que hacían eso... había que mantenerlos a distancia.
Cobby regresó maldiciendo nerviosamente en voz alta, como para levantarse el ánimo.
—Ese hombre... ese Dix... —murmuró el pequeño doctor.
—Bah. Nunca trabajará, y está loco por los caballos. A pesar de que le trato a patadas, vuelve siempre. —Cobby encendió un cigarrillo y se sirvió otra copa, temblando—. Dio grandes golpes en sus buenos tiempos, según he oído decir. Dios sabe la edad que tiene. No es posible adivinarla. No sé cómo se las apaña ahora para sacar dinero... pero, a mí, me paga.
Riemenschneider asintió y aspiró tranquilamente su puro. Cobby volvió en sí con un ligero arranque.
—Bien, Doc... Hablando de este tramposo de Dix, me olvidé de anunciarle que mister Emmerich nos recibirá esta noche a última hora. Él y su esposa celebran una cena en su casa, en el centro. Conocen a todo el mundo.
Cobby hinchó su enclenque pecho, orgulloso de tratar con un hombre como Emmerich.
3
Dix, camino de su casa, se detuvo en uno de esos pequeños establecimientos de comidas que están abiertos toda la noche para comprar la prensa de la mañana y el Racing Form, una revista de carreras de caballos. Su cabreo había disminuido, su pulso volvía a ser normal, y el furor asesino que le sobrevenía cada vez que alguien le desafiaba iba abandonando su fuerte y delgado organismo poco a poco. «Algún día irá demasiado lejos —se dijo a sí mismo—. Un día el puto perro baboso abrirá la boca y se callará para siempre».
Un policía, que llevaba el impermeable mojado, estaba sentado a la barra devorando un bocadillo con hambre de lobo. Su compañero estaba frente al revistero, hojeando distraídamente una de cine. Ninguno de los dos pareció darse cuenta de la presencia de Dix. Pero Gus, el pequeño gordo jorobado que llevaba el bar, le miró sonriendo, se acercó por el otro lado de la barra y se dirigió al revistero.
—Un Examiner, un News y un Form, ¿verdad?
—Eso es —dijo Dix, cogiendo los periódicos y dándole una moneda de cincuenta centavos, como hacía cada noche.
Cuando se disponía a marcharse, Gus le puso en guardia despidiéndose de un modo diferente del que tenía por costumbre cuando había extraños. En lugar de decirle: «Buenas noches y muchas gracias», hizo un comentario sobre la tormenta que estaba cayendo y dirigió sus ojos sutilmente hacia el sabueso que estaba delante del revistero.
—Sí, llueve bastante —respondió Dix. Y con un rápido gesto de despedida abrió la puerta y salió.
—¿Viene aquí todas las noches a la misma hora? —interrogó el policía que examinaba la revista.
—No; algunas veces antes, otras después —contestó Gus.
—Siempre después de medianoche, ¿no?
—No sabría decirle; nunca miro el reloj.
—¿Sabe por dónde se mueve?
—No. Ni siquiera conozco su nombre.
—¿Está seguro?
—Se lo acabo de decir. —Gus se quedó mirando arisco al policía, luego se dio media vuelta y volvió a colocarse detrás de la barra, y allí se quedó imperturbable, en silencio, mientras el otro policía le pagaba el bocadillo y el café.
—Has sido muy buen chico durante un buen tiempo, Gus —dijo el policía de la barra—. Aquella época te hizo mucho bien.
—Mira por dónde, gracias —contestó Gus sarcásticamente.
—No tengas miedo, Gus. Si fueras más listo estarías con nosotros. ¿Dónde está el porcentaje adelantado por los matones?
—¿Qué matones?
—Los de la calaña de Dix Handley.
—¿Quién es Dix Handley?
—Por favor, Tom —respondió, fatigado, el policía que estaba frente al revistero.
—Mira, Gus —dijo el policía de la barra—, justo saliendo de Camden West hay un puñado de clubs nocturnos, enclaves de encuentro para estafadores donde se reúne mucha gente por la noche, incluso personas decentes. No me preguntes por qué.
—Nunca antes me habían ilustrado acerca de tales reuniones —dijo Gus, sarcástico otra vez.
—Los clientes se ponen hasta arriba y vuelven tarde a casa. No quedan vigilantes en el aparcamiento —continuó el policía con suavidad—. Unos roban a uno aquí, y a otro, allá. —Sacudió el pulgar en dirección a su compañero—. Randy y yo hemos estado trabajando en el caso en comisaría.
—Lo siento mucho, chicos —dijo Gus.
—Desplegamos una batida increíble —prosiguió el policía—, pero, incluso con los coches patrulla, es como peinar la maleza.
—O como buscar una aguja en un pajar —dijo Gus—. Esta se me acaba de ocurrir.
Randy, el policía del revistero, perdió de pronto la calma y se precipitó hacia la barra en dirección a Gus; pero el otro policía le contuvo y dijo con suavidad:
—Gus, solo te digo que tienes la oportunidad de hacernos un gran favor. Esta noche se reúnen los dueños de los clubs de estriptis y han ofrecido una recompensa de mil dólares por la captura del matón. Nos la podríamos repartir entre nosotros.
—Si me entero de algo les avisaré —afirmó Gus mirando fríamente a los dos policías.
—Vámonos —dijo Randy, cogiendo por el brazo a su compañero—, ¿para qué malgastar el tiempo con esta sabandija?
—Tú también eres un encanto —añadió Gus.
Randy quiso arrojarse sobre él, pero Tom le agarró y señaló a su joven colega el camino hasta la puerta.
—¿Por qué os empeñáis en convertirme en un soplón? ¿Para qué? Ya cumplí en su momento —dijo Gus—. No me dejasteis respirar ni un segundo. Pero ya no estoy en libertad condicional. Así que a la mínima que os paséis de la raya, acudiré a un abogado.
—Tú venderías a tu madre por cinco dólares, no me hagas reír —gritó Randy por encima del hombro, y los dos policías se largaron.
Gus los estuvo observando un momento y luego se volvió para dirigirse al teléfono, mientras murmuraba: «Gus, si no tuvieras esa joroba, habrías podido ser un buen policía. No hay mal que por bien no venga». Y rompiendo a reír se dijo: «No sé cómo se me ocurren observaciones tan agudas».
4
Dix estaba tumbado en la cama, sin chaqueta y con una botella de bourbon a su lado, examinando el Racing Form cuando sonó el teléfono. Maldiciendo por lo bajini, lo dejó sonar un rato esperando que parara; pero como continuaba sonando lo descolgó, furioso. Serían Cobby, Gus el italiano o Doll, y no quería hablar con ninguno de ellos, ni con nadie de aquel asunto.
Era la hora de la noche en que le gustaba estar consigo mismo, completamente solo, sin que le interrumpieran. Fuera, la ciudad estaba oscura y tranquila; no había un sol del que esconderse, ni muchedumbres que le distrajeran, ni ninguno de los miedos que le asaltaban de día. Su pequeño apartamento estaba caliente y era acogedor, un refugio a salvo del mundo. Allí podía beber en paz, leer los periódicos y especular sobre lo que pasaría al día siguiente en los hipódromos del mundo entero. Y luego, cuando los primeros rayos del amanecer empezaran a iluminar los tejados decrépitos de Camden Square y el silencio del nuevo día se extendiera por las calles, todavía oscuras, de la inmensa ciudad, podría apagar la luz de su cuarto, que se amortiguaba a medida que la noche moría, y, acostado en la cama, revivir su pasado, aquel pasado feliz que se parecía más a un sueño que a la realidad, del que dudaba, a pesar de haberlo vivido; aquel tiempo dichoso en que no conocía las horribles y dolorosas certidumbres del presente; aquel tiempo en que nadie le llamaba «Dixie» o «Dix», ni nadie se burlaba de su acento sureño, ni se ponía enfermo porque adeudaba dos mil trescientos dólares que tenía toda la intención de pagar; aquel tiempo en que nadie se dirigía a él sino desde el respeto y la amistad.
Él era un Jamieson, ¿no? ¿Y no había sido su bisabuelo quien importó en su país de nacimiento al primer pura sangre irlandés? ¿Acaso sus abuelos no habían luchado en el ejército del sur durante la guerra civil? ¿No lo hizo uno de ellos con los Morgan Raiders? ¡Pues claro! Así que eran gente sencilla, nada de esnobismos. Nada que ver con los aristócratas de las plantaciones, eran gente del pueblo, la verdadera sal de la tierra.
Dix se levantó y cogió el teléfono.
—¿Eres tú, Gus? No te había reconocido la voz.
—Me han querido sonsacar, Dix. Creo que debes alejarte de los clubs una temporada.
—Necesito dinero, Gus.
—Yo tengo mil dólares invertidos en ti. ¿De acuerdo?
—Necesito enseguida dos mil trescientos dólares.
Gus soltó un silbido.
—Aléjate de los clubs de todos modos. —Le contó lo de la recompensa y que los policías seguían órdenes de la comisaría. Y continuó—. Si sales toma precauciones; no te dejes ver de noche en el bulevar. Hablaré con el Planeador. Los Chicos de la Alegría están deseando echarte el guante.
—Gracias, Gus —dijo Dix—. Mira si puedes conseguirme mil trescientos dólares más. Es algo de lo que tengo que ocuparme.
—Puede que el Planeador aguante, aunque lo dudo. Lo intentaré. Ya le conoces, ahorra para su mujer y para su hijo. ¿Qué hace un tipo como él con esposa e hijo? Es algo que se me escapa. A propósito, Dix: ha habido una redada en el club de Quigley. ¿No es allí donde trabaja Doll?
—Sí —respondió Dix soltando una risa extraña que hizo estremecer a Gus al otro lado de la línea—. Se ve que están llegando en oleadas.
—No tires la toalla, Dix. Sabes que todavía puedes contar con tu viejo amigo Gus.
Dix agitó la cabeza y esbozó media sonrisa al colgar. Aquel pobre ignorante, grasiento, jorobado italiano era lo más parecido a un caballero que había conocido en treinta años.
Se sirvió otro vaso entero de whisky y continuó leyendo el Racing Form. En el este la temporada de las carreras de caballos tocaba a su fin; pronto los grandes establos estarían ya embarcando a sus caballos con destino a Little Rock, Nueva Orleans, Florida y California para empezar la temporada de invierno; y él, mientras tanto, estaba ahí, abandonado en medio de aquella grande y triste ciudad del Medio Oeste, sin ninguna esperanza de salir de ella si no quería caer en manos de las autoridades, cosa que no estaba entre sus objetivos. Peor que eso, se hallaba a merced de un bocazas, de un enano nervioso que se la pegaba a uno sin parar. Y quería cobrar deprisa y hasta el último céntimo.
A algunos como Gus se les puede deber dinero, aunque no mucho. Pero a tipos como Cobby no se le puede deber algo y hacerse respetar.
Dix, irritado, hizo crujir las páginas del Racing Form y las ordenó a golpes. Entonces se puso cómodo y justo cuando empezaba a estudiar las apuestas de Pimlico sonó el portero automático. Se incorporó lanzando insultos.
Se acordó de pronto de Gus y de los policías y, saltando precipitadamente de la cama, cogió el revólver recortado del 45 de debajo de la almohada, se precipitó hacia el escritorio, sacó un cajón entero, depositó el arma en el fondo, en un marco de aluminio, y lo volvió a cerrar. Fue a responder al interfono.
—¿Quién es?
—Soy yo, cariño. —Una voz ronca y femenina ascendió desde el vestíbulo, ligeramente distorsionada por el auricular, triste y burlona, sin sorna. Había algo extraño en su voz que hacía que la gente se volviera a mirarla cuando hablaba. En realidad era una mujer cortita.
¡Doll! ¿Acaso era incapaz de advertir alguna de sus señales? Ella le había aburrido e irritado durante mucho tiempo y él se lo demostraba cada vez más.
Dix pulsó el botón para abrir sin decir palabra, y se puso a escuchar el eco de sus tacones retumbando en la escalera mientras subía, completamente inconsciente del alboroto que estaba armando.
—Dix —dijo ella al verle esperándola en el umbral, al final del corto y sombrío pasillo. Luego se abalanzó sobre él; su largo vestido cubierto de lentejuelas crepitó—. Siento molestarte, cariño, pero...
—No hables aquí fuera —pidió Dix con enfado. La agarró sin contemplaciones del brazo, la hizo pasar al apartamento y cerró de un portazo.
Doll se quitó la chaquetita que llevaba y la tiró en una silla. Era una mujer alta y fuerte, de una belleza tosca. Era morena, pero se había teñido el pelo tantas veces que en ese momento lo tenía indefinible, pues no era ni morena, ni pelirroja, ni rubia, sino alguna mezcla de las tres, muy artificial. Tendría unos treinta y cinco años y se le notaban los surcos del cansancio en la boca y los ojos; pero ella se ponía veinticinco y pasaba la mayor parte del tiempo intentando aparentarlos. Conocía el lado duro de la vida, apenas había visto nada más durante veinte años; pero había logrado mantenerse a distancia del sórdido fatalismo de sus compañeras y había luchando con tenacidad, sin descanso y con todas sus fuerzas para no caer fácilmente. La lucha la había agotado y esa noche se sentía triste, sola y desalentada.
La nula empatía de Dix le dio frío y, algo confundida, revolvió su bolso en busca de un cigarrillo, mientras se esforzaba en pensar lo que iba a decir.
Dix entró en el dormitorio, se sentó en la cama y miró el Racing Form que había dejado extendido, con la firme intención de volver a leerlo. ¿Por qué tenía que fastidiarle?
Doll le siguió y se sentó en una silla que había al lado del escritorio. No encontraba cerillas y se puso a remover distraídamente el contenido de su bolso. Dix, gruñendo, le encendió el cigarrillo y le dijo:
—Si quieres fumar más te vale llevar cerillas.
Doll rompió a llorar de repente, e inclinando el cuerpo se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban convulsos.
—¿Por qué lloras? —le preguntó Dix con acritud.
—Por nada —respondió Doll. Continuó sollozando unos momentos, haciendo grandes esfuerzos para contenerse. Suspirando y mordiéndose el labio, miró a Dix—. Quiero decir que por todo —se corrigió. Pero la observación no fue acertada; sonaba falsa y autocompadecida, e hizo una mueca para sus adentros.
La expresión de Dix no cambió. Sus ojos negros la contemplaban con fastidio. No se leía nada en ellos, ni siquiera un destello de curiosidad. ¿Qué esperaba ella?, ¿un poco de empatía? Ella empezó a reírse un poco histéricamente; se levantó y se detuvo a contemplar un momento a aquel hombre alto y huesudo de facciones pronunciadas y mejillas hundidas con aspecto de ir en reserva, el extravagante forastero que sentía un misterioso desprecio hacia todos, incluso hacia ella en aquel momento. ¿Empatía? ¿De Dix? Era pedir peras al olmo.
Dejó su cigarrillo en el cenicero y fue a recoger su chaqueta.
—Lo siento, Dix —dijo—. No sé en qué pensaba para venir a molestarte a estas horas de la noche. Me marcho.
Dix se aclaró la garganta y cambió de postura en la cama. Déjala ir. Deshazte de ella. ¿Para qué seguir liándola? Pero un instinto vago, un inconsciente recuerdo del pasado, le hizo levantar y acercarse a ella. La pobre mujer estaba en una situación apurada.
—Ya me ha dicho Gus que la policía ha estado allí.
Doll se volvió a mirarle para examinar su rostro impasible. Estaba loca por aquel vago. ¿Por qué? No importaba. Simplemente lo estaba. Si al menos tuviera una pizca de ternura, un poco de comprensión, aunque no fuera mucha...
—Quigley ha perdido una gran suma en las carreras —dijo, dejando su chaqueta de nuevo en la silla y volviendo a donde estaba Dix—. Cuando llegó el momento de pagar, intentó hacerlo con promesas. Pero eso no vale con la brigada del vicio.
—Siéntate y bebe algo —dijo Dix, haciendo un esfuerzo.
Doll se sentó deprisa, antes de que cambiara de opinión. Deseaba desesperadamente echarse en sus brazos y que la consolara; pero sabía que eso le fastidiaría y le devolvería aquella mirada fría e inhumana.
—No me hagas caso si me río —respondió ella, esforzándose en reír como si no tuviera ninguna preocupación en la vida.





























