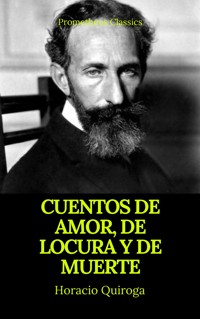Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bärenhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El primer volumen de esta colección, Cuentos de amor de locura y de muerte / Cuentos de la selva, recopila los relatos más publicados de Horacio Quiroga. Sin embargo, los cuentos que integran este segundo volumen reafirman claramente el éxito literario de este genial autor. En ellos sigue presente su estilo particular de contar lo inevitable de la fatalidad, el desborde de la locura o la tentación por lo extraño y lo macabro. Su habilidad narrativa logra transportarnos y conducirnos hacia el interior de un mundo posible, un escenario que creemos real, en el que situaciones y comportamientos hacen a la historia completamente verosímil. Nos pasea. Nos lleva hacia el final. Y, cuando creemos que ya todo terminó, se corre el velo de un gran espejo que refleja, sin ningún tipo de censura, nuestra propia condición humana. Horacio Quiroga deja demostrado en esta obra que sigue siendo uno de los maestros indiscutibles del relato corto latinoamericano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quiroga, Horacio
La justa proporción de las cosas y otros cuentos / Horacio Quiroga. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Bärenhaus, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8449-46-3
1. Narrativa Uruguaya. 2. Cuentos. I. Título.
CDD U863
Corrección de textos: Carolina Baldo
Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.
Todos los derechos reservados
© 2016, 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.
Publicado bajo el sello Bärenhaus
Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.
www.editorialbarenhaus.com
ISBN 978-987-8449-46-3
1º edición: marzo de 2016
1º edición digital: febrero de 2023
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Sobre este libro
“No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia de las tres últimas.”
Horacio Quiroga
El primer volumen de esta colección, Cuentos de amor de locura y de muerte / Cuentos de la selva, recopila los relatos más publicados de Horacio Quiroga. Sin embargo, los cuentos que integran este segundo volumen reafirman claramente el éxito literario de este genial autor. En ellos sigue presente su estilo particular de contar lo inevitable de la fatalidad, el desborde de la locura o la tentación por lo extraño y lo macabro.
Su habilidad narrativa logra transportarnos y conducirnos hacia el interior de un mundo posible, un escenario que creemos real, en el que situaciones y comportamientos hacen a la historia completamente verosímil. Nos pasea. Nos lleva hacia el final. Y, cuando creemos que ya todo terminó, se corre el velo de un gran espejo que refleja, sin ningún tipo de censura, nuestra propia condición humana.
Horacio Quiroga deja demostrado en esta obra que sigue siendo uno de los maestros indiscutibles del relato corto latinoamericano.
Sobre Horacio Quiroga
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879, y murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937.
Autor de Los arrecifes de coral (1901), El crimen del otro (1904), Historia de un amor turbio (1908), Cuentos de Amor de Locura y de Muerte (1917), El Salvaje (1920), Cuentos de la Selva (1921), Anaconda (1923), El Desierto (1924), Los Desterrados (1926), Pasado amor (1929) y Más Allá (1934) su último libro.
La existencia de Quiroga estuvo rodeada de tragedias, desde la muerte accidental de su padre a causa de un disparo de arma de fuego, hasta el envenenamiento de su primera esposa, pasando por la pérdida de dos hermanas que murieron de fiebre tifoidea y el suicidio de su padrastro, entre otras desgracias.
En 1936 se internó en el Hospital de Clínicas por un agudo dolor en el estómago. Apenas unos meses después le diagnosticaron un cáncer incurable y esa misma medianoche, en presencia de un amigo, Quiroga bebió un vaso de whisky con cianuro que lo mató a los pocos minutos. Sus restos fueron repatriados a su Uruguay natal.
ÍNDICE
CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Horacio QuirogaNota del editorAnacondaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIEl regreso de AnacondaAlmas cándidasCuento para estudiantesCuentos para noviosDe cazaDieta de amorEl alcoholEl baldeEl conductor del rápidoEl crimen del otroEl desiertoEl espectroEl galpónEl gerenteEl globo de fuegoJuan DariénLa justa proporción de las cosasLa serpiente de cascabelLa vida intensaLa voluntadLas siete palabrasLos destiladores de naranjaPara noche de insomnioSuicidio de amorUna bofetadaUna historia inmoralUna noche de EdénNOTA DEL EDITOR
Leer a Horacio Quiroga es como sumergirse en un océano alucinante del que cuesta mucho sobreponerse para volver a la superficie. Sus historias nunca acaban, aún después de leerlas siguen escarbando la mente como termitas en la madera.
Su trágica vida, llena de suicidios y muertes, llegó a obsesionarlo de tal manera que logró que todas sus narraciones tuvieran un contenido macabro, morboso y una constante atmósfera de alucinación, crimen, locura y estadios delirantes.
Quiroga también logró una manifiesta precisión en la manera de narrar y describir los ambientes naturales. Sus años de residencia en la selva misionera, en el norte argentino, le sirvió para dar vida a protagonistas víctimas de la hostilidad y el desmán de un mundo salvaje e irracional.
Nuestro compromiso en esta edición es acercarle al lector algunos de los cuentos más destacados de un autor que dejó marcado para siempre su estilo en este género literario.
Quiroga resumió su modo de narración en el Decálogo del perfecto cuentista, dejando en claro pautas referentes a la estructura, la tensión narrativa, la culminación de la historia y el impacto del final.
Decálogo del perfecto cuentista
Por Horacio Quiroga
I - Cree en un maestro -Poe, Maupassant, Kipling, Chejov- como en Dios mismo.
II - Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo.
III - Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.
IV - Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.
V - No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
VI - Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: “Desde el río soplaba el viento frío”, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes.
VII - No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo.
VIII - Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
IX - No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.
X - No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento.
Anaconda
I
Eran las diez de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría de vez en cuando en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte; pero el chubasco silbante del sur estaba aún lejos.
Por un sendero de vacas en pleno espartillo blanco, avanzaba Lanceolada, con la lentitud genérica de las víboras. Era una hermosísima yarará de un metro cincuenta, con los negros ángulos de su flanco bien cortados en sierra, escama por escama. Avanzaba tanteando la seguridad del terreno con la lengua, que en los ofidios reemplaza pertectamente a los dedos.
Iba de caza. AI llegar a un cruce de senderos se detuvo, se arrolló prolijamente sobre sí misma removióse aún un momento acomodándose y después de bajar la cabeza al nivel de sus anillos, asentó la mandíbula inferior y esperó inmóvil. Minuto tras minuto esperó cinco horas. AI cabo de este tiempo continuaba en igual inmovilidad. ¡Mala noche! Comenzaba a romper el día e iba a retirarse, cuando cambió de idea. Sobre el cielo lívido del este se recortaba una inmensa sombra.
—Quisiera pasar cerca de la Casa —se dijo la yarará—. Hace días que siento ruido, y es menester estar alerta....
Y marchó prudentemente hacia la sombra.
La casa a que hacía referencia Lanceolada era un viejo edificio de tablas rodeado de corredores y todo blanqueado. En torno se levantaban dos o tres galpones. Desde tiempo inmemorial el edificio había estado deshabitado. Ahora se sentían ruidos insólitos, golpes de fierros, relinchos de caballo, conjunto de cosas en que trascendía a la legua la presencia del Hombre. Mal asunto...
Pero era preciso asegurarse, y Lanceolada lo hizo mucho más pronto de lo que hubiera querido.
Un inequívoco ruido de puerta abierta llegó a sus oídos. La víbora irguió la cabeza, y mientras notaba que una rubia claridad en el horizonte anunciaba la aurora, vio una angosta sombra, alta y robusta, que avanzaba hacia ella. Oyó también el ruido de las pisadas —el golpe seguro, pleno, enormemente distanciado que denunciaba también a la legua al enemigo—.
—¡El Hombre! —murmuró Lanceolada. Y rápida como el rayo se arrolló en guardia.
La sombra estuvo sobre ella. Un enorme pie cayó a su lado, y la yarará, con toda la violencia de un ataque al que jugaba la vida, lanzó la cabeza contra aquello y la recogió a la posición anterior.
El Hombre se detuvo: había creído sentir un golpe en las botas. Miró el yuyo a su rededor sin mover los pies de su lugar; pero nada vio en la oscuridad apenas rota por el vago día naciente, y siguió adelante.
Pero Lanceolada vio que la Casa comenzaba a vivir, esta vez real y efectivamente con la vida del Hombre. La yarará emprendió la retirada a su cubil llevando consigo la seguridad de que aquel acto nocturno no era sino el prólogo, del gran drama a desarrollarse en breve.
II
AI día siguiente, la primera preocupación de Lanceolada fue el peligro que con la llegada del Hombre se cernía sobre la familia entera. Hombre y devastación son sinónimos desde tiempo inmemorial en el pueblo entero de los animales. Para las víboras en particular, el desastre se personificaba en dos horrores: el machete escudriñando, revolviendo el vientre mismo de la selva, y el fuego aniquilando el bosque en seguida, y con él los recónditos cubiles.
Tornábase, pues, urgente prevenir aquello. Lanceolada esperó la nueva noche para ponerse en campaña. Sin gran trabajo halló a dos compañeras, que lanzaron la voz de alarma. Ella, por su parte, recorrió hasta las doce los lugares más indicados para un feliz encuentro, con suerte tal que a las dos de la mañana el Congreso se hallaba, si no en pleno, por lo menos con mayoría de especies para decidir qué se haría.
En la base de un murallón de piedra viva, de cinco metros de altura, y en pleno bosque, desde luego, existía una caverna disimulada por los helechos que obstruían casi la entrada. Servía de guarida desde mucho tiempo atrás a Terrífica, una serpiente de cascabel, vieja entre las viejas, cuya cola contaba treinta y dos cascabeles. Su largo no pasaba de un metro cuarenta, pero en cambio su grueso alcanzaba al de una botella. Magnífico ejemplar, cruzada de rombos amarillos; vigorosa, tenaz, capaz de quedar siete horas en el mismo lugar frente al enemigo, pronta a enderezar los colmillos con canal interno que son, como se sabe, si no los más grandes, los más admirablemente constituidos de todas las serpientes venenosas.
Fue allí en consecuencia donde, ante la inminencia del peligro y presidido por la víbora de cascabel, se reunió el Congreso de las Víboras. Estaban allí, fuera de Lanceolada y Terrífica, las demás yararás del país: La pequeña Coatiarita, benjamín de la familia, con la línea rojiza de sus costados bien visible y su cabeza particularmente afilada. Estaba allí, negligentemente tendida como si se tratara de todo menos de hacer admirar las curvas blancas y cafés de su lomo sobre largas bandas color salmón, la esbelta Neuwied, dechado de belleza, y que había guardado para sí el nombre del naturalista que determinó su especie. Estaba Cruzada —que en el sur llaman víbora de La cruz—, potente y audaz rival de Neuwied en punto a belleza de dibujo. Estaba Atroz, de nombre suficientemente fatídico; y por último, Urutú Dorado, la yararacusú, disimulando discretamente en el fondo de la caverna sus ciento setenta centímetros de terciopelo negro cruzado oblicuamente por bandas de oro.
Es de notar que las especies del formidable género Lachesis, o yararás, a que pertenecían todas las congresales menos Terrífica, sostienen una vieja rivalidad por la belleza del dibujo y el color. Pocos seres, en efecto, tan bien dotados como ellos.
Según las leyes de las víboras, ninguna especie poco abundante y sin dominio real en el país puede presidir las asambleas del Imperio. Por esto Urutú Dorado, magnífico animal de muerte, pero cuya especie es más bien rara, no pretendía este honor, cediéndolo de buen grado a la víbora de cascabel, más débil, pero que abunda milagrosamente.
El Congreso estaba, pues, en mayoría, y Terrífica abrió la sesión.
—¡Compañeras! —dijo—. Hemos sido todas enteradas por Lanceolada de la presencia nefasta del Hombre. Creo interpretar el anhelo de todas nosotras, al tratar de salvar nuestro Imperio de la invasión enemiga. Solo un medio cabe, pues la experiencia nos dice que el abandono del terreno no remedia nada. Este medio, ustedes lo saben bien, es la guerra al Hombre, sin tregua ni cuartel, desde esta noche misma, a la cual cada especie aportará sus virtudes. Me halaga en esta circunstancia olvidar mi especificación humana: no soy ahora una serpiente de cascabel; soy una yarará, como ustedes. Las yararás, que tienen a la Muerte por negro pabellón. ¡Nosotras somos la Muerte, compañeras! Y entre tanto, que alguna de las presentes proponga un plan de campaña.
Nadie ignora, por lo menos en el Imperio de las Víboras, que todo lo que Terrífica tiene de largo en sus colmillos, lo tiene de corto en su inteligencia. Ella lo sabe también, y aunque incapaz por lo tanto de idear plan alguno, posee, a fuerza de vieja reina, el suficiente tacto para callarse.
Entonces Cruzada, desperezándose, dijo:
—Soy de la opinión de Terrífica, y considero que mientras no tengamos un plan, nada podemos ni debemos hacer. Lo que lamento es la falta en este Congreso de nuestra primas sin veneno: las culebras.
Se hizo un largo silencio. Evidentemente, la proposición no halagaba a las víboras. Cruzada se sonrió de un modo vago y continuó:
—Lamento lo que pasa. Pero quisiera solamente recordar esto: Si entre todas nosotras pretendiéramos vencer a una culebra, no lo conseguiríamos. Nada más quiero decir.
—Si es por su resistencia al veneno —objetó perezosamente Urutú Dorado, desde el fondo del antro—, creo que yo sola me encargaría de desengañarlas.
—No se trata de veneno —replicó desdeñosamente Cruzada—. Yo también me bastaría... —agregó con una mirada de reojo a la yararacusú—. Se trata de su fuerza, de su destreza, de su nerviosidad, como quiera llamársele. Cualidades de lucha que nadie pretenderá negar a nuestras primas. Insisto en que en una campaña como la que queremos emprender, las serpientes nos serán de gran utilidad; más: de imprescindible necesidad.
Pero la proposición desagradaba siempre.
—¿Por qué las culebras? —exclamó Atroz—. Son despreciables.
—Tienen ojos de pescado—agregó la presuntuosa Coatiarita.
—¡Me dan asco! —protestó desdeñosamente Lanceolada.
—Tal vez sea otra cosa la que te dan.... —murmuró Cruzada mirándola de reojo.
—¿A mí? —silbó Lanceolada, irguiéndose—. ¡Te advierto que haces mala figura aquí, defendiendo a esos gusanos corredores!
—Si te oyen las Cazadoras... —murmuró irónicamente Cruzada.
Pero al oír este nombre, Cazadoras, la asamblea entera se agitó.
—¡No hay para qué decir eso! —gritaron—. ¡Ellas son culebras, y nada más!
—¡Ellas se llaman a sí mismas las Cazadoras! —replicó secamente Cruzada—. Y estamos en Congreso.
También desde tiempo inmemorial es fama entre las víboras la rivalidad particular de las dos yararás: Lanceolada, hija del extremo norte, y Cruzada, cuyo hábitat se extiende más al sur. Cuestión de coquetería en punto a belleza, según las culebras.
—¡Vamos, vamos! —intervino Terrífica—. Que Cruzada explique para qué quiere la ayuda de las culebras, siendo así que no representan la Muerte como nosotras.
—¡Para esto! —replicó Cruzada ya en calma—. Es indispensable saber qué hace el Hombre en la casa; y para ello se precisa ir hasta allá, a la casa misma. Ahora bien, la empresa no es fácil, porque si el pabellón de nuestra especie es la Muerte, el pabellón del Hombre es también la Muerte, y bastante más rápida que la nuestra. Las culebras nos aventajan inmensamente en agilidad. Cualquiera de nosotras iría y vería. Pero ¿volvería? Nadie mejor para esto que la Ñacaniná. Estas exploraciones forman parte de sus hábitos diarios, y podría, trepada al techo, ver, oir y regresar a informarnos antes de que sea de día.
La proposición era tan razonable que esta vez la asamblea entera asintió, aunque con cierto desagrado.
—¿Quién va a buscarla? —preguntaron varias voces.
Cruzada desprendió la cola de un tronco y se deslizó afuera.
—¡Voy yo! —dijo—. En seguida vuelvo.
—¡Eso es! —le lanzó Lanceolada de atrás—. ¡Tú que eres su protectora la hallarás en seguida!
Cruzada tuvo aún tiempo de volver la cabeza hacia ella, y le sacó la lengua, reto a largo plazo.
III
Cruzada halló a la Ñacaniná cuando esta trepaba a un árbol.
—¡Eh, Ñacaniná! —llamó con un leve silbido.
La Ñacaniná oyó su nombre; pero se abstuvo prudentemente de contestar hasta nueva llamada.
—¡Ñacaniná! —repitió Cruzada, levantando medio tono su silbido.
—¿Quién me llama? —respondió la culebra.
—¡Soy yo, Cruzada!...
—¡Ah, la prima!.... ¿qué quieres, prima adorada?
—No se trata de bromas, Ñacaniná... ¿Sabes lo que pasa en la casa?
—Sí, que ha llegado el Hombre... ¿qué más?
—Y, ¿sabes que estamos en Congreso?
—¡Ah, no; esto no lo sabía! —repuso la Ñacaniná deslizándose cabeza abajo contra el árbol, con tanta seguridad como si marchara sobre un plano horizontal—. Algo grave debe pasar para eso... ¿Qué ocurre?
—Por el momento, nada; pero nos hemos reunido en Congreso precisamente para evitar que nos ocurra algo. En dos palabras: se sabe que hay varios hombres en la casa, y que se van a quedar definitivamente. Es la Muerte para nosotras.
—Yo creía que ustedes eran la Muerte por sí mismas... ¡No se cansan de repetirlo! —murmuró irónicamente la culebra.
—¡Dejemos esto! Necesitamos de tu ayuda, Ñacaniná.
—¿Para qué? ¡Yo no tengo nada que ver aquí!
—¿Quién sabe? Para desgracia tuya, te pareces bastante a nosotras; las Venenosas. Defendiendo nuestros intereses, defiendes los tuyos.
—¡Comprendo! —repuso la Ñacanina después de un momento en el que valoró la suma de contingencias desfavorables para ella por aquella semejanza.
—Bueno; ¿contamos contigo?
—¿Qué debo hacer?
—Muy poco. Ir en seguida a la casa, y arreglarte allí de modo que veas y oigas lo que pasa.
—¡No es mucho, no! —repuso negligentemente Ñacaniná, restregando la cabeza contra el tronco—. Pero es el caso —agregó— que allá arriba tengo la cena segura... Una pava del monte a la que desde anteayer se le ha puesto en el copete anidar allí.
—Tal vez allá encuentres algo que comer —la consoló suavemente Cruzada.
Su prima la miró de reojo.
—Bueno en marcha —reanudó la yarará—. Pasemos primero por el Congreso.
—¡Ah, no! —protestó la Ñacaniná—. ¡Eso no! ¡Les hago a ustedes el favor, y en paz! Iré al Congreso cuando vuelva.... si vuelvo. Pero ver antes de tiempo la cáscara rugosa de Terrífica, los ojos de ratón de Lanceolada y la cara estúpida de Coralina. ¡Eso, no!
—No está Coralina.
—¡No importa! Con el resto tengo bastante.
—¡Bueno, bueno! —repuso Cruzada, que no quería hacer hincapié—. Pero si no disminuyes un poco la marcha, no te sigo.
En efecto, aun a todo correr, la yarará no podía acompañar el deslizar veloz de la Ñacaniná.
—Quédate, ya estás cerca de las otras —contestó la culebra. Y se lanzó a toda velocidad, dejando en un segundo atrás a su prima Venenosa.
IV
Un cuarto de hora después la Cazadora llegaba a su destino. Velaban todavía en la casa. Por las puertas, abiertas de par en par, salían chorros de luz, y ya desde lejos la Ñacaniná pudo ver cuatro hombres sentados alrededor de la mesa.
Para llegar con impunidad solo faltaba evitar el problemático tropiezo con un perro. ¿Los habría? Mucho lo temía Ñacaniná. Por esto deslizóse adelante con gran cautela, sobre todo cuando llegó ante el corredor.
Ya en él, observó con atención. Ni enfrente, ni a la derecha, ni a la izquierda había perro alguno. Solo allá, en el corredor opuesto y que la culebra podía ver por entre las piernas de los hombres, un perro negro dormía echado de costado.
La plaza, pues, estaba libre. Como desde el lugar en que se encontraba podía oír, pero no ver el panorama entero de los hombres hablando, la Culebra, tras una ojeada arriba, tuvo lo que deseaba en un momento. Trepó por una escalera recostada a la pared bajo el corredor y se instaló en el espacio libre entre pared y techo, tendida sobre el tirante. Pero por más precauciones que tomara al deslizarse, un viejo clavo cayó al suelo y un hombre levantó los ojos.
—¡Se acabó! —se dijo Ñacaniná, conteniendo la respiración.
Otro hombre miró también arriba.
—¿Qué hay? —preguntó.
—Nada —repuso el primero—. Me pareció ver algo negro por allá.
—Una rata.
—Se equivocó el Hombre —murmuró la culebra.
—Alguna Ñacaniná.
—Acertó el otro Hombre —murmuró de nuevo la aludida, aprestándose a la lucha.
Pero los hombres bajaron de nuevo la vista, y la Ñacaniná vio y oyó durante media hora.
V
La casa, motivo de preocupación de la selva, habíase convertido en establecimiento científico de la más grande importancia. Conocida ya desde tiempo atrás la particular riqueza en víboras de aquel rincón del territorio, el Gobierno de la Nación había decidido la creación de un Instituto de Seroterapia Ofídica, donde se prepararían sueros contra el veneno de las víboras. La abundancia de estas es un punto capital, pues nadie ignora que la carencia de víboras de que extraer el veneno es el principal inconveniente para una vasta y segura preparación del suero.
El nuevo establecimiento podía comenzar casi en seguida, porque contaba con dos animales —un caballo y una mula— ya en vías de completa inmunización. Habíase logrado organizar el laboratorio y el serpentario Este último prometía enriquecerse de un modo asombroso, por más que el Instituto hubiera llevado consigo no pocas serpientes venenosas, las mismas que servían para inmunizar a los animales citados. Pero si se tiene en cuenta que un caballo, en su último grado de inmunización, necesita seis gramos de veneno en cada inyección (cantidad suficiente desde para matar doscientos cincuenta caballos), se comprenderá que deba ser muy grande el número de víboras en disponibilidad que requiere un Instituto del género.
Los días, duros al principio, de una instalación en la selva, mantenían al personal superior del Instituto en vela hasta media noche, entre planes de laboratorio y demás.
—Y los caballos, ¿cómo están hoy? —preguntó uno, de lentes negros, y que parecía ser el jefe del Instituto.
—Muy caídos —repuso otro—. Si no podemos hacer una buena recolección en estos días...
La Ñacaniná, inmóvil sobre el tirante, ojos y oídos alertos, comenzaba a tranquilizarse.
—Me parece —se dijo— que las primas venenosas se han llevado un susto magnífico. De estos hombres no hay gran cosa que temer....
Y avanzando más la cabeza, a tal punto que su nariz pasaba ya de la línea del tirante, observó con más atención.
Pero un contratiempo evoca otro.
—Hemos tenido hoy un día malo —agregó uno—. Cinco tubos de ensayo se han roto....
La Ñacaniná sentíase cada vez más inclinada a la compasión. —¡Pobre gente! —murmuró—. Se les han roto cinco tubos...
Y se disponía a abandonar su escondite para explorar aquella inocente casa, cuando oyó:
—En cambio, las víboras están magníficas... Parece sentarles el país.
—¿Eh? —dio una sacudida la culebra, jugando velozmente con la lengua—. ¿Qué dice ese pelado de traje blanco?
Pero el hombre proseguía:
—Para ellas, sí, el lugar me parece ideal... Y las necesitamos urgentemente, los caballos y nosotros.
—Por suerte, vamos a hacer una famosa cacería de víboras en este país. No hay duda de que es el país de las víboras.
—Hum..., hum..., hum... —murmuró Ñacaniná, arrollándose en el tirante cuanto le fue posible—. Las cosas comienzan a ser un poco distintas... Hay que quedar un poco más con esta buena gente... Se aprenden cosas curiosas.
Tantas cosas curiosas oyó, que cuando, al cabo de media hora, quiso retirarse, el exceso de sabiduría adquirida le hizo hacer un falso movimiento, y la tercera parte de su cuerpo cayó, golpeando la pared de tablas. Como había caído de cabeza, en un instante la tuvo enderezada hacia la mesa, la lengua vibrante.
La Ñacaniná, cuyo largo puede alcanzar a tres metros, es valiente, con seguridad la más valiente de nuestras serpientes. Resiste un ataque serio del hombre, que es inmensamente mayor que ella, y hace frente siempre. Como su propio coraje le hace creer que es muy temida, la nuestra se sorprendió un poco al ver que los hombres, enterados de lo que se trataba, se echaban a reír tranquilos.
—Es una Ñacaniná... Mejor; así nos limpiará la casa de ratas.
—¿Ratas?... —silbó la otra. Y como continuaba provocativa, un hombre se levantó al fin.
—Por útil que sea, no deja de ser un mal bicho... Una de estas noches la voy a encontrar buscando ratones dentro de mi cama...
Y cogiendo un palo próximo, lo lanzó contra la Ñacaniná a todo vuelo. El palo pasó silbando junto a la cabeza de la intrusa y golpeó con terrible estruendo la pared.
Hay ataque y ataque. Fuera de la selva y entre cuatro hombres, la Ñacaniná no se hallaba a gusto. Se retiró a escape, concentrando toda su energía en la cualidad que, conjuntamente con el valor, forman sus dos facultades primas: la velocidad para correr.
Perseguida por los ladridos del perro, y aun rastreada buen trecho por este —lo que abrió nueva luz respecto a las gentes aquellas—, la culebra llegó a la caverna. Pasó por encima de Lanceolada y Atroz, y se arrolló a descansar, muerta de fatiga.
VI
—¡Por fin! —exclamaron todas, rodeando a la exploradora—. Creíamos que te ibas a quedar con tus amigos los hombres...
—¡Hum!... —murmuró Ñacaniná.
—¿Qué nuevas nos traes? —preguntó Terrífica.
—¿Debemos esperar un ataque, o no tomar en cuenta a los Hombres?
—Tal vez fuera mejor esto... Y pasar al otro lado del río —repuso Ñacaniná.
—¿Qué?... ¿Cómo?... —saltaron todas—. ¿Estás loca?
—Oigan, primero. ¡Cuenta, entonces!
Y Ñacaniná contó todo lo que había visto y oído: la instalación del Instituto Seroterápico, sus planes, sus fines y la decisión de los hombres de cazar cuanta víbora hubiera en el país.
—¡Cazarnos! —saltaron Urutú Dorado, Cruzada y Lanceolada, heridas en lo más vivo de su orgullo—. ¡Matarnos, querrás decir!
—¡No! ¡Cazarlas, nada más! Encerrarlas, darles bien de comer y extraerles cada veinte días el veneno. ¿Quieren vida más dulce?
La asamblea quedó estupefacta. Ñacaniná había explicado muy bien el fin de esta recolección de veneno; pero lo que no había explicado eran los medios para llegar a obtener el suero.
¡Un suero antivenenoso! Es decir, la curación asegurada, la inmunización de hombres y animales contra la mordedura; la familia entera condenada a perecer de hambre en plena selva natal.
—¡Exactamente! —apoyó Ñacaniná—. No se trata sino de esto.
Para la Ñacaniná, el peligro previsto era mucho menor. ¿Qué le importaba a ella y sus hermanas las cazadoras, a ellas, que cazaban a diente limpio, a fuerza de músculos que los animales estuvieran o no inmunizados? Un solo punto obscuro veía ella, y es el excesivo parecido de una culebra con una víbora, que favorecía confusiones mortales. De ahí el interés de la culebra en suprimir el Instituto.
—Yo me ofrezco a empezar la campaña —dijo Cruzada.
—¿Tienes un plan? —preguntó ansiosa Terrífica, siempre falta de ideas.
—Ninguno. Iré sencillamente mañana en la tarde a tropezar con alguien.
—¡Ten cuidado! —le dijo Ñacaniná, con voz persuasiva—. Hay varias jaulas vacías... ¡Ah, me olvidaba! —agregó, dirigiéndose a Cruzada—. Hace un rato, cuando salí de allí... Hay un perro negro muy peludo... Creo que sigue el rastro de una víbora... ¡Ten cuidado!
—¡Allá veremos! Pero pido que se llame a Congreso pleno para mañana en la noche. Si yo no puedo asistir, tanto peor...
Mas la asamblea había caído en nueva sorpresa.
—¿Perro que sigue nuestro rastro?... ¿Estás segura?
—Casi. ¡Ojo con ese perro, porque puede hacernos más daño que todos los hombres juntos!
—Yo me encargo de él —exclamó Terrífica, contenta de (sin mayor esfuerzo mental) poder poner en juego sus glándulas de veneno, que a la menor contracción nerviosa se escurría por el canal de los colmillos.
Pero ya cada víbora se disponía a hacer correr la palabra en su distrito, y a Ñacaniná, gran trepadora, se le encomendó especialmente llevar la voz de alerta a los árboles, reino preferido de las culebras.
A las tres de la mañana la asamblea se disolvió. Las víboras, vueltas a la vida normal, se alejaron en distintas direcciones, desconocidas ya las unas para las otras, silenciosas, sombrías, mientras en el fondo de la caverna la serpiente de cascabel quedaba arrollada e inmóvil fijando sus duros ojos de vidrio en un ensueño de mil perros paralizados.
VII
Era la una de la tarde. Por el campo de fuego, al resguardo de las matas de espartillo, se arrastraba Cruzada hacia la casa. No llevaba otra idea, ni creía necesaria tener otra, que matar al primer hombre que se pusiera a su encuentro. Llegó al corredor y se arrolló allí, esperando. Pasó así media hora. El calor sofocante que reinaba desde tres días atrás comenzaba a pesar sobre los ojos de la yarará, cuando un temblor sordo avanzó desde la pieza. La puerta estaba abierta, y ante la víbora, a treinta centímetros de su cabeza, apareció el perro, el perro negro y peludo, con los ojos entornados de sueño.
—¡Maldita bestia!... —se dijo Cruzada—. Hubiera preferido un hombre.
En ese instante el perro se detuvo husmeando y volvió la cabeza... ¡Tarde ya! Ahogó un aullido de sorpresa y movió desesperadamente el hocico mordido.
—Ya tiene este su asunto listo... —murmuró Cruzada, replegándose de nuevo. Pero cuando el perro iba a lanzarse sobre la víbora, sintió los pasos de su amo y se arqueó ladrando a la yarará. El hombre de los lentes ahumados apareció junto a Cruzada.
—¿Qué pasa? —preguntaron desde el otro corredor.
—Una Alternatus... Buen ejemplar —respondió el hombre. Y antes que la víbora hubiera podido defenderse, sintióse estrangulada en una especie de prensa afirmada al extremo de un palo.
La yarará crujió de orgullo al verse así; lanzó su cuerpo a todos lados, trató en vano de recoger el cuerpo y arrollarlo en el palo. Imposible; le faltaba el punto de apoyo en la cola, el famoso punto de apoyo sin el cual una poderosa boa se encuentra reducida a la más vergonzosa impotencia. El hombre la llevó así colgando, y fue arrojada en el Serpentario.
Constituíalo un simple espacio de tierra cercado con chapas de cinc liso, provisto de algunas jaulas, y que albergaba a treinta o cuarenta víboras. Cruzada cayó en tierra y se mantuvo un momento arrollada y congestionada bajo el sol de fuego.
La instalación era evidentemente provisional; grandes y chatos cajones alquitranados servían de bañadera a las víboras, y varias casillas y piedras amontonadas ofrecían reparo a los huéspedes de ese paraíso improvisado.
Un instante después la yarará se veía rodeada y pasada por encima por cinco o seis compañeras que iban a reconocer su especie.
Cruzada las conocía a todas; pero no así a una gran víbora que se bañaba en una jaula cerrada con tejido de alambre. ¿Quién era? Era absolutamente desconocida para la yarará. Curiosa a su vez se acercó lentamente.
Se acercó tanto, que la otra se irguió. Cruzada ahogó un silbido de estupor, mientras caía en guardia, arrollada. La gran víbora acababa de hinchar el cuello, pero monstruosamente, como jamás había visto hacerlo a nadie. Quedaba realmente extraordinaria así.
—¿Quién eres? —murmuró Cruzada—. ¿Eres de las nuestras?
Es decir, venenosa. La otra, convencida de que no había habido intención de ataque en la aproximación de la yarará, aplastó sus dos grandes orejas.
—Sí —repuso—. Pero no de aquí; muy lejos... de la India.
—¿Cómo te llamas?
—Hamadrías... o cobra capelo real.
—Yo soy Cruzada.
—Sí, no necesitas decirlo. He visto muchas hermanas tuyas ya... ¿Cuándo te cazaron?
—Hace un rato... No pude matar.
—Mejor hubiera sido para ti que te hubieran muerto...
—Pero maté al perro.
—¿Qué perro? ¿El de aquí? .
—Sí.
La cobra real se echó a reír, a tiempo que Cruzada tenia una nueva sacudida: el perro lanudo que creía haber matado estaba ladrando...
—¿Te sorprende, eh? —agregó Hamadrías—. A muchas les ha pasado lo mismo.
—Pero es que lo mordí en la cabeza... —contestó Cruzada, cada vez más aturdida—. No me queda una gota de veneno concluyó—. Es patrimonio de las yararás vaciar casi en una mordida sus glándulas.
—Para él es lo mismo que te hayas vaciado no...
—¿No puede morir?
—Sí, pero no por cuenta nuestra... Está inmunizado. Pero tú no sabes lo que es esto...
—¡Sé! —repuso vivamente Cruzada—. Ñacaniná nos contó.
La cobra real la consideró entonces atentamente.
—Tú me pareces inteligente...
—¡Tanto como tú..., por lo menos! —replicó Cruzada.
El cuello de la asiática se expandió bruscamente de nuevo, y de nuevo la yarará cayó en guardia.
Ambas víboras se miraron largo rato, y el capuchón de la cobra bajó lentamente.
—Inteligente y valiente —murmuró Hamadrías—. A ti se te puede hablar... ¿Conoces el nombre de mi especie?
—Hamadrías, supongo.
—O ñaja búngaro.. o cobra capelo real. Nosotras somos respecto de la vulgar cobra capelo de la India, lo que tú respecto de una de esas coatiaritas. Y ¿sabes de qué nos alimentamos?
—No.
—De víboras americanas..., entre otras cosas —concluyó balanceando la cabeza ante la Cruzada.
Esta apreció rápidamente el tamaño de la extranjera ofiófaga.
—¿Dos metros cincuenta?... —preguntó.
—Sesenta... dos sesenta, pequeña Cruzada — repuso la otra, que había seguido su mirada.
—Es un buen tamaño... Más o menos, el largo de Anaconda, una prima mía ¿Sabes de qué se alimenta?: de víboras asiáticas —y miró a su vez a Hamadrías.
—¡Bien contestado! —repuso ésta, balanceándose de nuevo. Y después de refrescarse la cabeza en el agua agregó perezosamente—: ¿Prima tuya, dijiste?
—Sí.
—¿Sin veneno, entonces?
—Así es... Y por esto justamente tiene gran debilidad por las extranjeras venenosas.
Pero la asiática no la escuchaba ya, absorta en sus pensamientos.
—iÓyeme! —dijo de pronto—. ¡Estoy harta de hombres, perros, caballos y de todo este infierno de estupidez y crueldad! Tú me puedes entender, porque lo que es esas... Llevo año y medio encerrada en una jaula como si fuera una rata, maltratada, torturada periódicamente. Y, lo que es peor, despreciada, manejada como un trapo por viles hombres... Y yo, que tengo valor, fuerza y veneno suficientes para concluir con todos ellos, estoy condenada a entregar mi veneno para la preparación de sueros antivenenosos. ¡No te puedes dar cuenta de lo que esto supone para mi orgullo! ¿Me entiendes? —concluyó mirando en los ojos a la yarará.
—Sí —repuso la otra—. ¿Qué debo hacer?
—Una sola cosa; un solo medio tenemos de vengarnos. Acércate, que no nos oigan... Tú sabes la necesidad absoluta de un punto de apoyo para poder desplegar nuestra fuerza. Toda nuestra salvación depende de esto. Solamente...
—¿Qué?
La cobra real miró otra vez fijamente a Cruzada.
—Solamente que puedes morir...
—¿Sola?
—¡Oh, no! Ellos, algunos de los hombres también morirán...
—¡Es lo único que deseo! Continúa.
—Pero acércate aún... ¡Más cerca!
El diálogo continuó un rato en voz tan baja, que el cuerpo de la yarará frotaba, descamándose, contra las mallas de alambre. De pronto, la cobra se abalanzó y mordió por tres veces a Cruzada. Las víboras, que habían seguido de lejos el incidente, gritaron:
—¡Ya está! ¡Ya la mató! ¡Es una traicionera!
Cruzada, mordida por tres veces en el cuello, se arrastró pesadamente por el pasto. Muy pronto quedó inmóvil, y fue a ella a quien encontró el empleado del Instituto cuando, tres horas después, entró en el Serpentario. El hombre vio a la yarará, y empujándola con el pie, le hizo dar vuelta como a una soga y miró su vientre blanco.
—Está muerta, bien muerta... —murmuró—. Pero ¿de qué? —Y se agachó a observar a la víbora. No fue largo su examen: en el cuello y en la misma base de la cabeza notó huellas inequívocas de colmillos venenosos.
—¡Hum! —se dijo el hombre—. Esta no puede ser más que la hamadrías... Allí está, arrollada y mirándome como si yo fuera otra Alternatus... Veinte veces le he dicho al director que las mallas del tejido son demasiado grandes. Ahí está la prueba... En fin —concluyó, cogiendo a Cruzada por la cola y lanzándola por encima de la barrera de cinc—, ¡un bicho menos que vigilar!
Fue a ver al director:
—La hamadrías ha mordido a la yarará que introdujimos hace un rato. Vamos a extraerle muy poco veneno.
—Es un fastidio grande —repuso aquel—. Pero necesitamos para hoy el veneno... No nos queda más que un solo tubo de suero... ¿Murió la Alternatus?
—Sí, la tiré afuera... ¿Traigo a la hamadrías?
—No hay más remedio. Pero para la segunda recolección, de aquí a dos o tres horas.
VIII
Se hallaba quebrantada, exhausta de fuerzas. Sentía la boca llena de tierra y sangre. ¿Dónde estaba?
EI velo denso de sus ojos comenzaba a desvanecerse, y Cruzada alcanzó a distinguir el contorno. Vio —reconoció— el muro de cinc, y súbitamente recordó todo: el perro negro, el lazo, la inmensa serpiente asiática y el plan de batalla de esta en que ella misma, Cruzada, iba jugando su vida. Recordaba todo, ahora que la parálisis provocada por el veneno comenzaba a abandonarla. Con el recuerdo tuvo conciencia plena de lo que debía hacer. ¿Sería tiempo todavía?
Intentó arrastrarse, mas en vano; su cuerpo ondulaba, pero en el mismo sitio, sin avanzar. Pasó un rato aún y su inquietud crecía.
—¡Y no estoy sino a treinta metros! —murmuraba—. ¡Dos minutos, un solo minuto de vida, y llegó a tiempo!
Y tras nuevo esfuerzo consiguió deslizarse, arrastrarse desesperada hacia el laboratorio.
Atravesó el patio, llegó a la puerta en el momento en que el empleado, con la dos manos, sostenía, colgando en el aire, la Hamadrías, mientras el hombre de los lentes ahumados le introducía el vidrio de reloj en la boca. La mano se dirigía a oprimir las glándulas, y Cruzada estaba aún en el umbral.
—¡No tendré tiempo! —se dijo desesperada. Y arrastrándose en un supremo esfuerzo, tendió adelante los blanquísimos colmiIlos. El peón, al sentir su pie descalzo abrasado por los dientes de la yarará, lanzó un grito y bailó. No mucho; pero lo suficiente para que el cuerpo colgante de la cobra real oscilara y alcanzase a la pata de la mesa, donde se arrolló velozmente. Y con ese punto de apoyo, arrancó su cabeza de entre las manos del peón y fue a clavar hasta la raíz los colmillos en la muñeca izquierda del hombre de lentes negros, justamente en una vena.
¡Ya estaba! Con los primeros gritos, ambas, la cobra asiática y la yarará, huían sin ser perseguidas.
—¡Un punto de apoyo! —murmuraba la cobra volando a escape por el campo—. Nada más que eso me faltaba. ¡Ya lo conseguí, por fin!
—Sí —corría la yarará a su lado, muy dolorida aún—. Pero no volvería a repetir el juego...
Allá, de la muñeca del hombre pendían dos negros hilos de sangre pegajosa. La inyección de una hamadrías en una vena es cosa demasiado seria para que un mortal pueda resistirla largo rato con los ojos abiertos, y los del herido se cerraban para siempre a los cuatro minutos.
IX
El Congreso estaba en pleno. Fuera de Terrífica y Ñacaniná, y las yararás Urutú Dorado, Coatiarita, Neuwied, Atroz y Lanceolada, habían acudido Coralina —de cabeza estúpida, según Ñacaniná—, lo que no obsta para que su mordedura sea de las más dolorosas. Además es hermosa, incontestablemente hermosa con sus anillos rojos y negros.
Siendo, como es sabido, muy fuerte la vanidad de las víboras en punto de belleza, Coralina se alegraba bastante de la ausencia de su hermana Frontal, cuyos triples anillos negros y blancos sobre fondo de púrpura colocan a esta víbora de coral en el más alto escalón de la belleza ofídica.
Las Cazadoras estaban representadas esa noche por Drimobia, cuyo destino es ser llamada yararacusú del monte, aunque su aspecto sea bien distinto. Asistían Cipó, de un hermoso verde y gran cazadora de pájaros; Radínea, pequeña y oscura, que no abandona jamás los charcos; Boipeva, cuya característica es achatarse completamente contra el suelo apenas se siente amenazada; Trigémina, culebra de coral, muy fina de cuerpo, como sus compañeras arborícolas; y por último Esculapia, cuya entrada, por razones que se verá en seguida, fue acogida con generales miradas de desconfianza.
Faltaban asimismo varias especies de las venenosas y las cazadoras, ausencia esta que requiere una aclaración.
Al decir Congreso pleno, hemos hecho referencia a la gran mayoría de las especies, y sobre todo de las que se podrían llamar reales por su importancia. Desde el primer Congreso de las Víboras se acordó que las especies numerosas, estando en mayoría, podían dar carácter de absoluta fuerza a sus decisiones. De aquí la plenitud del Congreso actual, bien que fuera lamentable la ausencia de la yarará Surucucú, a quien no había sido posible hallar por ninguna parte; hecho tanto más de sentir cuanto que esta víbora, que puede alcanzar a tres metros, es, a la vez que reina en América, viceemperatriz del Imperio Mundial de las Víboras, pues solo una la aventaja en tamaño y potencia de veneno: la hamadrías asiática.
Alguna faltaba —fuera de Cruzada—; pero las víboras todas afectaban no darse cuenta de su ausencia.
A pesar de todo, se vieron forzadas a volverse al ver asomar por entre los helechos una cabeza de grandes ojos vivos.
—¿Se puede? —decía la visitante alegremente.
Como si una chispa eléctrica hubiera recorrido todos los cuerpos, las víboras irguieron la cabeza al oír aquella voz.
—¿Qué quieres aquí? —gritó Lanceolada con profunda irritación.
—¡Este no es tu lugar! —exclamó Urutú Dorado, dando por primera vez señales de vivacidad.
—¡Fuera! ¡Fuera! —gritaron varias con intenso desasosiego.
Pero Terrífica, con silbido claro, aunque trémulo, logró hacerse oír.
—¡Compañeras! No olviden que estamos en Congreso, y todas conocemos sus leyes: nadie, mientras dure, puede ejercer acto alguno de violencia. ¡Entra, Anaconda!
—¡Bien dicho! —exclamó Ñacaniná con sorda ironía—. Las nobles palabras de nuestra reina nos aseguran. ¡Entra, Anaconda!
Y la cabeza viva y simpática de Anaconda avanzó, arrastrando tras de sí dos metros cincuenta de cuerpo oscuro y elástico. Pasó ante todas, cruzando una mirada de inteligencia con la Ñacaniná, y fue a arrollarse, con leves silbidos de satisfacción, junto a Terrífica, quien no pudo menos de estremecerse.
—¿Te incomodo? —le preguntó cortésmente Anaconda.
—¡No, de ninguna manera! —contestó Terrífica—. Son las glándulas de veneno que me incomodan de hinchadas...
Anaconda y Ñacaniná tornaron a cruzar una mirada irónica, y prestaron atención.