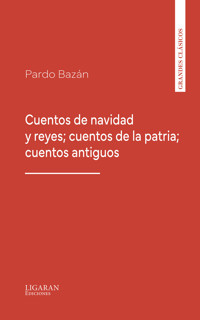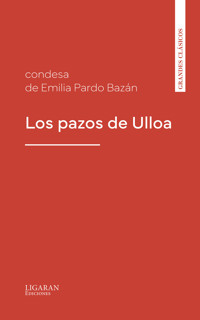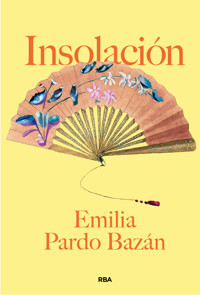Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
La literatura francesa. La Transición. Emilia Pardo Bazán Fragmento de la obra La Transición I. Fin del romanticismo. Si hay un período que debe llamarse de transición. El orden cronológico y las individualidades. Carácter cosmopolita del romanticismo. Francia se reconoce y diferencia, concentrando, mediante la evolución hacia el realismo, su espíritu nacional. Influencias extranjeras. La novela como género-tipo de dos períodos En la primera parte de esta obra traté del romanticismo en Francia a grandes rasgos, fijándome solo en las tendencias más marcadas, en las figuras más significativas y las corrientes más caudales. Necesario me fue omitir nombres y hechos que tienen valor, pero que darían a estos estudios proporciones exageradas. Claro es que en la selección de hechos y nombres influye poderosamente el criterio personal, y a él he obedecido, hablando más despacio de lo que a mi juicio revestía superior importancia; pero, a título de justificación de mis preferencias, ante quienes estén algo versados en las tres fases, germinal, expansiva y decadente, del movimiento romántico, alegaré que las figuras principales para mí fueron las que lo son para todos: Chateaubriand, madama de Staël, Lamartine, Alfredo de Musset, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Jorge Sand, Teófilo Gautier. En España suenan familiarmente tales nombres, aunque su biografía, su crítica y sus escritos sean harto menos conocidos de lo que suele afirmarse; aunque se les juzgue mucho de memoria y de oídas y su labor literaria no haya sido expresamente estudiada hasta el día, que yo sepa, por pluma española, a excepción de la de Menéndez y Pelayo (que consideró al romanticismo francés desde el punto de vista de las ideas estéticas), y aunque el olvido en que cae lo moderno (especialmente lo moderno, al parecer más accesible) vaya envolviendo, si no los nombres, los fastos y las glorias de esa gran generación tan vibrante, tan apasionada, que entre los accesos de su calentura acariciaba aquella ilusión magnífica que doró los albores del pasado siglo, ilusión de poesía y de libertad. Entendí también que el movimiento romántico no se explicaría sin ciertos factores que a él concurrieron; por eso traté de la reacción religiosa, del neocatolicismo, representado por nombres tan claros como los de Chateaubriand, Veuillot, Bonald, de Maistre, Ozanam y Lamennais. La transformación de los estudios históricos por el advenimiento de la escuela pintoresca, a que dio vida el genio de Walter Scott, merecía capítulo aparte, y se lo consagré. Por último, cité la aparición de otra forma literaria, que, en rigor, es patrimonio del siglo XIX: la crítica, con su doble carácter objetivo e intuitivo, tema sobre el cual habrá que insistir, pues requiere mayor espacio, y cada día se impone con superiores títulos a la reflexión y hasta al sentimiento estético.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilia Pardo Bazán
La literatura francesa. La Transición
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: La literatura francesa. La Transición.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-454-9.
ISBN rústica: 978-84-9953-983-6.
ISBN ebook: 978-84-9007-910-2.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
Al conde de Romanones, en prenda de gratitud y afecto, 9
I. Fin del romanticismo. Si hay un período que debe llamarse de transición. El orden cronológico y las individualidades. Carácter cosmopolita del romanticismo. Francia se reconoce y diferencia, concentrando, mediante la evolución hacia el realismo, su espíritu nacional. Influencias extranjeras. La novela como género-tipo de dos períodos 11
II. La novela. Stendhal. La glorificación de la energía. Fama póstuma. Rojo y negro. El análisis. La cristalización 23
III. La novela. Próspero Mérimée. Doble corriente épica: el historiador, el novelista, el cuentista. El realismo local. La novela regional en Mérimée 41
IV. La novela. El lirismo evoluciona y predomina el elemento épico, histórico y social. El mundo que ha de retratar Balzac. Balzac. Su temperamento. Su vida 57
V. La novela. Balzac. La «Comedia humana» 72
VI. La novela. Balzac. La personalidad literaria 82
VII. La novela. Balzac. Sus ideas políticas, sociales y religiosas. Su influencia 92
VIII. La novela social durante la transición. Del lirismo anárquico al humanitarismo: Jorge Sand. El pesimismo socialista: Soulié. Eugenio Sue. La sátira y el buen sentido: Reybaud 101
IX. La novela. El idealismo sano y sentimental. Como se deriva del romanticismo. Lamartine. Saintine. Julio Sandeau. Octavio Feuillet. Cherbuliez 117
X. El teatro. La resurrección de la tragedia: Ponsard. El advenimiento de la comedia: Scribe. El lirismo y la fantasía. Alfredo de Musset. La sátira de las costumbres: Feuillet, Barrere, Sandeau. Restos de romanticismo: Jorge Sand 127
XI. El teatro. Los moralistas. Emilio Augier. Alejandro Dumas, hijo 140
XII. La poesía lírica durante la transición. Teófilo Gautier y el arte por el arte. La forma y el lenguaje. Mal del siglo e influencia española. Lamartine: su segunda y última época de poeta lírico. La política: Víctor Hugo en el destierro. El romanticismo, vencido en la escena, se defiende y sobrevive en la poesía lírica. Los Castigos y las Contemplaciones 162
XIII. La crítica: su importancia creciente. Teófilo Gautier: orígenes del impresionismo. Sainte Beuve: su servidumbre y emancipación. Su elasticidad.Influencia de Vinet. Sainte Beuve impopular. La política. El método de Sainte Beuve 186
XIV. La crítica. Los discípulos de Gautier: Pablo de San Víctor, Montégut, Schérer. Una influencia general: Francisco Sarcey. Hipólito Taine: el momento; los primeros «intelectuales»; la invasión de la ciencia. El sistema de Taine. Digresión. Objeciones. Personalidad de Taine. Juicio de Sainte Beuve. Taine filósofo. Sus mejores obras. Renán. ¿Es un crítico? 204
Epílogo 224
Libros a la carta 227
Brevísima presentación
La vida
Emilia Pardo Bazán (1851-1921). España.
Nació el 16 de septiembre en A Coruña. Hija de los condes de Pardo Bazán, título que heredó en 1890. En su adolescencia escribió algunos versos y los publicó en el Almanaque de Soto Freire.
En 1868 contrajo matrimonio con José Quiroga, vivió en Madrid y viajó por Francia, Italia, Suiza, Inglaterra y Austria; sus experiencias e impresiones quedaron reflejadas en libros como Al pie de la torre Eiffel (1889), Por Francia y por Alemania (1889) o Por la Europa católica (1905).
En 1876 Emilia editó su primer libro, Estudio crítico de Feijoo, y una colección de poemas, Jaime, con motivo del nacimiento de su primer hijo. Pascual López, su primera novela, se publicó en 1879 y en 1881 apareció Viaje de novios, la primera novela naturalista española. Entre 1831 y 1893 editó la revista Nuevo Teatro Crítico y en 1896 conoció a Émile Zola, Alphonse Daudet y los hermanos Goncourt. Además tuvo una importante actividad política como consejera de Instrucción Pública y activista feminista.
Desde 1916 hasta su muerte el 12 de mayo de 1921, fue profesora de Literaturas románicas en la Universidad de Madrid.
Al conde de Romanones, en prenda de gratitud y afecto,
La autora.
I. Fin del romanticismo. Si hay un período que debe llamarse de transición. El orden cronológico y las individualidades. Carácter cosmopolita del romanticismo. Francia se reconoce y diferencia, concentrando, mediante la evolución hacia el realismo, su espíritu nacional. Influencias extranjeras. La novela como género-tipo de dos períodos
En la primera parte de esta obra traté del romanticismo en Francia a grandes rasgos, fijándome solo en las tendencias más marcadas, en las figuras más significativas y las corrientes más caudales. Necesario me fue omitir nombres y hechos que tienen valor, pero que darían a estos estudios proporciones exageradas. Claro es que en la selección de hechos y nombres influye poderosamente el criterio personal, y a él he obedecido, hablando más despacio de lo que a mi juicio revestía superior importancia; pero, a título de justificación de mis preferencias, ante quienes estén algo versados en las tres fases, germinal, expansiva y decadente, del movimiento romántico, alegaré que las figuras principales para mí fueron las que lo son para todos: Chateaubriand, madama de Staël, Lamartine, Alfredo de Musset, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Jorge Sand, Teófilo Gautier. En España suenan familiarmente tales nombres, aunque su biografía, su crítica y sus escritos sean harto menos conocidos de lo que suele afirmarse; aunque se les juzgue mucho de memoria y de oídas y su labor literaria no haya sido expresamente estudiada hasta el día, que yo sepa, por pluma española, a excepción de la de Menéndez y Pelayo (que consideró al romanticismo francés desde el punto de vista de las ideas estéticas), y aunque el olvido en que cae lo moderno (especialmente lo moderno, al parecer más accesible) vaya envolviendo, si no los nombres, los fastos y las glorias de esa gran generación tan vibrante, tan apasionada, que entre los accesos de su calentura acariciaba aquella ilusión magnífica que doró los albores del pasado siglo, ilusión de poesía y de libertad.
Entendí también que el movimiento romántico no se explicaría sin ciertos factores que a él concurrieron; por eso traté de la reacción religiosa, del neocatolicismo, representado por nombres tan claros como los de Chateaubriand, Veuillot, Bonald, de Maistre, Ozanam y Lamennais. La transformación de los estudios históricos por el advenimiento de la escuela pintoresca, a que dio vida el genio de Walter Scott, merecía capítulo aparte, y se lo consagré. Por último, cité la aparición de otra forma literaria, que, en rigor, es patrimonio del siglo XIX: la crítica, con su doble carácter objetivo e intuitivo, tema sobre el cual habrá que insistir, pues requiere mayor espacio, y cada día se impone con superiores títulos a la reflexión y hasta al sentimiento estético.
Al llegar a la época contemporánea, la considero dividida en tres períodos: el primero, de transición del romanticismo al naturalismo; el segundo, de naturalismo, y el tercero, el actual, de neoidealismo, decadencia y anarquía. Fases sucesivas de una rápida descomposición de los elementos románticos supervivientes, que, sin embargo, persisten y resisten, luchando con la reacción hacia el clasicismo diez y ocheno, con el espíritu científico democrático, con las influencias nuevas y las tradicionales, y retoñando donde menos se espera, a fuer de árbol que arraigó muy hondo, y de cuyas radículas todavía quiere brotar vegetación frondosa.
Debo añadir que la mayor parte de los historiadores y manualistas de la literatura francesa no hablan de la transición como período sustantivo; señalan, sí, el tránsito del romanticismo al realismo, pero no consideran las gradaciones. Séame permitido apartarme del método general y conceder a la transición valor propio. Cabe que me equivoque en asignar a un escritor puesto más o menos adelantado; mas no creo engañarme al suponer que entre dos escuelas tan radicales como el romanticismo y el naturalismo, entre esa derecha y esa izquierda, existe una especie de centro, en el cual se amalgaman, para disociarse después, las contrapuestas opiniones.
Ante todo, reconozco que la división, con la cual aspiro a orientarme en la exploración de un movimiento literario vastísimo y bastante menos conocido entre nosotros que el romántico, no obedece a orden cronológico riguroso. Los frutos literarios no son como la hierba que, segada a un tiempo, a un tiempo reverdece. En el campo literario medran y fructifican a la vez producciones de diversas zonas: sin duda hay leyes de evolución, pero no están sujetas a proceso serial, ni rigurosamente eslabonadas. Así como hemos visto, en la plenitud de la poesía lírico-romántica, al clasicismo galo y al jacobinismo, no solo luchar, sino triunfar con Casimiro Delavigne y Beránger; así como, al sucumbir después de estrepitosas peleas el drama romántico, apareció una tragedia de corte clásico y ganó lo que aquel perdía —ni en la época naturalista murió del todo el idealismo, ni hoy el naturalismo está tan decaído y arrumbado como cuentan—. En la literatura compleja de nuestras complejas sociedades modernas no se marcha hacia la unidad y el colectivismo, sino hacia la libertad y la personalidad reconquistada, que produce la exaltación individualista.
Y ha solido suceder con esto lo que con el cristianismo naciente. Llamamos Era cristiana a siglos en que, si indudablemente la inspiración y la frescura auroral estaban en los innovadores, había en realidad muchos más paganos que cristianos, y puede asegurarse que la sociedad, pagana fue en conjunto. Cada escuela literaria nace bajo el poder y el dominio de otra escuela: es reprobada y condenada casi como herejía; combate mientras alienta, mientras lleva en sí fuerza de espontaneidad, y empieza a decaer cuando parece asegurada su victoria. Nunca fenece por entero sin embargo: declina lo circunstancial, lo accidental, generalmente la envoltura retórica. Pero el alma de verdad que indefectiblemente contiene toda doctrina, la suma de revelación que aporta, es lo que perdura y debe perdurar. Sin duda la literatura se ha desenvuelto sucesivamente; sin duda el clasicismo precedió al romanticismo; pero cuando estudiamos los fenómenos no se encuentra la solución de continuidad, y adviértese que el clasicismo, no en lo que tenía de formal, sino en su esencia, íntimamente unida al genio nacional francés, nunca desapareció, y solo aguardó momento favorable para echar por tierra al romanticismo.
Recordemos cómo Gautier lo hirió en la medula proclamando la impasibilidad y la impersonalidad del arte. Asomaron a favor de esta doctrina, como elementos de transición, entre el renaciente espíritu clásico, el realismo y el naturalismo.
Y no faltó una señal anunciadora de grandes cambios, el impulso hacia la unidad en las nuevas direcciones. Así como los románticos habían sido unos por el lirismo (cualquiera que fuese su nota propia), los realistas y naturalistas fueron unos por la impersonalidad; la aleación romántica que les quedaba pudo medirse por la dosis de lirismo que conservaron. El que, años después, se colocó a la cabeza del naturalismo, Emilio Zola, reconoció la aleación, y habló del lirismo como de un tumor o cáncer que padecía y que jamás había conseguido extirpar enteramente.
A pesar de estos rezagos de romanticismo, más tenaces y visibles en ciertos géneros y en ciertos autores, la evolución es tal, que puede decirse que el arte literario gira sobre su eje. El cambio rebasa de los límites de la forma y de los accidentes de la composición, y llega hasta la substancia del arte. No fueron el realismo y naturalismo (como superficialmente se ha afirmado y como aún se oye repetir sin examen) una moda literaria (no existen tales modas, en el sentido arbitrario) sino una transformación, la más profunda que puede sufrir el arte, al variar de un modo radical los principios a que obedece (conscientemente o no) su desarrollo. Quizás cabría comparar esta evolución al paso de la Edad Media al Renacimiento. Y, en efecto, al afirmar contra el romanticismo la representación objetiva de la realidad, sin quererlo ni saberlo, las letras se convertían hacia aquel tan odiado clasicismo, fórmula a la cual, por muchos conceptos, pertenecen los tempranos anti-románticos, los psicólogos y los realistas, anunciados por Stendhal.
Stendhal es el primero de los escritores complejos e híbridos que encarnan la transición, y que, arrastrados por el romanticismo, o anclados en el clasicismo, van, sin embargo, insensible e involuntariamente, a abrir la zanja y echar los cimientos, no solo del naturalismo, sino de escuelas más modernas que sobre las ruinas del naturalismo se han alzado. Vistos de cerca estos tipos, nótase que ofrecen caracteres propios de distintas épocas literarias y los reúnen y juntan en sí, como el grifo y el drago las alas del ave y las garras aceradas y rapantes de la fiera. Se les ha llamado repetidas veces precursores del naturalismo, y lo son, en efecto; como tales se les ha estudiado, y como tales era lícito estudiarles; pero también cabría tenerles por testamentarios del romanticismo o predecesores geniales y nunca sobrepujados de las tendencias ultramodernistas. Recurriendo al vocabulario de la arquitectura, diré que son escritores del orden compuesto.
Nota característica de estos escritores que he llamado de transición, que les distingue de los románticos: no se presentan como vates, sino como investigadores: su forma propia es épica-objetiva. El hombre sale de sí mismo y espacia la mirada en derredor suyo. Los que no son realmente novelistas por la creación de la fábula (en la escuela que va a surgir, lo de menos), pertenecen, sin embargo, a la epopeya; son, antes que entusiastas, narradores y observadores. Bajo el romanticismo se hacía gala de sensibilidad exaltada y enfermiza; y ya, como si se agotase un manantial vivo y fluyente, se retrae la sensibilidad, o mejor dicho, se oculta su manifestación externa bajo una capa de impasibilidad irónica o marmórea. Del campo romántico venía Teo, y no pudo idear cosa más mortal para el romanticismo, agitado y confuso, que la frialdad pagana unida al culto idolátrico de la forma. Dentro de la misma corriente, trayendo afirmaciones nuevas, encontraremos a autores tan diferentes como Stendhal y Próspero Mérimée, Gustavo Flaubert y Honorato de Balzac, Ernesto Renan e Hipólito Taine.
Puede inducir a error, al considerar la época naciente, la cuestión de cronología. No duró mucho el romanticismo, pero los grandes románticos sí; sobrevivieron al hervor y oleaje de su juventud, y prolongaron, con su existencia y longevidad, con su laboriosidad, la ilusión de que el romanticismo perduraba. Jorge Sand vivió hasta 1876; Víctor Hugo hasta 1885, mientras Stendhal, que representaba la evolución por la cual Sand y Hugo fueron arrollados, falleció en 1842, Balzac en 1851, Baudelaire (padre de tantas direcciones ultramodernas) en 1867, y Próspero Mérimée en 1870. Datos que conviene no olvidar, y que prueban cómo las tendencias características de un período literario y social, que se afirman por medio de algunas individualidades poderosas, cumplen su desintegración totalmente, sin que les valga ya el auxilio de esas mismas individualidades, que, en tal respecto, han perdido toda su eficacia, toda su virtualidad, aunque continúen produciendo, y obras no menos bellas, quizás superiores a las del período apostólico.
Hay varios aspectos del romanticismo francés que suelen pasar inadvertidos; si los tomamos en cuenta, quizás interpretemos mejor los caracteres de la transición, el paso de la exaltación subjetiva a la impersonalidad y la objetividad, del sentido lírico al científico, del romanticismo al realismo y al naturalismo, que se verifica durante el período comprendido entre el advenimiento del segundo Imperio y el último tercio del siglo XIX.
El romanticismo francés, por su exuberante fecundidad y por el influjo de comunicación y difusión de las ideas que siempre ha ejercido Francia, especialmente desde fines del XVIII, pudo llegar a erigirse en norma de otros romanticismos que a primera vista parecían nacionales, y no lo eran sino a medias; por ejemplo, el ruso y el español. A la vez —y esto explica mejor el fenómeno— era inherente al romanticismo francés, no solo la expansión cosmopolita, sino la curiosidad viva y noble de todo lo extraño y nuevo, y la aceptación de cuantas formas de hermosura y poesía surgen y caben en el vasto mundo. Imitando a Roma, Francia admitió en su Panteón las teogonías bárbaras, sin exceptuar ni al «ladrador Anubis». Fue el período triunfante del romanticismo un momento en que Europa se entró por Francia adelante, y Francia, a la recíproca, se derramó por los últimos rincones de Europa. Después, el arranque expansivo se contuvo, y para contrarrestarlo nacieron la desconfianza y el exclusivismo pseudo-patriótico.
En esto, como en todo, Napoleón presumió de desviar las corrientes profundas con un gesto de su imperial mano, sin perder ocasión de manifestar antipatía al romanticismo extranjero, contrario, en su opinión, al sentido íntimo del pueblo francés. Era inútil; la «cándida y soñadora» Alemania, derrotada en los combates, vencida en Jena, triunfaba en los espíritus. Y no era Alemania solamente. Era Inglaterra, era Escocia y sus lagos azules, Irlanda y su elemento demográfico tradicional, Italia, España, Rusia. Invasión provocada por el conquistador mismo, que había forzado a aproximarse con violento empuje a los pueblos y a las razas.
Si en personalidades buscamos ejemplos para demostrar cómo Napoleón, a pesar suyo, fundió al extranjero con Francia, bastará recordar el caso de Enrique Heine. El «más francés de los alemanes» —que es, sin embargo, el más grande entre los poetas líricos de su tierra, y que lleva la esencia de la poesía germánica, la voz de oro del hada Loreley, al alma escéptica y positiva de París— quizás nunca hubiese cruzado la frontera para vivir en Francia como en una segunda patria, si en casa de sus padres, siendo él niño, no se aloja el tambor Legrand, para infundirle, con el redoble de sus palillos, el entusiasmo épico del emperador, a quien entonó tan magnífico ¡hosanna!, y para inspirarle la obra maestra de Los dos granaderos. No es dudoso que Napoleón, como todo hombre de acción muy extensa, consiguió a veces exactamente lo contrario de lo que se proponía. Su obra, que anhelaba fuese nacional, se convirtió en internacional, y el romanticismo, en quien veía un enemigo, cundió gracias a él y a la Revolución, que sembró y dispersó hacia los cuatro puntos cardinales a tantos franceses ilustres.
Para mí no ofrece duda: es la historia, son sus vicisitudes, lo que divide en dos etapas muy caracterizadas y contrarias la literatura francesa moderna: el período de amplia asimilación y el de eliminación, una época en que a Francia le interesa todo, y otra en que tiende progresivamente a no interesarse en realidad sino por lo propio, bien definido como tal —y acaso únicamente por lo parisiense—. En apariencia, Francia continúa siendo hospitalaria, acogiendo a los escritores extranjeros, ensalzándolos, festejándolos; pero esto es una cosa, y otra la penetración y trueque de almas. De la hueste romántica, los más insignes —Chateaubriand, la Staël— están embebidos de sentimiento y literatura inglesa o alemana. Y el autor de Atala todavía va más lejos: trae el sentimiento de países desconocidos. Es una generación de golondrinas emigradoras; mal de su grado, los trastornos políticos las arrojan anticipadamente de la bella Francia, toda abrasada y toda sangrienta, y las empujan hacia países donde el romanticismo ha germinado desde antiguo, entre las brumas del Norte. Y al ponerse en contacto con nuevas ideas y nuevas formas de lirismo, se estremecen con la alegría peculiar del descubridor y el viajero. El romanticismo atraviesa entonces su edad heroica.
Si el romanticismo no debiese tanto por otros conceptos a Chateaubriand y a su gloriosa émula, bastaría deberles esa fundamental dirección, ese movimiento de incalculable fecundidad y trascendencia —el cosmopolitismo literario—. Chateaubriand y la Staël no se limitaron a poner en relación con Alemania y la Gran Bretaña a los franceses: también les incitaron a que penetrasen en Italia, apoderándose de un mundo de arte, sensaciones y recuerdos. A España le llegó la vez más tarde, con la segunda época, la plenitud del romanticismo. Pero dada estaba la señal, y hasta los más apartados confines de Europa había de llegar el soplo entusiasta, el mutuo abrazo. Del propio modo el españolismo de Víctor Hugo (tan falso y tan retórico como se quiera que sea) procede de la guerra, procede de la historia.
Francia ejercía, en semejante ocasión, de agitadora por las armas; pero mientras sostenía la guerra y vencía, acogía las ideas del extranjero y el enemigo, las cobijaba en su seno, las amparaba y se dejaba vencer por ellas muy gustosa. Así ejercitaron sobre Francia y sus escritores tan decisivo ascendiente Schiller y Schlegel, Byron y Coleridge, el falso Osián y el pintoresco Walter Scott. Nosotros no podíamos influir por medio de nuestras individualidades, menos geniales (es fuerza confesarlo). Cuando influimos, fue por nuestro raro y poético sello nacional, por nuestro color, nuestra luz, nuestras costumbres y supersticiones, nuestra alma colectiva, y asimismo por nuestro pasado, visto al través de las narraciones de viajeros artistas, Mérimée, Gautier —y de los críticos enamorados del Romancero, de Calderón y Lope—, los eruditos alemanes.
Somera ojeada basta para que nos demos exacta cuenta de la evolución, en este terreno, de la literatura francesa; del movimiento rápido con que abrió sus valvas para recibir el agua del Océano, así como ahora las va cerrando lentamente, viviendo de su propio jugo. Después de la legión de emigrados literarios, Chateaubriand, la Staël, de Maistre; de los viajeros, Lamartine y Mérimée; de Musset, cuya fantasía vive en Italia, en la Italia sugestiva y dramática del Renacimiento; del otro viajero infatigable, Stendhal, que se proclama italiano hasta en su sepultura, viene, con la transición, una nueva hueste que ha resuelto quedarse en Francia y estudiar su sociedad, sus costumbres, su vida interior. Se acabaron los indios enamorados y fieles,1 los hidalgos embozados y en acecho, espada al puño, los abencerrajes, los donceles venecianos; se acabó el mundo de la fantasía, en que el poeta refleja y agiganta la sombra de su propio cuerpo; llegan los novelistas como Balzac y Flaubert, estudiando la vida de provincia y aldea o los secretos y rinconadas de París; los dramaturgos como Augier y Sardou, aleccionados por la novela misma, buscando en ella y en la observación de lo que les rodea, de la sociedad en que viven, los efectos, sorpresas y enseñanzas del teatro. No conozco evolución que se manifieste más claramente que esta; el tránsito de la libertad poética del romanticismo, de esa bohemia en que el espíritu se transporta a países lejanos, que siempre son más o menos de ensueño, a la disciplina y sujeción científica, a la comprobación y aceptación de los hechos, que se llamó primero realismo, naturalismo después. Y, dentro de esta marcha evolutiva, nada tan curioso como notar las rebeldías frecuentes, las desviaciones del método y la regla, el hervor romántico, que no acaba de aquietarse y solo espera ocasión para romper la costra plana y dura. Cuando se acentúan estas rebeldías, y el naturalismo ha fatigado al espíritu, el pensamiento de Francia vuelve a refugiarse en valles extranjeros: en la piedad humana de Tolstoi y Dostoyewsky, en el esteticismo de D’Annunzio.
Se deduce de estas premisas que el romanticismo francés no fue nacional y genuino; pero su sentido cosmopolita imprimió carácter a Francia, haciendo nacional el amplia comprensión, el amplia receptividad; y solo al menguar esta excelencia y sustituirla definitivamente cierta intransigencia y estrechez (eso que siempre hemos padecido aquí),2 será cuando quepa afirmar que Francia decae.
No ha llegado todavía el momento, si bien lo anuncian ciertos alarmantes síntomas. Ni es tiempo ahora de reseñarlos; estudiamos el período de transición; las influencias extranjeras que Francia comienza a sacudir, aún ejercen sobre ella poderoso dominio. No han sido destronados ni Schiller, ni Shakespeare, ni Walter Scott, los sugestionadores de la novela y del teatro, los modelos de Lebrun, de Dumas padre, de Casimiro Delavigne, de Víctor Hugo, de Vigny, de Mérimée, de Thierry, de Jorge Sand, del propio Balzac en muchas de sus novelas, que están infiltradas (al principio de su vida literaria) de los procedimientos del autor de Ivanhoe; no han sido definitivamente relegados a la penumbra de los Campos Elíseos, en que se complacen las sombras de los poetas, aquellos que soliviantaron a la generación romántica: Wordsworth, Byron, Goëthe, Bürger. Llamados a más duradero influjo y prestigio, también los filósofos y los pensadores extranjeros permanecen en pie; Herder, los Grimm, Niebuhr, Kant, Hegel, Schlegel, se infiltran en la enseñanza, en la cátedra, en la crítica, en la metafísica, en la historia.
Y no hay que admirarse de la persistencia de su dominio; son de los destinados a larga vida. Dijérase que hoy no se producen, o al menos escasean, los tipos supremos de individualidad; que el molde se ha roto. Si actualmente se regatea y hasta se proscribe la admiración, es más difícil desarraigar la influencia. Y me guardo de afirmaciones radicales, a toda hora desmentidas por hechos aislados. Hablo del conjunto cuando digo que, hacia 1848, cerrado el ciclo romántico, Francia se replega, se convierte hacia sí misma. La observación, en general, es exacta; hasta en su programa político representa el segundo Imperio esta concentración nacional, condenando por extranjerizado el romanticismo (movimiento semejante al de pseudo-casticismo que aquí trajo la restauración alfonsina). Lo reconoce con notable exactitud un crítico francés. «Surgió una generación nueva, que se jactaba de ser indiferente al desarrollo de las vecinas naciones; que desengañada de ensueños humanitarios, se recogía y solo contaba con sus propias fuerzas; que más seca y reacia al entusiasmo, ya apenas sentía aquella necesidad de comulgar con el pensamiento universal que había caracterizado al romanticismo».
Justo es reconocer que la inexactitud y falsedad de la visión romántica, su ligereza al reproducir los ambientes y las psicologías extranjeras (hecho del cual nosotros los españoles pudiéramos aducir tan peregrinos testimonios),3 había contribuido al desvío de la generación nueva «seca y reacia al entusiasmo». La exigencia de conocimiento exacto y descripción fiel, la exigencia científica, para decirlo terminantemente, hizo que el cosmopolitismo y el exotismo fuesen informados, restrictos y serios, o al menos lo pretendiesen.4 Desde este punto de vista, compárese Atala a Salambó, y se comprenderá la zanja profunda que separa a las dos épocas. Los acontecimientos políticos que en el primer tercio del siglo contribuyeron a la expansión, debían contribuir cada vez más al aislamiento de Francia, tendencia exaltada hasta el paroxismo en los años que siguieron a Sedán.
No miremos tan adelante; el período que va de la monarquía liberal al segundo Imperio, tan significativo, es el que ahora consideramos. Y en él vemos persistir, es cierto, las influencias extranjeras, pero como algo accesorio, naciendo y ramificándose las letras francesas de su propio tronco, y creándose la ficción sobre la base de la vida ambiente. Y, nota característica, el influjo británico ya no lo ejercen novelistas como Scott, ni poetas como Byron y Shelley, sino los historiadores, los pensadores y los críticos; las revistas, género tan inglés, se aclimata en Francia. No se rinde culto a los autores de obras de imaginación en Inglaterra, pero se les estudia críticamente (que es un modo de oponerse a lo estudiado). Para advertir la importancia de este movimiento, baste recordar que a él corresponde la Historia de la literatura inglesa, de Taine, obra con garras de león, que marca un paso decisivo.
En la mentalidad francesa, el pensamiento inglés extiende sus ya vastos dominios. Sin más asunto que este del influjo inglés sobre Francia, cabría escribir un libro muy extenso. La dura mano con que Inglaterra quebró el destino de Napoleón y la gloria de Francia, dio prestigio a la inteligencia inglesa, cuya base, desde que decayó el romanticismo especialmente, fueron los estudios filosófico-morales, históricos y sociológicos, el aspecto útil del pensamiento, lo práctico de su empleo y ejercicio.
Francia, menos inclinada a esta labor, recogió de Inglaterra ejemplos, aplicándolos con la destreza artística que la distingue.
La labor de imitación, en las obras de imaginación, no puede decirse que se interrumpe, pero sí que es menos visible, revelando en quienes la practican mayor superioridad y dominio del arte, para asimilarse hábilmente los elementos extraños. El imitar así es manera de originalidad; más que imitar, es adueñarse.
Razones políticas han influido para que la comunicación intelectual de Francia con Alemania no haya sido tan franca y persistente como la de Inglaterra. Es verdad que Alemania, al progresar en el sentido político, descendió en potencia intelectual, y no produjo nombres que pudiesen compararse con los de la generación romántica; los Goethe y los Schiller, los Kant y los Hegel. No en balde, si se indagase bien, podría creerse que fue Alemania la verdadera patria del romanticismo, y que después de aquella etapa de lucha y estrépito (drang und sturm)5 tenía que amenguarse su energía creadora y disminuir su legión sagrada. Y el respeto y el nimbo que continuó rodeándola, procedió de la Alemania romántica desde fines del siglo XVIII al primer tercio del XIX; la de los grandes pensadores y los profundos y altos poetas. El único alemán que, durante la transición, se entrañó en Francia, fue Heine... y Heine, realmente, es el lirismo romántico, y para los franceses es casi un francés, «el ruiseñor anidado en el peluquín de Voltaire». Se le imitó: los más grandes, Gautier, Baudelaire, en él se inspiraron. Es el último nombre alemán resonante, hasta el salto a Schopenhauer, Hartmann y Nietzsche, generación todavía magna, pero inferior a su predecesora.
No cabe negar que la influencia rusa ha venido a sustituir en gran parte en Francia a la alemana y la inglesa, hoy decaídas. Semejante influencia se distinguió por tres caracteres: el realismo, el pesimismo, el cristianismo. Empezó esta corriente (aunque parezca singular) con las simpatías hacia Polonia, y durante años fue Polonia solamente la que usufructuó el cariño y el entusiasmo manifestados a sus refugiados y, sobre todo, al célebre Mickiewickz, que, como Heine, se sintió parisiense. Dumas padre y Mérimée iniciaron el movimiento hacia Rusia: el primero encareció los méritos del poeta del Cáucaso, Bestuchef, y el segundo publicó alguna traducción de Gogol. Ivan Turgueniew buscará después, como Heine y Mickiewickz, el calor del seno de París; pero la verdadera influencia rusa no empieza a dejarse sentir hasta el período de transición, y no estalla hasta que vence al naturalismo. Y nótese que mientras no se advierte la necesidad moral de reaccionar contra el naturalismo triunfante, excesivo y limitado, no se consolidan, en oposición al genio nacional, la influencia rusa y la escandinava.
Desde que se inicia la transición, hay un género cuya importancia crece, hasta llegar a absorber a los restantes.
Consecuencia natural de la decadencia del lirismo y predominio de los elementos épicos, es no solo el desarrollo, intenso y fuerte, de los estudios históricos, sino la supremacía de la novela. Mientras se desenvuelve la transición y triunfa el naturalismo, la novela ejercerá la hegemonía.
1 Pedro Loti es una excepción, y siempre las habrá.
2 A pesar de la constante imitación. Imitar no es comprender; quizás sea lo contrario.
3 En este terreno, nada ha cambiado. La información de Francia respecto a España sigue siendo un cúmulo de absurdos errores.
4 Las excepciones que tengo más presentes se refieren a España.
5 Sturm und Drang. (N. del E.)
II. La novela. Stendhal. La glorificación de la energía. Fama póstuma. Rojo y negro. El análisis. La cristalización
Stendhal demuestra las sorpresas y engaños a que nos expondría, al tratar de la transición, una clasificación por orden cronológico. Enrique Beyle —conocido por el pseudónimo de Stendhal, y que no solo debe contarse entre los escritores de transición, sino entre los maestros más invocados y aclamados por las escuelas y tendencias que hemos visto sucederse: el naturalismo, el psicologismo, la crítica de Taine, los energistas contemporáneos— nació en 1783, y, por consiguiente, pensó y escribió en la plenitud del romanticismo: tenía veinte años cuando El Genio del Cristianismo, Atala, René, se publicaban o iban a publicarse. Envuelto, eclipsado por la gloria y el brillo de una época a que moralmente no pertenecía, aunque la fatalidad cronológica le obligase a vivir en ella, Stendhal escribió mucho y apenas fue leído; y solo mediante una de esas rehabilitaciones póstumas —que en España no conocemos, porque hay pereza de estudiar a los vivos y a los muertos mucho más, pero que se ven con frecuencia en los países intelectuales—, ha ascendido al puesto que hoy ocupa. Hacia 1840, dos años antes de morir, profetizaba Stendhal: «Probablemente tendré algún éxito allá en 1860 o 1880». Ningún escritor habrá vaticinado con mayor lucidez. Su fortuna literaria nació tarde, pero robusta y con cuerda para imponerse a dos o tres generaciones, movidas por ideas enteramente contradictorias, profesándolas y tremolándolas como banderas, y conformes, sin embargo, en la admiración y devoción a Stendhal.
Lo primero que en Stendhal se nota es la ambigüedad y complejidad de la fisonomía, cosa muy del agrado de los contemporáneos, que se inclinan a desdeñar la sencillez como signo de inferioridad. Stendhal fue un sujeto misterioso y enigmático, en quien se juntaron facultades que suelen excluirse, elementos que riñen: el ejercicio tenaz del análisis y el culto de la acción, o, según hoy se dice, la apoteosis de la energía.
Nació en Grenoble, en el Delfinado, aunque, por alarde de simpatía a Italia, la tierra donde encontraba afinidades con su carácter y gustos, mandó escribir sobre la lápida de su sepultura Arrigo Beyle, milanese. La familia de Beyle pertenecía a lo que llaman en Francia aristocracia de toga —semiaristocracia, sangre violeta, no azul—. Su madre, que murió joven, era de origen italiano tal vez; en su casa se hablaba italiano, se leía a Tasso y al Dante. Los biógrafos de Beyle, para excusar la ferocidad de ciertos rasgos de su pluma, recuerdan su orfandad de madre y su infancia tiranizada; la tía Serafina, que le detestaba; la austera y sombría casa del abuelo materno, en la cual pasó la niñez; la compresión; el aislamiento; el no permitirle jugar con otros muchachos de su edad; los azotes que le daba un cura, que le pusieron por ayo; todo lo cual fue parte a que profesase a su familia antipatía mortal, y su sensibilidad infantil se trocase en amargura rencorosa. En sus compañeros de escuela no vio sino un hato de pilluelos egoístas; en sus deudos, unos enemigos. Su desencanto se petrificó en desprecio. No era duro de corazón, pero se empeñó en aparecer cual si lo fuese.
El entusiasmo que naturalmente despertaban en los muchachos los triunfos de los ejércitos republicanos, movió a Stendhal a querer ingresar en el Colegio de Artillería, y con tal objeto llegó a París el último año del siglo XVIII, cabalmente la víspera del 18 de Brumario, jornada que puso la suma autoridad en manos del artillero Bonaparte. Esta circunstancia explica sobradamente la influencia inmensa y singular que sobre la imaginación de Stendhal ejerció el destino de Napoleón, su carácter, su encumbramiento. Sainte Beuve, que extracta la biografía de Stendhal de donde yo la extracto, de la muy concienzuda de R. Colomb, el amigo constante de Stendhal, dice de este momento: «¡Fecha memorable, tan propia para grabarse en un alma joven!». En efecto, para Stendhal, la estrella napoleónica fue norte de su vocación, y hasta le señaló el rumbo de novelista. Obsérvese que en todos los grandes escritores de la época de Stendhal, y aun mucho después, notamos esta obsesión del gran caudillo, que hoy remanece, pues existe una pléyade de intelectuales que, al través de la admiración involuntaria y fanática de aquel Stendhal (más inclinado a la ironía que a la veneración, hasta en presencia del Coliseo romano), adoran el recuerdo del primer Bonaparte. El culto del héroe, la tesis de Emerson y de Carlyle sobre el grande hombre, a nadie se adapta como al Corso. Su prestigio y su influjo alcanza a todos sus contemporáneos. Ya sea para ellos el azote de Dios, el rayo descendido del cielo, como creía De Maistre; ya sea el enemigo, el tirano, el que se elevó sobre las ruinas del ara de la libertad, como para madame de Staël; ya el Atila que diezma a Francia, como para Chateaubriand —bien podemos asegurar que la historia de los sentimientos literarios en Francia gira sobre ese eje de bronce—. El punto de vista desde el cual Stendhal le consideraba, era, sin embargo, nuevo en tal época. Aunque por instinto lo adoptasen los que seguían a Napoleón ciegamente, prodigando sangre a una palabra suya, a nadie se le ocurrió formularlo en las letras sino a Beyle, tomando al Corso como a un Mahoma, una especie de fundador de religión, la religión de la energía. El culto napoleónico, la glorificación del individuo que se abre camino por la voluntad, despreciando obstáculos —la suprema fórmula del anarquismo—, tuvo por pontífice a Stendhal, y después extendió sus raíces por toda Europa. El estudiante criminal de Dostoyewsky, en su célebre novela Crimen y castigo, Raskolnikof, no es sino un napoleonista, un sectario de ese dogma de los fuertes, que no reparan en medios. Hoy, tal religión es una de las grandes corrientes de pensamiento en la juventud literaria francesa. Así como en los comienzos del romanticismo se osianizaba, se aspiraba a pasar por alma melancólica, ahora se aspira a pasar por alma de acero, capaz, como Nerón, de abrasar a Roma para calentarse y divertirse. Esta secta cuenta entre sus adeptos y secuaces, en primera línea, a Mauricio Barrés, conocido en España y gran admirador, como de Napoleón, de San Ignacio de Loyola.
Las fases de la idea de Napoleón revelan las evoluciones literarias. Al principio, mientras vence y domina a Europa, mientras se le puede aplicar lo que la Biblia dice de Darío, y lo que Manzoni quizá tomó del libro sagrado, siluit terra in conspectu ejus, la literatura ve en Napoleón al tirano, algo como la peste o el terremoto; pero apenas viene la desventura y la expiación, comienza la leyenda de oro a bordar sus misteriosos recamos; empieza la campaña patriótica de Beránger, el petit chapeau avec redingote grise; Víctor Hugo empuña la trompa y canta las espléndidas banderas, las águilas, la Columna; y Napoleón, en gran parte por obra de las letras, asciende a deidad, es el sacro numen de la patria. Más todavía: lo que en Beránger es el refrain democrático, la alegría popular ante el paladín y el caudillo que no procede de las Cruzadas, sino de la revolución sangrienta, en Víctor Hugo el himno, el transporte de Simónides ante la belleza del heroísmo, la generación de la cual Víctor Hugo y Beránger pueden considerarse abuelos, la de hoy, lo convierte en una especie de sistema, filosófico, en una concepción total de la vida, y predica la fuerza, la violencia, la acción, aconsejando como remedio para la decadencia de Francia el cultivo y desarrollo de la energía a toda costa.
Confieso —y séame perdonada la digresión, ya volveremos a Stendhal— que esta tesis de la «glorificación de la energía» que a primera vista no carece de seducción, sería para mí doblemente atractiva y hasta llegaría a persuadirme y conquistarme, si mi amigo Mauricio Barrés, stendalista puro, no hubiese tenido la ocurrencia de situar la tierra de promisión de la susodicha energía en nuestra España; no en la de los siglos XV, XVI y XVII, sino en la contemporánea, donde vivimos. Andamos por acá tan deseosos de ver despuntar y afirmarse la energía de que Barrés nos cree saturados, que no sin extrañeza leemos su libro de viaje por España, titulado Sangre, deleite y muerte. Cuando los estadistas nos encuentran amodorrados y sin pulso, Barrés entiende que vivimos con una intensidad nerviosa incomparable. Al sentirse atraído por España, obedece Barrés a la misma ley que los demás discípulos de Stendhal, todos fervientes admiradores nuestros: Mérimée, que tanto nos visitó y escribió de nosotros; Taine, que pensó escribir la historia de nuestra literatura antes que de la inglesa. Los románticos también nos habían idealizado, pero, con un color local tal vez más exacto, ¿no es idealización la de estos discípulos y continuadores de Stendhal?
Prosiguiendo la biografía del ciego adorador de Napoleón —en opinión del cual, Francia, como nación, dimitió en 1814— y reseñándola a la ligera —porque aun cuando en la vida de Stendhal no hay grandes páginas, hay muchos incidentes y episodios que explican la obra literaria—, conviene saber que en 1799, año octavo de la República, salió en dirección a París, lleno de ilusiones, para ingresar en la Escuela politécnica: hervía en la capital el entusiasmo por el primer Cónsul. La influencia de su amigo Daru, Secretario e Inspector de Guerra, hizo que Stendhal, en vez de ingresar en Artillería, entrase en las oficinas del Ministerio. En esta primer etapa, aislado en París, el joven delfinés se aburría, se moría de nostalgia. La vida adquirió interés a sus ojos cuando aceptó jubiloso ir con Daru al ejército de Italia. ¡Italia, patria de su espíritu! ¡Qué de emociones! Pasó el San Bernardo dos días después que Napoleón: los formidables destinos del coloso le arrastraban ya en su estela. Poco después vio por primera vez, ante el fuerte de Bard, el fuego de las batallas, y sintió la impresión embriagadora del peligro, que barre las telarañas del tedio. Dos supremos deleites conoció a la vez: el peligro y la música de Cimarosa. El delirio del arte se apoderó de Stendhal. En 1800 asistió como aficionado a la batalla de Marengo; y sugestionado por la epopeya, queriendo pasar de espectador a actor, entró en los dragones y siguió la campaña hasta el tratado de Luneville, portándose como un valiente. Por lo mismo que lo era, la vida militar se le hizo insufrible en tiempo de paz, y pidió el retiro. Volvió a su casa con los hábitos y las licencias de soldado; su familia no le pudo sufrir y le envió a París con modesta asignación. Beyle dedicó en París sus ocios a estudiar; el amor y las letras se disputaron su espíritu. Después de algunas aventuras sentimentales, en 1806 vuelve al ejército, asiste a la batalla de Jena, ve a Napoleón entrar triunfante en Berlín, y empleado en la Cancillería Imperial —pues el coloso empieza a distinguirle— toma parte en los preliminares y negociaciones de los desposorios con María Luisa de Austria. Cuando la brillante estrella principia a palidecer, acompaña al ejército de Rusia; divisa las rojizas llamaradas del incendio de Moscou; al pronto, las toma por una aurora boreal... Eran el ocaso del Imperio. Hasta el último instante sigue la moribunda fortuna de Napoleón en Erfurth, en Lutzen; ejerce el cargo de Intendente, no sin peligros: aparte de las penalidades que todo el ejército sufría, a veces una bala de cañón le despertaba hundiendo el techo de su alojamiento. Y así como había llegado a París al día siguiente del 18 de Brumario, que erigió a Napoleón sobre el pavés, tocole en suerte llegar el 1.° de abril de 1814, en que el Senado firmó la supresión del Imperio. La caída del Corso era el fracaso de la vida entera para Stendhal.
Determinó entonces seguir sus decididas inclinaciones de viajero y pasó a Italia, donde se quedó tres años. Allí escribió la Historia de la pintura en Italia, y vivió feliz, saturado de arte y de feminidad. Bien acogido en todas partes, gozó de la facilidad complaciente del trato italiano (uno de los encantos que Italia va perdiendo), hasta que un envidioso esparció la voz de que era espía secreto del Gobierno francés, y se le cerraron puertas y se le hicieron desaires. Stendhal, en extremo pundonoroso, sintió esta calumnia a par del alma; fue —son sus propias palabras— el golpe más terrible que recibió en su vida. Así pagó bien cara su manía de misterio, de adoptar nombres raros, de atribuirse profesiones que no ejercía; esa afición al pseudónimo y al disfraz que también padeció su primer discípulo, Próspero Mérimée.
Poco después le persiguió por carbonario la policía austriaca, y no queriendo correr la suerte de Silvio Pellico, que desde los Plomos de Venecia iba pronto a gemir dello Spielbergo in fondo, salió de malísima gana hacia París, donde permaneció hasta 1830, frecuentando los salones (afición constante en él), sobre todo el del autor de La Ideología, Destutt de Tracy, a quien admiraba, y en cuyo sistema se había empapado. Cruzó entonces Stendhal su época de apogeo mundano y literario, la que formó su reputación de hombre ingenioso y conversador —única que disfrutó en vida—. Pasaba por uno de esos talentos de salón, observadores y expertos, amenos y picantes. No fue, sin embargo, tan dichoso este período para Stendhal como el de su estancia en Italia, y hasta consta que por diferentes preocupaciones, en especial pecuniarias, proyectó quitarse la vida.
A la caída de la Restauración le enviaron de Cónsul a la melancólica ciudad de Trieste, de lo cual se consoló pasándose el tiempo en Venecia. Los recelos de Metternich le trasladaron de Trieste a Civita-Vecchia, donde aquel hombre sociable hubiera sucumbido al tedio, si no pudiese hacer escapatorias a Roma. Es el tedio, en Stendhal, enfermedad que remanece por accesos, sobre todo cuando le faltaban la acción a el ejercicio de la inteligencia, y se consumía en la quietud y en el retiro. Hacia 1835, para combatir el aburrimiento y librarse de un clima malsano donde tres meses padeció el aria cattiva, solicitó un Consulado en España. No lo consiguió, y sus viajes a España fueron de recreo no más. Hacia 1839 sintiose Stendhal enfermo, caduco, abatido, fatigado de la existencia; no deploraba la proximidad de la muerte, pero sí la de la vejez, con su inevitable séquito de achaques; la gota, escollo de las complexiones vigorosas, las perturbaciones cerebrales y la ataxia, resultado de la vida intelectual y sensitiva con exceso. Amenazado de apoplejía, pasó a París en 1841, domado y alicaído, transformado por la decadencia física, despojado de su cáustico ingenio, de su vivacidad de polemista, de cuanto le caracterizaba moralmente. Habíanle prohibido los médicos el menor trabajo literario; desobedeció la prohibición a principios de 1842, y el 22 de marzo, antes de cumplir los sesenta, cayó fulminado por el derrame sanguíneo, en la acera de la calle, a la puerta del Ministerio de Estado, lo cual parece simbólico en hombre que por poco alcanza los más altos puestos diplomáticos, y no pasó de Consulados que fueron destierros. En su sepultura colocaron el epitafio donde se declara milanés, habiendo renunciando a la nacionalidad francesa, según nos dice su biógrafo, porque Francia, en 1840, planteada por primera vez la cuestión de Oriente, no quiso aceptar los azares de la guerra. Por segunda vez le pareció a Beyle que su patria «dimitía», y no se resignó a formar parte de un pueblo dimisionario. Eligió la patria de su alma, Milán.
Tal fue la vida externa de este hombre que, mientras alentó, no realizó ninguna de las que pudieran ser sus grandes aspiraciones: que tuvo un destino fallido, hasta azaroso, y que, sin embargo, como su epitafio nos dice lacónicamente, escribió, amó y vivió, en el sentido más intenso de estas palabras. ¿Quién sería capaz de jurar que no cabe mayor dosis de decepción en lo conseguido que en aquello a que se aspira? Stendhal experimentaba más ansia de dicha que ambición. Sabía a punto cierto que, vivo, no triunfaría su nombre, sin que por eso le rebosase la hiel. Los literatos verdaderamente amargados, cuando fracasan, son aquellos que no conocen otros goces que los de la vanidad: organizaciones pobres e incompletas, liras sin cuerdas, sensibilidades limitadas e inarmónicas. Stendhal era de las organizaciones ricas, y el fastidio le atacaba únicamente cuando no podía poner en juego sus múltiples facultades de inteligencia y sensación. Bien mirado, fueron más ególatras que Stendhal los del temperamento poético, Chateaubriand, Lamartine, el propio Byron. Stendhal podía ausentarse de sí mismo y lo hacía con frecuencia. El amor (más refinado de lo que suele suponerse en Stendhal), las viriles emociones del peligro, las sensaciones vivísimas de arte, con la música y los cuadros; el goce inexhausto de los viajes, el cosmopolitismo, la sociabilidad, las letras, cultivadas sin pretensiones ni interés, llenaron la existencia de Stendhal como no podrían llenarla las riquezas, la celebridad, los cargos ni los honores. Si por mil razones debemos compadecer a todo hijo de Adán, en suma no son los menos dichosos, acá abajo, los epicúreos sentimentales, intelectuales y artísticos, que ponen el objeto de la vida, no en lo vano de la jerarquía, sino en goces del espíritu, vibrante al través de la materia.
Así es que Stendhal (fácilmente consolado de la ruina del Imperio, que era su propia ruina como ambicioso), solo no se consoló nunca de dos cosas: de no ser guapo y de no haber nacido noble de veras, con nobleza azul. Estas ventajas personales y de nacimiento dan prestigio en los salones y ante las mujeres. Disculpables flaquezas, que implicaban otras, el afán de disimular los estragos de la edad, cierto dandismo, en que Stendhal, precursor de tantas direcciones literarias, lo fue de Barbey de Aurevilly, otro viejo verde y lechuguino.
La mucha sagacidad de Stendhal, que le llevaba a pronosticarse éxitos allá en 1860 o 1880, no alcanzó, sin embargo, a adivinar el alcance de estos éxitos, el poder de su obra a distancia, saltando, según la frase de Bourget, el vasto cementerio de dos generaciones. Es caso singular, porque no se trata de ese éxito moderado, de ese tributo de justicia que la posteridad no siempre otorga, sino de una devoción, de un fanatismo, de una acción intensísima, que han erigido al oscuro Cónsul de Civita-Vecchia, al semidesconocido corresponsal de las revistas inglesas, al discreto comensal de Tracy, en venerado maestro de maestros. Para que se vea en qué tono se empezó a hablar de Enrique Beyle, y el ascenso de su fama, transcribiré dos párrafos, uno de Taine, otro de Bourget: «Queriendo explicar a los escritores —dice el autor de la Historia de la literatura inglesa— habría que escribir un capítulo de análisis íntimo, labor apenas iniciada. Solo un hombre, Stendhal, lo emprendió, y aun hoy (1863) se le encuentra paradójico y oscuro; eran prematuras sus ideas, prematuro su talento; no se comprendieron sus admirables intenciones, sus profundas palabras pronunciadas como al descuido, la asombrosa exactitud de su observación y su lógica; no se ha visto que, bajo sus apariencias de ingenio mundano, ponía el dedo sobre los grandes registros, traía procedimientos científicos a la historia del corazón, que resumía, desintegraba y deducía, y era el primero en señalar las causas fundamentales —nacionalidades, climas y temperamento—; en suma, que trataba los sentimientos como deben tratarse, clasificando y pesando fuerzas... por lo cual ha permanecido aislado y excéntrico, escribiendo viajes, novelas e impresiones, para los veinte lectores que solicitaba y obtenía». Aveníase así, en alta voz, Hipólito Taine, a la opinión de los que creen que el sistema y método tainiano, de los temperamentos, la raza, el medio ambiente, solo fue suyo porque lo exageró; pero que existía íntegro en los escritos de Stendhal, a quien Taine, en otro párrafo, proclama el más grande, el más profundo de los psicólogos habidos y por haber.
Más de treinta años después, cuando Bourget publicó sus Ensayos de psicología contemporánea, la apreciación de Taine ha cundido, el nombre de Stendhal asciende todavía. «Este soldado de Napoleón —dice Bourget— cruzó su época literaria como se cruza un país extranjero cuyo idioma ignoramos. Los pocos amigos que le conocieron y estudiaron no pudieron soñar para él esta apoteosis de ultratumba. De tal modo crece Stendhal, que hoy decimos: Stendhal y Balzac, lo propio que diríamos Hugo y Lamartine, Ingres y Delacroix». Poco después, hablando de la novela Rojo y negro, obra maestra de Stendhal, Bourget refiere cómo se la saben de memoria los escritores contemporáneos, cómo más de diez veces oyó que a porfía citaban trozos, cual se cita el Evangelio. Y en la intensidad de su admiración por Stendhal, Bourget llega a suponer que esta sola novela equivale a toda La comedia humana, de Balzac.
A mi parecer, si el casi olvido en que vivió Stendhal se explica pero no se disculpa, también va más allá de lo razonable el fanatismo de ahora. El examen de sus obras me dará ocasión de fundar este aserto.
No es Beyle un escritor extraordinariamente fecundo. Sus novelas son: Rojo y negro; Armancia; La abadesa de Castro; La cartuja de Parma. En cuanto a Victoria Accoramboni, Los Cenci, etc., les llamaremos narraciones breves. De crítica literaria, musical y artística escribió las Vidas de Haydin, Mozart y Metastasio, la Historia de la pintura en Italia, la Vida de Rossini, Racine y Shakespeare; de viajes (y de arte), Roma, Nápoles y Florencia, Paseos por Roma, Memorias de un turista; de psicología, el famoso tratado Del amor. Añádanse algunas obras póstumas, una Vida de Napoleón, cartas, apuntes autobiográficos, y tenemos el conjunto de lo producido por Stendhal; siendo del caso añadir que los libros verdaderamente influyentes son Rojo y negro y Del amor; en segunda línea, La cartuja de Parma y La abadesa de Castro.
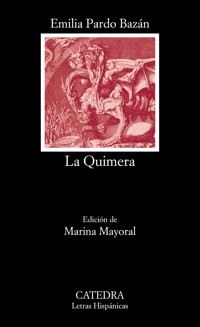





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)