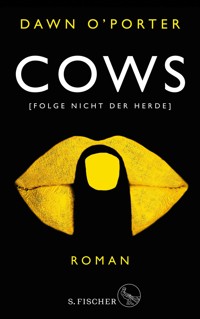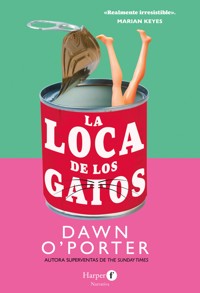
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
LOCA DE LOS GATOS [sustantivo] Mujer soltera, independiente, desquiciada y distante, que vive sola. Mia se siente segura interpretando el papel que se espera de ella. Casada con Tristan, es una buena esposa y una madrastra cariñosa, y cada mañana se pone el traje de ir a trabajar como si fuera una nueva piel. Pero bajo la superficie hay otra mujer que pugna por salir. Cuando un suceso perturbador hace añicos la vida convencional que ha construido con tanto esfuerzo, Mia se enfrenta a un dilema. ¿Quiere vivir para satisfacer las expectativas de una sociedad que juzga implacablemente a las personas o quiere vivir a su aire? Y, si lo que quiere es ser una mujer independiente con un gato, que se prepare el mundo… Fresca, divertida e ideal para cualquiera que se haya sentido alguna vez perdido, La loca de los gatos te ayudará a encontrar tu lugar. Porque una mujer siempre cae de pie. «Divertida, desgarradora y llena de calidez». SARAH MORGAN «He llorado tanto de risa como de pena... Esta novela absorbente y entretenida es la leche». SUNDAY EXPRESS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La loca de los gatos
Título original: Cat Lady
© Dawn O’Porter 2022
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Claire Ward
© HarperCollinsPublishers Ltd 2022
Imágenes de cubierta: Shutterstock.com (imagen de cubierta) and 101cats/Getty Images (gato) and Shutterstock.com (bolígrafo)
I.S.B.N.: 9788418976582
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Primera parte. Madre
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Segunda parte. Mujer trabajadora
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Tercera parte Animal
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Cuarta parte. Esposa
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Quinta parte. Loca de los gatos
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Agradecimientos
Nota de Dawn
Dedicado a Sniff, Nin, Tiku, Minu, Acre, Fluke, Twiglet, Suska, Lilu, Potato, Myrtle, Boo y a todas las mascotas a las que aún no he conocido y que sin duda me aportarán tanta alegría como vosotros. Vuestra vida fue corta pero perfecta, una lección para todos nosotros sobre cómo vivir por puro amor y nada más.
(Mención de honor a la tortuga Daisy y a todos los gansos, patos, gatos y perros de familiares y amigos que he tenido prestados a lo largo de los años. Sobre todo, a Waffle, el gato de Caroline,que me salvó de todos los ratones. Mítico).
No hay mascota que sea solo una mascota.
[Todo el mundo representa un papel]
Primera parte Madre
Por mi octavo cumpleaños, mi madre me hizo una tarta. En aquel entonces estaba delicada de salud, muy flaca, pero para ella era muy importante hacerme la tarta. Me dejaron invitar a tres amigos a la fiesta. Mi hermana Liz también estaba. La fiesta incluyó una piscinita inflable en el jardín y un aspersor cuyo chorro cruzábamos corriendo. Fue divertido. Recuerdo que me reí mucho ese día porque en casa no teníamos costumbre de reírnos tanto. Mi padre estaba sentado en una tumbona del patio, leyendo el periódico. De vez en cuando ladraba «¡Callaos!» o «¡Dejad de chillar!», o algo por el estilo. Yo hacía como que no lo oía y seguía jugando en el agua con mis amigos y mi hermana. Se lo pasa una en grande con las cosas más sencillas.
Mamá salió llevando la tarta. No era muy buena repostera, pero yo, a pesar de lo pequeña que era, me di cuenta enseguida de que había procurado dejar eso de lado y había hecho todo lo posible para que mi fiesta fuera especial.
Porque era mi madre y eso es lo que hacen las madres.
Su vestido morado era tan bonito que recuerdo que me sentí especial porque se hubiera arreglado para mí, aunque yo sabía que estaba muy enferma. Empezó a cantar Cumpleaños feliz y avanzó hacia mí con la tarta. Mis amigos y yo nos juntamos a su alrededor y me cantaron entre todos. Mi padre se quedó en la silla.
Después de que soplara las velas, mi madre cortó la tarta. Cuando me dio un trozo en un plato, no me lo quedé para mí. Se lo llevé a mi padre. Quería que me mirara y me dijera algo bonito. Que me deseara feliz cumpleaños y le dijera a mi madre que la tarta estaba riquísima. Estaba temblando cuando se la di. Temblaba tanto que volqué el plato y la tarta se cayó y le manchó de glaseado la chaqueta de punto gris. Se levantó y supe que el cumpleaños se había acabado.
—¡Mira lo que has hecho, idiota! —gritó.
—Vamos, David. Es su cumpleaños —le suplicó mi madre.
Pero su furia era imparable. Se arrancó su preciada chaqueta y la tiró al suelo. Salió del jardín hecho una fiera y mi madre tuvo que llamar a las madres de mis amigos para que fueran a recogerlos.
Pero lo más importante que recuerdo no es eso.
Es a Liz, a mamá y a mí sentadas en corro comiendo tarta después de que se marcharan todos, con la cara embadurnada de chocolate y los dedos pringados de nata. Y a mamá animándome cuando volvió a encender las velas para que las soplara otra vez y pedí un deseo: que estuviéramos así, las tres solas, por siempre jamás.
1
Llego a la iglesia metodista de la calle mayor a las siete en punto de la tarde. No sé muy bien por qué he venido ni qué voy a decir.
Somos cinco en la sala, sentados en círculo: la monitora de grupo, un hombre y otras tres mujeres, aparte de mí. El hombre es muy alto, delgado y calvo y está cubierto de tatuajes. No parece el tipo de persona que viene a un grupo así y me pregunto si se habrá equivocado de sesión y si en realidad quería unirse al Grupo de Control de la Ira. Tiene tatuada una serpiente alrededor del cuello, cuesta mirarlo sin fruncir el ceño. Por suerte, yo me he puesto bastante bótox en la frente, así que no tengo problema en ese aspecto. Una de las mujeres parece un personaje de un libro infantil, demasiado caricaturesco para ser real. Es muy pálida y parece vieja, pero como si fuera disfrazada, como si se hubiera vestido adrede de señora mayor. Puede que el cansancio la haya avejentado más que el paso de los años. Es como si el hecho mismo de estar despierta fuera para ella el mayor logro del día. Lleva un montón de ropa encima, incluso gorro y bufanda, pero cuesta bastante distinguir unas prendas de otras porque son todas de un tono muy parecido de verde terroso. Lleva unos calcetines largos y gordos por encima de los pantalones, unos zapatos que parecen zapatillas de andar por casa y, arriba, varias capas de distintos tejidos y longitud desigual. Un jersey, una rebeca, una camisa. Fuera no hace frío, pero imagino que se viste así todos los días. Está sentada con las manos cruzadas sobre los muslos. Las pocas veces que levanta la vista, sus grandes ojos marrones, como de cierva, tratan de captar la luz del sol por debajo de la pesada resistencia de los párpados. Dentro de ella habita otra persona; me pregunto si lo sabe.
La persona de al lado es una señora negra con vestido rosa. Está comiéndose un paquete de galletas y de vez en cuando se seca las lágrimas de las mejillas. Parece absorta en su mundo y es como el reverso de la señora de verde. Solo aparenta felicidad. Si te la cruzas por la calle, piensas que es feliz por su ropa de colores vivos y por el esmero que pone en arreglarse. Pero sus ojos llorosos y esas galletas que come para reconfortarse cuentan una historia muy distinta. Puesto que está en esta sala, estoy segura de que su felicidad es pura fachada. ¿Por qué iba a venir, si no?
Hay también una mujer más joven, de poco más de treinta años, calculo yo. Parece de ascendencia india, es muy guapa y viste a la moda, va perfectamente peinada y lleva un maquillaje impecable y complicado, como de tutorial de Instagram. Seguro que alguien así tendrá seguidores en las redes sociales con los que desahogarse, ¿no? O un grupo de amigos milenialsacostumbrados desde niños a hablar de sus emociones. Pero no debo juzgar a los demás, ese es el objetivo del grupo. O por lo menos eso ponía en el folleto.
La monitora, una mujer blanca y menuda, de cincuenta y tantos años, con una falda azul bonita y un jersey corto muy mono, toma asiento y da comienzo a la sesión.
—Bien, ya que estáis todos acomodados, me llamo Tiana y soy vuestra facilitadora de grupo. Estáis aquí porque habéis perdido a alguien muy especial para vosotros. Perder a una mascota puede ser una experiencia verdaderamente demoledora y todo lo que sentís es normal y válido. Queremos a nuestros amigos peludos como si fueran de la familia. Cuando los perdemos, nos apenamos igual que si perdiéramos a un ser humano. Estoy aquí para ayudaros a gestionar ese dolor. Este es un espacio seguro en el que expresaros, no se juzga a nadie y todos estamos aquí para apoyaros. Mientras estéis en esta sala, no tenéis por qué negar vuestra rabia, vuestra culpa o vuestro dolor.
La mujer negra asiente con la cabeza. De sus ojos caen sin cesar lágrimas que el resto de su cuerpo desmiente. Tengo la impresión de que no es su primera vez. La señora vestida de verde mira el suelo fijamente, como si le diera miedo moverse por si la asalta la pena. El hombre vibra, que supongo que es lo que le pasa cuando intenta estarse quieto. La otra mujer, la más joven, finge apagar el teléfono mientras manda un mensaje. Le he visto hacer ese truco a la gente del trabajo.
—A la mayoría os reconozco, pero ¿qué os parece si hacemos una ronda de presentación y contamos a quién hemos venido a recordar? ¿Empiezas tú, Ada?
Ada debe de ser la señora del vestido rosa. Termina de comerse rápidamente su galleta —una Crawford, de esas rellenas de crema—, traga y empieza a hablar. No tiene prisa.
—Soy Ada y es la tercera vez que vengo. Mi gatita, la Señora Jones, murió hace un mes. En mis brazos, gracias a Dios. Mi marido se marchó hace cinco años, mi hijo vive todavía conmigo, pero ahora necesita salir a su aire, él solo. Le falta confianza en sí mismo, ¿sabéis?
El hombre de los tatuajes asiente.
—¿Le ha afectado lo de la Señora Jones? —pregunta Tiana.
Ada se seca las lágrimas con toda la palma de la mano.
—Sí, pero no lo quiere reconocer. Me dice que adopte otro gato, pero yo todavía no me siento capaz. Cree que estoy loca por estar tan apenada, pero es lo que siento.
—Ese es un problema que nos encontramos a menudo en el mundo del duelo por una mascota. Hay personas que piensan que a los animales se los puede reemplazar sin más y que no entienden que para mucha gente no es así. ¿Le has dicho a tu hijo que él no es quien debe decidirlo?
—Sí, se lo he dicho. Y me dice que deje de llorar por las esquinas. Creo que piensa que estoy pasándolo peor ahora, por lo de la gata, que cuando su padre se fue de casa y… —Se hace un tenso silencio mientras esperamos a que acabe la frase—. Y es verdad.
Uf, menuda confesión, pero Tiana ni se inmuta. O sea, que es verdad que este es un espacio en el que se puede decir cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. Yo no pienso hablar. En el folleto ponía que no tienes por qué hacerlo si no quieres.
—Los animales nos brindan un amor muy especial —dice Tiana—. Una lealtad que no conoce límites. No nos llevan la contraria ni nos hacen sentir mal. No…
—¡No roncan ni beben ni se olvidan de usar la escobilla del váter! —añade Ada.
—Sí, se pasan la vida haciendo todo lo posible por contentarnos. Así que no es nada raro añorar eso mucho más que una relación de pareja complicada.
—Ya lo creo que era complicada. Sobre todo, para él, con todas esas mujeres con las que tenía que arreglárselas —dice Ada, y empieza a comerse otra galleta.
Tiana se vuelve hacia el hombre del tatuaje de serpiente.
—Greg, ¿cómo estás esta semana?
—Hecho una mierda.
—¿Puedes contarnos un poco más?
—No consigo superarlo. No puedo pasar página. —Greg se echa a llorar—. No era solo una serpiente.
A mí me entra la tos. Me ha pillado por sorpresa, pero supongo que una mascota es una mascota. Yo no llevo una foto de Paloma, mi gata, tatuada en el cuello. Está claro que Greg quería mucho a su serpiente.
—Da la impresión de que teníais un vínculo muy especial.
Bravo por Tiana, imperturbable a todos los niveles.
—Soy una persona muy estresada —cuenta Greg. Eso no es ninguna sorpresa. Todo él parece una reacción gigantesca al estrés—. Soy alérgico a todos los animales con pelo. Una vez tuve un ratón y hasta eso me dio alergia. Pero los animales me ayudan, ¿sabéis? Me calman. Saber que hay otro corazón latiendo cerca de mí hace que me sienta menos solo. Las chicas pasan de mí. ¿Quién quiere presentarle a su madre a un tío con estas pintas?
Miro a mi alrededor y veo que nadie lo niega.
—Ya sé que las serpientes no tienen fama de ser cariñosas y esas cosas, pero la mía se animaba cuando me acercaba a ella. Y cuando la sacaba, se deslizaba sobre mis hombros y a mí me encantaba esa sensación. Tener a ese ser que quería estar conmigo. ¿Quién, si no, va a querer estar con un mierda como yo?
Parece muy consciente de sí mismo. Avergonzado de estar aquí y de haberse puesto a llorar. Y de sentirse así por una serpiente.
—No quiero ser así, alguien que solo tiene una serpiente, pero es lo que hay. No me llevo bien con los seres humanos, ni ellos conmigo.
—Bueno, estás aquí, con nosotras. Y todas te entendemos. ¿Verdad? —dice Tiana volviéndose hacia el grupo.
Las demás mostramos nuestro apoyo con distinto grado de intensidad. La señora de verde se limita a asentir con la cabeza; en cambio, Ada dice «Desde luego que sí» con énfasis. Yo pongo mi mejor sonrisa. La chica no hace más que mirarle, supongo que observando sus tatuajes.
—El amor es el amor. —Ada se termina otra galleta y le ofrece una a Greg.
Él la coge y se la come de un bocado, pero enseguida parece arrepentirse y se pasa un buen rato masticando, hasta que por fin puede tragársela.
—Mi hijo es gay —continúa Ada—. A su padre eso no le gustaba, pero a mí me da igual a quién ame, yo solo quiero que encuentre a alguien que lo trate bien.
—Yo no soy gay —dice Greg poniéndose a la defensiva.
—No, claro, no quería decir que lo fueras. Pero amabas a esa serpiente, ¿verdad? El amor es el amor. Es lo único que digo.
—Yo no hacía nada raro con mi serpiente —contesta Greg, que no pilla en absoluto lo que quiere decir Ada.
Tiana sigue adelante, y todas estamos de acuerdo en que es lo más acertado.
—Bien, Martha, ¿cómo estás hoy? —le pregunta a la señora vestida de verde.
Tarda mucho en contestar, lo que es muy incómodo para los demás. Solo tenemos el ruido que hace Ada al masticar para entretenernos.
—¿Cuánto tiempo hace ya? —insiste Tiana.
Martha levanta la barbilla como si la tuviera sujeta a un cordel y otra persona tirara de ella.
—Seis meses. Todavía le pongo la comida todas las mañanas. Por la noche ya se ha estropeado, así que la tiro, pero de todos modos sigo haciéndolo todos los días.
No sería oportuno por mi parte mencionar que eso es un terrible desperdicio, estoy segura de que ella ya lo sabe. Vuelve a agachar la cabeza como si hasta la persona que sujeta el hilo estuviera agotada.
—Me pongo una almohada encima cuando me acuesto, porque ella solía dormir encima de mí, y ahora, sin su peso, no pego ojo —añade mirando al suelo para evitar el contacto visual.
Los demás esperamos por si tiene algo más que decir, pero de su energía se deduce que ha terminado. Es una mezcla de abatimiento y timidez, quizá. Está claro que no es la primera vez que viene, pero no está dispuesta a contar nada más.
Tiana se encarga de efectuar una transición muy profesional.
—En buena medida, lo que echamos de menos son los hábitos que teníamos adquiridos. Esas costumbres tranquilizadoras asociadas a un animal que quizá dábamos por descontadas son las que más nos cuesta perder. —Se vuelve hacia la joven de la ropa bonita—. ¿Y tú eres…?
—Nicole.
—¿Y a quién quieres recordar hoy?
—Umm, al perro de mi madre. Ha muerto y ahora no quiero ir a casa porque ya no será igual. Se llamaba Pirata.
—Vaya, lo lamento. Entiendo que es duro. Saber que la casa de tu familia ya no será la misma.
Nicole asiente.
—Teníamos a Pirata desde que yo era adolescente. Me da un poco de miedo ir de visita porque no consigo imaginarme la casa de mi madre sin él.
Parece muy simpática. Me sorprende que esté aquí, pero la pena es la pena. Y qué gracioso que un perro se llame Pirata. Parece un nombre muy típico, pero en realidad hay muy pocos.
—¿Has venido hoy por alguna razón en concreto?
—Para que me deis algún consejo sobre cómo hablarlo con mi madre, quizá. Está muy disgustada. A ver, yo también. Muy muy disgustada, pero mi madre… En fin, está hecha polvo.
—Pues muy amable por tu parte querer reunir las palabras adecuadas para ayudarla a superarlo. Estoy segura de que este grupo te será muy útil en ese aspecto. Y hola, te toca a ti, la última —dice Tiana fijando la mirada en mí—. ¿Eres…?
—Soy Mia. Mia, me llamo Mia y tengo cuarenta y cinco años. —Me pongo colorada al darme cuenta de que no hacía falta que dijera mi edad.
—¿Y a quién quieres recordar hoy, Mia?
Se me pasan por la cabeza cientos de cosas que podría decir. Los ojos se me llenan de lágrimas como si supieran que necesito ayuda para continuar. No estaba segura de qué pasaría hoy ni de cuánta gente habría aquí. Pensé que quizá podría pasar desapercibida entre un grupo grande de gente y no tener que decir nada. Una vez fui a una reunión de AA en la que había unas cien personas sentadas en sillas, de cara a un escenario. Esperaba algo así. Pero supongo que la terapia para superar el duelo por la muerte de una mascota es mucho más minoritaria que la terapia contra el alcoholismo. Me quedo callada un rato, pero a nadie parece molestarle.
—Tómate todo el tiempo que necesites —me dice Tiana.
Respiro hondo despacio. ¿Miento? ¿O digo la verdad? No quiero que piensen que soy rara. El silencio y la quietud de la habitación parecen estar afectando a Greg. Se le oye respirar con fuerza y la energía que emana de él parece explosiva. Entonces, estalla.
—¡No era solo una serpiente! —grita. Luego se levanta, coge su silla y la lanza contra la pared.
—Nadie ha dicho que fuera solo una serpiente, Greg. Por favor, recoge tu silla y siéntate —contesta Tiana con calma.
—Podría matarme, qué más da que me mate. ¿Qué sentido tiene nada?
—No digas eso. No hables así —le dice Ada mientras guarda las galletas en el bolso, seguramente para protegerlas.
Pero Greg está teniendo un ataque en toda regla. Nos levantamos todas y él tira las sillas contra la pared. Nicole sale corriendo de la sala. Martha también se escabulle, con su ropa holgada y verde. Ada le habla con calma, sin miedo, con mucho cariño. Tiana repite:
—Shhhh, shhhh.
Yo me limito a mirar. Es un despliegue del dolor más puro. No me siento amenazada ni tengo miedo. Greg tiene roto el corazón y ha reaccionado así. No quiere hacernos ningún daño. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera se ha muerto mi gata.
2
Me parece de muy mala educación llevar comida a una cena. Es educado, claro, mandar un mensajito con antelación preguntando si hace falta que lleves algo. Pero si te contestan diciendo «No, solo hace falta que vengas tú», salir a comprar un postre gigantesco y riquísimo y presentarte con él es una grosería. No sé por qué me sorprende que Belinda, la exmujer de mi marido, lo haya hecho. Siempre hace cosas así.
Hoy salí temprano del trabajo para preparar la comida para esta noche. Vamos a cenar con gente a la que no le caigo especialmente bien, pero con la que me esfuerzo un montón para contentar a mi marido. Soy consciente de que les gustaría que él y su ex siguieran casados y que yo me largara discretamente por la gatera, pero aun así hago lo que puedo con la esperanza de que cambien de opinión. Suelo ser la rara, pero creo que he aprendido a encontrar la manera de integrarme. Esta noche, cocino yo. A fin de cuentas, los invitados tienen la obligación de dar las gracias a la cocinera.
Lo que más tiempo me ha llevado ha sido el pudin vegano de caramelo. Me he dejado la piel para que nadie se queje de que es vegano, porque voy a ser la única vegetariana en la mesa, y no podría estar más contenta con el resultado. No solo tiene una pinta estupenda, sino que además está de muerte. Por eso, cuando Belinda se presenta con una pavlova tan enorme y no vegana que poner otro postre encima de la mesa, a su lado, no tendría ningún sentido, me toca muchísimo las narices. Belinda sabe que su pavlova va a eclipsar cualquier cosa que yo haya hecho. Es tan típico de ella que me enfado conmigo misma por no haberlo previsto.
—Qué bien —le digo al coger el postre—. No tendrías que haberte molestado.
—Bah, no es nada. Solo se me ha ocurrido traer un cosita para que también haya algo en la mesa para esos odiosos paganos que comen animales —dice carcajeándose al darle una botella de vino a mi marido—. ¿Oliver está en la cama?
—Sí, pero todavía no se ha dormido. Está esperando su beso de buenas noches —le dice Tristan.
Sube las escaleras hacia el cuarto de su hijo. El cuarto que era el suyo antes de que le pusiera los cuernos a Tristan y se fuera de casa en busca de emociones.
—Estás muy guapa —me dice Tristan lealmente al entrar en la cocina y ponerse a descorchar el vino de Belinda, a pesar de que yo ya tenía preparada una botella ideal—. Muy elegante.
Llevo una blusa negra y pantalones negros. No es muy atrevido, pero a Tristan parece gustarle. Creo que asocia el vestir bien con el ser inteligente, ¿y a quién no le gusta que los demás piensen que su pareja tiene cerebro?
—Me preocupaba mancharme de comida, así que he pensado que lo mejor era vestirme de negro. No hay nada peor que una anfitriona con lamparones de salsa de carne.
—¿Vas a hacer carne?
—Sí, solomillo de ternera, ¿por qué?
—Es que… Bueno, parece muy ambicioso. Solomillo para seis personas, cuando ni siquiera comes carne. ¿Cómo vas a saber cuándo está hecho?
—¿Esperando a que deje de mugir?
Se ríe a regañadientes. Siempre le ha gustado mi sentido del humor, seguramente porque Belinda carece de él.
—Pues, si te sale bien, voy a quedarme muy impresionado. ¿Qué vas a tomar tú?
—Lo mismo que los demás, solo que con tofu en vez de carne.
—¿Tofu? Todo para ti. ¿Verdad que tengo suerte de que mi mujer me haga solomillo, aunque sea vegana?
Me besa en la mejilla y me pregunta si puede ayudarme en algo. Yo, que sé que en la cocina es un inútil, le encomiendo una tarea más práctica.
—Sí, por favor, lleva esto a la mesa —le digo, dándole un plato de panecillos.
—¡Sí, chef! —contesta, y se come uno por el camino, cosa que me irrita bastante, porque los había colocado formando una pirámide perfecta.
No comento nada y desenvuelvo el solomillo. He leído que es bueno golpear la carne con un martillo, así que lo hago. Y a pesar de que tengo delante la carne cruda de un animal que no se merecía esto, lo encuentro muy terapéutico.
A Tristan le gusta mantener el contacto con sus amigos de toda la vida y esta noche voy a darlo todo para que se sienta orgulloso de mí. Hay dos parejas, además de Belinda, Tristan y yo. Las otras dos parejas son Matthew y Alice y Dorian y Mark. Matthew y Tristan fueron juntos al colegio, y Dorian y Belinda trabajaban juntas. Eran una piña, antes de que apareciera yo. Matthew, un tipo sudoroso con pinta de cerdo, exclama al llegar:
—¡De todos los divorcios, el vuestro ha sido el más fácil! Como siempre estáis juntos, nunca tenemos que elegir entre los dos.
Entonces, Alice se inclina hacia mí y me dice:
—Qué buena eres. Yo no sé si podría tener a la ex en casa constantemente.
—Todos hacemos lo que hace falta, por Oliver —contesto yo, y ella me dice:
—Pues es muy admirable.
A lo que Belinda responde:
—Oliver necesita a su mami. Está muy enmadrado.
Ahí yo me vuelvo a la cocina, a gritarle a un bol de puré de patatas.
Mark se pone a estornudar en cuanto entra por la puerta.
—¿Todavía tienes ese gato? —pregunta, sonándose la narizota con un pañuelo de algodón, cosa que yo creía que había dejado de hacerse hace cien años por lo asqueroso que es.
—Sí, todavía lo tiene —contesta Belinda mientras baja por la escalera—. Es la gata eterna.
—Paloma tiene dieciséis años —digo yo, y en ese momento, como por milagro, aparece la gata.
Alice se arrodilla ante ella.
—Ehhh, hola.
Pero a Paloma no le gustan los extraños y se frota contra mis piernas.
—No es muy simpática —comenta Belinda.
—Lo que pasa es que está muy enmadrada. ¿Quieres un Claritin, Mark? Puede que te ayude con los mocos.
—No, no sirve de nada. Nada me funciona. Tendré que aguantarme —dice.
Hago una mueca y me muerdo la lengua.
—A lo mejor podrías encerrarla en otra habitación esta noche —sugiere Mark.
Me dan ganas de recordarle aquella vez que estuvimos en su casa y su hijo metió ratatouille frío en el bolso de una invitada. ¿También deberíamos haberlo encerrado en otra habitación?
—Sí, qué asco, comer rodeados de animales —dice Dorian, que siempre aprovecha cualquier excusa para hablar mal de la comida.
—No va a molestarnos —contesto con una sonrisa educada—, no hace falta encerrarla. ¿Cenamos?
Como entrante, he preparado melón con jamón de Parma (para mí, sin jamón). Belinda se ha bebido casi una botella entera de vino y no para de levantarse para bailar salsa, lo que da bastante vergüenza ajena. Matthew suda tanto que tiene la americana empapada. Pero lo que me alucina es que no parece molestarle.
—Entonces, ¿siempre has sido vegana? —me pregunta con una hebra de jamón colgándole de la boca. No tiene en cuenta las veces que me han hecho esa misma pregunta casi todos los no veganos que conozco.
—Desde hace unos veinte años, es mucho más fácil que antes.
—Come mucha verdura —dice Belinda como si estuviera dando una primicia.
—Ay, madre, pffffft. —Matthew se tira unas pedorretas horribles, una de las cuales creo que sale de verdad de su trasero.
—Te aseguro que tus pedos son peores que los míos —le digo, y Tristan se echa a reír. Me encanta cuando se ríe de las cosas que digo.
—¿Y por qué eres vegana? —pregunta Dorian, que está delgadísima y le quita la grasa al jamón con cuchillo y tenedor.
—Por preferencia personal. No juzgo a los demás. Simplemente, empezó a desagradarme la idea de comer animales. Investigué un poco y no me gustó lo que descubrí, así que dejé de comer carne y luego todo tipo de productos de origen animal. En realidad, no es para tanto.
—A veces pienso que la gente utiliza cosas como el veganismo para ocultar trastornos alimenticios —dice Dorian con un trocito minúsculo de melón en la boca—. Es una excusa para no comer. —Asiente con la cabeza sagazmente.
Mark estornuda y pone cara de fastidio.
—Yo como, Dorian. Como mucho. Solo que no como animales —contesto con calma.
—Doy fe. Come como un caballo. Literalmente, a veces. Zanahorias y manzanas a montones —dice Tristan, que sabe cuánto me cansa que los carnívoros me cuestionen.
—Supongo que piensas que damos asco —dice Matthew con la boca llena.
Me fijo en que se ha comido todo el jamón y un par de panecillos, pero no el melón. No me extrañaría que le diera un infarto aquí mismo.
—Claro que no. Cada uno a lo suyo. ¿Cómo os gusta el solomillo? —pregunto, y me levanto sin esperar respuesta porque de todos modos no sé apreciar la diferencia.
Entro a toda prisa en la cocina para tomarme un respiro.
—¿Qué es eso? —me pregunta Tristan al entrar, mientras trituro una pastilla en el mortero.
—Un Claritin, voy a ponérselo a Mark en el solomillo. Me está poniendo mala con tanto moco.
Empiezo a esparcir el polvillo encima de la carne.
—No puedes drogarlo —se ríe Tristan.
—Es un antihistamínico, no es Rohypnol.
—Ha dicho que no lo quería.
—Ya lo sé, pero está sufriendo a propósito y es una pesadez.
—Qué mala persona eres —dice, pero se le nota en la mirada que mi lado perverso le excita.
—¿Por eso te casaste conmigo?
Me abraza y me besa en el cuello. Dejo de espolvorear para que mi marido pueda disfrutar de mí.
Cuando los filetes ya están en la mesa, Dorian vuelve de un largo viaje al baño con cara de asco.
—Uf, qué mal.
¿Se supone que tenemos que adivinar a qué se refiere?
—¿Has vomitado? —le pregunto, extrañada por que hable tan abiertamente de la bulimia.
—No, el arenero de la gata. Qué mal sitio para ponerlo.
—¿El cuarto de baño? —pregunto sorprendida.
—Sí, no es muy agradable tener que hacer pis con eso al lado.
—La gata tiene que hacer sus necesidades en alguna parte —dice Tristan. Como sabe cuánto me molesta que se metan con Paloma, sale en mi defensa, pero también confía en que no me enfade y monte una escena.
—Solo por curiosidad, Dorian, ¿dónde crees que debería ponerlo, en lugar de en el cuarto de baño? ¿En una habitación dedicada solo a eso? —pregunto.
Tristan me frota la pierna furiosamente como si fuera un gato y con ese gesto pudiera distraerme y tranquilizarme. Pero no tiene por qué preocuparse; ya sé que no debo provocar una discusión. Vuelvo a sonreír, a asentir con la cabeza y a ser educada porque es lo más sencillo.
—¡Fuera, claro! —exclama Dorian como si fuera un genio desconocido y este fuera su momento de gloria.
—Es una gata de interior, eso no funcionaría —le digo—. Empezad, por favor.
—¿No sale? —pregunta Alice—. Ay, pobrecita.
Aprieto con fuerza el cuchillo. Para mí, ese es un tema muy delicado. Suelo sentirme inmensamente culpable por no dejar salir a Paloma, pero la alternativa sería exponerla a una vida de peligro constante. Tomé la decisión de no dejarla salir cuando era una cachorrita y no he cambiado de parecer desde entonces.
—Sí, hay que tener las puertas y las ventanas siempre cerradas, no vaya a ser que el dichoso bicho se escape —comenta Belinda como si por fin pudiera desahogarse—. No vendría nada mal ventilar la casa, con todas esas velas malolientes que quemas ahí dentro.
Cuando dice «ahí dentro» se refiere a mi dormitorio. Y cuando dice «maloliente» se refiere a mis fragancias favoritas; o sea, cuero, almizcle y tabaco. Vuelvo la cabeza lentamente hacia Alice, que parece que quiere añadir algo. Estoy decidida a mantener la sonrisa hasta que terminen.
—Un gato tiene que disfrutar de la vida. Correr por ahí, ser libre. No me parece bien tenerlos encerrados en casa.
—Eso, eso —añade Belinda, siempre dispuesta a darle la razón a cualquiera que hable mal de mí o de Paloma.
—La verdad es que no entiendo por qué tienes gato. No les veo el atractivo por ningún lado. No son de fiar —dice Dorian mientras esconde unas patatas debajo de su filete, sin percatarse de lo grosero y ofensivo que es lo que acaba de decir.
Las personas que odian a los gatos son como los ateos, que no pueden mantener una conversación sin contarte sus opiniones. Están igual de convencidas de su superioridad moral. Le dices a alguien que tienes gato y te suelta a la cara que odia lo que tú amas. Hay muy pocas circunstancias en la vida en que eso se considere aceptable. Pero los que odian a los gatos están siempre impacientes por enseñar sus garras. Se regodean haciéndote quedar como un bicho raro por amar a un animal que no entienden. Te dicen que los gatos no son leales y menean la cabeza cuando les explicas que los tuyos sí lo son y que lo sabes por experiencia. Cuanto más loca te hacen parecer, más satisfacción obtienen. Las personas a las que no les gustan los gatos les tienen miedo porque no saben cómo tocarlos y, por lo tanto, dudan de sí mismas y de su capacidad para sentirse seguras. O bien están muertas por dentro. Una de dos.
—¿No podrías ponerla en tu habitación esta noche? —sugiere Belinda en voz baja.
—¿Quieres que ponga el arenero de la gata en mi habitación? —respondo yo en voz alta, con la sonrisa tensándome todavía la cara.
—Es solo una idea. —Su sonrisa es tan falsa que parece que la han atacado con espray fijador y no puede mover la cara.
—Para no gustaros los gatos, parece que no sabéis hablar de otra cosa —comenta Tristan, ansioso por que esto termine. Sabe lo mucho que quiero a Paloma y cuánto me molesta que me digan que la encierre—. ¿Qué tal está el solomillo? —les pregunta a sus amigos.
—Bastante duro —responde Mark masticando y sonándose la nariz al mismo tiempo.
Solo necesito que ingiera la mitad del Claritin; así dejará de moquear por todas partes.
—A mí me parece que está buenísimo —añade Dorian, encantada de poder pasarse toda la noche mascando un trocito de ternera antes de dejar el cuchillo y el tenedor y declarar que está llena.
Matthew corta el suyo en dos, pincha una mitad con el tenedor y le da un enorme mordisco, como un animal. Durante los cinco minutos siguientes, casi se hace el silencio mientras mastican la carne con mayor o menor dificultad.
Yo termino de comer mucho antes que los demás. Voy a la cocina y cojo la pavlova, pero no me molesto en sacarla de la caja. Cuando vuelvo al comedor, se me cae al suelo. La nata, el merengue y las frutas del bosque se desparraman a mis pies. Mientras cae, me pregunto hasta qué punto ha sido un accidente.
—¡MI TARTA! —grita Belinda.
Nuestra alfombra es lo de menos.
—¿Estás bien, Mia? ¿Qué ha pasado? —Tristan corre a la cocina a por una bayeta.
Yo parezco clavada en el sitio. Los demás miran fijamente la tarta espachurrada preguntándose qué narices decir a continuación. Pero no hace falta que nadie rompa el silencio; ya se encarga Paloma de hacerlo. Entra tranquilamente en el comedor y empieza a hacer unos ruidos espantosos. Antes de que me dé cuenta de lo que pasa, echa un enorme vómito en otra esquina de la alfombra.
—¡Joder! —ruge Mark.
—Creo que voy a vomitar. —Dorian vuelve corriendo al baño.
—¿Vamos a sentarnos al jardín? —propone Belinda mientras Tristan se arrodilla y empieza a recoger grandes pegotes de nata y a echarlos en la caja.
Es un inútil limpiando y lo está empeorando todo. Yo parezco paralizada. Paloma se ha sentado triunfante en la mesa del comedor y se está lamiendo las patas. Es casi como si lo hubiera planeado.
3
—Esta noche he planeado sexo —le digo a mi marido pasados unos días, después de cenar delante de la tele, yo pasta con pesto y él con pollo.
—Qué amable por tu parte hacerme un hueco en tu agenda —contesta en tono burlón.
Sé que le molesta que programe nuestros encuentros sexuales, pero yo creo que es una herramienta muy útil para asegurarnos de que lo hacemos. La vida es agotadora. Si no lo planificamos, uno de los dos se queda dormido delante de la tele y adiós a cualquier posibilidad de fornicio. Así que lo planifico y, como todo lo que tengo en mi lista de cosas pendientes, procuro llevarlo a cabo.
—¿Prefieres que no lo hagamos? —respondo, coqueta—. Pienso usar el dedo.
Apaga la tele y se termina la copa de vino que hay sobre la mesita.
—Ya sabes cómo me gusta eso. —Sonríe, se levanta y se va a su habitación.
Voy detrás de él y Paloma me sigue. La cojo y la deposito al otro lado de la puerta.
—No tardo nada —le susurro mientras cierro.
Tristan empieza a desvestirse y se tumba en la cama.
Cuando tengo relaciones sexuales con mi marido, debo observar ciertas reglas:
1) Tiene que ser en su cuarto, porque opina que el mío huele a gato.
2) Paloma no puede estar en la habitación.
3) Debo quedarme tumbada a su lado hasta que se duerma.
4) Debo llegar al orgasmo o se enfada, lo que significa que la duración de nuestras sesiones varía bastante, dependiendo de mi humor.
Tristan y yo nos conocimos hace ocho años en un acto benéfico. Él se pasó toda la noche hablando de su divorcio, que entonces estaba aún reciente. Salimos juntos de la fiesta y, tras una serie de conversaciones extrañas y poco seductoras acerca de Belinda, su ex, no sé muy bien cómo, pero acabamos en la cama. El sexo fue interesante y me pareció que quizá resultaría difícil conseguir algo así en otro sitio: una buena mezcla de intimidad y misterio. Él me guiaba dándome instrucciones que empezaban con «Y ahora vas a…» o «A continuación me gustaría que…». Eso me gustaba. Cuando una persona te dice lo que quiere en la cama, resulta mucho más fácil creer que la satisfaces. Yo, a cambio, obtenía todo lo que necesitaba. Es uno de esos hombres a los que les gusta cumplir. Tenemos lubricante en el cajón de su mesita de noche, y tengo que reponerlo con bastante frecuencia, supongo que porque se masturba muy a menudo. No ha rechazado el sexo ni una sola vez. Estoy segura de que querría mucho más, si yo estuviera dispuesta.
—Por favor, pónmela dura —me dice tumbado en la cama.
Agradezco que me lo pida por favor, así que hago lo que me pide usando la mano.
—Prepárate —me dice, muy excitado.
Me mira mientras me aplico el lubricante. No me preocupa demasiado intentar parecer sexi mientras lo hago. Creo que el acto de aplicarme lubricante ya es bastante sugerente de por sí, sin necesidad de hacer mucho teatro. Me pongo un poco también en la mano y sigo frotándole el pene. Me dice que pare porque ya es demasiado, así que me siento un rato encima de su cara. Ahí es donde llego al orgasmo. No falla. Me encanta seguir haciendo cosas como sentarme en la cara de mi amante a los cuarenta y tantos años. Creo que el orgullo es un gran inductor del orgasmo. Cuando estoy ahí arriba, me siento como una estrella delrock.
Cuando dejo de temblar, me deslizo hacia abajo hasta que mi vagina se topa con su pene. Entra de maravilla y empiezo a moverme arriba y abajo lentamente. Le gusta que me ponga encima; así puede mirarme los pechos. Me baja el incómodo sujetador de encaje para verme los pezones. Una de las ventajas de no haber tenido hijos es que todavía tengo los pechos bastante turgentes.
—Qué buenas tetas tienes —dice jadeando mientras subo y bajo encima de él—. Fóllame fuerte.
No es el tipo de hombre que habla así en otros momentos; solo cuando folla. Pero a los hombres les gusta creerse estrellas del porno cuando están en plena faena. Empiezo a moverme un poco más deprisa.
—Tócate —me dice, y lo hago porque sé que le pone muy cachondo—. Agárrame los huevos —añade, cada vez más excitado.
Yo uso la otra mano y de algún modo consigo mantenerme erguida.
—Méteme las tetas en la boca. —Es lo último que ordena.
Yo dejo las dos manos libres, por miedo a caerme de bruces encima de él. Cuando eyacula, abre la boca y me suelta la teta. Hunde la cabeza en la almohada y abre la boca de par en par, jadeando. Me quedo encima de él hasta que calculo que ha terminado, luego me tumbo de lado y apoyo la cabeza en su hombro. Le paso los dedos por el pelo del pecho. Detiene mi mano con la suya y nos quedamos quietos mientras mira fijamente al techo.
—¿Te quedas? —me pregunta, apartándose para dormir de lado.
—Puede.
Le acaricio la espalda hasta que se duerme. No tarda mucho. Pienso en lo bonito que sería quedarme dormida pegada a su cuerpo. Despertarme y sentir la calidez de sus manos acariciándome al abrir los ojos. Hace casi cuatro años que no compartimos habitación, lo que sin duda es un punto de fricción en nuestro matrimonio. Quizá le dé ese gusto esta noche. Pero entonces Paloma empieza a arañar la puerta y me recuerda por qué tenemos habitaciones separadas.
Salir a hurtadillas de la habitación de Tristan tiene sus complicaciones. Si se despierta, me quedo. Si consigo salir, puedo irme a mi cuarto a dormir. Pero, como tiene el sueño ligero, debo andarme con mucho cuidado.
Paloma mete toda la pata por debajo de la puerta y la mueve de un lado a otro como un limpiaparabrisas. Nunca he hecho la prueba, pero imagino que se tiraría así toda la noche, si decidiera quedarme. Pobre mía. Debe de ser duro tener una sola persona en el mundo que te dé cariño. Y yo me tomo esa responsabilidad muy a pecho.
Saco una pierna por debajo del edredón y apoyo el pie en el suelo. Le sigue el resto del cuerpo, como si fuera uno de esos monigotes inflables que ponen a la entrada de las tiendas para llamar la atención. Cuando tengo los dos pies en el suelo, me levanto y me acerco de puntillas hasta la puerta. La luz del pasillo está encendida y, al abrir la puerta, un rayo de luz cae justo encima de la cara dormida de Tristan. Tengo que tapar la luz con el cuerpo todo lo posible. Abro la puerta ligeramente y saco el pie para sujetar a Paloma. Luego la abro un poquito más para poder deslizarme fuera, pero me paso de la raya y Paloma sale disparada y se mete debajo de la cama. Saco el brazo, apago la luz del pasillo y me pongo a cuatro patas.
—Pssssss, ppssssss —susurro lo más bajito que puedo.
Pero en lugar de acercarse, Paloma se pone a ronronear más alto de lo normal. El despertador digital de Tristan emite luz suficiente para que la vea restregarse contra las patas de la cama. Me río para mis adentros. Hace un momento, yo estaba restregándome casi igual contra mi marido. Quizá me haya visto por la rendija de la puerta y piense que eso es lo que se hace en esta habitación. Pocas veces puede entrar aquí. Tristan opina que dormir con animales es antihigiénico.
—Paloma, ven —susurro, pero el sonido de mi voz parece ponerla fuera de sí y se tumba en el suelo y empieza a revolcarse de un lado a otro.
Tristan se mueve. Yo contengo la respiración. Se da la vuelta, de cara al otro lado. Respira profundamente. Nada, todo bien.
—Paloma, ven, por favor —digo un poco más alto y con más desesperación.
Araño la alfombra y por fin se acerca corriendo. La cojo, retrocedo hasta el pasillo y cierro la puerta con mucho cuidado. Por fin, qué éxito. He cumplido con mi deber conyugal, además he hecho una impresionante escapada y voy a poder disfrutar de mi soledad. La noche perfecta.
—Casi lo estropeas —le digo besándole la cabecita—. Si sigues sí, vas a dormir sola.
En el baño, la dejo en el suelo y hago pis para no pillar una infección urinaria. He cometido ese error muchas veces y estoy escarmentada. Me gustaría saber si los hombres se darían la vuelta y se dormirían tan rápidamente después de follar si también pesara sobre ellos, como castigo por su placer, la amenaza de notar que te pinchan con agujas cada vez que meas. ¡Cuántos detalles debemos tener en cuenta las mujeres si queremos no complicarnos la vida!
Me limpio con una toallita de baño y noto el olor del esperma de mi marido antes de enjuagarla y colgarla a un lado de la bañera. Me gusta la intimidad, pero a mi manera.
En mi habitación solo entramos Paloma, la asistenta y yo. Antes era el despacho de Tristan, así que tiene un aire un poco aburrido, pero tengo intención de decorarla en algún momento. Duermo desnuda, con sábanas de algodón peinado (a Tristan le gusta el percal más tieso, cosa que nunca he entendido) y da igual lo mucho que haya disfrutado: meterme en mi cama siempre es el mejor momento del día. Se acabó la presión. Ya no tengo que complacer a nadie, más que a mí. Por fin puedo ser yo misma.
Notar el pelaje de Paloma en la piel desnuda me activa las endorfinas. Siempre me masturbo después del sexo. Antes me quedaba tumbada junto a Tristan mientras él dormía y volvía a correrme sin hacer ruido. Últimamente lo hago sola. Así me recuerdo a mí misma que me puedo prestar, pero no me dejo poseer. Me quedo dormida poco después.
4
A la mañana siguiente me despierta el teléfono, que vibra sin parar. Tengo cinco mensajes de mi hermana Liz:
1. ¿Por qué no me lo cogiste ayer? Me apetecía ir a dar un paseo o algo así.
2. Ya sé que no crees que haya que celebrarlo, pero yo sí, a ella le encantaban las fiestas. ¿Hacemos una fiesta aunque sea atrasada?
3. Estoy demasiado cansada para una fiesta. ¿Comemos juntas? ¿O damos un paseo? ¿Ya lo he dicho?
4. Lo siento, la nena está despierta desde las 4. Los niños han vertido el desayuno en la cama y he tenido que cambiar todas las sábanas. ¿Hablamos y ya está?
5. Espero que no te hayan despertado estos mensajes. De todas formas no me vas a contestar, te conozco.
Decido darle una sorpresa respondiéndole.
No puedo, lo siento, tengo mucho lío en el trabajo. Comeré tarta a mediodía. Feliz Día de la Madre con retraso x
Beso a Paloma en la cabecita y me levanto. Son las siete menos cuarto, cinco minutos antes de la hora a la que suena mi despertador entre semana. Normalmente no llego a la oficina hasta las nueve, pero me levanto muy temprano y así, cuando llego, estoy lista para ponerme a trabajar. Me saca de quicio que la gente se pase los primeros quince minutos de su jornada laboral preparándose el café y desayunando. ¿Por qué no se levantan antes y desayunan en casa? Así que, para dar buen ejemplo, en la oficina no bebo ni como nada hasta las once, por lo menos. Por eso, durante el par de horas que paso en casa por la mañana, me atiborro a café y tomo un buen desayuno. Si no salgo de casa bien preparada, seguro que el día se tuerce. Y cuando el día se tuerce, todo se resiente.
Me pongo la bata, pero me dejo el cinturón colgando para que Paloma lo persiga. Procuro que su vida sea lo más emocionante posible. Qué menos. En la cocina, enciendo el hervidor y vacío el lavavajillas mientras se calienta el agua. Procuro hacer el menor ruido posible para no despertar a nadie. Estos preciosos momentos de primera hora de la mañana, antes de que los demás se levanten, suelen ser los mejores del día. Saco del lavavajillas el cuenco favorito de Paloma. Sé que es su preferido porque, cuando se lo pongo, lo relame hasta dejarlo completamente limpio; en cambio, si le pongo otro cuenco, siempre se deja comida. Es como si no soportara seguir mirándolo y tuviera que marcharse. Una de las cosas que más me gustan de los gatos es lo fieles que son a la rutina. Si haces algo a determinada hora durante tres días, ya está: el gato se queda con eso y te cuesta un montón cambiarlo. Pero eso a mí me viene de perlas. Adoro la rutina.
Mientras ella come, me preparo el desayuno. Pan integral en la tostadora. Mientras se tuesta, me hago el café. Dos dedos de leche de avena con una cucharadita colmada de café