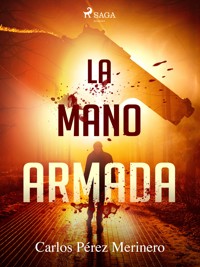
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una novela oscura, sucia, llena de sexo, perversiones y sangre, que nos muestra el día a día de un policía en la España franquista. El personaje principal, anónimo, es un ser desagradable, estúpido, machista y borracho y con una voz que desconcierta, va desgranando un caso de asesinato y contrabando. Bajo el mando de un escuadrón parapolicial, la novela muestra una violencia policial y sin escrúpulos, típica del régimen duro de Franco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Pérez Merinero
La mano armada
Saga
La mano armada
Copyright © 2020, 2021 Carlos Pérez Merinero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726712902
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
Contra el canon: último prólogo desde la ventana que alquilarán
Carlos Rodríguez Crespo
entre la belleza y la monstruosidad la pena locamente cómplices mutilados a la conquista aristócratas durante el entreacto doncellas tropas coloniales santuarios hedor exhumado para simular un gran incendio
Carlos Pérez Merinero, áncora vs leviathánSoy la cara de la cruz. Los Suaves, Judas.
Locamente cómplices mutilados a la conquista.
Entre las filas de adictos a la literatura noir, cualquier cosa a la cual se refiera este adjetivo, de cuando en cuando, en presentaciones y congresos, semanas negras y artículos y monografías de aspirante a profesor titular, a ensayista, se cuela como una sombra que nadie puede tachar este notas que hacia el final de su vida se dejó barba valleinclanesca, la misma que llevó de joven, cuando enseñaba economía. Me refiero a Carlos Pérez Merinero, un tipo que siguió el mandato flaubertiano, aquello de vive como un cordero y escribe igual que un león, un tipo que crea complejos y ya nadie cita, quizás por pudor y porque una lectura literal de sus textos puede conducir a torpes interpretaciones que contradicen el reivindicativo consenso del Me Too, la lucha contra la dominación masculina y los credos feministas, la igualdad y la paridad. En buena parte de su obra, la mujer aparece cosificada, víctima de un tratamiento brutal que hace estallar en mil pedazos su dignidad, mero objeto de placer para la expansiva ansia de hombres que solo observan la carne, prostituida por un orden que la reduce a mercancía. Afortunadamente, Monica Zgustova, a propósito de una lectura de Lolita, ha puesto un poco de orden en el momento de interpretar una obra y juzgar la vida del autor, aquello del narrador poco fiable. Quizás por esta razón, y por la preferencia de Merinero por conceder la voz a narradores criminales obsesionados con el sexo, su obra quedó fuera del canon, solo apreciada por estudiosos como José Manuel Cruz Barragán o Andrés Peláez.
Y era previsible que quedara fuera del canon, dadas las limitaciones que presentan esta clase de novelas novelística, fuertemente sujeto a unas reglamentaciones en ocasiones abusivas y desesperantes, y las convenciones de la época. Claro: en la publicidad del género negro es pose tanto las noches de tedio y las mañanas resacosas, el café que quieres que sea cocaína y el licor que le sigue, como es pose, y un inasumible lugar común, el autor que ensancha el oído para lanzar una rotunda crítica contra el desorden de la globalización, y es pose también el lector que sonríe con un prurito de sarcasmo cuando escucha a este su escritor preferido de kinkadas y violaciones de pijas jactarse de que con ello quiere ajustar cuentas con sus vecinos del quinto que militan en Vox. Todas estas moñadas que venden dan igual. Autor del desorden, apologista de la subversión literaria, Merinero despreciaba el género policíaco por cuanto representaba un epítome de la producción novelística afectada de un conservadurismo tendencialmente reaccionario.
Tíralo por la ventana abierta.
Porque estamos frente al rocanrol de las letras, un rocanrol político, a veces intimista, que golpea por igual con humor subversivo a esta comanda de fervientes admiradores de patochadas protagonizadas por policías corruptos y vengadores inverosímiles y devotos del orden que desean que un detective privado, alcohólico y putero, descubra cuanto antes quién ha asesinado a tal o cual empresario de éxito que ha amanecido en un local de swingers con un vibrador metido por el culo, que alguien ponga un poco de orden, por favor, para que este lector voraz pueda dormir bien y al día siguiente cumpla con su feliz horario laboral, y la tranquilidad liberal de comprar y vender vuelva a reinar en este caótico mundo con su apariencia de libertad, aunque los conceptos de orden y caos procedan de la misma raíz etimológica. Lo decía el sociólogo Jesús Ibáñez. Desastrado Jesús. Así lo llama Javier Maqua.
Ablación de la mirada.
No. Esto es otra movida. Merinero escribía como cantaba Yosi, el cantante de Los Suaves, al menos en su primera época, la eufórica, en cuyo meridiano se reivindica insultante esta obra que aquí prologamos. Uno y otro tenían más o menos la misma edad. El exmadero gallego de voz ronca y turbia se pasaba el día en la carretera, tocando de local en local, de ciudad en ciudad, de escenario en escenario, y al final de su carrera acabó hasta la polla. El novelista, con sesenta años, apenas salía a la vuelta de la esquina, ya cuando Bernhard se cruzó en su vida acentuando una depresión palpable entre las botellas de whisky y la barriga sedentaria, y le dictó Sangre nuestra. Habían pasado los buenos tiempos del Góngora, donde paraba con los residuales del colectivo Marta Hernández para hablar de literatura, cine, política y asuntos personales. La juventud ya se esfumó. Pero antes, en los ochenta, las respectivas casas del Yosi y de Merinero, no eran un hogar: a veces, dormían en un cementerio; otras, en un burdel, y siempre el backstage. Uno sentía la dureza del jergón en la espalda encorvada, causándole contracturas. El otro, simbólicamente, apretaba las clavijas a su universo narrativo con ese estilo entre coloquial y deslenguado que recuerda a un Baroja barriobajero, a un Galdós garbancero. Deliciosamente garbancero.
Los restos orgánicos de la excelencia en el estilo que se descompongan dentro de aquel basurero que es todo camposanto académico, con sus editoriales y numerarios, catedráticos y empresas informativas. Un círculo de lenguaje muerto.
Barroco y neoliberalismo.
Mi casa es el rocanrol.
Yosi conoció bien el backstage y el otro miraba bajo la tarima, las bambalinas de la comodidad burguesa, el frágil orden parlamentario de libre mercado y desregulación financiera, la rectitud franquista de un obrero de la construcción, el backstage del martes espídico por la presión que te provoca aguantar a un imbécil que te exige un poco más en el curro –aguanta, va tu pasta en ello, las facturas–, el lunes –hoy recojo yo a los niños–, los domingos cansados frente al televisor –coñazo de serenidad–, los putos hijos, los putos padres. Para cifrar el terrorismo de la intimidad al que se refiere el semiólogo Gerard Imbert, y que recuperamos aquí como diagnóstico general de esta pesadez a la que Merinero se enfrentó con un cuchillo entre los dientes y seis pistolas, inventando también narradores borderline, el signo de nuestros tiempos, el de las estúpidas consolas y el ecosistema digital que impide mirar directamente, sin rodeos, a la realidad, cancelando el desconsuelo.
Vaya prólogo.
Volvamos a Yosi, y a la estrofa arrebatadora que venía a decir que, en Galicia, debías preguntar a un hombre cómo es su casa si querías conocerlo, y recitando esta estrofa, vayamos al apartamento familiar de Merinero, cincuenta metros de tabiques y un sofá estampado que desprendía ese olor cansado a naftalina, decorados con el gusto un poco adusto y estereotipado del desarrollismo, cuadros de naturalezas muertas y gotelet, estanterías con muchos libros, todos en castellano, y una ventana desde la que el niño terrible de treinta y cuarenta y cincuenta años se reía de los laboratori, como recordaba Ion Arretxe sonriendo, y daba a esta calle donde yo, de joven, me ponía ciego a cerveza, cerca del parquecito donde alguno sobaba a esa nena de rasgos masculinos que se acostaba con todos, porque le enrollaba cambiar de tercio y tenía el complejo de las chicas con cara anodina, la desventaja que suplía con lengüetazos en la ingle a los novios de sus amigas. Quizás la vio alguna vez restregándose con alguno de ellos contra la dura fachada frente a su casa. En el parque donde los camellos se metían en la casita donde jugaban los niños para chinarse las venas. Todavía quedaba algo de caballo rulando por ahí. Era tiempo de farlopa. Solo años después supe que allí vivía Merinero, en ese apartamento familiar. Nunca debió escuchar el rocanrol que a mí me hacía dar botes en los garitos. Nunca debió probar la farla cortada que pasaban en El Diablito, a unos metros de su casa. Nunca debió entrar en ese puticlub, Chica’s, porque era un buen chico, un difícil chico, como muchos lo fueron en ese tiempo de lentejas y bacalao con tomate y crucifijos y bodegones en la cocina, y estatuillas de dictador presidiendo el salón.
Yo no sabía nada de todo eso. Eran fogonazos de un dios menor. Pero por allí vivió Alfonso Sastre, productores como Pedro Costa, el periodista Jesús Ordovás, cantaores, queridas de altos cargos del franquismo alquiladas a cuenta del presupuesto público, había una tienda de discos, MF, en José del Hierro, donde se podía conseguir cualquier vinilo y cualquier casette y pubs, Traste, Crisom, Sopa de Ganso, una librería que distribuía libros clandestinos, La oveja negra, una fuerte actividad política liderada por la generación veinte años mayor que nosotros. Cuentan que un motero Poulantzas, que tanto tuvo que ver en la construcción del aparato teórico de sus primeras obras de crítica cinematográfica, fue una vez de cañas por el Calero. Es un mito. Tardó tantos años en diluirse estas presencias de las calles. Ahora David quiere alquilar la casa. Está vacía. Ya no queda nadie.
Malas noticias.
Voces al final del arcón.
Ya he comentado en otra parte que la obra en conjunto del inquilino de José del Hierro con Ángel Larra, donde pasó toda su vida este iconoclasta de vida peñazo, puede bien leerse como el índice de un proceso de autodestrucción que culmina en enero de 2012 con su prematura muerte. Claro, en la trayectoria, por llamarla de alguna forma, literaria y cinematográfica de Merinero pueden identificarse al menos dos grandes períodos, con sus ramas y correspondientes bifurcaciones, que entroncan con ese proceso, el que va de la alegría afirmativa, la celebración del delincuente, a la depresión que origina el reconocimiento de un final, y a él se precipita, aislándose de todo y de todos, evitando pisar la calle. Con las cautelas oportunas, pienso que el punto de inflexión quizás sea la muerte de su padre, que está en el origen de la publicación de Caras Conocidas, con toda seguridad su novela más meditada y reflexiva, y que constituye el soporte literario de Valor facial, una de las entregas de la trilogía cinematográfica Franco ha muerto.
Entre vinos y whisky y Brandy 103 y semen.
A eso decían que olía su habitación, hacia el final. No digo quién.
Por razones de competencia analítica, no me voy a ocupar aquí de ese segundo período del que forma parte la citada novela y las otras integradas en Trilogía de la inocencia y tal vez La estrella de la fortuna, un canto al suicidio de alguien que comprende que su ciclo vital ha terminado y continuar con el espectáculo es chusco, una imperdonable concesión al mal gusto estético, o Tres corazones, donde reflexiona sobre la solidaridad femenina con sensibilidad y agudeza desbordantes, en las antípodas de la sanguinolenta depredación con que trata a los personajes de mujeres en sus libros tempranos. Una aproximación integral haría perder de referencia el universo representacional donde se inscribe La mano Armada. Estamos en el primer tramo de su carrera, cinco años después de su debut literario con Días de guardar, que escribió en el verano del 80 tras ser despedido del Colegio Santa Cristina de El Escorial, donde enseñaba Hacienda Pública. Cuentan en las calles que su padre le tiró a la cara el ejemplar que recibió tras ojear las primeras páginas. Los militares de caballería no se andan con gilipolleces. Es leyenda. A esa novela que algunos como Óscar Urra ven que representa la renovación del género en España, el noir, el negro (aunque Merinero pasara de estas etiquetas), siguen otras historias contadas por narradores borderline tales como El ángel triste o Llamando a las puertas del infierno. La senda del notas que quiere dar un palo para burlar un destino de madrugar y trabajar en curros de mierda, que se le antoja insufrible, es seguido en Las reglas del juego. Las reglas del juego de un capitalismo, el español, que condena al de abajo a romperse la espalda por cuatro pavos, y al de arriba le obsequia con vidas regaladas.
Escucha, chaval.
Hay otros libros escritos por la misma época y nunca publicados hasta que el hermano de Merinero, David, puso en marcha una colección financiada con su bolsillo, que caen dentro de esta misma voluntad subversiva. Me refiero a Salido de madre, y también a La santa hermandad, el cual vio la luz en otra editorial. Aquí la crítica a la institución familiar atraviesa todo el texto en clara contradicción con una reivindicación del amor de madre. Estamos también en plena eclosión eufórica y delincuente. Porque debajo de los niveles de significación que observamos en todas estas novelas hay una crítica general a la multiplicidad de dispositivos puestos en marcha para controlar el desorden que, se quiera o no, anida en nuestra cabeza, y nos justifica, y que el franquismo se obstinó en camuflar con esa ilusión de reparto de riqueza que voló por los aires en el 73, y sin embargo aún persiste con el espectáculo del porno y las páginas de contactos, con afiliación mayoritaria de público femenino. Es por ello que la propuesta de Merinero es notablemente política. Al menos en este primer grupo de libros. Libros de juventud. Libros de rabia. De humor. De subversión.
Sí. Rocanrol.
Soy una vía sin tren. Una monja en un burdel. Una botella vacía.
Esto es una confesión.
Uno de los investigadores que con más interés y con mayor profundidad ha estudiado La mano armada es Andrés Peláez, quien presenta esta novela como paradigma de las formas de representación y de las señas de identidad de la poética merinerista, centrada tanto en la conculcación del imaginario propio de la novela negra gracias al tratamiento de la sexualidad masculina y de la voz del narrador, la primera persona de un criminal que lo sitúa en el subgénero Crook o Thought Story. Aquí no hay realismo social contemporáneo, ni costumbrismo, ni intelectualismo, sino una introspección que comporta denuncia social, el rechazo tanto de la moralidad franquista como la visibilización de los heterodoxos métodos –por ser generosos con el adjetivo– empleados por la Brigada Político Social para aplastar toda contestación al régimen del 18 de julio. Una visibilización que permite aflorar, de acuerdo con Andrés Peláez, la gran paradoja de la novela, y del franquismo en sí y para sí: los responsables de garantizar el orden social son, contradictio in terminis, productores de desorden. A este objetivo sirve La mano armada, la pornografía antifranquista que funda, el humor subversivo, la violencia policial presentada por el narrador.
Porque se ha escrito mil veces que iba por ahí diciendo, antes de meterle un viaje al copazo que tuviera entre sus delgados dedos –los dedos que nunca rompieron plato alguno, jamás abrieron una lata, cortaron tomate para la ensalada de la cena–, que con La mano armada había inventado la pornografía antifranquista, con pose de marginal, concediéndose un arrebato de vanidad, y reivindicando la nostalgia del fango como la estética que vertebraba toda su obra, esto del mester de cutrería, símbolo y vehículo de la idiosincrasia nacional. La opinión es arriesgada y propia de quien ha escrito algo en condiciones y sabe que su influencia nunca terminará de calar, aun cuando estoy convencido de que el registro que realmente amaba era el cinematográfico, de ahí la multiplicidad de guiones que escribió y esa obsesión por el diálogo, que por otra parte dota a sus textos de una eficacia narrativa envidiable. En cualquier caso, sí es cierto que de todas las novelas de Merinero la más brutal, la más violenta y descarnada y también la más política es esta. Y una de las más irreverentes, quizás solo superada por Salido de madre, considerando el tema abordado, el amor maternal. Es también una novela compleja en su aparente simplicidad.
Compuesta en primera persona, como las dos precedentes, sabemos poco del narrador. Muy poco. Que trabaja como policía, y su nómina es ridícula, por lo cual apenas se puede permitir una buena comida al mes, cuando cobra, que tiene veintiséis años, y bigote (como el Yosi de los ochenta), y está delgado, y quiere follar todo lo que le dejen, como le puede ocurrir a cualquier joven de su edad, y le va el rollo coprófilo, y trata a las mujeres como cobayas, con un desprecio que revela un más que evidente trasfondo misógino: no duda en utilizar la autoridad que le confiere ser policía en el Madrid de los sesenta para violar a una aspirante a actriz, delito que reconoce a una puta con la que se acuesta, y está enamorada de él. Las diferentes amantes con las que folla durante estas doscientas páginas tan solo son medios para satisfacer su salvaje instinto sexual.
De cuando en cuando, se maza, es madero, un madero cutre, de los sesenta, un madero chungo y extremo, corto, borderline, que se emborracha porque su curro se lo exige, con coñac. Y poco más. No disponemos de más información. Un personaje que aparece en un año, y un lugar, Madrid, y punto. No importa su pasado. Cuenta su presente. Y punto. Pero bajo este simple planteamiento anida una crítica del franquismo sin parangón, porque narra el día a día de alguien que carece de empatía con el contrario, y una descripción de la brutalidad policial que aturde, con sus episodios descriptivos de machismo al alza que derivan en misoginia, y quedan ineludiblemente emparentados con la crítica despiadada al aparato cinematográfico del franquismo y la lumperburguesía de esta industria que ya ensayó en Cine y control y Algunos materiales por derribo.
Pero quizás la decisión narrativa que más aterroriza sea la voz de quien cuenta la historia, cedida a un policía, coloquial y cercana, transida de algunas reiteraciones, también del habla común, que radicalizará en la segunda parte de su vida con un resultado angustiante. Una voz que impugna el barroco y la reivindicación del Grand Style y recuerda un poco al narrador de Días de guardar, una voz con rasgos psicopáticos al servicio de una eficacia narrativa que desconcierta.
Nada sobra en este libro.
A Yosi le gustaba Céline, y algo de Céline hay en Merinero.
Viajando al fin del noche. El traqueteo de guitarras que recuerda la llegada del tren.
Un cercanías.
entre la belleza y la monstruosidad la pena.
Hubo un tiempo de silencio que algunos simularon invocando a la inteligencia, al dictum aquel, con sarcasmo, de la derrota en derrota hasta la victoria final. Tiempo de olvido. Piensa en la caverna de profesores universitarios que reptaban de aula en aula citando a Weber y a otros idólatras funcionalistas. Piensa en el ejército de descerebrados que explican la complejidad de las relaciones personales metiendo monedas de por medio, justificando golpes de Estado, y sus asesinatos, olvidando la explotación, que ahora sacude las calles. Hazte un favor, piensa en la multitud de estupendos y finos estudiosos del Marx inédito que militan en la izquierda instituyente, y cuya nariz se vence ante el primer mortadelo que le cortas detrás de la silla, frente a un auditorio ansioso por escuchar palabras de consuelo que muevan a la acción, palabras que nunca podrán cumplir.
Como un vaso al revés, como Caín sin Abel, una batalla perdida.
Merinero intentó romper este pacto de convenciones compartidas forjado en despachos y manteles, con humor, y también con porno, con misoginia, inventándose la personalidad de un bestia que ejemplifica la brutalidad policial del franquismo, y recibió por toda respuesta silencio y el dulce exilio de las editoriales minoritarias. Era manifiesta su obsesión por esa etapa oscura de la historia de España, que le tocó sufrir. Tener a un padre picoleto, el año en el Perelló y el tránsito por la vida académica vuelven loco a cualquiera, le llena de rencor, de ansias de venganza, y la trilogía Franco ha muerto es una muestra de esta sensibilidad que quizás en su fuero íntimo le atormentaba. El aparato franquista fue un modo de regulación de toda la vida, incluso en sus aspectos íntimos. Biopolítica en términos foucaultianos. Gubernamentalidad. La lectura de La mano armada deja en el lector una impronta de cutrerío que sin embargo aterroriza al chaval formado en la más sórdida fermentación de literatura tabernaria que tanto odiaba Benet. Hoy sabemos que todavía están en la calle, paseándose por Nuevos Ministerios o La Latina, con la cabeza bien alta, desprendiendo ese apestoso olor a Varón Dandy, a Loewe, a cualquier otra mierda, torturadores que arruinaron a base de hostias la vida de muchos jóvenes que tan sólo pedían algunas reformas que garantizasen derechos civiles y políticos, no cuento ya los militantes de orientación comunista, en la estela de la revisión del catecismo estalinista que nace con el 68. Ana María Pascual dio voz a la viuda de Cherid, Teresa Rilo, para contar la vida e infortunios, delitos y asesinatos de este sicario que sirvió en la guerra sucia con Franco, Suárez y Felipe González, hasta que fundaron los GAL. Y más. Todo continúa. Bancos y gobiernos contratando servicios de comisarios sin escrúpulos para que nivelen relaciones de poder a su favor con toda suerte de actos delictivos que hacen enrojecer al kinki más kíe del módulo seis. De aquellos polvos vienen esos lodos.
Durante el último tramo de la vida de Merinero, Ion Arretxe le visitaba a menudo en el apartamento familiar de José del Hierro. Fue su amigo incondicional. El feroz escritor de vida reposada ya apenas salía de casa. Estaba muy ocupado en enchucharse todo el whisky que guardaba bajo la mesa. En su Rentería natal, Ion leyó y releyó a Merinero, y con él se partía el nabo, mira lo que dice este tío, jaja. Quizás se acercara a él para pulir ese estilo ramoniano que define Inxtaurrondo. La sombra del nogal. Ion conocía La mano armada. La conocía bien. No es gratuito.
Este libro autobiográfico que quedó finalista del premio Euskadi de narrativa, en la convocatoria de 2015, si mal no recuerdo, está emparentado con la novela que estamos prologando. Intxaurrondo es una denuncia de la tortura, un canto a la conciliación, la concesión del perdón y también una purga psicoanalítica. Ambos son la cara y la cruz de un episodio de la historia española que nadie conviene que olvide, por la célebre sentencia. Ambos, a su particular modo, describen los meandros de un momento histórico que, aún hoy, revienta las costuras de la convivencia democrática.
Áncora contra Leviatán.
entre la belleza y la monstruosidad la pena
El verso que define La Mano Armada.
Para descansar mi pena, que cantaba Yosi. La pena de ambos. Sus respectivas condenas.
Ojalá que esta edición sirva para reivindicar el legado del inquilino de José del Hierro con Ángel Larra, donde crecí, donde quizás amé y me puse hasta arriba, donde conocí el tacto rugoso de los imaginarios y las prácticas sociales que inspiraron esta novela, y continuaron años después, y quizás sigan, esperando con paciencia su oportunidad.
Para M. Vidal Estévez
Otro tiempo vendrá distinto a este.
Y alguien dirá:
«Hablaste mal. Debiste haber contado
otras historias...».
Ángel González Sin esperanza, con convencimiento (1961)
PRIMERA PARTE
Deriva
I
No era un hijo de puta; era un nieto de puta. El muy cabrón tenía pedigrí. Se había propuesto darme la noche y a fe que lo estaba consiguiendo. Yo no hacía más que mirar el reloj a ver si así se percataba de una puñetera vez de que lo que estaba deseando era que dejase de llorar sobre mi hombro y se fuera a tomar por el culo, pero él ni se enteraba; seguía con su cantinela como si nada.
—Era un chico estupendo... Estupendo...
Me clavó los ojos buscando mi aquiescencia y la encontró. Ya lo creo que la encontró.
—Sí, señor comisario —dije por la cuenta que me traía; después de todo era mi baranda, ¿no?—. Un chico estupendo.
Asintió gravemente y remachó:
—Tú lo has dicho. Un chico estupendo.
Para redondear mi actuación añadí, simulando una compunción que ni por asomo sentía:
—Siempre se mueren los mejores.
De pronto le dio un avenate y dijo a voz en grito:
—¡Pero por qué, Dios mío, por qué!
Todo el mundo paró de hablar, de darle a la priva y de meterle mano a las pajilleras que pastaban en aquellos parajes, y preguntó con la mirada al de los berridos a qué venía eso de invocar el nombre de Dios en vano en un puticlub.
Peralta no se molestó en contestarles. Me había cogido a mí en exclusiva como interlocutor válido, y aforrándome del brazo con una fuerza del carajo, bramó, salpicándome la cara con un siri miri de saliva de lo más asquerosito:
—¡Por qué, di, por qué!
Los mirones se compadecieron de mí todo lo que quisieron y un poquillo más y volvieron a lo suyo, dejándome solo ante el peligro amarillo —qué digo amarillo, rojo y gualda era el peligro aquel— en que se había convertido esa nochecita mi jefe del alma.
—Es la vida —me atreví a susurrar.
Se puso tristón tristón y me dije que a lo peor le daba por gimotear como un bendito. Era lo que me faltaba para el duro.
Bueno, no solo para el duro; también para el femenino de duro. Quiero decir que si hubiese estado ya con el coño andante con el que había quedado y no con el cenizo del comisario tendría la polla en condiciones, dura y consistente como está mandado, y lista para darle hierba al conejito en cuanto que este se colocara a tiro.
Pero como la veda no se había levantado —allí estaba la autoridad de Peralta para impedírmelo— la tenía más floja que un vendo. Me llevé la siniestra al bolsillo del pantalón y comprobé con harto dolor de mi corazón que, en efecto, la escopeta de perdigones estaba descargada, lo que se dice descargada. Me la sobé para que entrara en calor y suspiré pensando en la actriz a la que había conocido el día anterior y con la que justamente a esa ahora, las diez en el reloj de Gobernación, estaba citado en el otro extremo de esa, ¡ay, la madre que me parió!, gran ciudad.
Por este orden, deseé tener el don de la ubicuidad, maldije mi mala suerte, y al ver al cabestro del comisario pidiendo otra ronda me cagué en sus muertos. Incluido ese «chico» —cincuenta tacos tenía el chico; además de bisnieto de puta, el menda como era el gallo del corral, se creía con derecho a masacrar el lenguaje a su antojo— tan fetén y tan amigote suyo al que habían quitado de este perro mundo por la vía de apremio.
—No hay derecho —graznó mi superior jerárquico.
Yo, que estaba jugando a la ruleta rusa con mi pizarrín, dejé de meneármela y me hice el atento. Cosa para la que, dicho sea como inciso, tuve que hacer un esfuerzo monstruoso. No miento. Monstruoso de verdad.
La camaruta trajo las bebidas, sonrió al vacío y desgranó sin ningún entusiasmo las mismas palabras que había pronunciado en las siete u ocho ocasiones anteriores en que nos dio de mamar.
—Invita la casa —masculló.
Peralta, muy en su papel de madaleno de rompe y rasga, tengo que reconocerlo, ni le agradeció el detalle ni hostias. Debía pensar, como todos, que una de sus prerrogativas más incuestionables era beber gratis a costa de la placa. Yo, para no ser menos, miré a la pechugona con cara de perdonavidas y le dije con los faros que se retirase y nos dejara a solas. Al comisario, con su lloriqueo indecente, y a mí, haciendo méritos para subir al cielo en cohete. Con noches como esa me estaba ganando a pulso una butaquita en la primera fila, justo al lado de los músicos, desde la que casi podría tocarle las tetas a la Santísima Trinidad en persona.
El comisario bisó el estribillo y me expulsó del paraíso.
—No hay derecho —repitió.
Me aclaré la garganta y dije muy formalito:
—Y usted que lo diga.
Tomó un trago del brebaje que nos habían ofrecido con tan buena educación ciudadana y se encogió del repelús.
—El alcohol me sienta fatal —comentó con la voz perdida. Cuando la volvió a encontrar agregó—: No debería beber tanto.
«Cacho cabrón, si no sabes beber, no bebas. Vete a casita y concédeme la carta de libertad para que pueda salir pitando a la caza y captura de esa histriónica con veleidades artísticas, a la que me hace una ilusión enorme pasármela por la piedra».
Lo pensé pero no se lo dije. Qué coño le iba a decir. Él era el comisario y yo un mingurri del montón con la estrella de sheriff recién estrenada, y a lo mejor, haciéndole la pelota y dejando que me utilizara como paño de lágrimas, me recomendaba para un merecido ascenso.
Me puse a soñar con lo del ascenso y de camino, para no perder el tiempo en gilipolleces, me estrujé las meninges tratando de dar con una buena coartada con la que quitármelo de encima. Desgraciadamente no la hallé. Lo que más se le acercaba era soltarle así, de sopetón, que El Pardo estaba ardiendo y que todos los comisarios tenían que ir a apagar el fuego a gargajazo limpio. Pero me pareció un poco fuerte eso de jugar con la vida del Generalísimo, al que él en tanta veneración tenía, y abandoné la idea en el desván de los trastos viejos.
A todo esto, Peralta no se estaba calladito ni pa Dios. No hacía más que cagar y envolver y darle vueltas y más vueltas a lo de la muerte en acto de servicio —esto, al menos, decía él; a mí que me registren— de su compadre Santiago Carreño. Llevaba ya un par de horas torturándome con la misma historia, como si me considerase un tarado mental, duro de entendederas, y estaba de su Santiago y cierra España hasta la punta del nabo. Ni un centímetro más ni un centímetro menos. Hasta la mismísima punta del nabo.
Un nabo, por cierto, que como no espabilara me iba a tener que pelar yo solito. Eran las diez y cuarto pasadas y la cómica debía estar trocándose en trágica de tanto esperar.
—¿Comprendes lo que te digo? —me preguntó el comisario cogiéndome en paños menores, al tiempo que me arreaba un empellón que casi acaba con la verticalidad de la que estamos tan orgullosos los homínidos.
Contesté que sí, más para darle gusto que por otra cosa, y como suele suceder el remedio fue peor que una enfermedad contagiosa. Tomó confianza y, con pasión de debutante, recitó de carrerilla su dichosa —y para mí más que desdichada— parte del libreto.
Dijo:
—Carreño estaba destinado en la Aduana de Barajas, y las aduanas, por si no lo sabes, son una fuente continua de tentaciones. Hasta los mejores como Carreño caen en ellas. Se ve la oportunidad de ganar dinero fácil y eso pierde a más de uno. Carreño no traficaba, no, eso nunca lo haría. Después de todo era un buen policía. Uno de los más preparados que he conocido. Pero le pasó lo que les pasa a tantas personas cabales. Se lio con malas compañías y así ha terminado.
Aquí hizo una pausa, tiró de pañuelo y rebañó los mocos de pavo que habían aparecido en su olfato de sabueso. Yo, a falta de otro negocio mejor en que ocuparme, dejé escapar unos pedos, de puro intranquilo que estaba por el polvete que se me iba de las manos a lo tonto, y miré a Peralta con ganas de estrangularlo.
Vio mi cara de fiero comisaricida y me preguntó:
—¿Te encuentras bien, muchacho?
Escupí un monosílabo que se podía cortar con una navaja barbera de tan espeso como era y dijo con cachondeíto:
—A ti tampoco te está sentando bien este matarratas.
—No, si está muy rico —dije para joderle.
No me replicó. En cuestión de segundos se había extraviado y se quedó un rato alelado perdido. Cuando aterrizó de su trance alcohólico volvió a los orígenes y siguió con su historia carroñera. O carreñera. Qué más da.
—Un día conoció a Escamilla y se perdió. ¿Que quién es Escamilla? Pues un sujeto que se dedica a la importación y a la exportación. Bueno, más que a la importación y a la exportación, al contrabando liso y llano... A lo que iba. Escamilla empezó a untar al pobre Santiago, y como a nadie le amarga un dulce puso el cazo. En realidad, Escamilla le pagaba prácticamente por nada. Carreño lo único que hacía era avisarle cuando se acercaba una inspección. Ese día Escamilla no entraba ni sacaba mercancías del país, y santas pascuas. Como ves, todo muy sencillo.
—Sencillísimo —se me escapó con toda la mala leche del mundo.
—¿Decías algo, hijo? —preguntó, melifluo.
—No, tataranieto de puta —musité.
—No estarás borracho, ¿no? —dijo con voz de muñeca de trapo.
Carraspeé y dije tendiéndome la trampa del siglo:
—Siga, por favor, siga, que se ha quedado usted en lo mejor.
—¿A que es aleccionadora la historia? —dijo el muy merluzo.
—Sí, señor comisario, muy aleccionadora —convine yo. Luego agregué con mucho retintín—: Tendrían que enseñarla en la Academia.
Con su mirada me espetó un «No te pases» que me achicó bien achicado y prosiguió con su sesión continua.
—Todo marchaba sobre ruedas hasta que un día le dio a Carreño por pedir más dinero. Se olvidó que la avaricia rompe el saco y...
Meneó la cabeza con tanta fuerza que se pegó una hostia con el mostrador. Se llevó la mano a la testuz y, como no hay dos sin tres, justo en medio de la cornamenta se topó con un chichón. Me las prometí muy felices creyendo que con esa herida de guerra me iba a librar de él, pero que si quieres arroz, Catalina. Con una suficiencia que me desarmó dijo:
—No es nada —y sin solución de continuidad añadió—: Pidió más dinero y Escamilla, temiendo que se le subiera a las barbas y sentara un mal precedente, le respondió que no. Carreño, tocado en su amor propio, le dijo que él valía más, mucho más, de lo que le pagaba, y que si no recibía un extra se daba de baja en la sociedad. Escamilla se le rio en la cara y le mandó a tomar viento. Carreño, entonces, le dijo que le iba a denunciar y esa fue su ruina. Cuando hace unos días me contó todo esto la verdad es que estaba fuera de quicio. Tenía miedo de que Escamilla le hiciera la cama y le mandara al otro barrio, y no le faltaba razón. El pobrecito está ya de cuerpo presente.
Hizo unos cuantos pucheros y volví a mirar el reloj. Las once menos veinte. «Tengo que llamarla», se me ocurrió de pronto. «Eso es. La llamaré y le diré que me espere un poco más». El comisario, al ver que me disponía a desertar, me asió del brazo con su garra y dijo con la mosca detrás de la oreja:
—¿Adónde vas tú?
—A mear, jefe —le respondí—. A mear.
Ni aun así me soltó. Qué va. Acercando su carota a la mía dijo con los ojillos inyectados de glóbulos rojos:
—Sabemos que ha sido Escamilla el que lo ha matado, pero no podemos meterle mano. ¿Y sabes por qué? Porque el mariconazo está protegido. Sí, no me mires así. Protegido. Fue mamporrero de un exministro y además está muy enchufado con los de Falange. No le podemos detener. Le sacarían en seguida. Y por si esto fuera poco —concluyó—, no tenemos pruebas de que haya sido él. ¡No tenemos ni una sola prueba!
Ante los gritos renovados, la soplapollas que atendía nuestra zona se nos acercó con su sonrisa de pocos amigos —con tantas copas gratis le estábamos jodiendo las ganancias del día— e inquirió señalando los vasos ya vacíos:
—¿Quieren otra?
—No —me apresuré a responder.
—¡Sí! —me corrigió Peralta.
—Ya lo has oído —dije, resignado, a la lumiasca que se parapetaba tras el mostrador.
El comisario, al sorprenderme allí clavado, con una cara de infeliz que no había por donde cogerla, me recordó:
—¿No ibas a hacer aguas?
Me encaminé a los servicios, y mientras me dirigía hacia ellos me pregunté por qué diablos me habría dado por entrar en ese puticlub a comprar tabaco. Si me hubiera ido derechito a la boîte donde había quedado con la actriz de marras no me hubiese dado de bruces con Peralta, este no me hubiera pescado y no estaría haciendo el canelo con él en vez de estar haciendo el tarzán con ella. En fin, la monda en bicicleta. Para mear y no echar gota, vamos.
Bueno, para mear y soltar unos litros de liquidillo espumoso. Con tanta bebida y tanta monserga tenía la vejiga llenita llenita, lo que se dice llenita.
Cuando la hube descargado fui hasta el teléfono y marqué el número de la boîte. Se puso Hermógenes, un camarero amigote mío, y le pregunté por la chica de mis dolores de huevos. Como quiera que era nueva en esa plaza se la tuve que describir.
Este fue el retrato robot que le hice:
—Mira, Hermógenes, se llama Berta Ramos y es actriz. Tiene unos veintitrés años, mide un metro cincuenta y seis de estatura, pesa sesenta y dos kilos, y calza un treinta y cinco. Seguramente llevará zapatos negros y de tacón alto. El pelo es rubio teñido y los ojos verde claros. En el brazo izquierdo luce una matadura de vacuna de lo más repugnante... Coño, no te rías. Nadie es perfecto... ¿Las tetas, dices? Más bien gordas que flacas. Pero se nota que tiene complejo de teutónica y las camufla lo mejor que puede. Es decir, muy mal... Sí, joder, las tetas gordas. ¿No te lo estoy diciendo? El culo es más bien respingón... Sí, eso es, salido. Y las cachas las debe tener duritas pero sensibles. Como a mí me gustan... ¿Que a ti también te gustan así? ¡Pues te jodes!
Hermógenes me informó de que en esos momentos no se encontraba en el local una calientapollas con esa pinta y mi corazón dio un vuelco.
—Ya se ha pirado —dije.
Pero no —¡uf, qué respiro!—, en toda la noche había aparecido una tía con esas señas de identidad. Pensé que si me hubiera presentado a las diez me hubiese chupado un plantón de toma pan y moja, y dije al ayuda de cámara:
—En cuanto que la veas entrar te acercas a ella y, sin meterle mano, que te conozco, le dices que estoy realizando un servicio urgente y que me espere... Sí, que me espere. Iba a colgar cuando me acordé de una cosa. Así que agregué—: Ah, además de lo que te he dicho, tiene una cara de tonta que no puede con ella... Sí, de tonta tragona, ya conoces el género.
«Algo es algo», me dije en plan conformista — desde luego, el que no se consuela es porque no quiere—, volviendo al lado del martirio de mi jefe.
—Creí que te habías ido —dijo travestido de perro pachón, dispuesto a saltar sobre su presa. Es decir, yo.
—Ya ve que no —dije apalancándome a su vera, verita, vera.
—¿Sabes lo que te digo? —me preguntó.
Me encogí de hombros y contesté por si no estaba suficientemente claro:
—No.
—Pues que esto no puede quedar así. ¡No puede quedar así! —ladró—. Hay que hacer algo.
«A lo mejor se calma echando un caliqueño», me transmitió mi central de inteligencia. No me lo pensé mucho y le sugerí, picarón:
—Señor comisario, si quiere que le presente a una chica...
—¿A una chica? —me interrumpió, sin salir de la inopia, en la que se sentía como pez en el agua.
—Sí, a una chica. Para... —Me quedé cortado. El tipejo me miraba con un careto de malas pulgas que era demasiado—. Usted ya me entiende. Le dio por escandalizarse y no veas la que me montó. No parecía sino que le había hecho una proposición deshonesta.
—¿Quieres decir que me vaya de putas?
—Más o menos —balbuceé.
—¡Pero por quién me has tomado! —Hombre, yo...
—¡No te lo consiento, ¿te enteras?, no te lo consiento!
—Bueno, jefe, no se ponga así.
—¡Y no me llames jefe!
—Está bien, señor comisario, yo...
—Yo, yo... ¿Es que no sabes decir otra cosa? —y sin venir a cuento dijo—: Mucho egotismo es lo que tenéis los jóvenes de hoy.
Se puso a hablarme de los buenos tiempos — como si alguna vez hubiese habido buenos tiempos— y yo —sí, yo; mis dos cojones y mi palito— me pregunté qué sería eso de «egotismo». ¿O querría decir «egoísmo» y se había trabucado? Por si acaso, evacué de nuevo sobre sus finados.





























