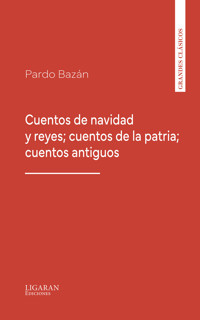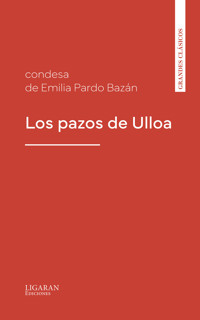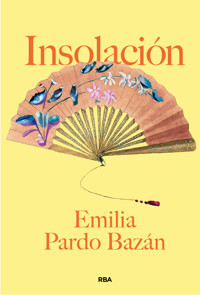Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Emilia Pardo Bazán fue una pionera en la lucha por los derechos de la mujer en España y esta recopilación de textos ensayísticos es la mejor prueba de su carácter analítico e inconformista. A través de estos ensayos se evidencian las desigualdades que existían entre hombres y mujeres a finales del siglo XIX y son una muestra excelente del pulido y ameno estilo de una autora revolucionaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilia Pardo Bazán
La mujer española y otros escritos
Saga
La mujer española y otros escritos
Copyright © 1916, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726749243
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La cuestión académica*
A Gertrudis Gómez Avellaneda
(en los campos elíseos)
Carta I
Mi excelsa compañera Tula: no lleves a mal que por breves momentos distraiga tu espíritu, entretenido, sin duda, en vagar por los amenos valles de esa región feliz. Acuérdate de la tierra donde viviste, y déjame contarte algo de lo que en ella sucede.
Es el caso que un periódico de esta corte, llamado El Correo, inserta en su número del 24 del presente mes cuatro epístolas tuyas, con el título «Las mujeres en la Academia», el subtítulo «Cartas inéditas de la Avellaneda» y un encabezado del que trataremos. Están dirigidas a persona cuyo nombre sustituyen dos XX, y el contenido manifiesta tus gestiones a fin de ingresar en la Academia Española.
Ya oigo que preguntas: «¿Y por qué sale hoy a luz una correspondencia que desde treinta y seis años hace amarilleaba en el fondo de un cofre o cajón?» A eso voy, Tula, y por eso te escribo. La oportunidad de exhibir semejante correspondencia consiste en que estos días se ha echado a volar otro nombre de mujer para cubrir la vacante de un sillón académico, y se ha vuelto a poner en tela de juicio la cuestión de si las mujeres pueden o no pueden ser admitidas en la Academia. Y el nombre que se ha pronunciado es el mío.
Al llegar a mis oídos los primeros rumores, formé ¡oh Tula! propósito de no chistar y de mantenerme ajena a todo cuanto ocurriese. La publicación de tus cartas me hizo mudar de parecer: al punto te diré la causa.
Por culpa de la malicia, que no duerme; por virtud de la lógica, que infiere de lo conocido lo desconocido; fundándose en la relación y trato que llevo con varios académicos de nota, mucha gente habrá supuesto, al leer en El Correo las cartas que descubren tus malogradas gestiones, y el encabezado donde se presume cuán amarguísimo desengaño debiste sufrir, que algunas gestiones y desengaños parecidos me tocarían en suerte, y eso es lo que sazona con sal y pimienta de actualidad las rancias páginas de tu epistolario de postulante.
Me conviene, pues —señora y amiga, a pesar de la muerte—, aclarar este punto, que no sufre mi paciencia quedar ante el público en situación un tantico desairada, cuando, gracias al cielo, estoy en la más franca y airosa. No ha salido una palabra de mis labios, ni ha trazado una línea mi pluma en son de ruego tácito o explícito para que se me admita en la tertulia filológico-literaria de la calle de Valverde; ni siquiera me valí de aquellos medios y amaños conventuales que te atribuye un señor Vior en el encabezado de tus cartas, con objeto de satisfacer la natural curiosidad que inspiran los asuntos en que juega nuestro nombre. Si te digo que hasta hace pocas horas el secretario de la Academia, don Manuel Tamayo, con quien converso muy a menudo, no sabía mi opinión acerca del ingreso de mujeres en la Academia, comprenderás lo cauta que anduve aun en el capítulo de tanteos y exploración de voluntades, y lo cuidadosamente que evité hasta el olor de la intriga en un asunto en que la intriga parece estar como en su casa.
No le será dado a la posteridad leer una correspondencia mía análoga a la tuya que publica El Correo; pero a fin de evitar que la consabida malicia humana saque en limpio de esta afirmación que me atrevo a dirigirte una especie de cargo, atribuyéndome cierta actitud digna y reservada que a ti te niego, me adelanto a disipar tan odiosa sospecha, expresando algunos conceptos que te harán comprender por qué desde un principio me conduje de distinto modo que tú, y al par defiendo tu conducta.
En primer lugar, ilustre compañera, no hay sentimiento más noble que la convicción del propio valer, cuando se funda en verdaderos méritos; y al mostrarte persuadida de que los demás habían de reconocer tu gloria, todavía sentías mejor de los demás que de ti misma. Tú, poeta de alto vuelo y estro fogoso; tú, aplaudidísimo autor dramático; tú, hablista correcto y puro; tú, que en opinión de Alberto Lista supiste conciliar el genio con el respeto al idioma; tú, a quien Villemain contó entre los grandes líricos, poniendo tu nombre al lado del de Heredia, no podías menos de considerarte incluida en el número de los académicos por derecho divino, y creer que esa sanción (o que debiera serlo) del mérito literario era tan tuya como la ropa que vestías y el aire que respirabas, y que al extender la diestra hacia la rama de laurel artificial —tú que ceñías las sienes con el inmarchito árbol de Dafne— cuarenta manos se apresurarían a brindártelo gozosas. Reclamar lo que se ha ganado en buena lid no es desdoro, Tula, y bien podría yo jurar que el amarguísimo desengaño a que El Correo alude te habrá sido amargo, sí, por lo que siempre amarga a un alma generosa el espectáculo de la injusticia y la pequeñez; pero no admiten comparación tales amarguras ¡oh cantora del Niágara! con las hieles que masca a solas, de la inconsolable desesperación de su impotencia, el poetastro o el autor chirle, seguro de que a las guirnaldas contrahechas de papel y talco que le regalan el favor y la intriga, no se mezclará nunca el ramo apolínico, transcendiendo a ambrosía celestial.
De aquel Patricio de la Escosura que tanta guerra te movió en el seno de la Academia, llamándose por fuera tu amigo; de aquel que puso por condición, para otorgarte su voto, «que entrases primero en quintas», ¿quién se acordaría hoy, Gertrudis, a no ser por la memoria de éste, más que varonil, pueril amaño? Tú le salvas del olvido... como salvó Voltaire a Fréron y Horacio a Mevio.
Otra razón encuentro en abono de tus gestiones, Tula, y es la siguiente: ¡cómo va a sorprenderte lo que te afirmo, ya que probablemente desde esos campos deliciosos no has seguido observando lo que en la Academia pasa! Cuando postulabas el sillón, vacante por muerte de don Juan Nicasio, el espíritu de la docta corporación era mucho menos hostil que hoy a las mujeres, y medio siglo antes tu pretensión tendría aún mayores probabilidades de éxito. Con hechos voy a demostrártelo.
La época en que España poseyó mayor número de mujeres sabias, acatando en ellas el sagrado derecho a la instrucción y el soberano don del entendimiento, fue la edad de oro de nuestras letras, los siglos xvi y xvii , que vieron alzarse en Compluto las cátedras de las doctoras y consagraron el renombre de la Latina. (¡Qué dichos tan graciosos les sugeriría a los Patricios de la Escosura actuales el ver producirse hoy este fenómeno de las centurias obscurantistas: una catedrática!) El respeto y equidad para la inteligencia femenina empieza a perderse durante nuestra lastimosa decadencia del siglo xviii , y ya Feijoo se ve en el caso de escribir su famosa Defensa de las mujeres, refutando argumentos como el de los admirables físicos que atribuían a ella insuficiencia o descuido de las fuerzas naturales el nacimiento de mujeres, pues la naturaleza, en no cogiéndola descuidada, siempre producía varones. No obstante, y a pesar de estos malos vientos que para nuestro sexo corrían, la Academia Española todavía no lo rechazaba de su seno, puesto que a 2 de noviembre de 1784 fue recibida como académica honoraria la marquesa de Guadalcázar, doña Isidra de Guzmán.
Viene el siglo xix echándolas de muy progresista, y, cumplida su primera mitad, pretendes tú el sillón. No lo alcanzas ni en propiedad ni honorario, y esto indica que lejos de ensancharse se había estrechado el criterio de la Academia, puesto que ni aun nominalmente y por fórmula consintió admitirte; pero al menos tienes en tu favor una minoría tan respetable, que casi iguala en número y calidad a la que no hace muchos días votó a un novelista preclaro en lucha con un catedrático del Instituto de San Isidro. A tu lado tuviste, según de tus cartas se desprende, al insigne Pacheco, honra de nuestro foro; a tu lado a Quintana (prez eterna para su memoria), Quintana, que calificaba de ridícula y poco digna la cuestión sobre la posibilidad de tu ingreso; ni faltó en tus filas el autor de Don Álvaro, ni el de Los amantes de Teruel, ni mi dulce conterráneo Pastor Díaz, ni Mesonero Romanos, ni Roca de Togores. Con hueste tal bien hiciste en provocar la lucha; tu derrota fue espléndido triunfo, y si hoy resucitasen Quintana y Ángel Saavedra, o sintiesen como ellos los que siguen su huella literaria y yo me creyese tan digna como tú de ocasionar reñida lid, no sé, Gertrudis, si dominando mis instintos de orgullo en favor de una causa buena, hubiese practicado esas gestiones que en ti apruebo y juzgo señal de modestia y de ánimo benigno.
Y como sospecho que de esta carta no has podido deducir enteramente ni el estado de la cuestión, ni los móviles de mi criterio, ni mi dictamen sobre lo que tanto se discute, a saber, la importancia de un puesto académico en el día; como me dejo algún cabo suelto y me queda gran deseo de hablar contigo, y no quiero que fatigada se me huya tu sombra, volveré a evocarla en otra epístola; y mientras tanto, acuérdate de mí en los floridos bosquecillos donde la compañía de Virgilio, Safo, Byron y Heine te habrá hecho olvidar, sabe Dios desde cuándo, tu amarguísimo desengaño en la Academia Española.
Emilia Pardo Bazán
Carta II
Insigne compañera mía: ayer dejé aplazada esta epístola segunda —y última por ahora—por temor de cansarte imponiéndote una lectura extensa. Esta mañana tu espíritu se ha dignado visitarme, murmurando a mi oído palabras de aprobación: alentada por ellas, te escribiré con mayor desahogo, en estilo más llano, y hasta chancero, si a mano viene.
Prometí declararte, Tula, mi opinión sobre el ingreso de mujeres en la Academia, y sobre la importancia actual de esta corporación, instituida para velar por la pureza del idioma castellano; y ya que tu sombra me entiende a media palabra, te lo diré sin goma ni afeite, en íntimo coloquio.
Ya adivino en ti la comezón de dirigirme una pregunta. ¿Cómo es que habiéndome yo abstenido cuidadosamente de toda gestión o manejo que prestase consistencia a mi candidatura, puedo saber que desde tus tiempos hasta los míos el criterio de la Academia se ha estrechado más? Respondo, Tula, que bien ciego es el que no ve por tela de cedazo, y que por mucho que nos aislemos, siempre nos llegan ecos de lo que se dice, y hasta de lo que se piensa y calla en todas partes. Así vine en conocimiento de que aquella explícita afirmación del derecho de la mujer a tomar asiento en la Academia, que en tus días mantuvieron tantos claros varones, sólo uno la sostiene hoy dentro de la Academia misma. ¿Te acuerdas de aquel jovencito pálido, agitado ya por el Deus de la pitonisa, que frecuentaba tu casa y ensalzaba tu candidatura con el ardor de la mocedad? Pues ése, que ha llegado a ser el Demóstenes español, es hoy nuestro abogado en la Academia, y no vergonzante, sino declarado y animoso. Por él habrías entrado tú, y el tierno poeta Carolina Coronado, y yo, y todas las mujeres que España juzgue dignas de estímulo y premio; él derrochará sus palabras de oro en sostener nuestra causa, cuando llegue una solemne ocasión, y de sus labios he oído tales cosas acerca del asunto, que se habrá estremecido de placer tu sombra, si, como creo, nos atendía.
Para que te consueles de que se haya reducido tanto el número de nuestros partidarios dentro de la Academia, te informaré de que en desquite la opinión va por el camino contrario. La gente, que no está en los palillos, como suele decirse, de estas cuestiones, las ve tan por encima que cree que para entrar en la Academia el único requisito indispensable son los méritos literarios y el cultivo esmerado del habla. A mantener al público en semejante error suelen contribuir los periódicos; y en boca de la prensa y de la gente es donde adquirió ser real una candidatura que en la corporación misma juzgo tan fantástica como los palacios que vio Don Quijote en la cueva de Montesinos. El aura de mi supuesta candidatura sopló desde afuera, y desde adentro le dieron un portazo temerosos de una pulmonía.
No quiero, Tula, dejarme ningún cabito sin atar, y éste de la prensa no conviene que flote, pues la invencible malicia se agarraría a él y le añadiría hilos hasta convertirla en recio cable. Sin demora te advertiré que apenas conozco a nadie en la redacción de los periódicos españoles y extranjeros que aceptaron como la cosa más natural del mundo mi candidatura; y justamente por espontáneas agradecí doble las pruebas de simpatía que me tributaron. Simpatía la más desinteresada y sincera, ya que no me guarda las espaldas ningún partido, ni tengo otra influencia que la puramente literaria, que sola, y sin ayudarla con su formidable presión la política, en España no es capaz de mover ni una locomotora de juguete.
Te sonreirías, Tula, si te contase un chisme que llegó hasta mí: se susurra que algún académico me considera excluida de la corporación por carecer de derechos electorales. Pues ponte seria, que el reparo tiene su miga. Aquí quien no puede tirar de los cordeles que manejan el artificio parlamentario, no conseguirá —¿qué es entrar en la Academia?— ni un destino de escribiente temporero. Leo en tus cartas, que El Correo publica, que pretendías el sillón académico porque, privándote tu sexo de aspirar a ninguna de las gracias que estaban alcanzando del Gobierno tus compañeros literarios, creías pedir con algún fundamento lo que sólo se juzga honrosa distinción (y que para ti lo sería en todo rigor de palabras, pues no pudiendo aspirar a empleos y cargos oficiales, no se te contarían como años de servicio los años de Academia). ¡Qué candidez la tuya, Gertrudis! El sexo no priva sólo del provecho, sino de los honores también; y en nuestra patria, donde los truchimanes e hipnotizadores de oficio que andan dando funciones por los teatros lucen en el pecho placas y cruces españolas, Rosa Bonheur no vería nunca el suyo cruzarlo por la banda de la Legión de Honor.
De modo, Gertrudis, que si hoy por permisión divina resucitase nuestra santa patrona Teresa de Jesús, y con la contera del báculo abacial que he venerado en Ávila llamase a las puertas de la Academia Española, supongo que algún vozarrón estentóreo le contestaría desde dentro: «Señora Cepeda, su pretensión de usted es inaudita. Usted podrá llegar a ser el dechado del habla castellana, porque eso no lo repartimos nosotros: bueno; usted subirá a los altares, porque allí no se distingue de sexos: corriente; usted tendrá una butaca de oro en el cielo, merced a cierto lamentable espíritu demagógico y emancipador que aflige a la Iglesia: concedido; ¿pero sillón aquí? Vade retro, señora Cepeda. Mal podríamos, estando usted delante, recrearnos con ciertos chascarrillos un poco picantes y muy salados que a última hora nos cuenta un académico (el cual lo parla casi tan bien como usted, y es gran adversario del naturalismo). En las tertulias de hombres solos no hay nada más fastidiosito que una señora, y usted, doña Teresa, nos importunaría asaz.»
Acaso otra voz, inspirada en las ideas del señor Vior que encabeza tus cartas en El Correo, añadiría: «Señora Cepeda, usted siempre pecará de andariega y desenfadada. No le bastó tanto viajar con motivo de sus fundaciones, sino que ahora, desoyendo el precepto del Rey Sabio, quiere usted andar públicamente embuelta con los omes, por lo cual no habrá quien la sufra a usted, y será fuerte cosa el oyrla.» No sé qué respondería santa Teresa a este manoseado argumento del orden ojival; pero tú, ¿qué opinas de él, autora de Saúl? En tu época, lo mismo que en la mía, el Jefe del Estado, o para decirlo a la antigua, el Rey, es una dama; de suerte que el oficio desempeñado por Alfonso el Sabio, el que más de varón le parecería al astrólogopoeta, lo ejercen mujeres. Y si se establece no ser cosa guisada nin honesta el andar las mujeres embueltas con los omes, ¿como se las arreglará una reina para presidir Consejos de ministros, visitar barcos y cuarteles, abrir Cortes y revistar tropas?
De lo que voy diciendo, Tula, aquella consabida y temible malicia humana tal vez deducirá dos cosas. Primera, que estoy convencida de mi derecho a entrar en la Academia. Segunda, que estoy despechada por no haber entrado. A la primera contesto que sí, que tengo conciencia de mi derecho a no ser excluida de una distinción literaria como mujer (no como autor, pues sin falsa modestia te afirmo que soy el crítico más severo y duro de mis propias obras). Pero en suma, en concepto de autor y por deficiencia de méritos no se me ha excluido, si he de creer a un oficioso suelto de La Correspondencia. Como mujer, la razón me abona y el reglamento no me rechaza: ignoro lo que reza ese artículo 51, en que se apoyaba Tapia para sostener oficialmente tu candidatura, porque no he visto los estatutos enteros; pero sé que, en sentir de Tamayo, ésta es una cuestión de interpretación, ya que ningún artículo expresa la exclusión de las mujeres ni exirge en los individuos de número de la Academia lo que se exige de los aspirantes al Sacramento del Orden. Y en cuanto a despecho, lo que voy a añadir es la señal más clara de que estoy fresca como un pozo de nieve en este académico asunto.
Corren aquí contra la Academia vientos de fronda; hácesele guerra cruel y sañuda; constituye un tópico de la conversación literaria satirizar a los académicos. Personas a quienes se respeta fuera de la corporación en el terreno literario, son, a título de académicos, blanco de chanzas y pullas incesantes. Y es también común, sea porque en efecto se piense así, sea por aplicar un bálsamo a las heridas del amor propio de los excluidos, despreciar el sillón exageradamente; que para un desairado no hay postura más socorrida que desdeñar lo que no obtiene. Este juego de coquetería es la mejor estrategia. Pues bien: yo rehúyo ese método, porque no me duele el arañazo, y voy a hablar bien de la Academia.
No te diré que no haya perdido mucho prestigio, ni que esté incólume su autoridad, después de los reiterados ataques que le dirigen personas entendidas en materias filológicas. Tampoco te diré que el divorciarse sistemáticamente de la opinión sea la mejor política para consolidar su crédito, porque las instituciones viven y prosperan a favor de la simpatía nacional, y esta ineludible ley histórica no la infringe nadie sin que le cueste muy caro. Mas así y todo, Gertrudis, el entrar en la Academia es todavía de muy buen efecto para un escritor; en la Academia figura lo más lucido de nuestra grey literaria, y a no mediar razones especiales, ninguno le hace ascos al sillón, y la mayoría lo pretende con empeño. Excepciones hay, como la del venerable Gayangos, que acaba de rehusarlo a pesar de lo mucho que le rogaron con él; pero hablo de reglas generales, y cree, Tula, que esto que voy diciendo nadie lo ignora, aunque se niegue. En España, y sobre todo en América, el de académico es título muy decorativo, con el cual aún se da tono quien lo posee. El mismo ruido de tempestad que se alza al vacar un sillón, prueba que la cosa algo significa y algo vale. Valor exterior, no lo negaré, puesto que al mal escritor no le enseña a escribir bien el calorcito del sillón famoso; no importa, lo dicho es el Evangelio y a fuer de imparcial lo escribo.
Como ni he gestionado ni gestionaré, me es lícito estampar lo que antecede. Hay más: hasta creo que estoy en el deber de declararme candidato perpetuo a la Academia —a imitación de aquel personaje de la última novela de Daudet. Seré siempre candidato archiplatónico, lo cual equivale a candidato eterno; y mi candidatura representará para los derechos femeninos lo que el pleito que los duques de Medinaceli ponían a la Corona cuando vacaba el trono.
Me objetarás que esto es hacer lo que el beodo del cuento: sentarse aguardando a que pase su casa para meterse en ella. Aguardaré; pero no aguardaré sentada, Gertrudis: ocuparé las manos y el tiempo en escribir quince o veinte tomos de historia de las letras castellanas... y lo que salte. Así tendré ocasión de hacer justicia a tus cualidades de poeta y estilista, y acaso de mejorar mi hoja de servicios de académica desairada.
Emilia Pardo Bazán
Madrid, 27 de febrero de 1889
La mujer española*
El pasado año de 1889 la Fortnightly Review, importante publicación que ve la luz en Londres, pidió a Julio Simon un estudio sobre La mujer francesa y a mí otro sobre La mujer española. El original español de mi trabajo se encontraba inédito, y yo me resistía a publicarlo, comprendiendo que para España un estudio de tal índole y sobre tan delicado asunto pedía mayor desarrollo y extensión, al par que requería prescindir de ciertos detalles necesarios para el lector inglés, y acaso triviales entre nosotros. Por último, me he resuelto a entregarlo a la prensa tal como salió de la pluma, aunque sin quedar curada de mis recelos, y deseando que esta advertencia me valga la tolerancia del público.
I
Al hablar de la mujer en mi patria, desearía poder atribuirle sin restricción virtudes, cualidades y méritos, presentándola como un dechado de perfecciones; pues siendo yo igualmente mujer y española, cuanto realce dé a nuestras mujeres ha de refluir en mí. Aparte de que siempre granjea más simpatías del público quien ensalza que quien aprecia imparcialmente el estado de las costumbres; y en España, a veces, constituye un acto de valor decir por escrito lo que todo el mundo reconoce de palabra, por lo cual el escritor se ve precisado a dorar la píldora.
Yo, aun comprendiendo lo arduo de la cuestión y escribiendo para mis compatriotas, no la doraría: hablaría clara y explícitamente, como hablo siempre en las cuestiones graves y vitales en que no puede ser ley la cortesía. Pero la obligación de ser verídico aumenta cuando nos dirigimos a lectores extranjeros, que nos piden informes francos y leales, y casi ni tienen medio de rectificar los errores en que pudiese inducirles nuestra inexactitud.
No se crea, sin embargo, por lo que indico, que voy a censurar agriamente a la mujer española a trazar una especie de sátira a lo Juvenal o a lo Boileau. Ni hay motivo para ello, ni habría riguroso derecho, aunque hubiese motivo; porque los defectos de la mujer española, dado su estado social, en gran parte deben achacarse al hombre, que es, por decirlo así, quien modela y esculpe el alma femenina. Acaso en la sociedad francesa de hace doscientos años, cuando ejercía omnímodo imperio una favorita y daba el tono una reunión de preciosas, pudo repetirse con algún fundamento el axioma de que «los hombres hacen las leyes y las mujeres las costumbres». Lo que es en la España contemporánea, de diez actos consuetudinarios que una mujer ejecute nueve por lo menos obedecen a ideas que el hombre le ha sugerido; y no sería justo ni razonable exigirle completa responsabilidad, ni perder de vista este dato importante.
Para entender lo que es hoy la mujer española, hay que recordar el cambio, o, mejor dicho, la transformación que sufre España desde principios del siglo xix , rechazada ya la invasión napoleónica. La Revolución francesa, que apenas había logrado influir directamente en nosotros, lo consiguió por modo indirecto a favor del violento choque de una épica lucha. Nuestra guerra de la Independencia, pareciendo terrible protesta contra la nueva forma social de la nación vecina, fue en realidad vehículo por donde el espíritu revolucionario y las ideas modernas penetraron hasta nosotros salvando la valla del Pirineo. Desde que se reunieron las Cortes de Cádiz en 1812, destacóse claramente la nueva España constitucional, llamada a domeñar a la antigua en repetidas y sangrientas luchas civiles. Para robustecerse y vivir, necesitaba la España joven combatir sin tregua a la vieja, autoritaria y devota, sujeta a un absolutismo, sólo en ocasiones ilustrado, por los reyes de la Casa de Borbón; y no combatirla solamente en los campos de batalla, sino en el terreno de las costumbres. Modificación tan profunda tenía que reflejarse en el estado social y moral de la mujer, y, por consiguiente, en el de la familia.
La mujer del siglo xviii , entre nosotros, se diferencia totalmente de la de Francia en los albores de la Revolución. Mientras la francesa del siglo xviii es quizá la más ingeniosa, escéptica y libre que registra en sus anales la historia (sin exceptuar a la mujer ateniense), la española es la más rezadora, dócil e ignorante. Obsérvese que he dicho rezadora y no cristiana, porque cristianas juzgo que lo eran mejor, y con más sólido fundamento, las ínclitas mujeres de los siglos xvi y xvii , a cuya cabeza brilla la gran reina Isabel I. Bajo el Renacimiento, la mujer española, tan piadosa como sabia, lejos de contentarse con una instrucción inferior o nula, desempeña cátedras de retórica y latín, como Isabel [sic] Galindo, o ensancha los dominios de la especulación filosófica, como Oliva Sabuco. En el siglo xviii , de tal manera se perdieron estas tradiciones, que se juzgaba peligroso enseñar el alfabeto a las muchachas, porque, sabiendo lectura y escritura, les era fácil cartearse con sus novios. De cierta bisabuela mía, procedente de casa gallega muy ilustre, he oído contar que tuvo que aprender a escribir sola, copiando las letras de un libro impreso, sirviéndole de pluma un palo aguzado, y de tinta un poco de zumo de moras. Saludable ignorancia; sumisión absoluta a la autoridad paternal y conyugal; prácticas religiosas, y recogimiento sumo, eran los mandamientos que acataba la española del siglo pasado; contra ellos esgrimió el azote satírico nuestro excelso Moratín en El sí de las niñas, El viejo y la niña y La mojigata. La moraleja de estas tres comedias equivalía a una transformación capital del elemento femenino.
El tipo de la española antes de las Cortes de Cádiz ha llegado a ser clásico, tan clásico como el garbanzo y el bolero. Esta mujer neta y castiza no salía más que a misa muy temprano (pues, según el refrán, la mujer honrada, la pierna quebrada). Vestía angosta saya de cúbica o alepín; pañolito blanco sujeto con alfiler de oro; basquiña de terciopelo; mantilla de blonda, y su único lujo —lujo de mujer emparedada que no anda nunca—, era la media de seda calada y el chapín de raso. Ocupaba esta mujer las horas en labores manuales, repasando, calcetando, aplanchando, bordando al bastidor o haciendo dulce de conserva; zurcía mucho, con gran detrimento de la vista—todavía en mi niñez me enseñaba mi madre, como trabajo de mérito, unas almohadas zurcidas por mi bisabuela, donde casi los zurcidos formaban un tejido nuevo. Esta mujer, si sabía de lectura, no conocía más libros que el de Misa, el Año cristiano y el Catecismo, que enseñaba a sus hijos a fuerza de azotes; porque el azotar a los chicos era entonces una especie de rito, del cual no sería correcto prescindir, según lo de qui diligit filium, assiduat illi flagella. Esta mujer guiaba el rosario, a que asistían todos los criados y la familia; daba de noche la bendición a sus hijos, que le besaban la mano, aunque peinasen barbas o estuviesen casados ya; consultaba los asuntos domésticos con algún fraile, y tenía recetas caseras para todas las enfermedades conocidas. Tan genuina figura femenil no podía menos de desaparecer al advenimiento de la sociedad moderna.
No afirmo que todo fuese virtud en la antigua. Me desmentirían a voces los escandalosos recuerdos de la corte de Carlos IV, las duquesas yéndose a merendar en la pradera con los toreros, o a cenar en casa de las comediantas; las reinas encumbrando a sus favoritos y cubriéndoles de oro y honores; las damas entregadas (aparte de otras pasiones más excusables porque las impone la naturaleza) al vicio del juego, atestando de onzas el bolsillejo de abalorio, y perdiendo en una noche un quiñón de su hacienda. Sólo quise decir que el tipo clásico de la mujer «a la antigua española» era el más común antes del año 1812, y ha llegado a caraterizar la sociedad anterior al régimen constitucional; y añadiré que las mujeres devotas y recogidas y las damas galantes que Goya pintó en los frescos de la ermita de San Antonio, fueron dos formas distintas, pero conexas e inseparables, de una misma época; dos figuras de la España antigua, que ninguna de las dos cabe en el siglo xviii francés, donde virtudes y vicios presentan un sello de intelectualismo evidente.
El cambio social tenía que traer, como ineludible consecuencia, la evolución del tipo femenino; y lo sorprendente es que el hombre de la España nueva, que anheló y procuró ese cambio radicalísmo, no se haya resignado aún a que, variando todo —instituciones, leyes, costumbres y sentimiento—, el patrón de la mujer también variase. Y no cabe duda: el hombre no se conforma con que varíe o evolucione la mujer. Para el español, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino no está en el porvenir, ni aun en el presente, sino en el pasado. La esposa modelo sigue siendo la de cien años hace. Detengámonos en profundizar esta observación, porque ello nos dará la clave de varias contradicciones y enigmas, a primera vista inexplicables, que ofrece la española contemporánea.
Cuando estalló la guerra de la Independencia, poseía España uno de los elementos que más robustecen la conciencia nacional: y era la unidad del sentimiento público en los dos sexos. De esta concordia (que también poseyó Francia durante el periodo revolucionario) se engendra el patriotismo en el hogar; el patriotismo transmisible a las generaciones futuras. Esperadlo todo de la nación donde semejante concordia existe.
Más iguales entonces el varón y la hembra en sus funciones de ciudadanía, puesto que aquél no ejercía aún los derechos políticos que hoy le otorga el sistema parlamentario negándolos por completo a la mujer, la sociedad no se dividía, como ahora, en dos porciones políticas y nacionalmente heterogéneas. Sentía y pensaba lo mismo la mujer que el hombre, y eran ambos católicos, monárquicos castizos, enemigos del extranjero hasta la médula de los huesos. Así es que el papel de la mujer en la defensa contra el francés no fue menos activo que el del hombre. Dócil y pasiva en circunstancias ordinarias, la mujer «a la antigua española» supo mostrar, cuando vio la patria en peligro, que bajo su honesta basquiña latía el corazón indomable de las heroínas de Celtiberia. Con las manos acostumbradas a pasar las cuentas de la camándula o a mover el abanico de lentejuelas y tul, supo arrojar en los pozos a los granaderos de la guardia vieja, y aplicar la mecha al cañón.
Acaso entrando en el terreno de la hipótesis, me dirán que volvería a suceder lo mismo si se renovase la invasión extranjera. No lo creo. Este heroísmo femenil se daría quizá como caso aislado; como hecho general, no. Y se daría más en el pueblo o en la aristocracia que en la clase media, que es la que más ha sentido el influjo de la transformación política y social en beneficio del varón. Los últimos chispazos de conciencia pública en la mujer española fueron sus protestas y la especie de fronda que organizó cuando la revolución de septiembre de 1868 tomó color anticatólico y Amadeo I se sentó en el trono. Al mismo orden de manifestaciones pertenece la cooperación que las mujeres (las aldeanas sobre todo) prestaron al alzamiento carlista en las provincias del norte. (Y nótese cómo siempre que la mujer española revela interés político, se adhiere a la España antigua; la nueva, socialmente hablando, no se ha formado su elemento femenino.) Extinguida la última guerra civil, la mujer no vuelve a pensar en negocios públicos; si algunas señoras adoptan la costumbre de frecuentar las tribunas del Congreso, es por distracción por ver o ser vistas. Quejábaseme hace pocos días un amigo mío, de ideas nada reaccionarias, de que la mujer española carece de ideal; y pensaba yo, al oír su queja, que no puede tenerlo, porque ni le han infundido el nuevo, ni le han respetado el antiguo.
Adolece el hombre, en España, de un dualismo penoso. Inclinado a las novedades sociológicas con tal ardor, que en ningún país, salvo quizá en el Japón, han sido más radicales y súbitas las reformas, siente a la vez de un modo tan intenso el apego a la tradición, que siempre vuelve a ella, como el esposo infiel a la esposa constante. Y el punto en que la tradición se impone con mayor fuerza al español, porque late, digámoslo así, en el fondo de su sangre semítica, es el de las cuestiones relativas a la mujer. Para el español —insisto en ello—, todo puede y debe transformarse; sólo la mujer ha de mantenerse inmutable y fija como la estrella polar. Preguntad al hombre más liberal de España qué condiciones tiene que reunir la mujer según su corazón, y os trazará un diseño muy poco diferente del que delineó Fray Luis de León en La perfecta casada, o Juan Luis Vives en La institución de la mujer cristiana, si ya no es que remontando más la corriente de los tiempos, sube hasta la Biblia y no se conforma sino con la Mujer fuerte. Al mismo tiempo que dibuja tan severa silueta, y pide a la hembra las virtudes del filósofo estoico y del ángel reunidas, el español la quiere metida en una campana de cristal que la aísle del mundo exterior por medio de la ignorancia. Hombre conozco que se pasa la vida patullando en el charco de la política, y censura como el mayor delito o escarnece como la mayor ridiculez el que una mujer se atreva a emitir opinión sobre un negocio público. Y en cuanto a conocimientos de otro orden, muchos opinan lo mismo que el papá de una amiga mía, que, habiéndole preguntado su hija si Rusia está al norte, contestó muy enojado:
—A las mujeres de bien no les hace falta saber eso.
Repito que la distancia social entre los dos sexos es hoy mayor que era en la España antigua, porque el hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte. Suponed a dos personas en un mismo punto; haced que la una avance y que la otra permanezca inmóvil: todo lo que avance la primera, se queda atrás la segunda. Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas, ahonda el abismo moral que le separa de la mujer, y hace el papel de ésta más pasivo y enigmático. Libertad de enseñanza, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, parlamentarismo, sirven para que media sociedad (la masculina) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media femenina. Hoy ninguna mujer de España —empezando por la que ocupa el trono— goza de verdadera influencia política; y en otras cuestiones no menos graves, el pensamiento femenil tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas por el viril, el único fuerte.
A fin de demostrar la exactitud de este aserto, me bastará analizar un solo aspecto del alma femenina en España: el aspecto religioso.
Ya dejo dicho que en mi patria, lejos de aspirar el hombre a que la mujer sienta y piense como él, le place que viva una vida psíquica y cerebral, no sólo inferior, sino enteramente diversa. La mujer española es creyente por instinto, no lo niego, pero ayuda mucho al desarrollo de ese instinto la ley, promulgada por los hombres, de que, sean ellos lo que gusten —deístas, ateos, escépticos o racionalistas—, sus hijas, hermanas, esposas y madres no pueden ser ni son más que acendradas católicas. Recuerdo que en una ciudad de provincia se organizó hace tiempo un meeting de librepensadores, arreglado y presidido por un profesor muy republicano, quien anunció en los diarios que podían asistir señoras. Como después del meeting le preguntasen por qué no había llevado a la suya, contestó lleno de horror: «¿A mi esposa? Mi esposa no es librepensadora, gracias a Dios.»
No seré yo quien me queje de que persista el espíritu religioso en la mujer, y ojalá persistiese también en el hombre, que buena falta le hace; sólo quiero poner patente la contradicción, el desequilibrio y el carácter un tanto humillante que tiene para la mujer esa consigna impuesta por el varón de no romper el freno de las creencias. Júzgase el varón un ser superior, autorizado para sacudir todo yugo, desacatar toda autoridad y proceder con arreglo a la moral elástica que él mismo se forja; pero llevado de la tendencia despótica y celosa propia de la razas africanas, como no es factible ponerle a la mujer un vigilante negro, de puñal en cinto, le pone un custodio augusto: ¡Dios!
Dios es, pues, para la española, el guardián que defiende la pureza del tálamo; lo cual ofrece la ventaja de que, si el marido se distrae y solaza fuera, el guardián se convierte en consolador y en sano consejero, que, tomando el alma herida en sus manos amorosas, la curará con bálsamo suave, apartándola del sendero de perdición.
Así se explica el que ningún español (salvando excepciones, que por lo escasas confirman la regla) quiera ver a las mujeres de su familia apartadas de la religión en que nacieron. Hombre hay que no se confiesa hace treinta años, y le parecería ofensivo oír que su mujer no había cumplido con el precepto en la pasada Cuaresma. Notemos que esta susceptibilidad crece si la refuerza el filial cariño. Ningún incrédulo deja de revelar cierta sensibilidad cuando evoca los días de su infancia, recordando las creencias que le inculcó su madre. No haber recibido de su madre enseñanza religiosa, se juzga casi tan humillante como no tener padre conocido: y decirle a un hombre que su madre carecía de principios religiosos, es ultrajarle poco menos que si la acusásemos de libertinaje.
De este dualismo en el criterio varonil nacen contrastes sumamente curiosos entre la vida privada y la pública de los personajes políticos españoles. Mientras exteriormente alardean de innovadores y hasta demoledores, en su hogar doméstico levantan altares a la tradición, y se asocian a las prácticas religiosas de la familia. Estanislao Figueras, presidente que fue de la República, rezaba diariamente el rosario con su mujer. En la mesa de Emilio Castelar, otro presidente, y además tribuno democrático, no se sirvió carne los días de vigilia, mientras vivió su hermana Concha. Con su don de embellecerlo todo, Castelar explicaba estos miramientos de una manera sumamente poética y linda. «Mi hermana —decía el célebre orador— representa para mí el hogar ya deshecho de nuestros padres, las gratas memorias de la infancia, y ese periodo juvenil en que con tanta fuerza se ama y se cree. Las prácticas católicas que mi hermana me impone, me calientan el corazón.»
Son hechos tan comunes y repetidos que nadie fija su atención en ellos, el que ínterin las mujeres oyen misa los maridos las esperen recostados en algún pilar del pórtico, y el que a los ejercicios espirituales, triduos, novenas y comuniones apenas asistan más que mujeres, algún sacerdote o algún carlista. De tal manera les han cedido los hombres el campo de la devoción, que los predicadores se han visto obligados a idear un subterfugio para conseguir algún auditorio masculino. Consiste en anunciar unas pláticas o conferencias, que por versar sobre asuntos muy hondos de ciencia, moral o filosofía, no pueden ser atendidas por mujeres. Lisonjeada así la vanidad varonil en su punto más cosquilloso, que es el exclusivismo intelectual, la iglesia se llena, y aunque regularmente las conferencias no rebasan de un límite vulgar, inferior a cualquier artículo de revista, con la golosina de ser «para hombres solos», consiguen éxito y público.
Me apresuro a añadir que al abandonar el terreno de la devoción a la mujer, no permite el hombre que en él se detenga hasta echar raíces. Le prohíbe ser librepensadora, mas no le consiente arrobos y extremos místicos. Detrás de la devota exaltada ve el padre, hermano o marido alzarse la negra sombra del director espiritual, un rival en autoridad, tanto más temible cuanto que suele reunir el prestigio de una conducta pura y venerable al de una instrucción superior casi siempre —al menos en cuestiones morales y teológicas— a la de los laicos. Así es que de todas las prácticas religiosas de la mujer, la que el hombre mira con más recelo es la confesión frecuente. A veces ocasiona verdaderas guerras domésticas. Hay en España algunas ciudades (en Vizcaya y Andalucía), donde el influjo de los jesuitas es tan grande, que las familias se rigen por el consejo dado en el confesionario; y no sabré ponderar la impaciencia y enfado con que los hombres ven este influjo, ni las insinuaciones malévolas y hasta calumniosas con que disputan a los jesuitas el dominio del alma femenil.
Y, sin embargo, los maridos, o en general los que ejercen autoridad sobre la mujer, saben que el confesor no es para ellos un enemigo, sino más bien un aliado. No sucede casi nunca que el confesor aconseje a la mujer que proteste, luche y se emancipe, sino que se someta, doblegue y conforme. Sólo en raras ocasiones, cuando puede peligrar la fe, el confesor recordará a la penitente que ella no ha de perderse ni salvarse en compañía de su marido, y que el alma no se enajena al contraer nupcias. A pesar de tanta cautela y moderación por parte de los confesores, afirmo que el hombre no ve con gusto la confesión frecuente ni la religiosidad entusiasta. Lo que desea para la mujer es una piedad tibia: un justo medio de piedad. Y la mujer ha tomado dócilmente ese camino ni se exalta, ni se descarría.
II LA ARISTOCRACIA*
No debo seguir tratando de la mujer española sin distinguir las clases sociales en que se divide, dado que la aristocracia, la clase media, la plebe de las ciudades y el campo, producen tipos diferentes, aunque ofrezcan afinidades que revelan la unidad nacional y el parentesco de raza.
Al nombrar a la aristocracia, nos acordamos en primer término de la familia real, la cual es un gineceo, pues se compone de cuatro o cinco mujeres y una criatura. No todas estas mujeres son españolas: la Regente es autríaca, y la infanta Paz, por su matrimonio, está naturalizada en Baviera. Pero la Reina abuela, más conocida por Isabel II, tiene un sello castizo innegable. Desenfadada y aguda; compasiva y burlona; vertiendo gracia a raudales; llana con todo el mundo, supliendo las graves deficiencias de su cultura e instrucción con la viveza de su ingenio, la reina Isabel (juzgue la historia su conducta política, yo ahora sólo trato de su carácter) es un ejemplar neto de españolismo: si no es la mujer española por antonomasia, es lo que llamaría Taine un tipo representativo de bastantes españolas de la generación pasada. Su hija la infanta Isabel, condesa de Girgenti, tampoco desmiente la tierra en que nació. Familiar en su conversación; activa como nadie; sin apego a la etiqueta; de genio resuelto y franco, la infanta Isabel practica la virtud muy al modo español, sin repulgos, sensiblerías ni melindres, sin pruderie de ninguna especie. Lo que la diferencia del grupo de mujeres españolas en que podríamos clasificarla, es una independencia varonil, una afición al sport y a los ejercicios corporales, que parecen más propias de la raza sajona. No puede negarse a la infanta Isabel personalidad, condición que la hace muy simpática y la aproxima a las mujeres del Renacimiento. La infanta Paz ostenta aficiones delicadas, como pintar y hacer versos, pero no llega nunca a evidenciar un temperamento artístico; y la infanta Eulalia, elegante y nerviosa, no ha logrado distinguirse por ningún estilo de la multitud de damas que adornan los saraos y agradan a los ojos con su gentileza.
Descartada la familia real, las mujeres de la aristocracia —así la de sangre como la financiera o la que procede de recientes glorias militares y políticas— son las peor reputadas de España toda. Ya probaré que es una injusticia; pero tengo que empezar consignando el hecho.
El pueblo de Madrid, que ve pasar en rápidas y muelles carrozas, lujosa y caprichosamente ataviadas, a unas cuantas docenas de mujeres, siempre las mismas; la clase media o el forastero provinciano que desde el paraíso del Teatro Real distingue a esas propias mujeres recostadas en sus palcos, resplandecientes de pedrería y con los hombros y los brazos desnudos; que devora en los periódicos las «revistas de salones» y los «ecos mundanos» y lleva cuenta de los encajes de cada trousseau y los metros de terciopelo de cada cola; que oye resonar ciertos nombres con la insolencia de la belleza, la riqueza y la dicha, al sentir diariamente el aguijón de la envidia y el escocimiento del amor propio, se inclina a creer y repetir que las señoras del gran mundo son todas una especie de Cleopatras o Julias, tan dispuestas a beberse infusión de perlas en vinagre, como a perderse hoy con César y mañana con los gladiadores del circo. He observado —y no me parece muy trillada esta observación—, que el auditorio, coro o galerie que siempre tienen las clases elevadas, la muchedumbre que observa y glosa sus menores actos, no mira en esas clases más que a un sexo: el femenino. En la mujer personifica los vicios y virtudes de la clase; y sea que, por efecto de la dualidad del criterio moral que rige para los dos sexos, imagine que al hombre todo le es lícito, sea porque el lujo del hombre no se ostenta, como el de la mujer, en exterioridades que despiertan la envidia, el caso es que los tiros de la maledicencia y las acusaciones dirigidas contra la high life toman siempre por pretexto la conducta de la mujer. Que el aristócrata sea haragán, derrochador, desenfrenado, frívolo, ocioso; que viva sumido en la ignorancia y la pereza; que sólo piense, como aquel majo de la célebre sátira, en toros y caballos; que no sirva de nada a su patria en particular, ni en general a la causa de la civilización, eso no asusta a las gentes; lo inaudito, lo que nos conduce a la «decadencia» y al «Bajo Imperio» en derechura, es que se sospeche que la marquesa Tres Estrellas tiene un arreglo, o que haya bajado dos centímetros la línea del escote.
Para quien no vive en las esferas de la alta sociedad, ni posee la rara virtud de hacerse cargo, son delitos y crímenes una multitud de acciones indiferentes en sí, que las damas aristocráticas ejecutan, o porque se lo exige su posición, o por llenar el vacío de su existencia, o por ajustarse a los cánones de la moda. El pueblo, y más aún la menesterosa clase media, que es quien elabora la opinión, no admite que no sea una perdida la mujer que gasta al año algunos miles de duros en ropa y alhajas; que asiste a las carreras en landó a la d’Aumont o en mail-coach, y merienda allí emparedados, champagne y manzanilla; que quita tela del corpiño y la arrastra en la falda; que perfuma el acolchado de sus batas; que usa a diario medias de seda; que come bien y con sibaritismo, y que al terminar la comida, después de saboreado el café enciende un cigarrillo turco. Todo esto se le figura al español indicio de la mayor depravación y maldad; y de cada detalle análogo que sorprende, deduce una vida de regodeo y crápula, y supone que esta vida es la de todas las señoras del gran mundo.
Es indudable que algunas viven muy superficialmente no pensando sino en adornos, fruslerías y diversiones. Pero sobre que esto nace más bien de poco seso que de inmoralidad, es preciso antes de condenarlo ver si los hombres, de quienes recibe la mujer el impulso moral, la dan mejores ejemplos. No vacilo en afirmar que no, y que el sexo masculino aristocrático peca de frivolidad tanto o más que el femenino. Y en el hombre tiene este pecado menos excusa. La mujer, al ser frívola, al vivir entre el modisto y el peluquero, no hace sino permanecer en el terreno a que la tiene relegada el hombre, y sostener su papel de mueble de lujo. Suele decirse que en España las mujeres no pueden desempeñar más cargos que el de estanqueras o reinas a lo cual ha venido a añadirse últimamente el de telegrafistas y telefonistas. El hombre, en cambio, tiene abiertos todos los caminos y todos los horizontes; y si nuestra aristocracia masculina quisiese pesar e influir en los destinos de su país, y ser clase directiva en el sentido más hermoso y noble de la palabra, nadie se lo impediría, y se lo alabaríamos todos.
Sin embargo, no es tan general como se cree el que las damas aristocráticas estén exclusivamente entregadas al lujo y la molicie. Muchas viven en modesto retraimiento; son numerosas las que se consagran al hogar y a vigilar de cerca la educación de sus hijos; bastantes ocupan sus horas con la caridad o la devoción, y algunas manifiestan loable interés por las cuestiones de la literatura, del arte o de la ciencia, y hasta del progreso agrícola e industrial. Estas últimas las cito como excepción; pero sería injusto no elogiar el buen gusto literario de la marquesa de Casa-Loring, y la fecunda actividad e iniciativa de la duquesa Ángela de Medinaceli (ya quisieran parecerse a esta señora muchos hombres de su misma clase social). No han sido varones, sino damas de la aristocracia, las que se han interesado siempre por la poesía nacional, que representa Zorrilla; y no han sido varones, sino damas de la aristocracia, quienes primero ensalzaron y llevaron en palmas al ilustre Menéndez y Pelayo. Conocido es el intelectualismo de todas las señoras de la familia Rivas; y bien ha probado su entusiasmo por los dones de la inteligencia la bella hija de los marqueses de Sotomayor, prefiriendo a Cánovas del Castillo, y desdeñando a una turba de pretendientes de sangre azul en campo de oro. De virtud esplendorosa no quiero citar ejemplos, porque parecería ofensa para las que no citase; perdone, pues, la condesa de Superunda que sólo la mencione aquí recordando la claridad de su entendimiento y la seriedad interior de su vida.
Yo que he defendido mil veces el buen nombre de las damas del gran mundo contra acusadores que (lo creo firmemente) nunca habían visto de cerca a una sola, al ver que no se convencían estos austeros moralistas improvisados, acudía a la prueba testimonial, y les rogaba que me fuesen nombrando una por una a las evidentemente livianas (a quienes, repito, no trataban), y yo en cambio les nombraría a las indudablemente honestas (escogidas entre gente que yo podía conocer). «Bien comprende Vd. (añadía dirigiéndome a mi interlocutor), que si, en efecto, las señoras del gran mundo están tan corrompidas y desastradas como Vd. dice, es fácil para Vd. convencerme con nombres y más nombres. Y como la falta principal que Vd. imputa a esas señoras es la que abre más campo a la calumnia, y si da la gente en suponerla, ya es como si se hubiese cometido, ni replicar podré a los argumentos que Vd. aduzca. Vengan, pues, nombres.» Entonces mi adversario me nombraba sobre media docena, la media docena eterna, invariable, que da incesante pasto -a la murmuración y materia a la crónica escandalosa; la media docena cuya leyenda ha trascendido a provincias, y sospecho que a Ultramar y al extranjero también; yo en cambio enumeraba familias enteras, cientos de señoras, y una vez hasta llegué a coger la Guía Oficial, donde está el catálogo de la nobleza, y permitir al moralista que señalase con una cruz las que consideraba culpables. Recuerdo que nunca pudo llegar a completar el Vía-Crucis.
Mas ¿quién desarraiga una preocupación tan extendida? ¿Quién combate ideas como las de cierta señora de provincia, que, habiendo leído en no sé qué periódico que las damas aristocráticas adornaban los zapatos de baile con hebillas de diamantes, alzó el grito y juró que no podía ser mujer honrada la que usaba brillantes en los pies, y que no sabía cómo los maridos de esas señoras no las encerraban en las Arrepentidas?
En esta especie de conjuración contra la buena fama de las damas encopetadas han tomado bastante parte el teatro y la novela. Sea porque al público le divierte y halaga la pintura del vicio en las altas clases, o porque la preocupación de que antes hablé trasciende hasta los literatos, ello es que las duquesas, marquesas y condesas que salen en dramas y libros son casi siempre el mismo diablo de perversas y fatales. No hace mucho que uno de nuestros primeros novelistas, Pereda, dio a luz una novela de costumbres aristocráticas, titulada: La Montálvez, donde las señoras y señoritas del gran mundo salen haciendo verdaderos horrores. Yo creo que en Pereda, muy enemigo de la vida de la corte, influyó lo que llamo la leyenda provinciana: si el novelista hubiese querido frecuentar el gran mundo, su pintura sería más justa, y no haría de la excepción la regla general. No salen mejor libradas las señoras en las novelas de otro autor de gran valía, el jesuita padre Coloma; pero en éste, la sotana explica ciertas apreciaciones excesivamente rígidas sobre bailes, saraos, trajes y distracciones propias de la aristocracia.
La educación que reciben las señoritas de la nobleza se resiente, en mi entender de dos defectos. Es floja y es muy extranjerizada. Floja, porque no se funda en estudios robustos y sinceros, ni pasa de la superficie; extranjerizada, porque los colegios, las institutrices, las profesoras, las niñeras y las ayas, todo, para ser elegante y correcto, ha de venir de Francia, Alemania o Inglaterra. Así pierde cada día más la mujer el carácter nacional y la fisonomía propia. Nunca he entrado en un gabinete o tocador elegante, que mi instinto de observadora y de novelista no me impulsase a registrar el libro que, forrado en rica tela antigua, descansaba sobre el veladorcillo o el canto de la chimenea. De diez veces, nueve era una novela francesa, género azucarado, Ohnet, Feuillet o Cherbuliez; casi nunca un libro místico o histórico; jamás una novela española, porque para el gusto de estos paladares, acostumbrados a bomboncitos franceses servidos en caja de raso, las novelas españolas son ordinarias. Una dama que, como la condesa-duquesa de Benavente, siga con interés y aplauso la marcha de nuestra novela moderna, o, como la duquesa de Mandas, hayan leído y entendido bien obras de prehistoria y geología, es honrosa excepción.
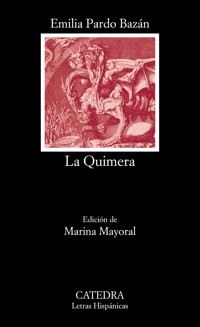





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)