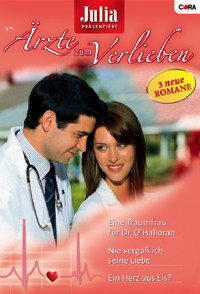2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Como hija única que era, Shanni Jefferson no estaba acostumbrada a vivir en familia, pero después de haberse quedado sin trabajo y sin casa, no le quedó más remedio que aceptar un trabajo de niñera interna. Cuidar a un niño pequeño no podía ser tan difícil... Lo que no sospechaba era que Pierce MacLachlan no le había dicho toda la verdad: en lugar de un niño, eran cinco. Y él no podía más con aquella prole caótica pero adorable. Cada noche, cuando los niños dormían plácidamente, Shanni se preguntaba cómo sería la vida en familia… con el guapísimo Pierce.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Marion Lennox
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La mujer más maravillosa, n.º 2170 - octubre 2018
Título original: His Miracle Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1307-062-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Blake, Connor, Sam, Darcy, Dominic y Nikolai. Y Pierce. Sus autosuficientes hijos.
Ruby miró a los hombres y suspiró. Por más que lo había intentado, no entendían. Su regalo por su septuagésimo cumpleaños era índice de su fracaso.
Pero sus hijos eran maravillosos. Parpadeó para evitar las lágrimas e intentar ver el lado bueno. Todos estaban creando una diferencia en el mundo. Ya sólo quedaba el recuerdo de esos desamparados que había rescatado de distintos estadios de maltrato.
El conde de Loganaich hablaba de la inauguración de su refugio para niños desfavorecidos. Le había pedido consejo a Ruby, antigua directora de Padres de Acogida de Australia, y ella había apoyado con entusiasmo la idea de crear un sitio donde los chavales pudieran asentarse y disfrutar.
Pero a Ruby no le había bastado con dar consejos. Había pedido a sus chicos que contribuyeran, con su experiencia y con fondos. Habían aceptado sin dudarlo. Ese día habían llegado de distintas partes del mundo para la inauguración. Y habían aprovechado la ocasión para darle su regalo.
Su cumpleaños había sido la semana anterior. Le habían dicho que no lo habían olvidado, pero que sabían que odiaba las reuniones familiares. Ruby pensó con tristeza que no era ella quien las odiaba, sino sus chicos. Ante algo emotivo, echaban a correr.
El Castillo de Bahía de los Delfines era una empresa familiar. En ese momento compartían el estrado el conde de Loganaich y su esposa: lord Hamish y lady Susan, acompañados de su entorno al completo: hijos, amigos, perros, empleados… Se habían propuesto crear algo en lo que creían, y el júbilo de compartir una empresa y de pertenecer a una familia tan unida se respiraba en el ambiente.
El discurso del conde acabó. Toda la familia se abrazó. Ruby miró con tristeza a sus hijos de acogida.
Su regalo había sido tan inesperado como sorprendente. La escritura de un ático en Sydney con una de las vistas más maravillosas del mundo.
«Pero quien quiera quedarse contigo más de dos semanas necesitará nuestra aprobación», le habían dicho. «Vamos a protegerte de ti misma. Es hora de que dejes de acoger a los vagabundos del mundo».
Pensó, con tristeza, que no entendían. Una lágrima se deslizó por su rostro arrugado. Había luchado por ellos, y todos habían triunfado, pero a su manera. Se preguntó si sus chicos conseguirían lo ella les deseaba: triunfar en el amor.
Pierce había visto sus lágrimas y se acercó para darle la mano. A sus treinta y seis años, era un arquitecto brillante, delgado y curtido, pero para ella siempre sería el chico hambriento y maltratado que había rescatado una y otra vez.
Pierce había contribuido más que ninguno, diseñando las reformas de las dependencias del castillo sin cargo. Sabía que había disfrutado haciendo el trabajo, pero seguía percibiéndolo distante.
Se preguntó dónde estaba el bebé de cuya existencia se había enterado esa mañana. Se había casado, pero su esposa había muerto y él cuidaba del bebé. Era la primera noticia que tenía al respecto, y sólo porque había oído a Pierce hablar con uno de sus hermanos de acogida y él había tenido que explicarse.
–¿Qué ocurre, Ruby? –preguntó él.
–Es sólo que… Estoy confusa. Deseaba para ti una familia de verdad.
–La tengo –sonrió él.
–¿Un bebé a cargo de un ama de llaves? Ni siquiera dejas que lo conozca.
–El bebé no es mío, y tú ya has hecho bastante.
–Quiero ayudar.
–No, de eso nada –Pierce era un profesional que controlaba el mundo y, ella, una débil anciana. Muy querida, pero ya caduca–. Necesitas descansar.
–Tengo todo el tiempo del mundo para descansar –susurró ella–. Pero ahora… sólo quiero vivir.
Miró a sus chicos. Sus maravillosos hombres.
Ni uno sólo de ellos sabía vivir. Había fracasado.
Capítulo 1
Se había preparado mentalmente para los horrores de una granja, pero no para eso. Shanni no cruzó la verja, ni en sueños. No era una chica de granja; de hecho, su mejor amiga se había reído al enterarse de su destino. Pero Jules la había preparado para lo que podía encontrarse.
–Las vacas te ignorarán si dejas en paz a sus terneros. Los terneros son curiosos e inofensivos; hoy en día se usa la inseminación artificial, casi nunca hay toros. Comprueba si hay algo colgando entre las piernas traseras; si es así, no te acerques. Los caballos se van con darles un grito. Casi todos los perros de granja ladran pero no hacen nada. Míralos a los ojos y di «sentado». Y cuidado con lo que pisas, con tacones de aguja «el regalito» de una vaca es fatal.
Así que había dejado los zapatos de tacón en casa de Jules, en Sydney. Había practicado «sentado» y estaba lista para todo. O eso había creído.
Había niños sentados en la verja. Muchos. Cuatro. Y la observaban. No la extrañó, su coche debía de ser el primero que pasaba por allí en toda la semana. Las distantes montañas seguían cubiertas de nieve. Los pastos verdes estaban salpicados de rojizos árboles del caucho. Las tierras altas de Nueva Gales del Sur eran famosas por su belleza.
Las vacas estaban en prados cercados y no se veían perros ni caballos. Pero lo que veía era mucho más aterrorizador: chica, chico, chico, chica. Todos con vaqueros sucios, camisetas y botas. Una pelirroja, una rubia y dos niños castaños, pero supuso que podían ser hermanos. Lo malo era que estaban en la verja de la granja en la que había accedido a trabajar.
Volvió a leer la carta de su tía Ruby, que estaba en el salpicadero.
Pierce no me deja ayudar. Siempre fue un chico agradable. Sé que tú también lo pensabas. Lo pasó muy mal, y ahora esto. Su esposa murió hace seis meses. ¡Ni siquiera me dijo que se había casado para no importunarme! Y los chicos están preocupados por él. Dicen que va retrasado en el trabajo y está a punto de perder un gran proyecto. Creo que ninguna pérdida es comparable a la de una esposa, pero los chicos se niegan a hablar de eso. Me tratan como si fuera una antigualla a la que no hay que molestar.
Bueno, querida, sé que Michael te rompió el corazón, o eso dice tu madre, aunque no sé cómo podías querer a un hombre con coleta… pero es peor que hayas perdido tu galería de Londres. Si estabas pensando en volver a casa… ¿podrías ayudar con el bebé unas semanas, hasta que Pierce se organice? Ha estado buscando un ama de llaves, pero los chicos dicen que no tiene suerte. Iría yo, pero no me dejan.
La frustración de Ruby se palpaba en la carta. Ruby se había pasado la vida ayudando a otros y ahora sus hijos intentaban mantenerla al margen. Pero ella creía que Shanni podría ayudar, y era muy posible.
Normalmente, si le hubieran sugerido que fuera ama de llaves para una especie de primo y su bebé, en una granja al otro lado del mundo, se habría reído.
Pero era Pierce MacLachlan… Uno de los muchos hijos de acogida de Ruby. Siempre había habido tres o cuatro en cualquier celebración familiar.
Shanni había decidido aceptar por tres razones.
La primera era la compasión. Recordaba a Pierce. Hacía veinte años, Pierce había tenido quince y, ella, diez. Lo había conocido en la boda de su tío Eric. Ruby lo había acogido «por cuarta vez», según le contó a su madre. Parecía demasiado delgado, demasiado alto para su ropa, demasiado… desolado.
Y había perdido a su esposa. Eso era terrible.
Además, tenía que admitirlo: veinte años atrás había pensado que Pierce iba a convertirse en un hombre devastador. A los quince años era alto, moreno y misterioso, todo huesos y sombras. Así que, además de compasión, quizá hubiera… ¿lujuria?
Ya no tenía diez años, y Pierce podía ser un tipo barrigón de metro cincuenta. Y ella, supuestamente, tenía el corazón roto.
Pero había una tercera razón, la fundamental. No tenía dinero para quedarse en Londres. Se había quedado sin galería y sin amante. Había decido visitar la granja; si no era adecuada, podría ocupar la habitación libre que tenían sus padres y lamerse las heridas.
Lo malo era que la habitación ya no estaba libre.
Y allí estaba, mirando a cuatro niños. Cuando era sólo un bebé, ya había sentido terror. Pensó que no podía quedarse, pero tampoco sabía dónde ir.
No había hecho planes alternativos. Al volver a casa había descubierto que sus padres, que estaban de viaje, habían alquilado su casa. Por lo visto no habían pensado que su hija la necesitaría.
Se sorbió la nariz, pero no lloró. Ni siquiera había llorado cuando encontró a Mike en la cama con una de sus modelos…
Había vuelto a casa a media tarde, porque estaba griposa, y los pilló. Igual que en una comedia, ellos no la vieron; lógico, estaban muy ocupados.
Había llenado un cubo de agua. Después, temblando de ira, decidió que no bastaría con agua y vació todas las bandejas de hielo en el cubo. Esperó hasta que el agua estuvo gélida, pero había merecido la pena. Tirársela encima fue todo un placer.
En retrospectiva, quizá habría sido mejor llorar. Aunque despiadada con el cubo de agua helada, no fue tan rápida con la tarjeta de crédito conjunta. Para cuando se recuperó de la gripe, Mike se había vengado como sólo podía hacerlo una rata como él.
La había dejado en bancarrota y se había visto obligada a renunciar a su hipotecada galería de arte.
Sin embargo, Mike no la había visto llorar. Se dijo que si había podido con aquello, podría con lo que tenía ante sus ojos. Se le encogió el estómago.
Los niños parecían sorprendidos de que no entrara. La mayor, una preadolescente de pelo rojo cobre, que parecía haber sido atacado con tijeras de podar, saltó al suelo para abrir la verja.
–¿Esto es Dos Arroyos? –preguntó Shanni por la ventanilla, deseando haberse equivocado.
–Sí –respondió un chico–. ¿Eres Shanni?
–Sí –susurró ella.
–Por fin –la chica del pelo mal cortado abrió la verja y los otros tres aprovecharon para columpiarse–. Papá dice que no podemos entrar hasta que llegues. ¿Por qué has aparcado ahí fuera?
–¿Vuestro padre me espera?
–Llamaste, ¿no?
–Eh… Sí.
–Papá dijo: «Gracias a Dios que Ruby lo ha solucionado. Tenemos niñera» –dijo la niña, acercándose.
–Ya –tragó saliva y miró a los demás niños–. Supongo… ¿tu padre se llama Pierce?
–Pierce MacLachlan –la niña metió la mano por la ventanilla del coche–. Soy Wendy MacLachlan. Tengo once años.
–Ah –Shanni aceptó su firme apretón de manos.
–Los demás son Bryce, Donald y Abby –dijo Wendy–. Bryce tiene nueve, Donald siete y Abby cuatro. Y está Bessy, pero sólo tiene ocho meses y está con papá.
–¿Dónde está tu padre?
–Ha tenido que llevar a Bessy al médico. Creemos que tiene varicela. Aún no tiene granos, pero grita tanto que debe de estar mala. Papá no durmió anoche. Cuando llamaste parecía a punto de llorar.
–Ah –dijo Shanni, con voz aún más débil–. ¿Todos habéis tenido la varicela?
–Sí –afirmó Wendy–. Primero yo, luego Donald y después Abby y Bryce a la vez. Papá dijo que se iba a volver loco, pero yo ayudé.
–Estoy segura.
–No queríamos contagiar a Bessy, pero se contagió. Papá esta jorobado –parpadeó–. Huy, se supone que no debo decir eso. Pero cuando llamaste, papá dijo: «Gracias a Dios, estoy tan jorobado que daría la mitad de mi reino por un poco de ayuda». Luego nos miró a todos y dijo que daría todo su reino.
Otra mujer se daría la vuelta, pensó Shanni. Otra mujer diría que había sido una equivocación y correría a buscar un albergue para vagabundos.
–No deberíamos estar aquí solos –admitió Wendy–. Pero la ranchera tenía la rueda pinchada, y papá sacó la de repuesto y también estaba pinchada. Mamá debió de pinchar y no decírselo… –tragó saliva–. Antes… de morirse. Y el coche de papá es de dos plazas y tenía que llevar a Bessy al médico y no cabíamos. Así que le prometí que nos quedaríamos en la verja sin movernos ni caernos hasta que llegaras tú.
–Ruby –masculló Shanni para sí. Querida, alocada tía Ruby… Ella necesitaba tiempo para aclararse la cabeza, pintar y decidir qué hacer con su vida. Ver el paisaje y pasear con un bebé en un cochecito, ganándose la gratitud de un chico por quien había sentido lástima. Y soledad, soledad y más soledad.
Se oyó un grito. Los chicos habían movido la verja y Abby se había caído de espaldas. La niña de cuatro años colgaba de las rodillas y sus trenzas arrastraban por el suelo, mientras la verja oscilaba.
–Ayuda –gritaba–. Wendy, ayuda.
Wendy suspiró. Miró a un lado y a otro y cruzó. Shanni pensó que las botas le quedaban pequeñas, andaba como si le dolieran los pies.
Wendy agarró a Abby y se tambaleó con su peso.
–¿Vas a entrar? –gritó Wendy; Abby pesaba demasiado para ella. Shanni se encontró con su mirada.
Era una mirada extraña, de una niña que había tenido que crecer antes de tiempo. Desconfiada.
A su pesar, se le encogió el corazón. Sus amigos le decían que era una blanda, y tenían razón. Antes de dejar Londres había tenido que encontrar hogares para los tres gatos que había adoptado.
Incluso Mike… No había tenido dónde vivir y era un artista prometedor. Tal vez había confundido la compasión con amor.
Se dijo que no debía sentir lástima de esa familia y que debía irse. De inmediato.
Pero Wendy la miraba, ya sin esperanza.
–Da igual lo que dijera papá. Te llevaré dentro –abrazó a su hermanita con un gesto protector–. Te has raspado. Buscaremos tiritas.
–¿Cómo os llamáis? –gritó Shanni.
–Bryce –contestó el chico mayor–. Bryce, Wendy, Donald y Abby. Y Bessy, que está en el médico.
–Bien, Bryce –dijo Shanni, resignada–. ¿Dónde aparco?
–Varicela, sin duda –le dijo el médico a Pierce con desaprobación–. Y ya va toda la familia. Los mayores deberían haber sido vacunados. Se hace a los doce meses. Bessy pagará su irresponsabilidad.
Pierce pensó que si estuviera menos cansado le daría un puñetazo, pero le faltaba energía.
–Tome la receta –dijo el médico con frialdad–. Dos veces al día, igual que con los mayores. ¿Puedo confiar en que se la dará?
–Sí –saltó Pierce. Quizá sí tuviera energía. Pero Bessy estaba agarrada a su cuello. Era difícil dar un puñetazo con un bebé lloroso en brazos.
–El asistente social dice que parece que tiene problemas –dijo el médico–. Llame, si quiere. Ya le dije que lo hiciera cuando murió su madre.
–No quiero. Alguien viene a ayudarme.
–Excelente. Espero que sea alguien competente. Esos niños ya han sufrido bastante –cerró el expediente de Bessy de golpe–. Llámeme si cambia de opinión. El asistente social estaría allí mañana.
Shanni entró en la cocina y estuvo a punto de volver a salir. Era una cocina enorme, y una cocina de leña, de color verde, ocupaba una pared casi entera. Los armarios y bancos eran de madera y el suelo de algo que parecía roble. Una enorme mesa dominaba la habitación, una mesa lo bastante grande para…
Tener encima absolutamente todos los cacharros y utensilios de comer. Shanni se preguntó si habían fregado alguna vez.
–Está… un poco desordenado –dijo Wendy. No había soltado a Abby y seguía tambaleándose con su peso–. Bessy estuvo muy malita ayer.
Entraron los dos chicos: pelo rizado y negro, pecas e idéntica expresión de desconfianza.
Hacía frío en la cocina, aunque hacía sol.
–Ayer nos quedamos sin leña –admitió Wendy–. Papá no tuvo tiempo de cortarla. Pero dijo que era mejor, porque no habría podido ir al médico y dejar el fogón encendido. Desayunamos cereales y zumo de naranja, así que no hizo falta.
–Entiendo –dijo Shanni, sin entender nada.
–Buscaré una tirita –Wendy dejó a su hermanita en una silla de la cocina.
–Antes hay que limpiar la herida –dijo Shanni–. ¿Puedes encontrar una toallita y jabón?
–Creo –respondió Wendy con cautela–. ¿Vas a cuidarnos?
–No lo sé. No a largo a plazo. Pero de momento parece que sí, hasta que vuelva vuestro padre. Empecemos curando ese dedito.
Bessy se durmió en el camino de la consulta a la farmacia. Llevaba llorando casi sin parar desde la noche anterior. Pierce pudo aparcar delante de la farmacia. No pensaba despertar a la niña, aunque sin duda los asistentes sociales lo criticarían: «No se debe dejar nunca a un niño sólo en el coche».
Pero su coche era un biplaza descapotable amarillo, que adoraba. Podía vigilar a Bessy por la ventana mientras preparaban la medicina. Por desgracia, había diez personas delante de él.
–Serán veinte minutos –dijo el farmacéutico.
–Tengo hijos en casa y un bebé en el coche.
–No deje al bebé solo en el coche.
–¿No podría adelantar…?
–Veinte minutos –escupió el farmacéutico.
–Esperaré en el coche –suspiró él. Tenía la sensación de que el pueblo entero conspiraba en su contra.
Vio su reflejo en la ventana. Hacía dos días que no se afeitaba y no se había cambiado de ropa desde el día anterior. Estaba horrible. Una viejecita que entraba dio un rodeo para evitarlo y no la culpó.
Se sentó en el coche. Bessy dormía. Suspiró y cerró los ojos. Descansaría un poco. Hacía mucho calor.
–¿Cuánto dijo tu padre que tardaría?
–Una hora. La cita era a las diez y media.
–Son casi las doce. ¿No debería haber vuelto ya?
–Sí –a Wendy le tembló el labio. Intentó disimular, pero Shanni lo había visto y también tembló.
Sólo iba a quedarse hasta que regresara Pierce. Después saldría corriendo. Pero los niños empezaban a parecer más asustados que ella. No podía dejarlos. Ni seguir en medio de ese caos preguntándose dónde estaba Pierce. Todos la miraban intranquilos. Habían perdido a su madre. Y Pierce no volvía.
–Bueno –dijo–. Llamaré a la consulta, ¿no?
–Sí –aceptó Wendy con alivio.
Llamó y habló con la recepcionista.
–Sí, estuvo aquí. Tenía que recoger una receta antes de volver a casa. Y supongo que habrá aprovechado para hacer la compra. ¿Ha dejado a esos pobres niños solos?
–No –dijo Shanni, molesta por el tono de censura de su voz–. Están conmigo.
–Si hay algún problema…
–¿Por qué iba a haberlo?
–Los asistentes sociales no están contentos con cómo maneja la situación.
Wendy, junto a Shanni, oyó lo que decía.
–Dile que estamos bien –pidió Wendy, roja–. Sí, papá estará de compras. Estamos bien.
–Estamos bien –dijo Shanni, y colgó.
–No quieren dejarnos con papá –dijo Wendy.
Shanni pensó que tal vez fuera una decisión justificada, pero tenía que dar una oportunidad a Pierce. Vio el miedo reflejado en las cuatro caritas.
–No sirve de nada poner esa cara –dijo, arremangándose mentalmente–. Si os preocupan los asistentes sociales, hay que demostrarles que todo va bien.
–¿Cómo? –preguntó Wendy.
–Limpiando –señaló los cacharros–. Necesitamos un plan de batalla. Yo cortaré leña para encender el fuego y calentar agua. No bastará con un fregadero. Llenaremos la bañera. Donald, ¿puedes buscar toallas limpias? Los demás, llevad todo lo sucio al baño, menos los cuchillos. Los chicos lavan y las chicas secan. Quiero ver el baño lleno de platos relucientes. Yo limpiaré aquí y luego lo traeremos todo.
–No podemos –dijo Donald–. No somos bastante mayores para fregar platos. Sólo Wendy.
–Tonterías –refutó Shanni–. Quitaos las botas y los calcetines por si os mojáis. Fregar en la bañera es divertido. ¿Tenéis algún aparato de música?
–Pier… papá tiene uno –dijo Wendy–. Tiene muchos CDs.
–Entonces pondremos música con ritmo. Abba.
–Sí –los ojos de Abby se iluminaron–. A mami le gustaba Abba, por eso me puso Abby.
–Pero no sé si papá tiene Abba –dijo Wendy.
Eso sorprendió a Shanni, pero se dijo que las preguntas podían esperar.
–Miraremos, ¿de acuerdo? –dijo Shanni con más decisión de la que sentía–. Vamos a necesitar cien CDs de Abba para poner esta casa en forma.
A las cuatro de la tarde el sol desapareció tras la torre del reloj de Correos. Bessy fue la primera en despertarse. Se revolvió en su sillita, estiró la mano y le tiró del pelo a Pierce. Él se despertó de golpe.
–Mmm –sonrió la niña, encantada de lo que había conseguido con un pequeño tirón.
–Bess –gimió Pierce–. Desconoces tu fuerza.
Se frotó la cabeza y se estiró. Miró la torre del reloj y fue como si el mundo se detuviera. Llevaba más de cinco horas fuera de casa, cerca de seis.
Arrancó el motor. Una empleada de la farmacia estaba junto a la ventana y agitó la mano con frenesí para que se detuviera. Salió a la puerta.
–La receta está lista –le dijo–. Nos preguntábamos cuándo se despertaría. Debería tener más cuidado. El señor Conelly, el farmacéutico, dice que la niña seguramente se habrá quemado con el sol.
No estaba nada mal.
Shanni se echó hacia atrás y miró con admiración el dibujo que había hecho. Su primera vaca. Y hasta parecía una vaca. Pero tenía una pata un poco rara.
Miró a los niños. Cuatro tablas, cuatro pinceles, cuatro caballetes improvisados. Eso era bueno. Wendy, Donald, Bryce y Abby trabajaban en silencio, con concentración casi desesperada.
Pasaban de las cuatro. Se preguntó cuánto esperar antes de llamar a la policía. Maldijo a Pierce internamente, preguntándose a qué jugaba.
Wendy la miró, suplicante. Esperaría un poco más.
Pierce tuvo que esforzarse para no sobrepasar el límite de velocidad. Bessy parecía descansada y contenta, disfrutando del frescor del viento en la piel, que cada vez le picaba más.