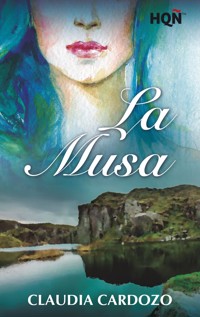
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Christopher Wandsworth, un renombrado artista, no ha vuelto a pintar desde que una tragedia enlutó su vida. Viaja a Brighton, donde espera dejar atrás todo lo que lo atormenta. Sin embargo, se topa con Katherine Lifford, la bella y misteriosa ama de llaves de la mansión en que se hospeda. Katherine guarda un secreto terrible que podría arruinar su vida y la de aquellos que ama. Se creía a salvo en aquel rincón del mundo, pero con la llegada de Christopher deberá tomar una decisión: continuar huyendo o enfrentarse a sus miedos para sellar su destino. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Claudia Fiorella Cardozo
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La musa, n.º 213 - diciembre 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1307-250-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
El arteda al hombre la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían ser. Esta experiencia es de crucial importancia para él: es su salvavidas psicológico. Dado que la ambición del hombre no tiene límite, dado que su búsqueda y logro de valores es un proceso que dura toda la vida —y cuanto más elevados los valores, más dura es la lucha—, el hombre necesita un momento, una hora, cierto período de tiempo en el cual pueda experimentar el sentido de su tarea terminada, el sentido de vivir en un Universo donde sus valores hayan sido exitosamente realizados. Es como un descanso, un momento de repostar combustible mental hacia nuevos logros. El arte le da este combustible, un momento de alegría metafísica, un momento de amor por la existencia. Como un faro, alzado sobre los oscuros cruces de caminos del mundo, diciendo: «Esto es posible».
Ayn Rand
Prólogo
Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien.
Séneca
Había gritado, estaba segura de ello. Debía de haberlo hecho aun cuando no lo hubiera oído del todo; el eco del grito resonaba en sus oídos y por un instante temió que las otras personas en la casa la hubieran escuchado, pero pasados unos segundos, al no oír ni un solo paso o llamado a la puerta, comprendió que tenía suerte, que debían de dormir profundamente y tal vez, después de todo, no gritó en sueños tan alto como había temido. Con un suspiro de alivio, se despejó el cabello húmedo del rostro y apoyó la frente sobre las rodillas flexionadas a la altura del pecho. Tenía que calmarse. Ya pasaría. Así era siempre.
Si se concentraba, casi podía percibir nuevamente el olor de la sangre, como si se estuviera ahogando en ella. Un efluvio metálico que se colaba por sus fosas nasales inundando todo a su paso y que hubiera podido quitarle el sentido de no ser porque estaba demasiado aterrada para permitirse caer. En ese momento en lo único en que pudo pensar era en que necesitaba huir, correr tan rápido como le daban los pies, alejarse de todo ese horror.
Era un recuerdo recurrente que le provocaba pesadillas y la despertaba por las noches. Habían pasado meses desde entonces y apenas podía contener la náusea que subía por su garganta cada vez que se permitía pensar en ello. Ese era uno de sus mayores errores, sin duda, no debería dedicarle ni un solo pensamiento, pero era tan difícil no hacerlo…
Sangre. Sangre por todas partes. En su mano, sus ropas, el piso de madera, en él. Sobre él. Brotando de él.
No se dio cuenta de que estaba temblando hasta que sus pies desnudos empezaron a chocar contra el madero de la cama y tuvo que forzar una brusca sacudida en sus miembros para calmarse. Fue un gesto casi cruel para consigo misma, pero lo único que le ayudaba a recuperar el buen sentido. Su padre le había dicho una vez que la mente hacía algo similar cuando las personas soñaban que estaban a punto de caer. Uno no se daba cuenta, claro, porque estaba durmiendo, pero incluso entonces la mente trabajaba a mil por hora y era lo bastante sabia para avisarle de que debía despertar. O caería, caería, e incluso en sueños eso podía ser peligroso. «No es bonito caer, cariño, no cuando no nos encontramos lo bastante conscientes de lo que ocurre. Imagina un despertar más horrible; no querrías abrir los ojos y encontrarte sobre la alfombra, ¿verdad?».
Rio entre dientes al recordar las palabras de su padre. Él siempre bromeaba acerca de cosas como esa; por perturbadoras que pudieran ser, se las arreglaba para encontrarles el punto divertido y explicarlas con claridad y buen humor. Siempre había tenido mucha paciencia y en momentos como aquel lo echaba mucho de menos.
Contuvo un sollozo poniendo los dedos sobre sus párpados y aspirando una y otra vez. Estaba tan cansada de todo eso. Dominar los temblores, el llanto, el miedo. ¿Por qué no podía simplemente llorar, dar de gritos, tenderse en la cama y dejar que su cuerpo vibrara como sabía que necesitaba hacer? «Porque no es un lujo que puedas darte, porque nadie vendrá a consolarte. Porque si te entregas al miedo estarás perdida».
No fue la voz de su padre esta vez la que acudió a sus oídos, sino la de su abuela. No hubo ningún asomo de sonrisa al pensar en ella; no era un recuerdo que le provocara sonreír, nunca lo fue, pero hubiera sido estúpido por su parte no reconocer la verdad en sus palabras.«Si te entregas al miedo, estás perdida».Cierto, se dijo, y esa certeza bastó para terminar de calmarla.
Se puso de pie con movimientos temblorosos y se asomó a la ventana para asegurarse de que los postigos estaban bien cerrados. Miró a la distancia y no vio un solo signo de movimiento en el jardín a sus pies o en la franja de playa que se veía algo más allá. Todo estaba tranquilo, como lo había estado en todo el tiempo que llevaba viviendo allí. Se encontraba a salvo. ¿Por qué no conseguía convencerse de eso? Tal vez porque no era del todo cierto, porque muy en el fondo sabía que se encontraba lejos de estar a salvo, que solo era cuestión de tiempo para que todo el horror la encontrara de nuevo y entonces ni siquiera sus recuerdos podrían salvarla. Ni las viejas bromas de su padre o las crudas y sabias palabras de la abuela. Él daría con ella y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Solo esperar a que ocurriera y plantarle cara entonces lo mejor posible.
La madera pulida, aunque fría, no lastimaba sus pies, por lo que se mantuvo allí por mucho tiempo con la frente pegada al cristal. La brisa marina, con su olor a sal y vida, consiguió reemplazar ese desagradable aroma metálico de sus recuerdos y, antes de que lo notara, una suave sonrisa empezó a dibujarse en sus labios, pero ya no había nada de añoranza o miedo en ella. Ese era el efecto del mar y la calma que la rodeaba. La percibió la primera vez que puso un pie en esa casa y desde entonces no le había fallado.
Con un nuevo suspiro, ya nuevamente en control de sí misma, se alejó de la ventana y abrió el cajoncito superior de la mesa al lado de su cama. Hurgó por un minuto hasta dar con lo que buscaba y cuando lo tuvo entre las manos se dejó caer sobre la cama con el objeto reposando sobre su regazo. Era una bolsita de tela basta, no más grande que uno de los discretos cojines con los que adornaba su habitación. Pasó las yemas de los dedos sobre el delicado bordado y sonrió al pensar en las muchas horas que había dedicado a esa labor. Eran solo flores, pero el diseño era intrincado y con una extrema atención al detalle de cada pétalo, cada hoja, incluso en la sombra que consiguió plasmar con habilidad. Había estado muy orgullosa al terminarlo y entregárselo a Allan en una muestra de buena voluntad con la esperanza de que apreciaría el gesto. No lo hizo, claro. La miró con desprecio y, tras sostenerla ante sí con dos dedos como si fuera lo más feo que había visto en su vida, la tiró en un arcón. Pensó que se había olvidado de ella, pero era evidente que estaba equivocada. Por alguna razón, había decidido poner en ella lo que sin duda debía de considerar más valioso para él. Una ironía, desde luego.
Abrió la bolsita con dedos firmes y, tal y como había hecho ya muchas veces, hurgó en su interior. No había mucho allí. La llave brilló sobre la palma de su mano y la examinó con ojo crítico. Era antigua, bonita y en ese momento del todo inservible. No estaba segura de qué cerradura abría y dudaba de que el hacerlo hiciera alguna diferencia en su situación. Lo que sí sabía era que tenía valor para él y eso era suficiente para que cuidara de ella y la mantuviera cerca. Tal vez algún día le fuera de utilidad. Junto a la llave se encontraba una breve nota, pero ya había desistido en sus intentos de comprender su contenido. Eran números que carecían de significado para ella, un montón de cifras anotadas al lado de iniciales que no le dieron nunca ninguna pista respecto a lo que podrían expresar.
Un enigma. Él tenía muchos, sin duda; ese afán de guardar secretos era tan propio de su carácter como la crueldad de la que le encantaba hacer gala. De modo que eso era todo lo que tenía como protección. Una llave que no abría ninguna puerta que conociera y un papel que no conseguía comprender. Valiente resguardo.
Regresó la llave y el papel a la bolsa y lo envolvió todo de modo que ocupara el menor lugar posible. Luego, se puso de pie y lo depositó en el fondo del armario en que guardaba su ropa. Se sentía más tranquila si lo cambiaba de lugar con frecuencia.
Al notar que estaba a punto de amanecer, se dijo que no tenía sentido volver a la cama. No creía que pudiera conciliar nuevamente el sueño, de cualquier forma, nunca podía después de una de esas pesadillas. Era mejor aprovechar el tiempo en actividades más útiles, como poner a punto la casa lo antes posible y asegurarse de que el personal a su cargo tuviera en claro sus obligaciones. Había mucho por hacer.
Esperaban visitas.
Capítulo 1
Brighton, 1885
El arte es para consolar a todos los que están rotos por la vida.
Vincent van Gogh
Christopher Wandsworth arribó a Brighton con las primeras luces del alba, y tan pronto como descendió del tren permaneció durante varios minutos de pie en el andén con la mirada puesta en la nada, lo que sin duda debió de resultar desconcertante para quienes notaron su proceder. Uno no ponía pie en Brighton para permanecer como una estatua pensando en las musarañas.
Pero él en realidad no pensaba en las musarañas ni mucho menos, y no era en absoluto consciente de lo extraño de sus actos. Estaba demasiado ocupado recordando y esforzándose por hacer un atado con todos y cada uno de esos recuerdos para almacenarlos en lo más hondo de su mente. Y no era fácil. Lo consiguió pasados unos minutos; aunque no confiaba en que, en cualquier momento, estos no se liberaran y empezaran a dispersarse para atormentarlo. Le había pasado antes, con demasiada frecuencia para su gusto. Pero tendría que bastar por ahora.
Más tranquilo, ignoró las miradas de curiosidad que provocaba su presencia, y se acercó a uno de los mozos de la estación para reclamar su equipaje. El muchacho no pareció muy dispuesto a dejar lo que hacía para ayudarle, pero bastaron unas cuantas monedas para conseguir que cambiara de opinión.
Tal y como suponía, un carruaje esperaba por él en las afueras de la estación, a un lado del camino, y mientras el muchacho se afanaba en subir sus baúles, el conductor bajó del pescante para situarse frente a Christopher y saludarlo con una cabezada poco amistosa, lo que tampoco le sorprendió. Ya Frederick le había advertido de que la servidumbre en Radford House no era precisamente alegre. Pero según dijo, sí eran disciplinados y en extremo eficientes, que era todo lo que necesitaba, por lo que dejó pasar el gesto amargo del hombre y ayudó al mozo a ubicar su equipaje, poniendo especial cuidado en el que contenían sus útiles de pintura. Estuvo tentado incluso a subirlo con él al interior del carruaje, pero al ver que las cuerdas que les había alcanzado el conductor eran lo bastante firmes y mantendrían todo bien asegurado, se dijo que estaba exagerando. Además, ¿qué sentido tenía afanarse tanto a algo que posiblemente fuera ya del todo inútil para él?
Con un suspiro, despidió al muchacho e hizo un gesto en dirección al conductor para indicarle que podían ponerse en camino. Subió al carruaje y se arrellanó en el asiento con el rostro ligeramente apoyado en la ventanilla, dispuesto a disfrutar del viaje que, nuevamente, gracias a las indicaciones de Frederick, supo que sería más bien breve.
Había pasado mucho tiempo desde su última visita a Brighton; en ese momento, después de todo lo ocurrido, sintió casi como si hubiese sido una eternidad. Todo le parecía así desde entonces, en realidad, una curiosa contradicción, ya que a veces podía dar una mirada atrás y sentir como si tan solo acabaran de pasar unos días desde que su mundo cambió tan bruscamente.
Le gustaba Brighton, eso sí lo tenía del todo claro. A pesar de que los visitantes se multiplicaban desde la llegada del ferrocarril, conservaba aún ese encanto propio de una comunidad más bien pueblerina que parecía enclavada en el tiempo. El olor salubre del mar se coló en sus fosas nasales y aspiró con fuerza, sintiendo cómo parte de la pesadez que lo embargara hasta entonces empezaba a menguar. Devoró con la mirada todo lo que salía a su paso, curioso e interesado como no se había sentido en mucho tiempo. Admiró los colores de las pequeñas casas en el centro del poblado en esas callecitas que subían y bajaban, y estuvo tentado a ordenar al cochero que se detuviera para recorrerlas a pie, pero consideró que con su equipaje a rastras eso hubiese sido una tontería, de modo que se prometió regresar tan pronto como se encontrara instalado. Si había algo con lo que contaba era con tiempo; a decir verdad, temía que llegado el momento no supiera qué hacer con sus horas libres, pero ya lo descubriría luego. Por el momento había mucho por hacer y estaba dispuesto a aprovechar cada instante.
Frederick, bendito fuera, le había explicado al detalle la ubicación de la propiedad que había permanecido en poder de su familia por décadas. Radford House se encontraba a escasas millas a las afueras de Brighton, de cara al océano, lo que Christopher había tomado como una enorme ventaja. Sería muy agradable despertar cada mañana y asomarse a una ventana para ver la inmensidad del mar. De encontrarse con sus facultades intactas, habría sido el paraíso. Al pensar en ello, extendió sus manos frente a él y las sostuvo con toda la firmeza de que fue capaz, pero estas empezaron a temblar de inmediato y no tuvo más remedio que dejarlas caer con un gesto furioso.
Por fortuna, el traqueteo del carruaje le obligó a volver su atención al recorrido y asomó el rostro para mirar hacia fuera. El sendero se había vuelto más escarpado y las ruedas empezaron a dar algunos botes mientras el cochero intentaba mantener a los caballos en un paso firme y constante. Con seguridad, resultaría mucho más práctico y agradable hacer el camino a pie y Christopher estaba decidido a comprobarlo a la primera oportunidad; pero para eso tenía primero que instalarse y conocer a la servidumbre. Según Frederick, ya que su familia no acostumbraba visitar la casa con frecuencia, tan solo conservaban a unos cuantos trabajadores cuya labor consistía en mantener el lugar habitable. Su amigo mencionó algo de un ama de llaves, un par de doncellas y un jardinero, amén del cochero encargado de los carruajes. Christopher rogó porque hubiera también una buena cocinera, porque se sentía hambriento.
Tan pronto como el vehículo dio una sacudida al girar en el camino, Radford House apareció en su campo de visión y Christopher no pudo contener una amplia sonrisa al contemplarla al fin en todo su esplendor. Lo primero que pensó al verla fue que no podía entender cómo era posible que los Radford pasaran tan poco tiempo allí. De pertenecerle, habrían tenido que obligarlo para que la abandonara.
Radford House era un edificio de dos plantas y una fachada simétrica de estilo georgiano. Si no recordaba mal, ese tipo de construcción estuvo muy de moda el siglo anterior, y era evidente que los antepasados de Frederick nunca habían tenido interés en hacer algún cambio. Christopher podía entenderlos. Era perfecta.
Intentó apreciar cada detalle con avidez mientras los caballos que tiraban del carruaje empezaban a reducir el paso. Alcanzó a distinguir al menos tres chimeneas, cinco grandes ventanales en la fachada principal y las alas este y oeste algo más pequeñas de lo que supuso que serían. Pensó, sin embargo, que podría ser un efecto del sol sobre el ladrillo y el cristal impoluto de las ventanas, porque según había escuchado la casa estaba asentada en una gran área de terreno. De cualquier forma, lo descubriría una vez que estuviera en el interior; estaba decidido a recorrerla de punta a punta.
La entrada principal, a la que había prestado más bien poca atención en su observación, se encontraba en el lado norte y fue hacia allí donde el cochero guio el carruaje. Solo entonces, al fijarse con mayor interés, Christopher notó al pequeño grupo que esperaba frente a las puertas y apenas pudo contener una sonrisa sardónica al comprender que estaba a punto de recibir una bienvenida en toda regla de parte de los sirvientes. No era algo a lo que podría decir que estuviera acostumbrado.
Tan pronto como el carruaje se detuvo, abrió la portezuela sin esperar a que el cochero le ofreciera ayuda, lo que, valgan verdades, dudaba que fuera a ocurrir. Tal y como supuso, el sirviente le dirigió una hosca mirada al descender y se ocupó de bajar los baúles sin prestarle mayor atención, lo que no le afectó en absoluto. En lugar de detenerse a pensar el motivo de su animadversión, se dirigió al pequeño grupo frente a la puerta con el sombrero en la mano.
Dos chicas de mejillas sonrosadas con un asombroso parecido, lo que le llevó a suponer que debían de ser hermanas, hicieron idénticas reverencias y le dirigieron unas risitas que le llevaron a corresponder con la sombra de una sonrisa. Un hombre mayor y levemente encorvado agachó la cabeza en señal de saludo, lo mismo que un muchacho fornido que se encontraba a su lado; este, además, se mostró tan ceñudo como el cochero. Unos pasos tras ellos, una figura que se había mantenido en un segundo plano hasta entonces se adelantó hasta quedar casi a su altura. Christopher se dijo entonces que era increíble que no hubiera notado su presencia hasta entonces y lo atribuyó al hecho de encontrarse en un ambiente extraño y a que todos sus sentidos estaban puestos en registrar tanto de lo que le rodeaba como fuera posible. Esa era la única explicación. De haberse encontrado en otras circunstancias, desde luego que hubiera reparado en ella de inmediato.
La mujer que se detuvo a solo unos pasos de él era la criatura más exquisita que había visto en su vida, y vaya que había visto muchas.
Lo primero que advirtió fue que era más bien pequeña de estatura, apenas le llegaba al hombro, y tenía una estructura ósea en extremo delicada; le recordó a un pajarillo de huesos frágiles y a quien podría levantar una fuerte ráfaga de viento. Su expresión, sin embargo, desdecía en parte esa aparente fragilidad. Con el mentón elevado y unos refulgentes ojos oscuros, le sostuvo la mirada sin parpadear; sus hombros se mantenían también en evidente tensión y las pequeñas manos suavemente reposadas a la altura de su cintura revelaban cierto nerviosismo. Hubiera podido quedarse contemplándola por horas, era lo que haría en otras circunstancias, pero comprendió que en ese caso en particular no dejaba de ser una insolencia, de modo que se adelantó hacia ella tras asentir en un gesto deferente.
—Señorita…
—Soy la señora Lifford —ella lo interrumpió con una voz levemente ronca que le sorprendió tanto como la corrección en sí—. Usted debe de ser el señor Wandsworth. Lord Radford nos avisó de su llegada.
Christopher asintió y esbozó lo que esperaba fuera una sonrisa amable, desviando una discreta mirada a la mano de la mujer para observar un anillo en el que no había reparado hasta entonces.
—Señora —corrigió él—. Espero no ocasionar molestias. Lord Radford me ofreció amablemente su casa y planeo pasar una temporada aquí…
—¿Breve?
Christopher parpadeó frente a la nueva interrupción.
—¿Disculpe?
—Me refiero a si su estancia será breve.
Ella habló con ese tono cortés pero frío que había usado hasta entonces y Christopher se dijo que ni siquiera su belleza hubiera conseguido ocultar la mezcla de anhelo y disgusto que detectó en su voz, lo que le borró la sonrisa del rostro.
—No lo sé, no he hecho un plan a largo plazo y lord Radford no lo preguntó, de modo que se lo haré saber en su momento —respondió en un tono similar, levemente irónico—. Asumo que usted es quien se encarga de la propiedad en ausencia de sus señores.
Advirtió que ella apretó los labios al oír sus palabras, no supo si porque encontró ofensiva la forma en que le habló o que le recordara su condición de empleada con tan poco tacto. Sin embargo, debió reconocer en su favor que ese fue el único gesto que reveló su fastidio, el resto de sus facciones se mantuvieron imperturbables. Tan solo se llevó una mano al cabello en un ademán que juzgó inquieto, lo que muy a su pesar le llevó a admirar los mechones firmemente sujetos en la nuca. Eran de un color que le recordó al chocolate. Brillante y sedoso chocolate que con seguridad debía de caer como una cascada cuando se encontrara suelto.
Christopher parpadeó nuevamente para contener su imaginación y carraspeó tanto para llamar la atención de la mujer como para llamarse al orden a sí mismo. Ella asintió, comprendiendo al parecer que no le había dado aún una respuesta.
—Así es —dijo ella—. Desarrollo las funciones de ama de llaves y administro la propiedad en ausencia de los Radford. Cuando ellos se encuentran aquí contamos con más personal, pero estoy segura de que podremos atenderlo como requiera. Por favor, permita que lo presente, luego podrá refrescarse si así lo desea, debe de encontrarse agotado.
La señora Lifford no esperó a que respondiera, sino que dio media vuelta y se encaminó en dirección a la casa, señalando con una de sus elegantes manos a las personas que habían permanecido en silencio mientras ellos hablaban. Christopher se apresuró a seguirla y prestó atención a las presentaciones. Así se enteró de que, tal y como había supuesto, las sonrientes muchachas eran hermanas y se llamaban Lucy y Martha. El hombre encorvado era el jefe de jardineros, el señor Courcy, y el joven ceñudo resultó ser hijo del cochero, por lo que juzgó que el semblante poco amable era un rasgo de familia. Una vez que terminaron las presentaciones, la señora Lifford los envió a que retomaran sus obligaciones y lo guio al interior de la casa.
El vestíbulo era más pequeño de lo que había supuesto que sería, pero eso no le restaba ni un ápice de encanto. La familia Radford tenía un gusto excelente, según juzgó al apreciar la decoración que, sin dejar de ser elegante, mantenía también un cierto aire sencillo que le pareció encantador y muy apropiado para el estilo de la casa. Sin detenerse un momento para que Christopher pudiera apreciar los detalles, el ama de llaves continuó señalando de un lado a otro al tiempo que hablaba con una voz monótona y formal, como una guía en un museo que encontrara su trabajo en extremo aburrido y tedioso.
—La biblioteca se encuentra al final de ese corredor, a la izquierda. Hay un salón de mañana que lady Radford acostumbra ocupar cuando se encuentra en la casa y donde se reúne la familia. El comedor familiar se encuentra a la izquierda en el ala noreste, lo mismo que la sala de estar y un cuarto de dibujo; el comedor formal se utiliza más bien poco, pero está también en esa dirección. Las cocinas se encuentran en el piso inferior, en el semisótano, que es donde el personal de servicio pasa la mayor parte del tiempo.
Christopher escuchaba con atención, procurando no marearse con toda esa información dicha en un tono apurado y frío. ¿Qué le importaba a él dónde se encontraba el comedor formal? La señora Lifford, sin embargo, no pareció advertir su desconcierto porque dio media vuelta y se detuvo de golpe al pie de la imponente escalera que conducía al piso superior obligándole a detenerse de golpe para no tropezar.
—¿Me sigue? El señor Rivers y Peter se encargarán de subir su equipaje y Lucy estará pendiente para ayudarle a deshacerlo. Tenemos una habitación preparada para usted.
Sin aguardar respuesta, cosa que de cualquier forma Christopher no esperaba, la mujer empezó a subir los escalones con paso firme y seguro. Él se mantuvo unos pasos tras ella, lo que le permitió admirar el movimiento de sus caderas y la forma en que tensaba la espalda al caminar. Solo entonces reparó en el hecho de que iba vestida de negro de pies a cabeza y se preguntó si ello se debía a que era el uniforme habitual para las amas de llaves o se encontraba de luto. Desde luego, ni siquiera se le pasó por la cabeza preguntar, no aún; en lugar de eso, la siguió en silencio, atento a sus palabras, que reanudó cuando estuvieron en el descanso que conducía a un largo corredor.
—La galería se encuentra a la izquierda; verá allí una selección bastante amplia de retratos de los antepasados de lord Radford —informó ella sin hacer amago de dirigirse en esa dirección—. Los dormitorios están distribuidos en todo este piso. Al este se encuentran los de la familia, mientras que al oeste se hallan los que acostumbran usar los invitados. Es allí donde hemos dispuesto uno para usted; espero que lo encuentre agradable.
Antes de que la siguiera, tal y como ella parecía pretender, Christopher señaló un corredor oscuro y algo lúgubre apartado del ala este.
—¿Qué hay en aquel lugar? —preguntó él.
La señora Lifford apretó levemente los labios, pero respondió con un tono que le pareció casi afable. Casi.
—Allí hay dos habitaciones que por lo general son ocupadas por los sirvientes; el resto se encuentran en el sótano. En el ático hay un par de habitaciones más que han sido siempre usadas por los niños de la familia y sus niñeras.
—¿Y usted?
Fue el turno del ama de llaves para mostrarse desconcertada.
—¿Qué ocurre conmigo? —preguntó ella.
—¿Dónde duerme usted? ¿En este piso o en el sótano?
La señora Lifford entreabrió los labios, como si encontrara indiscreta su pregunta y hubiera estado a punto de responderle en consecuencia, pero debió de pensárselo mejor porque no emitió ningún sonido hasta pasado un momento, cuando encuadró los hombros en un ademán casi militar y lo miró con el ceño fruncido.
—Mi habitación está en este piso, lo mismo que la que ocupan Lucy y Martha. El personal masculino duerme en el sótano —explicó en tono tirante—. ¿Le gustaría ver su habitación?
Nuevamente, sin detenerse a esperar una respuesta, se puso en camino y no se detuvo hasta que se encontraron frente a una puerta entreabierta. Ella esperó a que pasara primero tras hacer un ademán y Christopher no pudo menos que obedecerle. Esa mujer empezaba a recordarle a una niñera especialmente severa que él y su hermana habían compartido en su niñez. La pobre no había durado más de un par de meses, pero recordaba con claridad lo poco a gusto que se había sentido en su presencia. Su reacción a la señora Lifford no llegaba a ese grado de aversión, pero dudaba de que ella pudiera decir lo mismo en lo que a él se refería.
Sin detenerse a pensar demasiado en la razón por la que el ama de llaves parecía resentir tanto su presencia, se concentró en admirar la habitación que había dispuesto para él. Tal vez a la señora Lifford le resultara poco agradable, pero era evidente que ejercía su trabajo con mucha seriedad. El dormitorio era amplio, ventilado y la decoración en extremo cuidada, de modo que, si bien pudo advertir una serie de detalles que le ayudarían a hacer su estadía agradable, como la chimenea labrada y unas cuantas pinturas con paisajes de la zona, hacía gala también de un aire levemente impersonal, de modo que él podría contribuir poco a poco a disponer en ella parte de su personalidad.
Una amplia cama con dosel dominaba la estancia y un elegante escritorio al lado de la ventana le arrancaron un casi inaudible suspiro. Sería un placer descansar en esa cama mullida. Sin poder resistir el impulso, se dirigió a la ventana y sonrió al comprobar que, tal y como había supuesto, tenía una excelente vista; el mar parecía tan cercano como si pudiera tocarlo con extender una mano y uno de los jardines de la residencia se encontraba a solo un tiro de piedra de donde se encontraba. Era perfecto.
La señora Lifford se había mantenido a una discreta y respetuosa distancia mientras él examinaba la estancia, pero entonces carraspeó para llamar su atención y Christopher tuvo que abandonar su contemplación y giró para mirarla. Notó algo curioso entonces, algo que duró solo un instante y que le hizo preguntarse luego si no lo habría imaginado. El ama de llaves, que hasta entonces había mostrado una expresión adusta, esbozó lo que le pareció la sombra de una suave sonrisa, un gesto casi imperceptible que elevó las comisuras de sus labios y que le dio una apariencia traviesa. Fascinado por el efecto, estuvo a punto de corresponderle, pero entonces ella enserió nuevamente el semblante, retomando la actitud huraña que había mantenido hasta entonces.
—Espero que la habitación sea de su agrado y que disfrute su estancia —dijo ella sin darle tiempo a responder al continuar en un tono álgido—. Subirán su equipaje en unos minutos y veré que las doncellas se ocupen de cualquier cosa que pueda necesitar. No dude en llamarme si hace falta. Lo dejaré ahora para que descanse. Bienvenido a Radford House, señor Wandsworth.
La mujer dijo tantas cosas y con tal rapidez, que para cuando Christopher comprendió todo, ella ya se había marchado, cerrando la puerta con suavidad. Entonces él sacudió la cabeza de un lado a otro y sonrió en un gesto que develaba tanto exasperación como una buena cuota de regocijo. ¡Vaya personaje! ¿Por qué no había mencionado Frederick que su familia tenía por ama de llaves a una mujer como aquella? No tenía mucha experiencia con la servidumbre, no era algo a lo que acostumbrara prestar mayor atención, pero estaba seguro de que las mujeres como la señora Lifford no entraban en la media con la que se podía medir a la mayoría de las empleadas de mansiones como aquella. Demasiado joven y altiva. Demasiado bella.
Lo mencionaría con discreción a Frederick en su próxima carta. Tal vez no fuera algo precisamente cortés, pero bullía de curiosidad y sin duda la señora Lifford no recibiría su fisgoneo con mucho entusiasmo si él se atreviera a comentárselo directamente.
Hubiera podido continuar con esos pensamientos, pero unos golpecitos a la puerta lo sacaron de su abstracción. Eran el cochero y su hijo, que traían su equipaje haciendo grandes aspavientos, mientras una de las doncellas, la que debía de llamarse Lucy según la señora Lifford, iba tras ellos portando una bandeja con té y pastelillos. Probablemente fueran ella y su hermana, la otra doncella, las únicas personas que parecían haber recibido su presencia con cierto entusiasmo y al ver su sonrisa amable se sintió agradecido por ello. Ya bastante tenía con la hosquedad de los otros.
Agradeció su ayuda, así como la de los hombres, y despidió a estos últimos con rapidez, lo que ellos parecieron apreciar porque se fueron tan pronto como dejaron los baúles donde les indicó. Luego de dejar la bandeja en una mesilla, la joven Lucy se ofreció a deshacer el equipaje, pero Christopher prefería encargarse de ello él mismo, de modo que, tras agradecerle nuevamente, la despidió con un gesto amable.
Cuando se quedó a solas, permaneció de pie frente al equipaje y cerró los ojos un instante, como si con ello fuera capaz de conjurar las fuerzas que iba a necesitar para enfrentarse a lo que contenían. Ignoró el más grande de ellos, el que contenía su ropa y otros artículos personales, y prestó toda su atención a uno más bien pequeño, el que lo había acompañado por años y que hasta hacía solo unos meses consideraba la más valiosa de sus posesiones. Se agachó para soltar las ataderas y lo abrió con un golpe sordo, pero sin tocar nada de su contenido. Tan solo se quedó allí por unos minutos que le parecieron horas, con los brazos caídos a los lados y la cabeza gacha; los ojos fijos en la nada. Al cabo de un momento, tras recordarse no por primera vez que no tenía sentido regodearse en su miseria, se inclinó para cerrar la tapa con un golpe brusco y regresó a la ventana, dándole la espalda a algo que, lo mismo que muchas cosas más, era ahora parte de su pasado.
El mar, en cambio, la brisa que inundaba sus fosas nasales, así como el brillo solar que le obligaba a entrecerrar los ojos, le recordaron que su presente, aunque lúgubre e incierto, no dejaba de ser una realidad que debía esforzarse por aprovechar. ¿No había aprendido ya cuán efímera podía ser la vida? Bueno, no estaba dispuesto a desperdiciar la suya.
Una vez que se hubo asegurado de que la cocinera, la señora Jones, se encargaría de que la cena estuviera lista a la hora habitual y que habló con el resto de la servidumbre de lo que se esperaba de ellos ahora que contaban con un huésped en la casa, Katherine Lifford salió por la puerta posterior y no se detuvo hasta adentrarse en el jardín, al lado de una de sus esculturas favoritas, una mole de piedra cuya forma siempre la había confundido un poco; no estaba segura de si el artista había pretendido retratar a una ninfa o alguna clase de duende. Cualquiera fuera su intención, había conseguido plasmar algo que iba más allá del arte, o eso pensaba ella. De alguna forma, a su parecer, esa escultura irradiaba vida, y esa certeza, por extraña que pudiera ser, le hacía sentir acompañada al encontrarse a su lado. Y en ese momento necesitaba la compañía con desesperación.
Con un suspiro, recostó levemente el rosto en un flanco de la escultura, ignorando la frialdad y aspereza de la piedra contra su piel.
Tenía miedo. De nuevo.
Sabía que era una emoción irracional, que nada le ocurriría allí, pero apenas podía contener el agitado palpitar de su corazón o la angustia que le dificultaba respirar con normalidad. Todo eso se debía a la llegada del señor Wandsworth, lo tenía claro, así como que no había en realidad nada por lo que preocuparse. Él nada tenía que ver con ella, tan solo había ido allí invitado por las personas a quienes la misma Katherine debía tanto. Pero era un extraño, y ella no llevaba muy bien la presencia de desconocidos. No importaba cuán corteses e inofensivos parecieran. El señor Wandsworth había dado muestras de lo primero, sin duda, era un caballero en extremo atento. En cuanto a inofensivo, sin embargo, no era algo acerca de lo que pudiera sentirse segura. No aún. Había cierta vulnerabilidad en él que consiguió captar cuando lo vio contemplar las vistas desde su ventana; la forma en que miraba al horizonte, sus manos de dedos largos y elegantes firmemente sujetas al alfeizar y una expresión de alivio en su perfil que la llevó a la conclusión de que, tal vez, él huía de algo. Tal y como lo hacía ella. ¿Qué mal podía hacerle un hombre como aquel?
Con un nuevo suspiro, se enderezó y elevó el mentón en un gesto casi imperceptible, como si desafiara a un enemigo invisible a contradecir la conclusión a la que había llegado. Acarició suavemente la mano de la escultura que dibujaba un arco en el aire y dio media vuelta para regresar a la casa.
Al tiempo que se dirigía a las cocinas, dispuesta a dar unas órdenes de última hora y supervisar que la señora Jones seguía sus indicaciones, se dijo que en unas semanas todo volvería a la normalidad. El señor Wandsworth se iría pronto; los visitantes londinenses se aburrían con rapidez del ambiente tranquilo de la zona. Entonces ella volvería a su agradable rutina, pero sobre todo recuperaría la tranquilidad que tanto necesitaba.
Para cuando culminó su primera semana en Brighton, Christopher se dijo que había sido un tonto al rechazar las invitaciones que Frederick llevaba haciéndole hacía meses. Tuvo que llegar a un absoluto punto de desesperación para prestar oídos a la sugerencia de su amigo y ahora estaba convencido de que no pudo tomar una mejor decisión. Solo se arrepentía del tiempo perdido hasta entonces.
Se levantaba cada mañana muy temprano, buscaba ropa cómoda y bajaba a disfrutar del estupendo desayuno que la señora Jones le tenía listo en el comedor familiar, el cual había decidido usar ante la renuencia de la señora Lifford a que usara la cocina. Aún no conseguía reprimir una sonrisa al recordar su expresión escandalizada la primera vez que lo sugirió. No estaba seguro de si se debió a que en su opinión un huésped no debía soñar siquiera en compartir los ambientes del servicio o a que lo consideraba una intrusión en sus dominios. Probablemente fuera lo segundo.
Había notado que la intransigente ama de llaves ejercía sus funciones con una determinación propia de un general en un campo de batalla, y debía reconocer que no podía evitar sentir admiración por su proceder. Bueno, la mayor parte del tiempo. Cuando se dirigía a él con frialdad y cierta condescendencia, por ejemplo, la encontraba bastante irritante, no tenía sentido negarlo. Pero fuera de ello, era justo aceptar que todo en la señora Lifford le resultaba fascinante. El aire misterioso que la rodeada, además, solo conseguía incrementar esa impresión.
¿Por qué una joven mujer como ella, evidentemente bien educada y tan atractiva había terminado como una sirvienta más en la casa de los Radford? Porque por muy bien que sonara el título de ama de llaves y su control sobre los otros empleados de la mansión, no se diferenciaba de ellos más que por el trato que su actitud exigía. Y eso era algo más que le llamaba la atención: la señora Lifford no parecía la clase de persona acostumbrada a recibir órdenes, sino a darlas; ya le gustaría ver cómo el buen lord Radford le ordenaba hacer algo. Casi podía imaginarla mirándolo con el mismo recelo con el que lo veía a él cada vez que intentaba acercarse a ella y hacerle alguna pregunta que no estuviera referida a su estancia en la casa.
Sin ir muy lejos, esa misma mañana se había dado nuevamente de bruces al intentar un discreto acercamiento a fin de relajar un tanto las relaciones entre ambos. Con seguridad a ella no le haría ninguna gracia que él se refiriera de esa forma a su trato, pero Christopher no podía pensar en otra expresión.
Tras culminar su desayuno, antes de iniciar el paseo que se había convertido en un ritual cada mañana desde su llegada a Brighton, se dirigió a la cocina para felicitar a la señora Jones, por quien empezaba a sentir verdadera estima, y también, no tenía sentido negarlo, con la esperanza de toparse con la escurridiza señora Lifford. Pasaba algo curioso con ella, por cierto. Siempre que necesitaba algo referido a su comodidad durante su estadía, si tenía alguna duda respecto a qué lugares visitar o algo de ese tipo, ella parecía materializarse como un espectro surgido de no tenía idea dónde. Una vez que resolvía sus inquietudes, sin embargo, desaparecía con la misma discreción con la que había irrumpido y luego podía pasar todo el resto del día sin saber nada de ella.
Ese día, tras dispensar un par de halagos a las habilidades culinarias de la señora Jones, con lo que se ganó varias sonrisas de esa simpática matrona y la seguridad de que esa noche disfrutaría de una deliciosa cena, dio un par de nada discretas miradas en busca del ama de llaves, pero no vio ni rastro de ella. Decepcionado, se despidió de la cocinera y salió por la puerta posterior, tal y como había hecho otros días. Era el camino más cercano para llegar al jardín amurallado, uno de sus lugares favoritos de la propiedad; desde allí podía, además, alcanzar la hondonada que conducía a la cala, donde acostumbraba pasar buena parte de la mañana.
No tenía pensado detenerse en el jardín más tiempo del necesario, apenas dar una mirada a las esculturas de piedra y los senderos abovedados que encontraba tan impresionantes, pero tan pronto como llegó allí y vio una silueta apoyada contra el tronco de un viejo árbol, supo que podría quedarse un momento más de lo que había pensado.
La señora Lifford parecía del todo ensimismada con la mirada perdida en el horizonte, como si admirara la forma en que el sol se mantenía en lo alto e irradiaba su calor sobre el mar, aunque por su expresión bien podría haberse encontrado muy lejos de allí. Esa aparente distracción le permitió observarla en profundidad, algo que no había podido hacer desde su llegada y, tal y como le ocurrió entonces, se encontró hechizado por sus rasgos delicados, así como por esa fragilidad que parecía desprenderse de cada uno de sus poros.
Contrario a su primera impresión, había llegado a la conclusión de que no podría considerársele bella, o al menos no tenía la belleza en boga en los salones de Londres, pero había algo en su rostro que le atraía irremediablemente. Sus facciones eran demasiado angulosas para considerarse perfectas, y el tono de su piel distaba mucho de ese pálido impoluto que las damas parecían anhelar al grado de no permitir que un rayo de sol las mancillara. No. Ella era distinta en ese sentido. Su cutis, lozano y fresco, recibía los embates de la naturaleza sin que ello afectara en absoluto su encanto; por el contrario, en su opinión, ese leve tono bronceado le confería un aspecto saludable y atractivo a quien tuviera dos ojos de frente para apreciarlo. Y él los tenía. Sin embargo, su admiración no se encontraba regida por una atracción física vulgar, sino que le parecía fascinante, y en su experiencia eso se debía a que la veía con ojos de artista. Cuando ella se encontraba en la misma habitación, no podía resistir el deseo de buscar su rostro, admirar su perfil y preguntarse cómo sería el intentar plasmar esa extraña belleza en un lienzo. ¿Sería capaz de igualar el brillo de sus ojos de ese extraño tono castaño, la leve sombra en sus mejillas, el amago de sonrisa enigmática que acostumbraba esbozar en su presencia? Bastaba con pensarlo para que sus manos empezaran a hormiguear y más de una vez se había visto en la necesidad de apretarlas con fuerza para evitar así que sus impulsos le llevaran a decir algo inapropiado. Lo último que deseaba era ofenderla y estaba convencido de que, si supiera lo que pensaba, ella sin duda lo tomaría a mal. No solo agraviaría a una mujer inocente, sino que conseguiría, además, que los Radford se quedaran sin ama de llaves.
Al comprender que no podía permanecer allí de pie por siempre y que si ella notaba esa observación podría sentirse incómoda, decidió ir a su encuentro. Adrede, caminó pisando las hojas secas sobre el sendero con mayor ímpetu del necesario, decidido a que ella advirtiera su presencia y pudiera recuperar su expresión impenetrable. Le pareció que era lo justo, él odiaba ser sorprendido con la guardia baja y estaba seguro de que a ella le ocurría lo mismo.
Tal y como esperó, el ama de llaves tensó los hombros de forma casi imperceptible al notar su llegada, un gesto que debía de servirle para recuperar el autodominio. Christopher no se lo tomó a mal, de cualquier forma, empezaba a acostumbrarse.
—Señor Wandsworth.
Él recibió su adusto asentimiento con una sonrisa amistosa.
—Buen día, señora Lifford. Al parecer no soy el único que aprecia una buena mañana.
No tuvo intención de sonar demasiado familiar o tomarse alguna libertad que ella pudiera encontrar indiscreta, tan solo señalar la coincidencia de que ambos tuvieran ese interés en común, pero el ama de llaves no pareció estar de acuerdo con él porque le dirigió una profunda mirada de rechazo, como si no hubiera podido decir nada que le desagradara más. Fue solo un instante, un restallido de sus ojos puestos en los suyos, pero fue lo bastante intenso para que Christopher lo advirtiera y la sensación lo golpeó de una forma extraña. ¿Por qué demonios lo miraba de esa forma? Por más que pensaba en ello no podía recordar una sola vez en todo el tiempo que llevaba allí en que pudiera haberla ofendido de cualquier manera. Por otra parte, esa mujer era tan extraña que sin duda tenían conceptos muy distintos de lo que podía considerarse ofensivo.
Tal vez ella comprendió que él había notado su expresión, porque tuvo el buen tino de variar rápidamente a una algo más gentil e hizo el ademán de asentir, aun cuando lo hiciera con poco entusiasmo.
—Es un ambiente encantador, cualquier persona lo apreciaría —dijo ella entonces con su voz reposada y grave—. Es indudable que está disfrutando de su estadía.
Algo en su tono, la leve indecisión con la dijo la última frase, lo obligó a mirarla con las cejas elevadas, seguro de que había algo más que se contuvo de señalar.
—Es verdad. Nunca imaginé que este lugar sería así —respondió él.
—¿Es la primera vez que viene a Brighton?
Christopher sacudió la cabeza de un lado a otro.
—No. He estado por aquí un par de veces antes, pero jamás en esta casa, y la experiencia ha resultado del todo distinta. Más íntima, más familiar…
Fue el turno de la señora Lifford para elevar las cejas, quizá sorprendida por su vehemencia y Christopher creyó detectar nuevamente esa leve sonrisa divertida que le había visto esbozar durante su primer día en Radford House. Como entonces, ella consiguió controlar ese impulso casi de inmediato y recuperó su habitual expresión indiferente.
—Estoy segura de que los Radford se sentirán muy satisfechos de saberlo —comentó ella en un tono que hubiera envidiado un diplomático.
Christopher buscó su mirada con interés.
—¿Y usted? —preguntó él.
—¿Yo?
—Sí, me preguntaba si lo encuentra satisfactorio también.
Tuvo la enorme complacencia de verla totalmente desconcertada por primera vez, aunque podía decir en su favor que tenía una capacidad de recuperación admirable porque luego de fruncir el ceño lo miró con frialdad.
—Desde luego —respondió ella entonces sin variar su tono—. Una de mis labores es velar porque los huéspedes de los Radford se encuentren a gusto aquí.
Christopher asintió.
—En ese caso, debo decir que hace usted un excelente trabajo.
La señora Lifford apretó levemente los labios antes de hablar a continuación, como si se viera en la disyuntiva o no de decir lo que pensaba. Christopher esperaba que optara por lo primero.
—¿No se siente aburrido a veces? —preguntó ella entonces con rapidez como si tuviera que hacerlo o se arrepentiría.
Christopher hubiera deseado sonreír, pero se contuvo a duras penas.
—¿Aburrido? —repitió él, fingiendo confusión.
—Sí. ¿No le resulta tediosa toda esta quietud?
—No en realidad.
La señora Lifford le dirigió una mirada desconfiada; tenía los ojos entrecerrados y un leve mohín de frustración en sus labios carnosos.
—¿Está seguro? —insistió ella.
—Bastante —Christopher le dirigió entonces una mirada risueña—. ¿Por qué parece decepcionada?
La pregunta pareció descolocarla, porque se alejó un par de pasos, como si necesitara poner aún mayor distancia entre ambos en lo que pensaba en una contestación apropiada.
—No lo estoy. —Su respuesta surgió menos segura de lo que sin duda hubiera deseado.
Christopher ensanchó su sonrisa.
—¿Está segura? —preguntó él sin disimular la burla en su voz.
La señora Lifford se llevó las manos al frente del delantal y solo entonces notó él que no llevaba su anillo de bodas. En realidad, ahora que lo pensaba, no recordaba verla siempre con él. Tal vez solo se lo pusiera cuando le apetecía. Qué mujer más extraña.
—No he debido preguntar —dijo más hosca de lo habitual y eso lo obligó a regresar la mirada a su rostro—. Ha sido una impertinencia. Me alegra que esté disfrutando de su estadía, señor Wandsworth.
Christopher guardó silencio durante todo un minuto con el secreto disfrute de ver la incertidumbre en su rostro; dudaba de que la hubiera visto titubear antes. Cuando habló, adoptó un tono reflexivo que no creía fuera a engañarla.
—Tal vez tenga razón —dijo él tras asentir suavemente.
—¿Sí se encuentra aburrido…?
Él ignoró el anhelo en su voz y le dirigió una mirada tan fría como aquellas que ella parecía tener destinadas solo para él.
—No. Me refiero a que ha sido una impertinencia por su parte preguntar, en especial porque es evidente que le habría encantado que dijera cuán tedioso resulta todo esto para mí y que se librará pronto de mi presencia.
El ama de llaves echó la cabeza hacia atrás como si él la hubiera abofeteado.
—No he querido implicar eso —replicó ella de inmediato en tono tirante.
—No ha hecho falta. Es evidente; pero descuide, no me siento ofendido. Por el contrario, solo tengo curiosidad. ¿Por qué le resulto tan molesto? Y por favor, no se moleste en negarlo, eso sí me ofendería. No es agradable pensar que me cree tan tonto como para no haberlo notado.
—Temo que está confundido.
Christopher se encogió de hombros.
—Bueno, confundido suena mejor que tonto, creo —repuso él con sequedad, mirándola fijamente—. Pasaré la mañana en la cala, espero que esas horas libres de mí le resulten agradables. Que tenga un buen día, señora Lifford.
Ella entreabrió los labios, como si hubiera deseado decir algo, pero los cerró y asintió, rehuyendo su mirada. Christopher asintió en señal de despedida y la dejó allí alejándose sin mirar atrás.
¡Estúpido hombre! ¿Cómo se había atrevido a hablarle de esa forma? ¿Pensaba acaso que porque trabajaba para los Radford y él era su huésped tenía derecho a decirle algo tan grosero? Que ella lo encontraba molesto, que quería librarse de él, que apenas toleraba su presencia…
Katherine detuvo su furioso caminar y frunció el ceño al intentar recordar. Bueno, no había dicho que ella apenas toleraba su presencia, pero de haberlo hecho habría estado en lo cierto. Como con todo lo demás.
Al llegar a esa conclusión, sintió que la ira que la había embargado hasta entonces simplemente se esfumaba, reemplazada por la culpa y la vergüenza. ¿En verdad había sido tan obvia? El señor Wandsworth no le parecía el hombre más observador que hubiera conocido, o al menos no lo aparentaba, pero fue capaz de notar su fastidio y esa certeza la hizo sentir ridícula. ¿Qué culpa tenía él de sus temores? ¿Cómo había podido ser tan injusta? Con un chasquido de frustración, Katherine se llevó las manos a la cintura y cerró los ojos con fuerza.
Estaba en medio de la cocina, a donde había llegado una vez que él desapareció por la hondonada y ella dio media vuelta para regresar a la casa con paso apresurado debido a la furia. La cocinera se encontraba allí y había observado sus movimientos en silencio, con un leve gesto de desconcierto en el rostro redondeado y por lo general sonriente. Parecía deseosa de preguntar qué le había ocurrido, pero entonces Lucy y Martha llegaron portando bandejas con el resto del desayuno que debían de acabar de levantar del comedor y Katherine le dirigió una ceñuda mirada de advertencia.
Las jovencitas miraron de una a otra con curiosidad e intercambiaron sonrisitas nerviosas, pero luego de dejar su carga y tras hacer un par de comentarios intrascendentes, dieron media vuelta y se marcharon, dejándolas nuevamente a solas. La señora Jones se puso en movimiento tan pronto como sus alegres voces se fueron haciendo más lejanas. Con un suspiro, dejó lo que hacía hasta entonces, una severa inspección de las hortalizas que el señor Courcy acababa de dejarle esa mañana, y se limpió las manos en su delantal.
—¿Y bien? —preguntó ella en tono escueto.
Katherine parpadeó al oírla y suspiró nuevamente. La señora Jones hablaba siempre con una inflexión tan alegre que provocaba una sonrisa en cualquiera que la escuchara, pero no había ni rastro de regocijo en sus palabras o en la forma en que la miró en ese momento.
—No ha sido nada…
Su respuesta surgió tan débil que ni siquiera se molestó en ver si le había creído. En lugar de ello, se encogió de hombros y dirigió a la señora una sonrisa torcida.
—Soy una persona horrible —sentenció sin piedad.
La cocinera apretó los labios.
—Yo no diría eso —replicó ella.
—¿Y qué diría entonces?
—Que es usted complicada.
Katherine llevó los ojos al techo de la cocina antes de sacudir la cabeza de un lado a otro.
—Se lo comentaré al señor Wandsworth la próxima vez que me acuse de tratarlo de forma injusta —respondió ella con acritud—. «Lo siento mucho, señor, pero no tengo ninguna intención de ofenderlo o hacer desagradable su estancia; es solo que soy… complicada».
La cocinera elevó las cejas al oír el tono mordaz en que se expresó, pero parte de su severidad desapareció al notar que la voz de Katherine se quebró brevemente al decir la última palabra y no pudo menos que esbozar una leve sonrisa cargada de compasión. Se acercó a ella entonces y le dio un par de golpecitos cariñosos sobre el hombro.
—No creo que haga falta que le diga nada —señaló—. Estoy segura de que ya debe de haberlo notado, parece un caballero muy inteligente.
Katherine no pudo contener una sonrisa al oírla y la cocinera la miró con las cejas elevadas, confundida.
—¿He dicho algo divertido? —preguntó ella.
—No. Es solo que él parece pensar… —Katherine sacudió la cabeza de un lado a otro y exhaló un hondo suspiro en señal de rendición—. No, no tiene importancia, tiene usted razón. El señor Wandsworth no solo es un caballero inteligente, también es amable y sobre todo es un huésped de los Radford, y solo por ello merece que se le trate con respeto y consideración. Olvide mis palabras.
La señora Jones se llevó una mano a la cabeza, sin parecer convencida por el cambio de tema y por un momento se vio como si estuviera dispuesta a insistir, pero luego se encogió de hombros y, tras darle un rápido apretón en el brazo, dio media vuelta y volvió con las hortalizas.
—Haré un asado, el señor Wandsworth dijo que es su favorito. Y tendremos suflé de limón para el postre —anunció ella al cabo de un momento.
Katherine la miró de reojo con una leve mueca burlona en los labios.
—Déjeme adivinar. Es también uno de los favoritos del señor Wandsworth —comentó con ligereza.
La cocinera elevó la mirada sin dejar de arrancar unas ramitas a un gran tallo de hinojo.
—¿Cómo lo ha sabido? Me lo acaba de comentar esta mañana —preguntó, sorprendida.
Katherine se encogió de hombros.
—Una feliz suposición —replicó sin variar su expresión—. Si necesita mi ayuda no dude en decírmelo. Iré ahora a ver si está todo en orden en el comedor y quiero leer el informe del señor Cooper antes de enviarlo a lord Radford.
Ante la mención del administrador de la propiedad, que había estado por allí muy temprano esa mañana, la cocinera entrecerró los ojos y dejó una vez más sus labores para observarla con curiosidad.
—¿Algo por lo que preocuparse? —preguntó, inquieta.
«No usted. No los Radford. Solo yo. Siempre yo». Katherine carraspeó para librarse del nudo que se había formado en su garganta por las palabras que luchaban por salir y forzó una sonrisa despreocupada.
—Claro que no. Todo está bien. Tan solo quiero confirmar algunos datos relacionados a la propiedad y hacer llegar también a lord Radford mis propias impresiones —explicó—. No me tomará mucho tiempo.
Sin esperar respuesta, sonrió nuevamente y dejó a la señora Jones, que ya había vuelto su atención a la comida. Algo era seguro. Aun cuando dudara a veces de la perspicacia del señor Wandsworth, era evidente que sus dotes de manipulación eran extraordinarias. Solo llevaba una semana allí y a excepción del siempre arisco cochero y su hijo, tenía a todo el personal comiendo de su mano. En otras circunstancias tal vez ocurriría algo similar con ella, pero había visto tanto en los últimos años, estaba tan acostumbrada a desconfiar y a buscar segundas intenciones en todo y todos, que era muy difícil que bajara la guardia para caer rendida por una sonrisa encantadora y unas palabras sugerentes. Lo había hecho una vez, y qué bien que le había ido, como se dijo con una fuerte dosis de amargura.
Con sus tristes pensamientos, hizo una rápida inspección para asegurarse de que las jóvenes habían dejado todo limpio y ordenado en el comedor, y se encaminó al despacho. Pese a que se trataba de un espacio eminentemente masculino, era una de sus habitaciones favoritas de la casa. No había en él nada de los suaves colores y femenina decoración que lady Radford dispusiera en los salones que ella acostumbraba utilizar para pasar las horas en compañía de sus familiares y amigos cuando se encontraba en Brighton. No, el despacho era el santuario de lord Radford y Katherine lo encontraba sencillamente encantador. El buen caballero tenía ya una edad muy avanzada, de allí lo poco que él y su familia hacían el largo viaje a Brighton, lo que era más que conveniente para Katherine, pero estaba segura de que si las circunstancias fueran distintas ambos se llevarían muy bien.
Lord Radford era evidentemente un hombre de naturaleza curiosa y mente inquieta. Solo eso explicaba el que hubiera tantos artilugios allí, un montón de curiosidades que Katherine disfrutaba mucho inspeccionando. La amplia estancia estaba ocupada de cabo a rabo por mil y un objetos; sobre el escritorio, en los estantes fijados a la pared, sobre mesillas, aparadores… Había un globo terráqueo sobre la superficie labrada de una elegante mesita cuyas patas simulaban unas garras de león, mapas cuidadosamente enmarcados que harían las delicias de un pirata, un antiguo catalejo de latón colgado a pocos metros del suelo sobre la chimenea, amén de un montón de pinturas que pretendían captar la belleza de lugares lejanos que a ella le habría encantado conocer. Era lo único allí que no la convencía del todo. Las pinturas. En su opinión no eran lo bastante buenas y chirriaban un poco con el ambiente general de la habitación, propio de una cueva de ladrones salidos de un cuento del lejano Oriente, pero si eran lo bastante buenas para lord Radford, sin duda debían serlo también para ella.
Katherine frunció un poco el ceño al notar una mota de polvo en un compás particularmente hermoso sobre una mesilla al lado de unas butacas frente a la chimenea e hizo una nota mental para comentárselo a Lucy y Martha. Era siempre muy exigente respecto a la importancia de la limpieza, en especial en ese lugar. Las chicas hacían lo mejor que podían, claro, pero era difícil mantener el lugar incólume con tan poco personal. Además, la brisa marina no ayudaba mucho en ese sentido, por lo que las jornadas de limpieza eran más frecuentes que en otros lugares. No por primera vez desde su llegada, se dijo que las cosas serían más sencillas de contar con un par de chicas más.
Al pensar en ello, suspiró y recordó parte de su charla de esa mañana con el señor Cooper. Dando vueltas a sus ideas, ocupó la silla frente al escritorio acallando ese leve aguijón de vergüenza que la pinchaba cada vez que lo hacía. Dudaba mucho de que lord Radford aceptara que su ama de llaves se tomara semejante libertad, pero ¿dónde más iba a sentarse si quería escribir en calma?, se dijo con cierta actitud defensiva dirigida a sí misma.





























