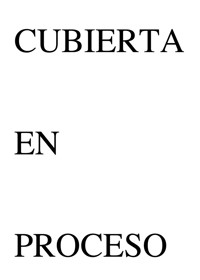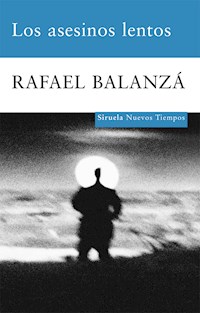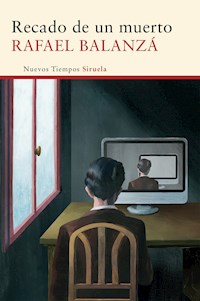Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Rafael Balanzá acredita excelentes dotes narrativas para crear un clima de intriga y suspensión psicológica.»Ricardo Senabre, «El Cultural», El Mundo «Balanzá pasa a formar parte de la élite de prosistas españoles de su generación, pues la originalidad y la agudeza que despliega tanto en la invención de los argumentos como en el desarrollo literario de los mismos son apabullantes.» Luis Alberto de Cuenca, «ABCD», AbcLa noche hambrienta se abre con un interrogatorio que nos sumerge en una atmósfera extraña, la de un universo perturbado por la culpa. El protagonista ha confesado el asesinato de su mujer a la policía, pero su relato resulta tan inverosímil y su conducta tan extraña que deciden ponerlo en manos de un equipo médico. La perplejidad se dispara cuando el protagonista revela quién ha sido su cómplice en ese supuesto crimen. El peso enorme de un pasado abominable y de un presente degradado, la soledad que se adensa a su alrededor, transforman el relato en algo muy similar al descenso a una sima oceánica. Un thriller de ritmo enloquecedor, personajes inquietantes y un desenlace que no dejará al lector indiferente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La noche hambrienta
Hasta la muerte me negaré a amar una creación donde los niños son atormentados.
Albert Camus, La peste
Aquí no hay nadie... Ricardo ama a Ricardo... Eso es; yo soy yo... ¿Hay aquí algún asesino?
W. Shakespeare, Ricardo III
Sesión segunda
Sesión segunda
–¿Hemos empezado?
El proyector emitía un sólido cono de luz que pasaba sobre sus cabezas y estampaba su base contra la pared del fondo. Por tanto, los tres rostros que tenía delante quedaban en penumbra, en realidad casi en sombra –dos hombres y una mujer a quienes ya conocía–, pero no era éste el problema.
–¿Hemos empezado ya?
El problema era que ahora, al parecer, ni siquiera se tomaban la molestia de contestarle.
–¿No cree usted que ya hemos empezado?
A Beltrán esta pregunta le pareció un gran avance. No importaba lo desagradable que fuera el tono. Por lo visto, igual que la última vez, el más viejo iba a ser prácticamente su único interlocutor. Era él quien acababa de interrogarlo, y sería probablemente con él con quien hablaría la mayor parte del tiempo. Pero ignoraba de cuánto tiempo se trataría. Ni siquiera podía imaginarlo. Hasta que ellos se dieran por satisfechos, claro. Al menos habían empezado, y por eso el final estaba ahora infinitamente más próximo.
–Su esposa.
–Mi esposa...
–Díganos otra vez cómo fue.
Resultaba evidente que se avecinaba una nueva guerra de nervios. ¿Qué más querían saber?
–Usted perdone, pero creo que ya les he hablado de eso. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué más...?
Del corredor no llegaba ningún ruido. No parecía alcanzarlos ningún sonido procedente de punto alguno del edificio, ni tampoco del exterior. Y allí dentro apenas se escuchaba un murmullo muy leve, casi inaudible, que tal vez procediera de un purificador de aire.
–Maté a mi mujer siguiendo milimétricamente sus instrucciones. Él lo planeó y yo lo ejecuté. Milimétricamente. Seguí exactamente sus instrucciones. Sus instrucciones fueron muy precisas. Y todo salió bien, como ya sabe...
–Su amigo...
–Amando.
–De quien, por supuesto, no conoce su actual paradero, y a quien nadie ha visto tampoco recientemente...
–No sé dónde está y no me interesa si alguien más lo ha visto o no. Sí... Amando llevaba dos días en casa cuando me reveló los planes de Marian. Ella se proponía arruinarme, ¿sabe? Amando me proporcionó pruebas... Pruebas muy sólidas, indiscutibles. Era jueves, creo. Sí... Debía de ser jueves, porque él vino a casa el martes por la tarde, si no recuerdo mal. El jueves me dijo que pensaba contarme algo que me interesaba mucho. Me pidió que bajase para hablar con él después de la cena. Alicia había regresado por la mañana y se pasó casi toda la tarde durmiendo. A mediodía le había propuesto salir a cenar, pero estaba demasiado agotada. Era lógico. No insistí. Así que esa noche cenamos en casa. Y luego, más tarde, bajé al garaje y hablé con él.
–¿Y fue él quien le sugirió que matara a su esposa?
Desde luego que no había sido así. Una vez comprobada la veracidad de aquellas revelaciones, fue él mismo quien tomó la determinación: «Creo que voy a matarla», dijo expresamente. Ésas fueron sus palabras. Entonces –y sólo entonces– Amando le preguntó si quería saber una buena forma de llevarlo a cabo.
–Me dijo que tenía la solución a todo el problema. Me aseguró que tenía un plan infalible, y que me libraría de ella para siempre, sin consecuencias legales. Pero la idea de matarla... no estoy seguro. Puede que partiera de mí.
–Continúe, por favor.
–Tuve la impresión de que él llevaba siglos planeándolo. Siglos. Ni siquiera le pregunté cómo había averiguado todos aquellos datos acerca de mi vida actual. Todo era demasiado extraño. Empezando por su misma presencia, después de tanto tiempo. Me sentía desbordado. Mi capacidad de asombro, quiero decir... estaba desbordada. De pronto, no podía pensar en otra cosa que en librarme de mi esposa como fuera. Y él lo tenía todo minuciosamente planeado. Hablaba con seguridad. Sin mirarme. Febril. Manoseaba con fruición los mandos del batiscafo, casi con veneración... como uno de esos pioneros de las profundidades. Como uno de esos científicos, del estilo de Piccard, que descendían por primera vez a una fosa oceánica...
–¿Puede explicarnos qué es eso de un batiscafo? ¿De qué está hablando?
–El batiscafo. Sí... mi batiscafo. Stalker. Perteneció a la Royal Navy. Se lo compré en Panamá a un norteamericano... un tal McLean, que exportaba caucho a los Estados Unidos. Hará de eso unos doce o catorce años. ¿Qué ocurre? No me creen. No tengo por qué inventarme una cosa así. Además... no tienen más que ir a mi casa. Supongo que estará todavía en el garaje. Se llama Stalker.
–¿Un batiscafo? ¿Se refiere a una especie de submarino?
–Un sumergible para la exploración oceánica, exactamente. Lo compré en Panamá, como le digo. Me encapriché de él. Es una pieza única. Y en aquel momento mi situación financiera era algo más que desahogada. Podía permitírmelo. Tardaron cuatro meses en enviármelo... en un mercante italiano. A mi hijo le entusiasmaba cuando era pequeño. Ahora ya no le interesa. Nada mío le interesa. Por favor... ¿cuándo podré volver a ver a mi hijo?
–Lo siento. Por el momento eso no es posible. ¿Por qué estaba su amigo dentro del batiscafo?
–Guardo el Stalker en el garaje de casa. Es una vivienda de trescientos metros cuadrados, para que se hagan una idea. Dos plantas y un garaje. Un garaje muy grande. Tengo allí un Ford Mustang del 66, perfectamente conservado. Reluciente, si me permiten que lo diga. Mi Jaguar... Y también guardo allí el Stalker. Pueden comprobarlo. Pero supongo que bastará con que hablen con la policía.
–No... no será necesario. Entenderá que es algo insólito... un batiscafo. De todos modos, todavía no ha contestado a la pregunta. ¿Por qué estaba su amigo dentro de ese aparato?
–¿Y por qué no se lo preguntan a él? ¿Qué importancia tiene eso?
El interrogador hizo entonces un gesto negativo, terminante, con su mano sobre la mesa. Tenía algo en esa mano. Una pluma, o un bolígrafo. Ese gesto implicaba a la vez una admonición y una reiteración de la pregunta. Beltrán lo captó de inmediato: Amando no aparecía por ninguna parte, de modo que no había nada que preguntarle. Además, ellos esperaban que respondiera a todo, sin objeciones, y sin eludir nada. Y cuanto antes lo hiciera, antes terminarían.
–Siempre le ha gustado el mar, igual que a mí. Y siempre le han gustado las máquinas de toda clase... Recuerdo que tenía su casa de Caracas llena de juguetes. Nos parecemos en muchas cosas. Supongo que por eso nos hicimos amigos, ¿no? La cuestión es que le gustaba que habláramos dentro del batiscafo. No sé explicarlo de otra manera.
–Bien... Está bien... Quizá pueda explicarnos... –el hombre mayor fue interrumpido por la mujer joven que tenía a su izquierda. Ella le había parecido a Beltrán, la primera vez, casi bonita, aunque algunos de sus rasgos (los pómulos, por ejemplo) resultaban demasiado pronunciados. Ahora en cambio, sumida en aquella penumbra, tenía un aspecto siniestro. Y parecía mucho más vieja.
Cuando ella terminó de hablar al oído del principal interrogador, éste carraspeó y reanudó el discurso en el mismo punto en que lo había dejado.
–Sí... podrá... supongo que podrá explicarnos, al menos, cuáles fueron esos secretos que su amigo Amando le reveló. En fin... cuáles fueron los motivos para que usted tomara la... la decisión extrema de...
–Marian y yo estábamos separados desde hacía dos años. Han sido dos años de calvario legal para evitar que me esquilmara... por completo. Quería quedarse incluso con la casa, ¿entiende? ¡Yo la había comprado mucho antes de que nos casáramos! Incluso antes de conocerla, cuando regresé de Venezuela. Eso fue hace... diecisiete años. Yo tenía... treinta y...
–Perdón... ¿Qué edad tiene ahora su hijo?
–Doce... No. Trece.
–Bien... por favor, continúe.
–Sí... Bueno... en resumen, Amando me explicó que los abogados de Marian pretendían demostrar que soy un padre incompetente, que no cumplo con mis obligaciones. En realidad ella iba detrás de mis propiedades. Por lo visto, llevaban meses acumulando munición contra mí. Sólo si yo cedía me permitirían mantener la custodia compartida de Fabio. De lo contrario me acusarían de ser un padre irresponsable.
–¿Y lo era?
–Mi hijo es prácticamente lo único que me interesa.
–Sin embargo, ha iniciado una nueva relación...
–Algo inexcusable, supongo, y que me incapacita como padre. Aunque habría que preguntarse por la media docena de relaciones que ha tenido ella desde que se largó. Por cierto, no sé si ya les he dicho que se llevó todo lo que había en ese momento en nuestra cuenta corriente.
–Por favor, prescinda de las ironías. Dice usted que su esposa pretendía utilizar a su hijo para extorsionarlo. Si no le hemos entendido mal, parece que lo amenazaba con arrebatarle la custodia... pero eso no es tan fácil.
–Normalmente no –explicó Beltrán–, pero ocurrió algo. La primavera pasada. Un accidente. Todavía no he podido perdonármelo, ¿sabe? –mientras hablaba retorcía los dedos de sus dos manos, entrelazándolos nerviosamente, amasándolos, aprisionando unos con otros–. Fue un accidente de tráfico, y Fabio estaba conmigo. Me lo había llevado a la bolera. Quería pasar más tiempo con él. Pensé que se divertiría. Y no me equivoqué mucho en eso, la verdad. Lo malo fue que luego, en lugar de tomar un taxi, le pedí a un amigo que nos llevase de vuelta a casa. Me aseguró que no había bebido nada hacía más de una hora. Por fortuna, el accidente no fue muy grave, pero la policía encontró alcohol en la sangre del conductor. Y después, también en la del chico. Le habían hecho la prueba porque lo vieron un poco mareado. La verdad era que Fabio se había tomado una cerveza. Una sola. Quería que entendiera que lo podíamos pasar bien juntos. Pero no debí permitir que... A veces tener buenas intenciones es parecido a tener armas cargadas en casa. Esa noche yo sólo había intentado acercarme a él. Y mire lo que pasó. Fue como un regalo para mi mujer. Después de eso, podía amenazarme incluso con pedir que me quitaran el derecho de visita.
–Bien... –intervino otra vez el que llevaba la voz cantante–, la cuestión es que su amigo le ofreció un plan aparentemente perfecto para matarla. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba en deuda con usted? ¿Quería dinero a cambio?
–¡Dinero! –Beltrán no pudo evitar que un conato de carcajada, en forma de tos, sacudiera su pecho–. No... no. Él... sólo... quería ayudarme. Nada más. Era yo quien... Creo que era yo quien estaba en deuda con él. Y no él conmigo.
En ese momento intervino el otro hombre. El que estaba sentado a la derecha del interrogador principal. Era calvo, aunque parecía joven:
–¿Cuándo se conocieron? ¿Dónde conoció a ese tal... Amando?
–Fue en México, hará unos veinte años. Yo trabajaba para una multinacional de telefonía que entonces estaba en plena expansión. Ya saben a cuál me refiero. Después me marché. No era feliz, así que di el portazo. Por las buenas. Había ahorrado algo de dinero. Como para vivir cómodamente un par de años sin trabajar. Estaba soltero. No tenía obligaciones. Y entonces fue cuando me encontré con Amando en una cantina de Guadalajara. Simpatizamos. Nos hicimos amigos enseguida. Él estaba, más o menos, en la misma situación. También teníamos la misma edad. Y los mismos gustos, como les he dicho antes. Excepto en cuestión de mujeres... Bueno... Eso no importa. Él me habló de un buen negocio... en Venezuela. Algo relacionado con la exportación de maquinaria. En realidad era un chanchullo... Me di cuenta desde el principio. Pero en esa época yo me sentía... No sé cómo explicarlo... ¿hastiado? Supongo que estaba en alguna especie de crisis. La de la última juventud, la de la eterna adolescencia, la de la primera madurez... No lo sé. El caso es que viajé a Caracas con él, y me metí en asuntos cada vez más turbios. Siempre de su mano. Pero nos iba bien, la verdad. Ganábamos mucho, y lo gastábamos casi todo. Puede parecer una necedad. Hay que haber vivido de esa manera para entenderlo...
–Pero antes ha dicho –era otra vez el más viejo de sus interrogadores el que lo interpelaba–, ha dicho que hacía muchos años que no veía a su amigo. ¿Puede decirnos qué fue lo que los distanció, y por qué vino de pronto a visitarlo, después de todo ese tiempo?
Beltrán se sintió en ese momento como si le hubiera tendido la mano, por sorpresa, su propia efigie desde el otro lado del espejo. Algo no encajaba del todo en su cabeza. De pronto parecían haber cambiado de lugar todas las piezas en el tablero, y ya no sabía cuál era la partida que realmente estaba jugando.
Recordó entonces, con intensidad, aquella tarde de mediados de septiembre. Dos meses atrás, más o menos. Recordó lo que estaba haciendo exactamente cuando sonó el timbre de la puerta. Acababa de hablar con Alicia por teléfono y había sacado un helado de la nevera. Tenía la cuchara en la mano cuando oyó que llamaban, así que la hundió oblicuamente en el bloque de fresa y chocolate, estoqueando a conciencia al mismo tiempo que asimilaba su leve frustración antes de ir a ver quién era.
Cuando descubrió a Amando en la pantalla del portero automático, le pareció lo más natural del mundo. (Por mucho que ahora le costara entenderlo.) Y si no le abrió inmediatamente, fue sólo porque estaba haciendo unos gestos realmente extraños que lo desconcertaron y lo sumieron en una perplejidad difícil de vencer. ¿Qué era lo que señalaba? ¿La verja exterior de la casa? ¿A alguien que pasaba en ese momento por la calle? ¿Y por qué se tapaba la boca de ese modo, con la otra mano, como si ocultase la risa, o como si no quisiera que se le escapara una palabra inconveniente?
Sin embargo, cuando por fin le abrió la puerta, su conducta fue absolutamente natural. Un poco fría, pero eso no era raro en él. Ni siquiera lo saludó. «Qué... ¿No te dije que vendría?» Ésas fueron sus primeras palabras. Luego le estrechó la mano, puso la otra en su nuca y le estampó un sonoro beso en la mejilla. «No me creíste, ¿verdad?»
Beltrán se vio obligado a reconocer que había dado por sentado que no volvería a verlo nunca. Y, no obstante, lo cierto era que había soñado con él recientemente. Incluso le había acometido el extraño impulso de llamarlo por la mañana, al recordar el sueño. Pero evitó mencionar nada de esto, porque supuso que Amando no lo creería. Lo cierto era que ahora, de pronto, lo tenía otra vez allí delante. «No esperaba que vinieras –le dijo–, no lo esperaba... pero me alegro. Me alegro de verdad.» Amando sonrió cruelmente, mostrando los caninos inferiores, igual que un bulldog. Dejaba así patente su escepticismo, pero se abstuvo de decir nada.
Al principio estuvieron hablando de los derroteros de la vida de cada cual desde la última vez que se vieron. Beltrán quiso disculparse por la forma en que había abandonado todo aquello, y por su conducta durante esos últimos días en Venezuela, pero su amigo no se lo permitió. «Hay algo bueno en estar solo durante mucho tiempo –le dijo, interrumpiendo sus lamentaciones–, y es que el pasado se convierte en una cosa tan insignificante como el futuro. Así que no le des más vueltas, ¿de acuerdo? Estoy aquí para pasar unos días contigo, y nada más. Quiero que hablemos, simplemente. Quiero ayudarte en todo lo que esté en mi mano.»
Estaba sentado en el diván de cuero blanco y llevaba ropa oscura. Prácticamente no había cambiado en absoluto. El mismo pelo crespo, una maraña de hilos de cobre oxidado, y esos pequeños e inquietos ojos de pájaro. Unos ojos ofuscados que parecían no ver nada, sin dejar nunca de observarlo todo, como si estuviesen tras el cristal de una pantalla, o como si una nube de fiebre los velara.
–¿Qué fue lo que los distanció? –repitió el interrogador–. ¿Por qué vino de pronto a visitarlo, después de tanto tiempo?
Beltrán no encontraba la forma de responder razonablemente a aquello. Claro que nada lo obligaba a brindar una respuesta razonable. Porque ya nada importaba, y lo único que quería era que lo dejaran en paz. Aunque sabía que aquel interrogatorio formaba parte de su purificación, de su necesario castigo. Y estaba, de hecho, dispuesto a vaciarse completamente, a no reservarse ninguna información. Lo que ocurría, sencillamente, era que no encontraba las palabras. No en ese preciso momento.
–Yo no... no puedo saber por qué vino. No puedo saberlo. Y de lo otro... hace demasiado tiempo.
–Díganos –era la mujer la que ahora se dirigía a él–, díganos exactamente cómo perpetraron el crimen. Y qué fue lo que sintió usted en esos momentos.
Cuando un recuerdo tan inconcebible como incuestionablemente cierto estalla de repente en el centro de la memoria, puede ocurrir que la realidad circundante, tan rotunda y sólida, mengüe y se pierda como una moneda por la rejilla de un sumidero. A Beltrán, el asesinato de su mujer le parecía en aquel momento un cortocircuito en su neocórtex. Un germen de irrealidad incompatible con cualquier presente o futuro razonablemente constituido; algo irreconciliable con casi todos sus otros recuerdos: los primeros cumpleaños de Fabio, cierto viaje a París, el cocker herido que encontraron cerca del río y que acabaron adoptando. Reflejos de un lábil pasado que se mezclaban ahora con las impresiones de aquella noche agobiante y brumosa: el coche de ella junto a la malla metálica del recinto portuario, en el descampado que iluminaban absurdamente los focos instalados en las torretas del muro de hormigón, junto a los cercanos silos y a las descomunales grúas.
Ella lo estaba esperando, cuando llegó. Reconoció su coche en la terrosa desolación de la explanada. Aparcó a cierta distancia. Marian ni siquiera se movió. Esperó a que él se acercara y entonces bajó la ventanilla. «No creo nada de lo que me has dicho.» Ésas fueron sus primeras y ofensivas palabras. «No te creo, pero he venido para darte una oportunidad. Si intentas engañarme, te juro que no volverás a ver a tu hijo. Me encargaré de que no lo vuelvas a ver en tu puta vida.» Él, sin perder la calma, le pidió permiso para subir al coche. Ella se lo concedió. Hablaron allí dentro, y Beltrán fingió que estaba dispuesto a ceder, con la única condición de no perder la custodia y el derecho de visita de Fabio. Y luego todo lo demás: aquel giro inesperado de la situación. (Inesperado para ella.) Su pequeña pistola del calibre veintidós. Los calmantes. El camión. El coche en llamas.
–La cité en un descampado –empezó a responder, con la voz mermada, adelgazada por una opresiva sensación en su estómago, en su pecho, en su garganta–, la cité en un descampado cerca del puerto. Era un lugar relativamente próximo a su casa. Le dije que no quería que nadie nos viera juntos... que no tenía ganas de verla en un restaurante u otro sitio parecido. En fin... no fue demasiado difícil convencerla. El plan consistía básicamente en hacerle creer que estaba dispuesto a ofrecerle la mayor parte de lo que buscaba, un buen pedazo de mi patrimonio, a cambio de que detuviera su intento de apartarme de Fabio. A cambio de que parase a sus abogados. Eso era lo que le había dicho por teléfono. Pero no era más que un cebo, claro. Hablamos en su coche. Durante unos minutos mantuve la comedia. Hasta que, en un momento dado, saqué un tubo de calmantes de un bolsillo de mi chaqueta y le dije que quería que se tomase un par de cápsulas. Ella no entendía nada, por supuesto. Le dije que eran sólo calmantes y que no la matarían. Le aseguré que no le harían efecto hasta pasada una hora, y que lo único que buscaba era que durmiese bien y, de paso, asegurarme de que iba a tener una mañana demasiado espesa como para tramar nada nuevo con sus abogados, antes de nuestra cita, por la tarde. Le había prometido que nos veríamos en el despacho del notario, y que allí firmaría los documentos de cesión y transferencia de bienes de los que le había hablado. Lo que intentaba con todo eso era evitar que se pusiera histérica. Que sospechara lo que le esperaba a continuación, y entonces intentara algo desesperado. De todas maneras, no creo que se hubiese tragado nada de aquello, empezando por las cápsulas, sin la ayuda de la pequeña Beretta niquelada con la que la estaba apuntando. Sin que se diera cuenta... puse la bolsita con 200 gramos de coca en la guantera. Con bastante habilidad, para ser francos. No puedo decir que no hubiese hecho antes alguna cosa parecida... pero es que ejecuté la maniobra con la rapidez de un mago, justo antes de bajarme de su coche para dejarla marchar.
–Usted quería que la policía encontrara en el cadáver restos de aquella sustancia... Por eso la obligó a tomar esas cápsulas...
Beltrán recordó los ojos aterrados de su esposa, mientras la encañonaba con su minúscula pistola plateada; rozándole casi la fina blusa de muselina, a la altura del costillar, con el pequeño y frío cañón. Debió de pasar mucho miedo en esos instantes. Quizá intuyó su inminente final. Le dijo que estaba loco, pero se metió las cápsulas en la boca. Dos, de una vez. La obligó a chuparlas de la palma de su mano. Desde luego, no podía sospechar lo que él tenía preparado a continuación para ella.
Un poco más tarde, cuando regresó a su propio coche y la vio arrancar, marcó rápidamente en su móvil un número de teléfono que lo puso en contacto con los perpetradores, para avisarlos. Ni siquiera llegó nunca a verlos. Una «agencia» en Colombia. Gente a la que había conocido en sus años allí... Un número de cuenta, un ingreso, a través de intermediarios... Y nada más.
Justo cuando el coche de Marian llegó a la carretera de doble sentido, apareció el camión. Salió de una bocacalle, de entre las naves del polígono. Feas y grandes naves con tejados a dos aguas de fibrocemento. Era un robusto y gastado camión de reparto, que rugió en la noche como un oso enfurecido. Ella, probablemente, no lo comprendió hasta el último segundo, cuando ya era demasiado tarde incluso para intentar esquivarlo. Entonces ocurrió: el choque brutal, frontal. Y el espectacular estruendo que conmocionó la sofocante quietud de aquel paraje desabrido. Después, el coche en llamas... las dos remotas figuras que saltaban del camión y se alejaban a la carrera para perderse por una de las calles del polígono.
Resultado: un accidente. Un fatal encuentro, en un sitio muy poco recomendable. Sólo eso. Un camión robado, posiblemente. Dos ladrones sin experiencia. Inmigrantes ilegales, con toda probabilidad. Ése era el puzzle, armado. El cuadro completo. Una trágica y accidental colisión. Y la inevitable huida de los causantes. Así se cerró el caso, en la práctica, aunque oficialmente quedase abierta alguna línea de investigación. Una montaña rusa de cocaína y de tranquilizantes no discordaba demasiado, después de todo, con el estereotipado perfil de Marian: mujer madura de alto standing y bien acreditada voracidad que se halla en trámites de separación. Sus abogados, hipócritamente, se sintieron defraudados, casi ofendidos, y no se tomaron ninguna molestia que no fuera directamente encaminada a intentar el cobro completo de su minuta. La hipótesis de trabajo aceptada por los detectives fue que se había acercado a aquel lugar inhóspito para encontrarse con alguien. Uno de sus amigos. O tal vez un simple camello. Después de todo, su vida no era realmente ningún ejemplo de equilibrio y virtud; así que el asunto no extrañó demasiado a nadie. A él, a Beltrán, lo interrogaron tan sólo una vez, de puro trámite. El plan de Amando había funcionado como un cronómetro.
–Quería que encontraran esa sustancia en su sangre. Y la cocaína en la guantera del coche...
–Me sorprendió que encontrasen vestigios de cocaína después del incendio. Pero así fue. Ni siquiera se equivocó en eso... Me refiero a Amando. Aunque todo esto ya lo he explicado varias veces. A ustedes y a la policía.