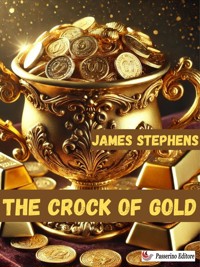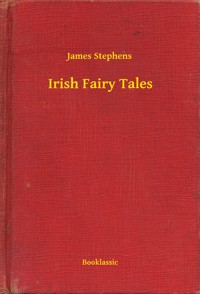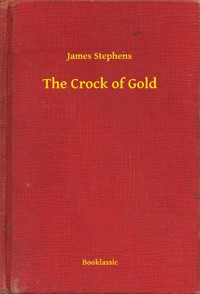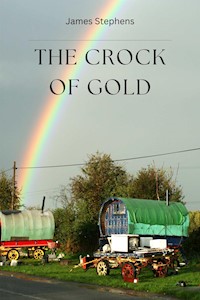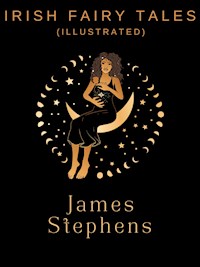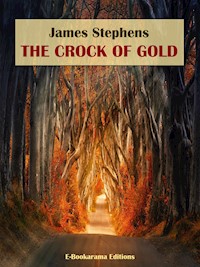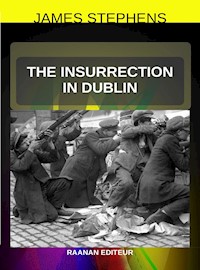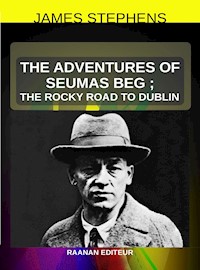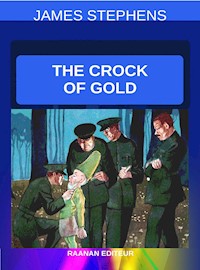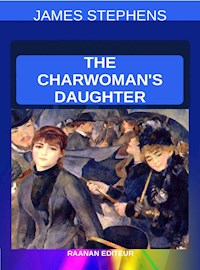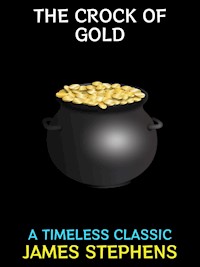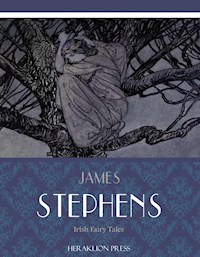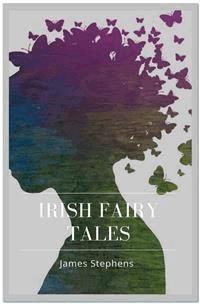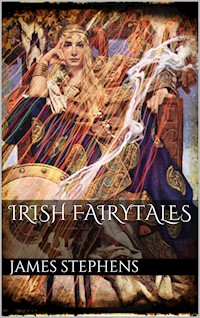Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En serio
- Sprache: Spanisch
James Stephens afirmó que «en este libro hay tan solo un personaje: el ser humano» pues cada uno de los seres que pueblan sus páginas simboliza alguna de las facultades del alma humana. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que La olla de oro va más allá de las intenciones del propio autor. Su rica dimensión simbólica y su profunda reflexión sobre la vida hacen de esta una novela inclasificable, fruto de la brillante pluma de un autor, capaz de transformar mitos y leyendas gaélicas en un relato imaginativo, lleno de humor y con una profunda reflexión filosófica. Publicado en 1912, es uno de los textos más reconocidos de este autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En Serio,
22.
Título original:
The Crock of Gold
Primera edición digital: septiembre de 2023
© de la traducción: Olivia de Miguel, 2023
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2023
Imagen de cubierta: John D. Batten, Celtic Folk and Fairy Tales
Corrección: Olga Jornet Vegas
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas - Leticia Clara Cosculluela Viso
Maquetacióm digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
Diseño gráfico: Joan Redolad
ISBN:978-84-127258-6-5
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 7, 1º 2ª
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
James Stephens
(1880/1882 - 1950)
James Stephens, que oficialmente nació en Dublín en 1880, siempre afirmó que había nacido el 2 de febrero de 1882, el mismo día que James Joyce. Ambos autores tuvieron carreras paralelas, empezaron trabajando en periódicos de la capital irlandesa y se inspiraron en las clases media y bajas para sus obras. Además, les unía una profunda amistad tanto que James Joyce, preocupado por su capacidad para terminar Finnegans Wake (1939), le propuso a Stephens que lo terminara si él no podía. Defensor del nacionalismo irlandés, en 1916 dedicó uno de sus escritos a los ejecutados tras el Alzamiento de Pascua.
James Stephens
La olla de oro
traducción de Olivia de Miguel
Introducción
A la memoria de Luis Maristany,
el genio alegre
Nada es el corazón de un irlandés sino imaginación
G. B. Shaw
En los años que siguieron a la muerte, en 1891, de Charles Stewart Parnell, el héroe del nacionalismo irlandés, surgieron diversos grupos que proponían soluciones, no tanto políticas como culturales, al problema de la identidad irlandesa. Uno de estos grupos dio origen al Irish Literary Revival, llamado también Renacimiento irlandés, el movimiento literario más importante de la cultura irlandesa moderna. Irlanda tenía su propia mitología, sus héroes y bardos aunque, tal vez debido al carácter oral de su primitiva literatura, habían sido olvidados. Yeats, líder del movimiento, y el resto de ilustres componentes del grupo: Lady Gregory, AE (George W. Rusell), John Eglinton y George Moore, entre otros, redescubrieron la antigua literatura heroica, con sus batallas, mitos y dioses, y vieron en la recuperación de todo aquello un modo de devolver al país la independencia cultural necesaria para lograr la independencia política. A finales de los noventa, AE escribía a Yeats que «los dioses» habían regresado a Irlanda y que «un nuevo avatar» estaba a punto de aparecer. Pocos años más tarde, James Stephens consiguió, con La olla de oro, que los dioses volvieran a Irlanda.
James Stephens había nacido en Dublín el 2 de febrero de 1882, el mismo día que James Joyce, aunque sus biógrafos no han llegado a dilucidar si esta fecha se ajusta a la realidad, si Stephens la usó como una forma de ocultar un nacimiento ilegítimo ocurrido dos años antes o de forzar una feliz coincidencia; en cualquier caso, nombre y nacimiento no fue lo único que J. Joyce y J. Stephens compartieron. Ambos comenzaron su carrera a principios de siglo escribiendo narraciones y ensayos en los periódicos de Dublín; los dos escritores encontraron en las clases populares y medias dublinesas el material para gran parte de su obra: Dubliners y Here Are Ladies, una soberbia colección de cuentos escrita por Stephens, que sienta las bases del cuento moderno irlandés, se publicaron el mismo año y, aunque las relaciones entre ambos escritores no siempre fueron fáciles, acabaron en el mutuo reconocimiento: Stephens consideraba «Anna Livia Plurabelle» «la mejor prosa que un hombre haya escrito jamás» —y Joyce pidió a Stephens que terminara su Finnegans Wake en caso de que él no pudiera hacerlo.
Stephens, como otros miembros del movimiento encabezado por Yeats, se sintió atraído por la teosofía, el folklore irlandés y el espiritualismo, y muchos de los temas recurrentes en su obra son específicamente teosóficos, como la creencia en la triple naturaleza del ser humano, el conflicto permanente entre el bien y el mal o la importancia de los sueños proféticos. Pero su influencia literaria más decisiva fue el escritor inglés William Blake, a quien Stephens consideraba un poeta «magnífico al que saquear, si admitimos que robar es el primer deber del hombre». Los poemas proféticos de Blake, fundamentalmente «Los Cuatro Zoas», escenifican una fantasía cósmica de la lucha entre los cuatro principios constitutivos del ser humano: razón, pasión, sentidos e imaginación encarnados en Urizen, Luvah, Tharmas y Urthona. Stephens escribe en una primera edición de La olla de oro que «en este libro hay tan solo un personaje: el ser humano. Pan es su naturaleza sensual; Caitilin, la emocional; el Filósofo, la intelectual y Angus Og, la divina imaginación. Los policías representan la convención y lógica humanas; los leprecauns, su parte elemental, y los niños, la inocencia. No he llevado a cabo la idea con rigidez, pero así es como concebí la historia».
A pesar de las palabras de Stephens y de que el libro puede leerse como una alegoría de las facultades humanas disgregadas que terminan reuniéndose, La olla de oro es muchas cosas más y sus personajes, amén de su dimensión simbólica, tienen entidad individual capaz de hacernos reír, meditar, soñar y viajar con ellos en busca de la inocencia, el amor y la energía que los dioses simbolizan. Sus significados se multiplican y hacen de este libro un objeto inclasificable. Que el lector, envidiable, por las deliciosas horas que la lectura de esta obra le reserva, no trate de etiquetarlo. Es cómico y profundamente serio; subversivo y lleno de humor; una sátira de la parafernalia de dioses y héroes de los escritores del Irish Revival; una profecía exultante y optimista en la que las antiguas fuerzas mágicas regresan al mundo. El conflicto y la lucha de contrarios son la base de todo progreso y en «esta olla» se cuecen sabrosos enfrentamientos: peleas dialécticas entre dioses y hombres; hombres y mujeres; mujeres y animales y animales entre sí. Diatribas contra la limpieza, la hipocresía de las religiones, las instituciones represivas y la explotación de la sociedad industrializada; diálogos de sordos entre el Filósofo y la policía y cuentos de seres a los que la vejez les llegó sin darse cuenta y se encontraron solos, condenados a vagar por los caminos con las botas llenas de piedras o a robar para sobrevivir.
La maestría de James Stephens para combinar la cosmogonía de Blake, la mitología irlandesa, el pensamiento oriental y un sinfín de apetitosos ingredientes más hacen de esta obra una joya de la literatura del siglo XX.
Olivia de Miguel
la olla de oro
libro i
La llegada de Pan
i
No hace mucho tiempo, en la espesura del pinar llamado Coilla Doraca, vivían dos Filósofos. Eran más sabios que nada ni nadie en el mundo, sin contar al Salmón que habita en la alberca de Glyn Cagny donde el avellano, que crece a su orilla, arroja los frutos del conocimiento. Él, por supuesto, es la criatura viviente más profunda, pero en cuanto a sabiduría, los dos Filósofos eran casi tan sabios como él. Sus rostros parecían de pergamino, tenían las uñas sucias de tinta y eran capaces de resolver al instante cualquier dificultad que les planteasen, incluso las mujeres. La Mujer Gris de Dun Gortin y la Mujer Flaca de Inis Magrath les formularon las tres preguntas que nadie había podido responder jamás, y ellos las contestaron. Así fue como lograron la enemistad de estas dos mujeres, mucho más valiosa que la amistad de los ángeles. La Mujer Gris y la Mujer Flaca se enfurecieron tanto al escuchar las respuestas que se casaron con los Filósofos para poder pellizcarlos en la cama; pero los Filósofos tenían la piel tan dura que no se enteraban de que los pellizcaban. Compensaban la furia de las mujeres con un amor tan tierno que estas perversas criaturas estuvieron a punto de morirse del disgusto; y, una vez, en un éxtasis de exasperación, tras recibir un beso de sus maridos, lanzaron las mil cuatrocientas maldiciones en las que consistía su sabiduría y los Filósofos las aprendieron, con lo que llegaron a ser más sabios incluso que antes.
A su debido tiempo, estos matrimonios tuvieron dos hijos. Nacieron el mismo día y a la misma hora y solo tenían una diferencia: uno era chico y el otro, chica. Nadie pudo explicar cómo había sucedido y, por primera vez en su vida, los Filósofos tuvieron que admirar un hecho que habían sido incapaces de pronosticar; mas, tras comprobar por distintos métodos que los niños eran realmente niños, que lo que es preciso que sea debe ser, que un hecho no puede rebatirse y que lo que ha sucedido una vez puede suceder dos, describieron el caso como algo extraordinario pero natural y se rindieron sin oponer resistencia a una Providencia aún más sabia que ellos. El Filósofo padre del niño estaba muy satisfecho porque, según él, había demasiadas mujeres en el mundo; y el Filósofo padre de la niña también estaba satisfecho porque, en su opinión, nunca se tiene demasiado de algo bueno. Sin embargo, la maternidad no ablandó lo más mínimo ni a la Mujer Gris ni a la Mujer Flaca; decían que no lo habían pactado, que se habían quedado embarazadas con falsos pretextos, que eran señoras respetables y que, en protesta por todos estos agravios, no volverían a cocinar para los Filósofos. Esta fue una buena noticia para los maridos, que aborrecían los guisos de sus mujeres, pero que no habían protestado, porque ellas habrían exigido su derecho a cocinar si hubieran imaginado que sus comidas no les gustaban. Por lo tanto, los Filósofos suplicaban cada día a sus mujeres que volvieran a preparar alguna de sus maravillosas cenas, a lo que ellas siempre se negaban.
Vivían todos juntos en una casita situada en medio de un oscuro bosque de pinos. El sol no brillaba nunca en este lugar porque la umbría era demasiado profunda; y tampoco soplaba el viento porque las ramas eran demasiado frondosas, o sea que era el lugar más solitario y tranquilo del mundo y los Filósofos podían pasarse todo el día escuchando sus propios pensamientos o lanzándose discursos mutuos, y esta era la música más placentera que conocían. Para ellos, solo existían dos tipos de sonidos: conversación y ruido. El primero les encantaba, en cambio hablaban del segundo con severa desaprobación; incluso cuando lo producía un pájaro, la brisa o un chaparrón, se enfadaban y exigían su supresión. Las mujeres rara vez hablaban y, sin embargo, nunca estaban en silencio. Se comunicaban con una especie de telegrafía física que habían aprendido entre las shee1: se sacaban las tabas rápida o lentamente y podían comunicarse a través de enormes distancias, pues a fuerza de práctica lograban emitir potentes sonidos, casi tan explosivos como un trueno y otros más amortiguados; como los del atizador sobre la ceniza gris en el hogar. La Mujer Flaca odiaba a su niño pero amaba al bebé de la Mujer Gris, y la Mujer Gris quería al niño de la Mujer Flaca, pero no podía soportar a la suya. Un acuerdo puso fin a esta desconcertante situación: las dos mujeres se intercambiaron los niños e inmediatamente se convirtieron en las madres más tiernas y amorosas que se pueda imaginar, y las familias pudieron vivir juntas en la concordia más perfecta que pueda conocerse en lugar alguno.
Los niños crecieron graciosos y apuestos. Al principio el niño era pequeño y gordo, y la niña alta y delgada, pero luego, la niña se puso redonda y regordeta, mientras el niño crecía larguirucho y nervudo. Esto se debía a que la niña solía sentarse muy tranquila y era buena, y el niño no.
Durante muchos años vivieron en la profunda reclusión del pinar, donde reinaba un perpetuo crepúsculo y, aquí, se habituaron a practicar sus juegos infantiles, revoloteando entre los árboles umbrosos como rápidas sombritas. A veces, aunque no con frecuencia, sus madres, la Mujer Gris y la Mujer Flaca, jugaban con ellos, y de vez en cuando sus padres, los dos Filósofos, salían a mirarlos a través de sus anteojos completamente redondos y cristalinos con enormes monturas circulares de concha. Tenían, sin embargo, otros compañeros de juegos con los que retozaban todo el día. Cientos de conejos alborotadores correteaban entre la maleza y les encantaba jugar con los niños. Las ardillas se unían de buena gana a sus juegos; y unas cabras que un buen día llegaron descarriadas del mundo exterior fueron acogidas tan calurosamente que volvían siempre que tenían oportunidad. Había también pájaros: cuervos, mirlos y aguzanieves, que conocían bien a los jovencitos y los visitaban tan a menudo como su ajetreada vida se lo permitía.
Cerca de la casa, había un claro de unos tres metros cuadrados; en el verano, el sol brillaba en él como si atravesara un túnel. El niño fue el primero en descubrir el extraordinario haz radiante en el bosque. Un día le enviaron a recoger piñas para el fuego. Como las recogían a diario, las existencias alrededor de la casa eran escasas y por este motivo, mientras buscaba, se alejó más de lo habitual. La primera vez que vio el extraordinario resplandor, se sorprendió. Nunca antes había visto algo parecido y el constante fulgor inquebrantable despertó tanto su miedo como su curiosidad. La curiosidad suele vencer al miedo con más fuerza incluso que el valor; en realidad, ha provocado que mucha gente corriera peligros ante los que el simple valor físico hubiera sucumbido; porque el hambre, el amor y la curiosidad son las fuerzas motoras de la vida. Cuando el muchacho descubrió que la luz no se movía, se acercó más, y, por fin, envalentonado por la curiosidad, la pisó y descubrió que no se trataba en absoluto de un objeto. Nada más pisar la luz se dio cuenta de que estaba caliente y eso le asustó tanto que saltó fuera y corrió tras un árbol. Después volvió a saltar dentro y fuera de la luz, y durante casi media hora se entretuvo en el magnífico juego de entrar y salir del rayo de sol. Al fin se sintió valiente, se quedó de pie sobre él y descubrió que no le quemaba en absoluto, pero no quiso permanecer allí por miedo a terminar asado. Cuando volvió a casa con las piñas, no dijo nada a la Mujer Gris de Dun Gortin, ni a la Mujer Flaca de Inis Magrath, ni a los dos Filósofos; pero cuando se fueron a la cama, le contó todo a la muchacha, y desde entonces, solían ir a jugar a diario con el rayo de sol; los conejos y las ardillas los seguían y se unían a sus juegos con renovado interés.
1Shee o banshee: del gaélico ban (mujer) y shee (hada o duende). Es un hada acompañante que sigue a las familias y llora ante los muertos al tiempo que hace ruidos con las manos. (N. de la T.)
ii
A veces la gente llegaba hasta la solitaria casita del pinar en busca de consejo sobre temas demasiado intrincados para esos expertos en soluciones como el párroco o los habituales de la taberna. Esta gente era siempre bien recibida y sus dudas atendidas inmediatamente, pues a los Filósofos les encantaba ser sabios y no se avergonzaban de poner a prueba sus conocimientos, y tampoco temían, como mucha gente sabia teme, empobrecerse o ser menos respetados por revelar su saber. Estos eran sus axiomas favoritos:
«Se debe estar listo para dar antes de estar preparado a recibir.»
«El conocimiento se convierte en basura al cabo de una semana, así que líbrate de él.»
«Hay que vaciar el arca antes de volverla a llenar.»
«El volver a llenarla es progreso.»
«Jamás debe dejarse enmohecer una espada, una pala o un pensamiento.»
Sin embargo, la Mujer Gris y la Mujer Flaca mantenían opiniones diametralmente opuestas, y sus axiomas eran también diferentes:
«Un secreto es un arma y un amigo.»
«El Hombre es el secreto de Dios. El Poder, el secreto del hombre. El Sexo, el de la mujer.»
«Teniendo mucho, te preparas para tener más.»
«Siempre hay sitio en el arca.»
«El arte de colmar es la mayor lección de la sabiduría.»
«El cuero cabelludo de tu enemigo es progreso.»
Sosteniendo puntos de vista tan dispares, parecía probable que los visitantes en busca del consejo de los Filósofos quedaran asombrados y cautivados por los de las mujeres; pero estas, fieles a sus propias doctrinas, se negaban a desprenderse de su información, excepto con personas de alto rango, como policías, usureros y concejales del distrito y del condado; pero incluso a estos, les cobraban precios altísimos por su información y una prima sobre cualquier ganancia devengada a raíz de sus consejos. No es necesario decir que sus partidarios eran pocos comparados con los que buscaban la ayuda de sus maridos, y difícilmente pasaba una semana sin que alguien atravesara el pinar con el entrecejo constreñido por la duda.
Los niños estaban profundamente interesados por esa gente. Solían retirarse después a charlar sobre ellos e intentaban recordar el aspecto que tenían, cómo hablaban, sus andares y su modo de tomar rapé. Pasado cierto tiempo, comenzaron a ocuparse de los problemas que aquellas gentes planteaban a sus padres y de las contestaciones e instrucciones con que estos últimos les aliviaban. La práctica continuada había capacitado a los niños para sentarse en absoluto silencio, así que cuando la charla llegaba a su punto más interesante, los olvidaban por completo; de esta manera, ideas que de otro modo y debido a su juventud se les hubieran evitado se convirtieron en temas habituales de su conversación.
Cuando los niños tenían diez años, uno de los Filósofos murió. Congregó a la familia y anunció que había llegado el momento de despedirse de todos, y que tenía la intención de morir lo más rápidamente posible. Era, continuó, un hecho desafortunado el que en aquel momento tuviera mejor salud que nunca; pero, por supuesto, aquello no iba a constituir un obstáculo a su decisión; porque la muerte no dependía de la mala salud, sino de multitud de otros factores con cuyos pormenores no iba a molestarlos.
Su esposa, la Mujer Gris de Dun Gortin, aplaudió esta decisión y añadió, a modo de enmienda, que ya era hora de que hiciera algo, que la vida que llevaba era árida e improductiva, que le había robado mil cuatrocientas maldiciones completamente inservibles para él y le había obsequiado con un niño que tampoco a ella le había servido de nada; y que, teniendo todo esto en cuenta, cuanto antes muriera y dejara de hablar, antes serían felices los afectados.
El otro Filósofo replicó plácidamente, al tiempo que encendía su pipa:
—Hermano, la curiosidad es la mayor de las virtudes, y la sabiduría, el fin de todo deseo; así pues, dinos qué pasos has seguido para llegar a esta meritoria decisión.
A lo que el Filósofo respondió:
—He alcanzado toda la sabiduría que puedo admitir. En el espacio de una semana no me ha llegado ni una verdad nueva; todo lo que he leído últimamente, ya lo sabía; todo lo que he pensado ha sido una recapitulación de viejas y tediosas ideas. Ya no existe horizonte ante mis ojos; el espacio se ha reducido a las triviales dimensiones de mi pulgar. El tiempo es el tictac de un reloj. El bien y el mal son dos guisantes en la misma vaina. La cara de mi mujer es siempre la misma. Quiero jugar con los niños, y al mismo tiempo no quiero. Tu conversación conmigo, hermano, es como el zumbido de una abeja en la oscura celdilla de un panal. Los pinos se enraízan, crecen y mueren. Todo es una necedad, adiós.
Su amigo respondió:
—Hermano, estas son razones de peso, y me doy cuenta muy claramente de que estás acabado. Podría observar, no por combatir tus puntos de vista, sino solo por mantener una conversación interesante, que existen todavía algunos conocimientos que no has asimilado. Aún no sabes tocar la pandereta, ni cómo ser amable con tu mujer, ni levantarte el primero por la mañana y preparar el desayuno. ¿Has aprendido a fumar tabaco fuerte como yo? o ¿sabes bailar a la luz de la luna con una mujer de las shee? Entender la teoría que subyace a las cosas no es suficiente. La teoría no es más que la preparación a la práctica. Se me ocurre, hermano, que puede ser que la sabiduría no sea el fin de todo. La bondad y la amabilidad están, quizás, por encima de ella. ¿No es posible que el fin último sea la alegría, la música y una danza de júbilo? La sabiduría es lo más viejo; es todo cabeza sin corazón. Mira, hermano, el peso de tu cabeza te está aplastando. Estás muriéndote de viejo aun siendo todavía un niño.
—Hermano —contestó el otro filósofo—, tu voz es como el zumbido de una abeja en la oscura celdilla de un panal. Si al final de mis días me veo reducido a tocar la pandereta, a correr detrás de una bruja a la luz de la luna y a prepararte el desayuno en las oscuras mañanas, entonces, verdaderamente me ha llegado el momento de morir. Adiós, hermano.
Y diciendo esto, el Filósofo se levantó y retiró todos los muebles a los lados de la habitación para que quedara un espacio libre en el centro. Después, se quitó las botas y el abrigo, y, poniéndose de puntillas, comenzó a girar con extraordinaria rapidez. En pocos instantes, su movimiento se hizo uniforme y veloz, y emitió un sonido como el chirrido de una sierra rápida; el sonido se hizo cada vez más y más intenso, y finalmente, ininterrumpido, hasta llenar la habitación de un ruido vibrante. Al cuarto de hora, el movimiento empezó a relajarse visiblemente. Al cabo de otros tres minutos, era ya bastante lento. En dos minutos más, el cuerpo volvió a ser visible, y después, empezó a tambalearse de un lado a otro, hasta que por fin cayó al suelo, hecho un trapo. Estaba completamente muerto y tenía en su rostro una expresión de serena beatitud.
—¡Dios sea contigo, hermano! —dijo el Filósofo que quedaba; encendió su pipa, concentró la vista en la punta de su nariz y comenzó a meditar profundamente en el aforismo de si el bien es el todo o el todo es el bien. En otro momento, se hubiera olvidado de la habitación, la compañía y el cadáver, pero la Mujer Gris de Dun Gortin rompió su meditación al pedirle consejo sobre lo que había que hacer. El Filósofo, con gran esfuerzo, retiró sus ojos de la nariz y su mente del aforismo.
—El caos —dijo— es la primera condición. El orden es la primera ley. La continuidad, la primera reflexión. La quietud, la primera felicidad. Nuestro hermano ha muerto, entiérrale.
Diciendo esto, volvió sus ojos a su nariz, su mente, a su máxima y cayó en una profunda meditación en la que todo se tambaleaba en lo incorpóreo y el Espíritu del Artificio miró aturdido el enigma.
La Mujer Gris de Dun Gortin cogió un pellizco de rapé de su caja y entonó un canto fúnebre a su marido:
Tú eras mi marido y estás muerto.
La sabiduría te ha matado.
Si hubieras escuchado mi sabiduría en lugar de la tuya, aún serías un problema para mí y yo sería todavía feliz.
Las mujeres son más fuertes que los hombres, ellas no mueren de sabiduría.
Son mejores que los hombres porque no buscan la sabiduría.
Son más sabias que los hombres porque saben menos y comprenden más.
Los hombres sabios son ladrones, roban la sabiduría a sus vecinos.
Yo tenía mil cuatrocientas maldiciones, mi pequeña provisión, y con engaños me las robaste, hasta dejarme vacía.
Robaste mi sabiduría y esta te ha roto el cuello.
Perdí mi conocimiento y aún estoy viva cantando esta endecha sobre tu cuerpo, pues fue demasiado para ti mi pequeño conocimiento.
Nunca volverás a salir al pinar por la mañana, ni a deambular en la noche estrellada. No te sentarás en un rincón junto a la chimenea en las noches crudas, ni te irás a la cama, ni te levantarás de nuevo, ni volverás a hacer nada de ahora en adelante.
¿Quién recogerá ahora las piñas cuando el fuego se esté apagando, o gritará mi nombre en la casa vacía, o se enfadará porque la tetera no hierve?
Ahora estoy verdaderamente desolada. No tengo conocimiento, no tengo marido, no tengo más que decir.
—Si tuviera algo mejor, te lo daría —dijo cortésmente a la Mujer Flaca de Inis Magrath.
—Gracias —dijo la Mujer Flaca—, ha sido muy bonito. ¿Empiezo yo ahora? Mi marido está meditando y tenemos la oportunidad de molestarle.
—No te preocupes —respondió la otra—, se me ha pasado la edad de la diversión y soy, además, una mujer respetable.
—Eso es, ciertamente, verdad.
—Siempre he hecho lo que había que hacer en el momento preciso.
—Sería la última persona del mundo en negarlo —fue la cálida respuesta.
—Muy bien —dijo la Mujer Gris, y empezó a quitarse las botas. Se colocó en el centro de la habitación y comenzó a balancearse sobre la punta del pie.
—Eres una señora decente y respetable —dijo la Mujer Flaca de lnis Magrath, y entonces, la Mujer Gris empezó a girar más y más rápido, hasta convertirse en el mismísimo espíritu del movimiento, y en tres cuartos de hora (pues era muy dura) empezó a relajarse, se hizo visible, se tambaleó, y cayó junto a su marido muerto y la beatitud de su rostro era casi mayor que la de él.
La Mujer Flaca de Inis Magrath besó sonoramente a los niños y los llevó a la cama; después, enterró los dos cuerpos bajo el hogar y seguidamente, con cierta dificultad, sacó a su marido de sus meditaciones. Cuando él estuvo en situación de atender a eventos normales, le contó con detalle lo que había sucedido, y le dijo que él era el único culpable del triste duelo. Él respondió: —La toxina genera la antitoxina. El fin yace escondido en el principio. Todos los cuerpos crecen alrededor de un esqueleto. La vida es un refajo alrededor de la muerte. No me iré a la cama.
iii
Al día siguiente de este triste suceso, Meehawl MacMurrachu, un pequeño granjero de la vecindad, atravesó el pinar con el ceño fruncido. Al llegar a la puerta de la casita, dijo:
—¡Dios sea con todos vosotros! —y entró.
El Filósofo se quitó la pipa de los labios.
—¡Dios sea contigo! —dijo, y se volvió a colocar la pipa.
Meehawl MacMurrachu señaló el lugar con su pulgar.
—¿Dónde está el otro? —dijo.
—¡Oh! —dijo el Filósofo.
—¿Está por ahí fuera?
—Probablemente esté —dijo el Filósofo con gravedad.
—Bueno, no importa —dijo el visitante—, porque usted tiene conocimiento suficiente para llenar un almacén. El motivo que me trae hoy hasta aquí es pedir su honorable consejo sobre la tabla de lavar de mi mujer. Hace solo un par de años que la tiene, y la última vez que la usó fue cuando lavó mi camisa de los domingos y su falda negra de dibujitos rojos. ¿Sabe cuál le digo?
—No, no lo sé —dijo el Filósofo.
—Bien, es igual; la tabla ha desaparecido y mi mujer dice que se la cogieron las hadas o Bessie Hannigan. ¿Conoce a Bessie Hannigan? Tiene barbas como una cabra y cojea de una pierna.
—No la conozco —dijo el Filósofo.
—No importa —dijo Meehawl MacMurrachu—. Ella no la cogió, porque mi mujer sacó a Bessie de su casa ayer y la entretuvo charlando durante dos horas mientras yo registraba hasta el último rincón de la casa y la tabla de lavar no estaba allí.
—No estaría —dijo el Filósofo.
—Tal vez, entonces, usted pueda decirme dónde está.
—Tal vez podría —dijo el Filósofo—. ¿Me estás escuchando?
—Sí, le escucho —dijo Meehawl MacMurrachu.
El Filósofo acercó más su silla al visitante, hasta que las rodillas de uno apretaban las del otro. Apoyó ambas manos en las rodillas de Meehawl MacMurrachu y dijo:
—Lavar es una rara costumbre. Nos lavan cuando venimos al mundo y cuando nos vamos de él, y no sacamos ningún placer del primer lavado ni provecho del último.
—Tiene usted razón, señor —dijo Meehawl MacMurrachu.
—Mucha gente considera que los lavados suplementarios a estos se deben solo a la costumbre. Ahora bien, la costumbre es continuidad de acción, la cosa más detestable y de la que resulta muy difícil librarse. Un proverbio se extiende y un escrito no; y las locuras de nuestros antepasados tienen más importancia para nosotros que el bienestar de nuestros descendientes.
—No tengo nada que decir contra eso, señor —dijo Meehawl MacMurrachu.
—Los gatos son una raza filosófica y meditativa, pero no admiten la eficacia del agua y el jabón, y tienen fama de gente limpia. Siempre está la excepción que confirma la regla; una vez conocí un gato al que le entusiasmaba el agua y se bañaba a diario: era una bestia anormal y finalmente murió de un ataque a la cabeza. Los niños son casi tan sabios como los gatos. Es cierto que utilizan el agua de muchas maneras, como por ejemplo en la destrucción de un mantel o un delantal, y los he observado engrasando una escalera con jabón, demostrando al hacerlo un gran conocimiento de las propiedades de este material.
—Sin duda, y ¿por qué no lo habían de tener? —dijo Meehawl MacMurrachu—. ¿Tiene usted una cerilla, señor?
—No —dijo el Filósofo—. Los gorriones también son gente muy sensata y sutil. Usan el agua para calmar la sed, pero cuando están sucios se dan un baño de arena y quedan limpios al instante. Por supuesto, a menudo se ven pájaros en el agua, pero van allí a pescar y no a lavarse. A veces creo que los peces son gente sucia, marrullera y poco inteligente, y esto se debe a su excesiva permanencia en el agua; se observa, además, que al sacarlos de este elemento, expiran inmediatamente de puro éxtasis por escapar de su prolongado lavado.
—Yo mismo los he visto hacerlo —dijo Meehawl—. Señor, ¿ha oído usted lo del pez que Paudeen MacLoughlin cogió en el sombrero del policía?
—No lo he oído —dijo el Filósofo—. La primera persona que se lavó era probablemente alguien que buscaba una fácil notoriedad. Cualquier tonto sabe lavarse, pero cualquier sabio se da cuenta de que es una tarea inútil, porque la naturaleza le volverá a reducir rápidamente a una saludable suciedad natural. Por lo tanto, deberíamos tratar no de limpiarnos, sino de lograr una suciedad espléndida y única; quizás las capas acumuladas de materia podrían, por vulgar compulsión geológica, llegar a incorporarse a la piel humana y convertir el vestido en algo innecesario.
—Referente a la tabla de lavar —dijo Meehawl—, le iba a decir que...
—No importa —dijo el Filósofo—. Admito la necesidad del agua para determinadas cosas. Como elemento sobre el que navegar, difícilmente puede superarse; y no es que yo apruebe completamente los barcos, usted me comprende, tienden a crear y perpetuar la curiosidad internacional y los más miserables parásitos de diferentes latitudes. El agua es útil para apagar un fuego, hacer té, o un tobogán en invierno, pero en una tina de baño tiene un aspecto repulsivo y pobre. Y ahora, vayamos a la tabla de lavar de tu mujer...
—Que tenga buena suerte su señoría —dijo Meehawl.
—Tu esposa dice que la tienen las hadas o la mujer con una pata de cabra.
—Son las barbas lo que tiene de cabra —dijo Meehawl.
—Que son cojas —dijo el filósofo severamente.
—Será como usted dice, señor. No puedo asegurar qué mal padece esa criatura.
—Dices que esa mujer malsana no ha cogido la tabla de lavar de tu esposa. Así pues, hay que deducir que la tienen las hadas.
—Eso parece —dijo Meehawl.
—Hay seis tribus de hadas viviendo en el vecindario; pero el proceso de eliminación que ha adaptado el mundo a un globo, la hormiga a su entorno y el hombre a la capitanía de los vertebrados no fallará tampoco en este caso.
—¿Se ha dado usted cuenta de cómo han aumentado las avispas esta temporada? —dijo Meehawl—; a fe mía que uno no puede sentarse más que en sus posaderas.
—No, no me he dado cuenta —dijo el Filósofo—. ¿Dejaste fuera una cazuela con leche el martes pasado?
—A la sazón lo hice.
—¿Te quitas el sombrero cuando encuentras una polvareda?
—No dejaría de hacerlo —dijo Meehawl.
—¿Has cortado últimamente un arbusto espinoso?
—Antes me sacaría un ojo —dijo Meehawl—, e iría por ahí con los ojos tan blancos como el burro de Lorcan O’Nualain; lo haría. ¿Ha visto usted su burro alguna vez, señor? Es...
—No lo he visto —dijo el Filósofo—. ¿Has matado un zorzal petirrojo?
—Jamás —dijo Meehawl—. Por mis muertos —añadió—, ese viejo gato flaco que tengo cogió un pájaro en el tejado ayer.
—¡Ajá! —gritó el Filósofo, acercándose incluso más, si fuera posible, a su cliente—; ahora, ya lo tenemos. Los leprecauns1 de Gort na Cloca Mora cogieron tu tabla de lavar. Vete a Gort inmediatamente. Al sudeste del campo, hay un agujero bajo un árbol. Mira a ver lo que encuentras en ese agujero.
—Lo haré —dijo Meehawl—. ¿Alguna vez usted...?
—No —dijo el Filósofo.
Así fue como Meehawl MacMurrachu se marchó e hizo tal y como le habían dicho, y bajo el árbol de Gort na Cloca Mora encontró una pequeña olla de oro.
—Aquí hay para muchas tablas de lavar —dijo.
A causa de este incidente, la fama del Filósofo se hizo incluso mayor de lo que había sido antes, y por el mismo motivo, se desencadenaron muchos acontecimientos extraordinarios que alcanzaréis a conocer a su debido tiempo.
1 Los leprecauns pertenecen al grupo de hadas solitarias (en irlandés: Leith bhrogan, el zapatero). Este ser suele encontrarse bajo los setos arreglando zapatos y el que le atrapa puede obligarle a entregar su olla de oro, porque es un avaro con grandes riquezas; pero si le quitas la vista de encima, se desvanece como el humo. Se dice que es hijo de un espíritu del mal y un hada degradada y viste, según M’Anally, un abrigo rojo con siete botones en cada fila y un sombrero de tres picos, en cuyas puntas gira, a veces, como una peonza. En Donegal va vestido con abrigo de paño. (N. de la T.)