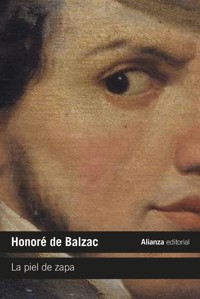
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Novela que lanzó a la fama a Honoré de Balzac (1799-1850), "La piel de zapa" recrea de forma particular el viejo asunto de la venta del alma al diablo, que en la sociedad burguesa en la que irrumpe incontenible la ley del dinero adopta la forma del intercambio de la existencia por la satisfacción de los deseos que son su motor. En París, una triste tarde de octubre, un joven pierde su última moneda en una casa de juego. Aturdido y tentado por la idea del suicidio, y mientras aguarda que caiga la noche, entra en una singular tienda de antigüedades en la que se cruzará en su camino un talismán en forma de piel curtida que cambiará de forma crucial el rumbo de su existencia. El precio de la ambición, el ansia de la juventud, los descarnados inicios del imperio de una sociedad regida por la posesión de riqueza, y los desvaríos del amor se entreveran en esta novela que desde el mismo momento de su publicación ha gozado ininterrumpidamente del favor del lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Honoré de Balzac
La piel de zapa
Índice
El talismán
La mujer sin corazón
La agonía
Epílogo
Créditos
Al señor Savary,miembro de la Academia de Ciencias
El talismán
A finales de octubre de 1829, un joven entró en el Palais-Royal en el momento en que se abren las casas de juego conforme a las disposiciones de la ley que regula una pasión esencialmente fiscalizable1. Sin vacilar, subió por la escalera del garito marcado con el número 36.
–¡Señor! ¿Me da su sombrero, por favor? –le gritó con voz áspera y gruñona un viejecillo pálido que se acurrucaba en las sombras, detrás de una baranda, y que se irguió súbitamente dejando ver un rostro que parecía modelado ex profeso para representar la fealdad.
Nada más entrar en una casa de juego, la ley os despoja de vuestro sombrero. ¿Será como una parábola evangélica sobre la Providencia? ¿O quizás un modo de concertar un contrato infernal, exigiéndoos una prenda cualquiera en garantía? ¿Será para obligaros a mantener una actitud respetuosa ante quienes van a ganaros el dinero? ¿O porque la policía, que espía en todos los albañales de la sociedad, tiene empeño en conocer el nombre de vuestro sombrerero, o el vuestro propio, si lo lleváis escrito en el sombrero? Quizás se trate de mediros el cráneo para establecer una estadística que oriente acerca de la capacidad cerebral de los jugadores... La Administración guarda absoluto silencio sobre este punto. Pero, fijaos bien: apenas dais un paso hacia el tapete verde, el sombrero no os pertenece en mayor grado que os pertenecéis a vosotros mismos: estáis en juego vosotros, vuestra fortuna, vuestro bastón y vuestra capa. A la salida, como traducción en hechos de un cruel epigrama, el juego os demostrará que todavía os deja algo encima y os devolverá esas prendas personales. Pero, si el sombrero era nuevo, aprenderéis a vuestra costa que es menester ir con un traje de jugador.
El asombro que mostró el joven al recibir una ficha numerada a cambio de su sombrero –que, por suerte, tenía ya los bordes algo pelados– denotaba un alma todavía inocente. Por ello el anciano, que sin duda se había corrompido desde su juventud en los ardientes deleites de la vida de los jugadores, le dirigió una mirada mansa y apagada, en la que cualquier filósofo habría adivinado las miserias del hospital, el vagabundeo de gentes arruinadas, las actas de multitud de suicidios, la cadena perpetua, los destierros a Guazacoalco. Aquel hombre, cuya cara pálida y alargada tan sólo se nutría con las sopas gelatinosas de D’Arcet, era la viva imagen de la pasión reducida a un esquema. En sus arrugas había huellas de pasadas torturas; debía jugarse su escaso sueldo el mismo día de cobrarlo. Semejante a los viejos rocines, que dejan de sentir los latigazos, nada le hacía estremecerse; los sordos lamentos de los jugadores que salían arruinados, sus mudas imprecaciones, sus miradas de lelos, le encontraban siempre insensible. Era el juego personificado. Si el joven hubiera reparado en aquel triste cerbero, quizás habría dicho: «¡Sólo hay una baraja en ese corazón!». Pero el desconocido no hizo caso de aquel consejo vivo puesto sin duda allí por la Providencia, como se encuentra el asco en la puerta de todos los lugares de mala nota. Entró resueltamente en la sala, donde el tintineo de las monedas de oro ejercía una deslumbrante fascinación en los sentidos llenos de codicia. Aquel joven se encontraba allí movido, seguramente, por la más lógica de todas las elocuentes frases de Jean-Jacques Rousseau, de la que transcribo lo que –a mi entender– es su amargo pensamiento central: «Sí, comprendo que un hombre acuda al juego, pero sólo cuando entre él y la muerte no vea ya nada más que su último escudo»2.
De noche, las casas de juego no tienen más que una poesía vulgar, pero cuyo efecto está asegurado como el de un drama sanguinolento. Las salas están llenas de espectadores y jugadores, de ancianos indigentes que se arrastran por ellas para calentarse, de rostros alterados y de orgías comenzadas con vino y a punto de acabar en el Sena. Si abunda la pasión, el número demasiado grande de actores os impide mirar cara a cara al demonio del juego. La velada es una verdadera obra de conjunto en la que toda la compañía grita, en la que cada instrumento de la orquesta modula su frase. Veréis muchas personas respetables que van allí a buscar distracciones y las pagan como pagarían el placer del espectáculo, del sibaritismo, o como irían a una buhardilla a comprar a bajo precio amargos pesares para tres meses. Pero ¿comprendéis todo lo que debe haber de delirio y energía en el alma de un hombre que espera con impaciencia a que abran el garito? Entre el jugador de la mañana y el de la noche hay la misma diferencia que distingue al marido indolente del amante pasmado bajo las ventanas de su amada. La pasión palpitante y la necesidad en su franco horror llegan por la mañana solamente. Es entonces cuando podréis admirar a un verdadero jugador que no ha comido, dormido, vivido ni pensado en tanto le azotaba rudamente el látigo de su martingala, en tanto sufría y era atormentado por el prurito de un lance del treinta y cuarenta. A esa hora maldita encontraréis ojos cuya calma espanta, rostros que os fascinan, miradas que levantan los naipes y los devoran.
Por lo tanto, las casas de juego sólo son sublimes a la apertura de sus sesiones. Si España tiene las corridas de toros, si Roma tuvo los gladiadores, París se enorgullece de su Palais-Royal, cuyas incitantes ruletas os procuran el placer de ver correr la sangre a mares sin el riesgo de que resbalen en ella los pies de los espectadores. Probad a echar una furtiva mirada a esa arena. Adelante... ¡Qué desnudez! Las paredes, cubiertas de papel grasiento hasta la altura de un hombre, no ofrecen una sola imagen que pueda refrescar el alma. No hay ni un clavo para facilitar el suicidio. El suelo está gastado, sucio. Una mesa oblonga ocupa el centro de la sala. La sencillez de las sillas de mimbre, colocadas muy juntas alrededor de ese tapete gastado por el oro, revela una curiosa indiferencia por el lujo en esos hombres que van allí a morir por la fortuna y el lujo. Esta antítesis humana se descubre siempre allí donde el alma reacciona poderosamente contra sí misma. El enamorado quiere poner entre sedas a su amante, vestirla con suaves telas de Oriente, y la mayoría de las veces la posee sobre un camastro. El ambicioso se ve, en sus sueños, en el pináculo del poderío, aun cuando se arrastre en el fango del servilismo. El comerciante vegeta en el fondo de una tienda húmeda y malsana; construye un gran palacio del que su hijo, heredero precoz, será expulsado por una licitación amistosa. Por terminar, ¿hay algo menos placentero que una casa de placer? ¡Qué problema tan singular! Siempre en oposición consigo mismo, defraudando sus esperanzas con los males presentes y a sus males con un futuro que no le pertenece, el hombre imprime a todos sus actos el carácter de la inconsecuencia y de la flaqueza. Aquí abajo sólo es completo el infortunio.
Cuando el joven entró en el salón, ya se hallaban allí algunos jugadores. Tres viejos de acentuada calva estaban sentados muellemente en torno al tapete verde; sus rostros de yeso, impasibles como los de los diplomáticos, revelaban almas hastiadas, corazones que desde hacía largo tiempo habían desaprendido a latir, ni siquiera cuando aventuraban los bienes parafernales de una mujer. Un joven italiano de pelo negro y tez cetrina se apoyaba tranquilamente con los codos en el extremo de la mesa, y parecía estar a la escucha de esos secretos presentimientos que gritan fatalmente a un jugador: «¡Sí! ¡No!». Aquella cabeza meridional anhelaba el oro y el fuego. Siete u ocho espectadores, en pie, colocados de manera que formaban una galería, esperaban las escenas que les depararían los lances de la suerte, los rostros de los actores, el movimiento del dinero y el de las paletas. Aquellos ociosos permanecían allí silenciosos, inmóviles, atentos como lo está el pueblo en la Grève cuando el verdugo corta una cabeza3.
Un hombre alto, seco, con traje raído, tenía un registro en una mano y en la otra un alfiler para marcar las pasadas de rojo o negro. Era uno de esos Tántalos modernos que viven al margen de todos los goces de su tiempo, uno de esos avaros sin tesoros que hacen una puesta imaginaria, una especie de loco cuerdo que se consolaba de sus miserias acariciando una quimera, que obraba con el vicio y el peligro como los sacerdotes jóvenes con la Eucaristía cuando dicen misas en seco. Enfrente de la banca, uno o dos de esos sagaces especuladores, peritos en las suertes del juego, semejantes a galeotes a quienes ya no espantan las galeras, acudían allí para arriesgar tres logros casuales y llevarse inmediatamente la ganancia probable, de la que vivían. Dos viejos camareros se paseaban perezosamente con los brazos cruzados, y, de tiempo en tiempo, miraban al jardín por las ventanas como para mostrar a los transeúntes sus vulgares caras a guisa de muestra.
El banqueroy el talladoracababan de lanzar a los apostantes esa mirada sin brillo que los mata y decían con voz aguda «¡Hagan juego!», cuando el joven abrió la puerta. El silencio se hizo en algún modo más profundo, y las cabezas se volvieron con curiosidad hacia el recién llegado. ¡Cosa inaudita! Los viejos embotados, los empleados petrificados, los espectadores y hasta el fanático italiano, todos, al ver al desconocido, experimentaron yo no sé qué espantoso sentimiento. ¿No es menester ser muy desgraciado para inspirar lástima, muy débil para ganar simpatías, o de siniestro aspecto para hacer temblar las almas en aquella sala en la que los dolores han de ser mudos, en la que la miseria es alegre y la desesperación decente? Pues bien, había de todo esto en la sensación nueva que conmovió a aquellos corazones helados cuando entró el joven. ¿No lloraron también algunas veces los verdugos por las vírgenes cuyas rubias cabezas iban a ser cortadas a una señal de la Revolución?
A la primera mirada, los jugadores leyeron en el rostro del novicio algún misterio horrible; sus facciones juveniles tenían el sello característico de un encanto nebuloso, su mirada atestiguaba esfuerzos traicionados, ¡mil esperanzas frustradas! La triste impasibilidad del suicida prestaba a aquel semblante una palidez mate y enfermiza, una sonrisa amarga dibujaba leves pliegues en las comisuras de la boca y la fisonomía expresaba una resignación que daba pena ver.
Algún genio secreto centelleaba en el fondo de aquellos ojos, velados acaso por las fatigas del placer. ¿Era el libertinaje lo que marcaba con su sucio sello este noble rostro, en otro tiempo puro y ardiente, ahora degradado? Los médicos, sin duda, hubiesen atribuido a lesiones en el corazón o en el pecho el círculo amarillento que rodeaba los párpados y el rubor que marcaba las mejillas, mientras que los poetas habrían querido reconocer en esas señales los estragos de la ciencia, o los vestigios de las noches pasadas a la luz de una lámpara estudiosa. Pero una pasión más mortal que la enfermedad, una dolencia más despiadada que el estudio y el talento alteraban aquella cabeza joven, contraían aquellos músculos vivaces, retorcían aquel corazón que sólo habían rozado las orgías, el estudio y la enfermedad. Como cuando un criminal célebre llega al presidio, los condenados lo reciben con respeto, así todos aquellos demonios humanos, expertos en torturas, saludaron a un dolor inaudito, una herida profunda que sondeaba su mirada, y reconocieron a uno de sus príncipes en la majestad de su muda ironía, en la elegante pobreza de sus ropas.
El joven llevaba un frac de buen gusto; pero la unión de su chaleco y de su corbata estaba demasiado sabiamente mantenida para suponer que llevara debajo ropa blanca. Sus manos, bonitas como las de una mujer, mostraban una limpieza dudosa; en definitiva, ¡hacía dos días que no llevaba guantes! Si el tallador y los mozos mismos se estremecieron, fue por causa de que los encantos de la inocencia florecían por indicios en aquellas formas débiles y finas, en aquellos cabellos rubios y ralos, naturalmente rizados. Aquel rostro tenía aún veinticinco años, y el vicio en él parecía ser sólo un accidente. La verde vida de la juventud luchaba todavía en él con los estragos de una lascivia impotente. Las tinieblas y la luz, la nada y la existencia combatían entre sí produciendo a la vez belleza y horror. El joven se presentaba allí como un ángel sin resplandores, perdido en su camino. Por eso, todos aquellos maestros veteranos de vicio e infamia estuvieron a punto de gritar al recién llegado: «¡Sal!», semejantes a una vieja desdentada movida a piedad al ver que una joven hermosa se entrega a la corrupción. Pero éste se fue derecho a la mesa, se quedó de pie, arrojó sin pensar al tapete una moneda de oro que tenía en la mano y que rodó hasta el negro; luego, como las almas fuertes, abominando cavilosas incertidumbres, lanzó al tallador una mirada a la vez turbulenta y serena.
El interés de esta jugada era tan grande, que los viejos no hicieron apuesta; pero el italiano asió con el fanatismo de la pasión una idea que vino a sonreírle y colocó su montón de oro en oposición al juego del desconocido. El banquero olvidó decir esas frases que se han convertido, a la larga, en un grito ronco e ininteligible: «¡Hagan juego!», «¡Hecho!», «¡No va más!».
El tallador mostró las cartas y pareció desear buena suerte al recién llegado, pues le era indiferente que ganaran o perdieran los que se entregan a estos tristes placeres. Cada uno de los espectadores adivinó un drama y la última escena de una noble vida en la suerte de aquella moneda de oro; sus ojos, fijos en los cartones fatídicos, centellearon; pero, pese a la atención con que miraron alternativamente al joven y a los naipes, no pudieron observar señal alguna de emoción en su frío y resignado rostro.
–Rojo, par, pasa –dijo oficialmente el tallador.
Una especie de estertor sordo salió del pecho del italiano cuando vio caer de uno en uno los billetes doblados que le entregó el banquero. En cuanto al joven, no comprendió su ruina hasta el momento en que la paleta se alargó para recoger su último napoleón. El marfil hizo producir un ruido seco a la moneda, que, rápida como una flecha, fue a reunirse con el montón de oro expuesto delante de la caja. El desconocido cerró los ojos lentamente y sus labios palidecieron; pero alzó pronto los párpados y su boca adquirió de nuevo el rojo color del coral. Fingió el aire de un inglés para quien la vida ya no tiene misterios y desapareció sin mendigar un consuelo, con una de esas miradas desgarradoras que lanzan a veces a la galería los jugadores desesperados. ¡Cuántos sucesos se juntan en el espacio de un segundo y cuántas cosas en una tirada de dados!
–Su último cartucho, sin duda –comentó el croupier, sonriendo, tras un momento de silencio durante el cual tuvo entre el índice y el pulgar aquella moneda de oro para mostrarla a los presentes.
–Es un cabeza loca que va a tirarse al río –respondió uno de los asiduos, mirando en torno suyo a los jugadores, todos ya conocidos.
–¡Bah! –exclamó el mozo, aspirando un poco de rapé.
–¡Si hubiéramos imitado al señor...! –dijo uno de los viejos a sus compañeros, señalando al italiano.
Todos miraron al afortunado jugador, cuyas manos temblaban al contar los billetes de banco.
–He oído –dijo éste– una voz que me gritaba al oído: «El Juego podrá con la desesperación de ese joven».
–No es jugador –repuso el banquero–. De lo contrario habría repartido su dinero en tres sumas para tener más probabilidades.
El joven pasaba sin reclamar su sombrero; pero el viejo mastín, que ya había advertido el mal estado en que se hallaba dicha prenda, se lo devolvió sin pronunciar palabra; el jugador le entregó la ficha con un movimiento maquinal y bajó la escalera silbando Di tanti palpiti, con soplo tan débil, que él mismo apenas oía las deliciosas notas.
En seguida se halló bajo las galerías del Palais-Royal, fue hasta la calle de Saint-Honoré, tomó el camino de las Tullerías y atravesó el jardín con paso indeciso. Andaba como en medio de un desierto, rozándose con hombres que no veía, oyendo a través de los clamores populares sólo una voz, la de la muerte; perdido, en fin, en intensa meditación parecida a la que en otro tiempo se entregaban los criminales que eran conducidos en carreta, desde el Palacio a la Grève, a aquel cadalso rojo de toda la sangre vertida desde 1793.
Hay algo grande y espantoso en el suicidio. Las caídas de muchas personas no son peligrosas: son como las de los niños, que caen tan a ras del suelo que no se hacen daño; mas cuando un gran hombre se estrella, ha de venir de muy alto, haberse elevado hasta los cielos, haber entrevisto algún paraíso inaccesible. Implacables han de ser los huracanes que le fuerzan a pedir la paz del alma a la boca de una pistola. ¡Cuántos talentos jóvenes encerrados en una buhardilla languidecen y mueren por falta de un amigo, de una mujer consoladora, en el seno de un millón de seres, en presencia de una muchedumbre harta de oro y que se aburre!
Visto así, el suicidio alcanza dimensiones gigantescas. Entre una muerte voluntaria y la fecunda esperanza cuya voz llamaba a un hombre joven a París, sólo Dios sabe cuántos ideales se rompen, cuántas poesías son abandonadas, cuántas desesperaciones y gritos se reprimen, cuántas tentativas resultan inútiles y cuántas obras maestras se malogran. Cada suicidio es un poema sublime de melancolía. ¿Dónde hallaréis, en el océano de las literaturas, un libro que pueda tenerse a flote y superar en genio a este suelto de periódico: «Ayer, a las cuatro, una mujer se arrojó al Sena desde lo alto del Pont-des-Arts»?
Ante este laconismo parisiense, los dramas, las novelas, todo palidece, incluso este viejo frontispicio: «Lamentos del glorioso rey de Kaërnavan, encarcelado por sus hijos», último fragmento de un libro perdido cuya sola lectura hacía llorar al mismo Sterne que abandonó a su mujer y a sus hijos.
El desconocido fue asaltado por mil pensamientos semejantes que cruzaban en jirones por su alma como banderas desgarradas que ondean en medio de una batalla. Si descargaba por un momento el peso de su espíritu y de sus recuerdos para detenerse ante unas flores, cuyas corolas mecía suavemente la brisa entre los macizos verdes, asido de pronto por una convulsión de la vida, que se rebelaba todavía contra la pesada idea del suicidio, levantaba los ojos al cielo; allá, nubes grises, bocanadas de viento cargadas de tristeza, una atmósfera pesada, parecían aconsejarle que se diera la muerte. Caminó hacia el Pont Royal, pensando en las últimas extravagancias de sus predecesores. Sonreía al recordar que lord Castlereagh había satisfecho la más humilde de nuestras necesidades antes de cortarse el cuello y que el académico Auger había ido a buscar su petaca para aspirar un poco de rapé mientras caminaba hacia la muerte. Analizaba esas rarezas y se interrogaba a sí mismo cuando al arrimarse al pretil del puente para dejar pasar a un mozo del mercado, se le manchó un poco de blanco la manga del traje, por lo que se sorprendió al ver que se sacudía cuidadosamente el polvo. Al llegar al punto más alto de la bóveda, miró el agua con aire triste.
–¡Mal tiempo para ahogarse! –le dijo, riendo, una vieja vestida de harapos–. ¡Pues no está frío y sucio el Sena!
El joven respondió con una sonrisa llena de ingenuidad que demostraba el delirio de su resolución; pero se estremeció de repente al ver de lejos, en el muelle de las Tullerías, el barracón rotulado con las palabras:
SOCORRO PARA LOS AHOGADOS,
escritas con grandes letras de un pie de altura. Se imaginó al señor Dacheux armado de su filantropía, despertando y moviendo aquellos virtuosos remos que rompen la cabeza a los ahogados cuando, desgraciadamente, suben a la superficie del agua; le vio juntando a los curiosos, mandando a buscar un médico, disponiendo la aplicación de fumigaciones; leyó las notas necrológicas de los periodistas, escritas entre las alegrías de un festín y la sonrisa de una bailarina; oyó sonar los escudos que el prefecto de policía pagaba a los barqueros por su cabeza. Muerto, valía cincuenta francos; pero vivo no era más que un hombre de talento sin protectores, sin amigos, sin cama ni techo, un verdadero cero social, inútil para el Estado, que no se inquietaba por él. Una muerte en pleno día le pareció poco noble y resolvió morir durante la noche, a fin de entregar un cadáver irreconocible a aquella sociedad que menospreciaba la grandeza de su vida. Siguió, pues, su camino y se dirigió hacia el Quai Voltaire, tomando el andar indolente de un desocupado que quiere matar el tiempo.
Al bajar los escalones que hay al final de la acera del puente, en el ángulo del muelle, le llamaron la atención los libros viejos puestos de muestra sobre la balaustrada. Poco faltó para que preguntara el precio de algunos. Se sonrió, volvió a meter filosóficamente las manos en los bolsillos, e iba a echar a andar de nuevo con su apático paso, en el que se manifestaba un frío desdén, cuando oyó con sorpresa resonar de manera realmente fantástica algunas monedas en el fondo de su bolsillo. Una sonrisa de esperanza iluminó su rostro, se deslizó desde sus labios por los rasgos de su fisonomía, hizo brillar de alegría sus ojos y sus sombrías mejillas. Tal chispa de felicidad se parecía a esos fuegos que corren por los restos de un pedazo de papel que ya ha consumido la llama; pero el rostro tuvo la suerte de las cenizas negras, tornó a ponerse triste cuando el desconocido, tras sacar rápidamente la mano del bolsillo, vio tres monedas de cobre de un sueldo.
–¡Ah, mi buen caballero, la carità! La carità! Catarina! ¡Un sueldo para comprar pan!
Un deshollinador joven y andrajoso, con la cara hinchada y tiznada, como su cuerpo, por el hollín, alargó la mano para quitarle sus últimas monedas a aquel hombre.
A dos pasos del saboyano, un pobre, viejo, vergonzante, enfermizo, malamente vestido con ropas llenas de agujeros, le dijo con voz recia y sorda:
–Deme lo que quiera, señor. Rezaré a Dios por usted...
Pero cuando el joven hubo mirado al viejo, éste calló y no volvió a pedir, reconociendo acaso en aquel tétrico rostro los rasgos de una pobreza mayor que la suya.
–La carità! La carità!
El desconocido arrojó sus monedas al niño y al viejo, y bajó de la acera para dirigirse hacia las casas. Ya no podía soportar la visión inquietante del Sena.
–Rogaremos a Dios que le conceda muchos años de vida –le dijeron los dos mendigos.
Al llegar al escaparate de una estampería, aquel hombre casi muerto se encontró con una mujer joven que bajaba de un lujoso carruaje. Contempló con deleite aquella encantadora persona, cuyo pálido rostro estaba armoniosamente encuadrado en el raso de un elegante sombrero. Le sedujeron su esbelto talle, sus graciosos movimientos. El vestido, un poco levantado por el estribo, dejó ver una pierna cuyos finos contornos eran dibujados por una media blanca muy ajustada. La mujer entró en la tienda, hizo que le enseñaran álbumes y colecciones de litografías; regateó y compró varias por valor de algunas monedas de oro, que relucieron y sonaron en el mostrador.
El joven, en el umbral de la puerta, ocupado al parecer en mirar los grabados expuestos en el escaparate, cambió rápidamente con la bella desconocida la mirada más penetrante que puede lanzar un hombre contra una de esas miradas indiferentes lanzadas al azar sobre los transeúntes. ¡Aquello era, por su parte, un adiós al amor y a la mujer! Pero esta última y profunda interrogación no fue comprendida, no conmovió el corazón de aquella mujer frívola, no puso el rubor en su semblante, no le hizo bajar la vista. ¿Qué era eso para ella? Una admiración más, un deseo inspirado que, a la noche, le insinuaría estas dulces palabras: «¡Qué guapa estabas hoy!».
El joven pasó prontamente a mirar otra vitrina y no se volvió cuando la desconocida subió de nuevo a su coche. Los caballos arrancaron. Aquella última imagen del lujo y de la elegancia se eclipsó como iba a extinguirse su vida. Anduvo con paso melancólico a lo largo de las tiendas, mirando sin mucho interés las muestras de mercancía. Cuando perdió de vista las tiendas, se puso a contemplar el Louvre, el Instituto, las torres de Notre-Dame, las del Palacio, las del Pont-des-Arts... Aquellos monumentos parecían adquirir una fisonomía triste al reflejar las grises tintas del cielo, cuyas raras luces conferían un aire amenazador a París, que, como una mujer bonita, está sujeto a inexplicables caprichos de belleza y fealdad. De este modo la Naturaleza conspiraba con todo eso para sumir al que iba a morir en un éxtasis doloroso. El joven, presa de aquel poder maléfico, cuya acción disolvente halla un vehículo en el fluido que circula por nuestros nervios, sentía que su organismo llegaba poco a poco a los fenómenos de la fluidez. Los tormentos de aquella angustia le imprimían un movimiento parecido al de las olas y le hacían ver los edificios y los hombres a través de una niebla en que todo ondulaba. Quiso sustraerse al cosquilleo que producían en su alma las reacciones de la naturaleza física y se dirigió hacia una tienda de antigüedades con la intención de dar pasto a sus sentidos o de esperar allí la llegada de la noche preguntando los precios de los objetos de arte. Era, por decirlo así, buscar valor y pedir una bebida estimulante, como los criminales que desconfían de sus fuerzas al ir al patíbulo; pero el conocimiento de su próxima muerte daba por un momento al joven la confianza de una duquesa que tiene dos amantes, y entró en la tienda de antigüedades con aire desenvuelto, dejando asomar a sus labios una sonrisa fija como la de un borracho. ¿No estaba ebrio de la vida o acaso de la muerte? Volvió a caer pronto en sus vértigos y siguió viendo las cosas bajo extraños colores o animadas por un ligero movimiento cuya causa estaba, sin duda, en una circulación irregular de su sangre, ora hirviente como una cascada, ora tranquila e insulsa como el agua tibia. Pidió sencillamente que le dejaran ver lo que había en la tienda por si encontraba algunos objetos raros que le convinieran. Un hombre joven de cara fresca y mofletuda, pelirrojo y cubierto con una gorra de pelo de nutria, confió la guarda del establecimiento a una aldeana vieja, especie de Calibán hembra, la cual estaba ocupada en limpiar una estufa cuyas maravillas eran debidas al genio de Bernard de Palissy, y luego le dijo al desconocido, con aire de indiferencia:
–¡Vea usted, caballero, vea usted! En la planta baja, sólo tenemos cosas ordinarias; pero, si quiere tomarse la molestia de subir al piso primero, podré enseñarle unas hermosas momias de El Cairo, cerámicas decoradas, esculturas de ébano, pura gloria, que hemos recibido hace poco y que son preciosas.
En la horrible situación en que se encontraba el desconocido, aquella palabrería de cicerone,aquellas frases neciamente mercantiles fueron para él como las pesadas sandeces con que los tipos de cortos alcances asesinan al hombre de talento. Llevando su cruz hasta el fin, pareció escuchar a su guía y le respondió con gestos o monosílabos; pero, poco a poco, supo conquistar el derecho a estar callado y se entregó, sin temor, a sus últimas meditaciones, que fueron terribles. Era poeta, y su alma encontró fortuitamente un inmenso pasto; tenía que ver las osamentas de veinte mundos.
A la primera ojeada, la tienda le ofreció un cuadro confuso, en el que chocaban unas con otras todas las obras divinas y humanas. Cocodrilos, monos, boas disecadas, sonreían a vidrieras de iglesias, parecían querer morder a los bustos, correr tras las lacas o subirse a las arañas de cristal. Un vaso de Sèvres, en el que madame Jacotot había pintado a Napoleón, se hallaba junto a una esfinge dedicada a Sesostris. El principio del mundo y los sucesos de ayer casábanse con grotesca candidez. Una máquina para dar vueltas al asador estaba puesta sobre una custodia, un sable republicano encima de un arcabuz medieval. Madame Dubarry, pintada al pastel por Latour, con una estrella en la cabeza, desnuda y en una nube, parecía contemplar con concupiscencia un chibuquí indio, como queriendo adivinar la utilidad de aquellas espiras que serpenteaban hacia ella.
Los instrumentos de muerte –puñales, pistolas raras, armas disimuladas– yacían mezclados con utensilios de vida –soperas de porcelana, platos de Sajonia, diáfanas tazas procedentes de China, saleros antiguos, cajitas feudales para guardar confites–. Un barco de marfil navegaba a toda vela sobre el lomo de una tortuga inmóvil. Una máquina neumática dejaba tuerto al emperador Augusto, majestuosamente impasible. Varios retratos de regidores de ayuntamientos franceses y de burgomaestres holandeses, insensibles a la sazón como durante su vida, se elevaban sobre aquel caos de antigüedades lanzándole una mirada apagada y fría.
Todos los países de la Tierra parecían haber traído allí algunos restos de sus ciencias, una muestra de sus artes. Era una especie de estercolero filosófico en el que nada faltaba, ni la larga pipa adornada con plumas blancas del salvaje, ni la chinela verde y oro del serrallo, ni el alfanje del moro ni el ídolo de los tártaros. Había hasta la vejiga para tabaco del soldado, hasta el copón del sacerdote, hasta las plumas de un querube. Aquellos monstruosos cuadros estaban aún sujetos a mil fenómenos luminosos por los caprichos de una multitud de reflejos debidos a la confusión de los matices, a la brusca oposición de las luces y las sombras. El oído creía percibir gritos interrumpidos, la mente dramas inacabados y la vista luces mal apagadas. Por último, un polvo tenaz echaba su velo sutil sobre todos aquellos objetos, cuyos ángulos multiplicados y numerosas sinuosidades producían los efectos más pintorescos.
El desconocido comparó primeramente aquellas tres salas colmadas de civilización, de cultos, de divinidades, de obras maestras, de dignidades reales, de libertinajes, de sensatez y de locura, a un espejo lleno de facetas cada una de las cuales representaba un mundo. Después de aquella impresión brumosa, quiso elegir sus fruiciones; pero, a fuerza de mirar, pensar y soñar, cayó bajo la dominación de una fiebre debida quizá al hambre que rugía en sus entrañas. La vista de tantas existencias nacionales o individuales, atestiguadas por aquellas prendas humanas que las sobrevivían, acabó por embotar los sentidos del joven; estaba satisfecho el deseo que le había movido a entrar en la tienda. Salió de la vida real, subió grada a grada hacia un mundo ideal, llegó a los palacios encantados del éxtasis donde el universo se le apareció en trozos sueltos y dardos ígneos, como en otro tiempo pasó llameante el porvenir ante los ojosde san Juan en Patmos.
Una multitud de figuras doloridas, hermosas y terribles, oscuras y luminosas, próximas y lejanas, levantose en masas, por miríadas, por generaciones. Egipto, rígido y misterioso se alzó de sus arenas, representado por una momia envuelta en vendas negras; luego fueron los faraones, que sepultaban pueblos para construirse una tumba, y Moisés y los hebreos y el desierto; el joven entrevió todo un mundo antiguo y solemne. Fresca y suave, una estatua de mármol puesta sobre una columna salomónica y radiante de blancura le habló de los mitos voluptuosos de Grecia y Jonia. ¡Ah! ¿Quién no habría sonreído como él al ver a la joven morena danzando en la fina arcilla de un vaso etrusco delante del dios Príapo al que saludaba con aire gozoso? Enfrente, una reina latina acariciaba a su quimera con ternura. Los caprichos de la Roma imperial vivían allí enteramente y revelaban el baño, el lecho, el atavío de una Julia indolente, pensativa, que esperaba a su Tibulo. La cabeza de Cicerón, armada con el poder de los talismanes árabes, evocaba los recuerdos de la Roma libre y le pasaba una por una las páginas de Tito Livio. El joven contempló el Senatus populusque romanus: el cónsul, los lictores, las togas orladas de púrpura, las luchas del Foro, el pueblo irritado, desfilaban lentamente ante él como las vaporosas imágenes de un sueño.
Finalmente, la Roma cristiana dominaba aquellas imágenes. Una pintura abría los cielos, y el joven veía en ellos a la Virgen María sumergida en una nube de oro, en el seno de los ángeles, eclipsando la gloria del sol, escuchando los llantos de los desventurados a los cuales aquella gloriosa Eva sonreía con dulzura. Al tocar un mosaico hecho de diferentes lavas del Vesubio y del Etna, su alma se lanzaba sobre la ardiente y fiera Italia: asistía a las orgías de los Borgia, corría por los Abruzzos, aspiraba a los amores italianos, se apasionaba por los rostros blancos de grandes ojosnegros.
Se estremecía ante los desenlaces nocturnos interrumpidos por la helada espada de un esposo, al ver una daga de la Edad Media cuya empuñadura estaba trabajada como encaje y cuyo robín parecía manchas de sangre. La India y sus religiones revivían en un ídolo tocado con un sombrero puntiagudo, con campanillas, vestido de oro y seda. Cerca de la figura, una estera, bella como la bayadera que había dado vueltas sobre ella, despedía aún los aromas del sándalo. Un monstruo de China, con los ojos extraviados y la boca contorsionada, los miembros atormentados, despertaba al alma con las invenciones de un pueblo que, cansado de lo bello, siempre unitario, halla inefables deleites en la fecundidad de las fealdades.
Un salero salido de los talleres de Benvenuto Cellini le llevaba de nuevo al seno del Renacimiento, en el tiempo en que florecían las artes y la licencia, cuando los soberanos se divertían presenciando los suplicios, y la curia, recostada en brazos de cortesanas, decretaba la castidad para los simples curas. Vio las conquistas de Alejandro en un camafeo; las crueldades de Pizarro en un arcabuz de mecha; las cruentas, desenfrenadas, ardientes guerras de religión, en el fondo de un casco. Después, las risueñas imágenes de la caballería surgieron de una armadura milanesa primorosamente trabajada, bien bruñida, bajo cuya visera brillaban todavía los ojos de un paladín.
Aquel océano de muebles, invenciones, modas, obras, ruinas, le componía un poema sin fin. Formas, colores, pensamientos, todo revivía allí; pero nada completo se ofrecía al alma. El poeta tenía que acabar los croquis del gran pintor que había hecho aquella inmensa paleta en la que eran arrojados con profusión y desdén los innumerables accidentes de la vida humana. Después de haberse adueñado del mundo, después de haber contemplado países, épocas, reinos, el joven regresó a las existencias individuales. Volvió en sí de nuevo y se apoderó de los pormenores, rechazando la vida de las naciones como demasiado gravosa para un solo hombre.
Allí dormía un niño de cera, salvado del gabinete de Ruysch, y aquella encantadora criatura le recordaba las alegrías de su infancia. Su ardiente imaginación pintaba en el maravilloso ceñidor virginal de una mocita de Tahití la vida sencilla de la Naturaleza, la casta desnudez del verdadero pudor, los deleites de la pereza tan natural en el hombre: todo un destino tranquilo a orillas de un arroyo fresco y soñador, bajo un banano que deparaba un maná sabroso y silvestre. Pero, de repente, tornábase corsario y asumía la terrible poesía impresa en el papel del Lara byroniano, vivamente inspirado por los colores nacarados de mil conchas marinas, exaltado por la visión de algunas madréporas que olían a naufragio, algas y huracanes atlánticos.
Admirando más allá las delicadas miniaturas, los arabescos de azur y oro que enriquecían un precioso misal manuscrito, olvidaba los tumultos del mar. Suavemente mecido por un pensamiento de paz, se desposaba de nuevo con el estudio y la ciencia, anhelaba la pingüe vida de los monjes, exenta de pesares, libre de placeres, y se acostaba en el fondo de una celda, contemplando por la ventana ojival los prados, los bosques y los viñedos de su monasterio. Delante de lienzos de Teniers, se ponía la casaca de un soldado o las pobres ropas de un obrero; deseaba llevar el gorro sucio y ahumado de los flamencos, y se embriagaba de cerveza, jugaba a las cartas con ellos y sonreía a una aldeana muy llenita de carnes. Tiritaba de frío al ver caer una nevada en un cuadro de Mieris o luchaba al contemplar una batalla en uno de Salvatore Rosa. Acariciaba un tomahawk de Illinois y sentía el cuchillo de un cherokeequitándole la piel del cráneo. Maravillábase ante el aspecto de un rabel, lo ponía en las manos de una castellana, saboreaba la romanza melodiosa y le declaraba su amor, por la noche, junto a una chimenea gótica, en la penumbra en que se perdía una mirada de consentimiento. Se aferraba a todos los goces y a todos los dolores, se apoderaba de todas las fórmulas de existencia, volcando tan generosamente su vida y sus sentimientos sobre los simulacros de esta naturaleza plástica y vacía, que el ruido de sus pasos resonaba en su alma como el sonido lejano de otro mundo, como llega el rumor de París a las torres de Notre-Dame.
Mientras subía la escalera interior que conducía a las salas del piso primero, vio escudos votivos, panoplias, tabernáculos esculpidos, figuras de madera colgadas de la pared, puestas sobre cada escalón. Perseguido por las formas más extrañas, por creaciones maravillosas asentadas en los confines de la muerte y de la vida, el joven caminaba por los encantos de un sueño. En fin, dudando de su existencia, se sentía como aquellos objetos raros: ni muerto ni vivo. Cuando entró en las nuevas salas, el día comenzaba a morir; pero la luz parecía inútil a las riquezas resplandecientes de oro y plata que allí se encontraban amontonadas.
Los caprichos más costosos de los malgastadores muertos en buhardillas después de haber poseído varios millones estaban en aquel vasto bazar de las locuras humanas. Una escribanía que costó cien mil francos y fue comprada de lance por cien sueldos, aparecía junto a una cerradura con secreto, cuyo precio habría bastado en otro tiempo para pagar el rescate de un rey cautivo. Allí, el genio humano se mostraba con todas las pompas de su miseria, con toda la gloria de sus gigantescas pequeñeces. Una mesa de ébano, verdadero ídolo de artista, esculpida según los diseños de Jean Goujon y que costó antaño varios años de trabajo, había sido adquirida quizá al precio de la leña. Despreciativamente apilados hallábanse arquillas de gran valor y muebles hechos por manos de hada.
–¡Tienen millones aquí! –exclamó el joven al llegar a la pieza que daba fin a una larga serie de salas doradas y talladas por artistas del siglo pasado.
–Diga usted miles de millones –replicó el hombre mofletudo–. Pero esto no es nada aún. ¡Suba al tercer piso y verá!
El desconocido siguió a su guía y llegó a una cuarta galería: ante sus cansados ojos desfilaron sucesivamente varios cuadros de Poussin, una sublime estatua de Miguel Ángel, encantadores paisajes de Claude Lorrain, un lienzo de Gerard Dou que parecía una página de Sterne, unos Rembrandt, unos Murillos, unos Velázquez sombríos y coloreados como un poema de lord Byron; luego, bajorrelieves antiguos, copas de ágata, ¡ónices maravillosos!... Y, por último, trabajos que hacían sentir aversión al trabajo, obras maestras acumuladas que hacían odiar las artes y mataban el entusiasmo. Llegó ante una virgen de Rafael; pero estaba harto de Rafael. Una figura del Correggio, que merecía una mirada, no la logró. Un inestimable vaso de pórfido antiguo cuyas esculturas circulares representaban la más grotescamente licenciosa de todas las pinturas obscenas romanas, deleite de alguna Corina, apenas consiguió una sonrisa. El joven se ahogaba bajo los restos de cincuenta siglos desvanecidos, estaba enfermo de todos aquellos pensamientos humanos, asesinado por el lujo y las artes, oprimido bajo aquellas formas renacientes que, semejantes a monstruos paridos bajo sus pies por algún genio maligno, sostenían con él un combate sin fin.
Parecida en sus caprichos a la química moderna, que resume la creación en un gas, el alma, ¿no compone terribles venenos por la rápida concentración de sus deleites, de sus fuerzas o de sus ideas? ¿No perecen muchos hombres como fulminados por algún ácido mortal, que se esparce de súbito por su ser interior?
–¿Qué contiene esta caja? –preguntó al llegar a un gabinete espacioso, último montón de gloria, de esfuerzos humanos, originalidades, riquezas entre las cuales señaló con el dedo una gran caja cuadrada de caoba, que estaba colgada de un clavo con una cadena de plata.
–¡Ah!, el dueño tiene la llave –respondió el mofletudo con aire de misterio–. Si el señor desea ver ese retrato, me atreveré con gusto a avisarle.
–¡Se atreverá! –repitió el joven–. ¿Es algún príncipe su dueño?
–No sé –contestó el dependiente.
Se miraron durante un momento, tan asombrados el uno como el otro. Después de haber interpretado el silencio del desconocido como un deseo, el dependiente le dejó solo en el gabinete.
¿Os habéis arrojado alguna vez a la inmensidad del espacio y el tiempo al leer las obras geológicas de Cuvier? Arrebatados por su genio, ¿os habéis cernido sobre el abismo sin límites del pasado, como sostenidos por la mano de un mago? Al descubrir de trecho en trecho, de capa en capa, bajo las canteras de Montmartre o en los esquistos de los Urales, esos animales cuyos restos fosilizados pertenecen a civilizaciones antediluvianas, el alma se espanta al entrever miles de millones de años, millones de pueblos que la débil memoria humana, que la indestructible tradición divina han olvidado y cuya ceniza, amontonada sobre la superficie de nuestro globo, forma allí los dos pies de tierra que nos dan pan y flores. ¿No es Cuvier el poeta más grande de nuestro siglo? Lord Byron ha reproducido con palabras algunas agitaciones morales; pero nuestro inmortal naturalista ha reconstruido mundos con huesos blanqueados, y, como Cadmo, con dientes ha fundado de nuevo ciudades, ha repoblado mil bosques de todos los misterios de la zoología valiéndose de algunos fragmentos de hulla, ha vuelto a hallar poblaciones de gigantes en el pie de un mamut. Esas figuras se levantan, crecen y pueblan regiones en armonía con sus estaturas colosales. Cuvier es poeta con los números, es sublime poniendo un cero junto al siete. Despierta a la nada sin pronunciar palabras artificialmente mágicas; examina un trozo de yeso, ve en él un vestigio y os dice: «¡Ved!». ¡De pronto, los mármoles se animalizan, la muerte se vivifica, el mundo se desarrolla! Tras innumerables dinastías de seres gigantescos, después de razas de peces y de clanes de moluscos, llega por fin el género humano, producto degenerado de un tipo grandioso, destrozado tal vez por el Creador. Animados por su mirada retrospectiva, esos hombres débiles, nacidos ayer, pueden salvar el caos, entonar un himno sin fin y configurar el pasado del universo en una especie de Apocalipsis retrógrado. En presencia de esta espantosa resurrección debida a la voz de un solo hombre, la migaja cuyo usufructo nos es concedido en ese infinito sin nombre, común a todas las esferas, y al que hemos llamado TIEMPO, ese instante de vida nos da lástima. Nos preguntamos, aplastados como estamos bajo tanto universo en ruinas: ¿de qué nos sirven nuestras glorias, nuestros odios, nuestros amores?; y, si hemos de llegar a ser un punto intangible en lo futuro, ¿debe aceptarse el trabajo de vivir? Desarraigados del presente, estamos muertos hasta que nuestro ayuda de cámara entra y nos dice: «La señora condesa ha contestado que esperaba al señor».
Las maravillas a cuya vista se había mostrado al joven toda la creación conocida causaron en su alma el desaliento que produce en el filósofo la visión científica de las creaciones desconocidas. Deseó más que nunca morir, se dejó caer en una silla curul y dejó errar su mirada a través de las fantasmagorías de aquel panorama del pasado. Los cuadros se iluminaron, las cabezas de vírgenes le sonrieron y las estatuas se colorearon de vida engañosa. Al amparo de la sombra, y puestas en movimiento por la febril tormenta que fermentaba en su quebrantado cerebro, aquellas obras se agitaron y remolinearon ante él; cada estatuilla le hizo una mueca, los párpados de los personajes representados en los cuadros se bajaron sobre sus ojos para descansarlos. Cada una de aquellas formas se estremeció, brincoteó, se despegó de su sitio gravemente, ligeramente, con gracia o atropelladamente, según sus costumbres, su carácter y su contextura. Fue un misterioso aquelarre digno de las fantasías entrevistas por el doctor Fausto en el Brocken. Pero aquellos fenómenos ópticos producidos por la fatiga, por la tensión de fuerzas oculares o por los caprichos del crepúsculo, no podían asustar al desconocido. Los terrores de la vida eran impotentes contra un alma familiarizada con los terrores de la muerte. El joven ayudó con una especie de complicidad burlona a los caprichos de aquel galvanismo moral cuyos prodigios se juntaban con los últimos pensamientos que le proporcionaban aún el sentimiento de la existencia. El silencio reinaba tan absolutamente alrededor de él, que pronto se entregó a un dulce desvarío cuyas impresiones, gradualmente negras, siguieron, de matiz en matiz y como por arte de magia, a las lentas degradaciones de la luz.
El resplandor del crepúsculo, al abandonar el cielo, hizo relucir un postrer reflejo rojo que luchaba contra la noche. El joven levantó la cabeza, vio un esqueleto apenas iluminado que inclinó dubitativamente su cráneo de derecha a izquierda, como para decirle: «¡Los muertos no te quieren todavía!». Al pasarse la mano por la frente para ahuyentar el sueño, sintió un viento fresco producido por algo velludo que le rozó las mejillas y tiritó. Como los cristales produjeron un ruido sordo, creyó que aquella fría caricia, digna de los misterios de la tumba, procedía de un murciélago. Durante un momento aún, los vagos reflejos del sol poniente le permitieron ver indistintamente los fantasmas que le rodeaban; después, toda aquella naturaleza muerta desapareció en una misma tinta negra.
La noche, la hora de morir había llegado de improviso. Transcurrió, desde ese momento, cierto espacio de tiempo durante el cual el desconocido no tuvo percepción clara de las cosas terrestres, sea porque se hubiese entregado a un ensueño profundo, sea porque se hubiera rendido a la somnolencia causada por sus fatigas y por la multitud de pensamientos que le desgarraban el corazón. De pronto creyó haber sido llamado por una voz terrible y se estremeció como cuando en medio de una violenta pesadilla nos arrojamos de un salto a las profundidades del abismo. Cerró los ojos, los rayos de una luz fuerte le deslumbraban; vio brillar en el seno de las tinieblas una esfera rojiza cuyo centro ocupaba un anciano menudo; éste se hallaba de pie y dirigía hacia él la luz de una lámpara. No le había oído venir, ni hablar, ni andar.
Aquella aparición tuvo algo de mágico. Aun el hombre más intrépido, sorprendido así en su sueño, hubiera temblado ante aquel personaje que parecía haber salido de un sarcófago cercano. La singular juventud que animaba los inmóviles ojosde aquella especie de fantasma, impedía al desconocido creer en efectos sobrenaturales; sin embargo, durante el rápido intervalo que separó su vida de sonámbulo de su vida real, quedó en la duda filosófica recomendada por Descartes, y estuvo entonces, a pesar suyo, bajo el dominio de esas inexplicables alucinaciones cuyos misterios son condenados por nuestro orgullo o que nuestra impotente ciencia intenta en vano analizar.
Imaginaos un anciano bajito y seco, vestido con una bata de terciopelo negro ceñida al talle por un grueso cordón de seda. En la cabeza, un gorro, también de terciopelo negro, que dejaba salir a ambos lados del rostro los largos mechones de sus blancos cabellos, bien encasquetado, encuadrando apretadamente la frente. La bata le envolvía el cuerpo como un gran sudario y no permitía ver más forma humana que un semblante estrecho y pálido. Sin el brazo descarnado, que parecía un palo recubierto por un pedazo de tela y que el anciano tenía en el aire para proyectar sobre el joven toda la luz de la lámpara, aquella faz habría parecido suspendida en el aire. Una barba gris y puntiaguda ocultaba el mentón de aquel ser extraño y le daba el aspecto de esas cabezas judaicas que sirven de modelo a los artistas cuando quieren representar la figura de Moisés.
Los labios de aquel hombre estaban descoloridos; eran tan delgados, que hacía falta poner mucha atención para adivinar la línea trazada por la boca en su blanca cara. Su espaciosa y rugosa frente, sus mejillas pálidas y hundidas, la severidad implacable de sus pequeños ojosdesnudos de cejas y pestañas, podían hacer creer al desconocido que el Pesador de oro de Gerard Dou, se había salido de su marco. Una sagacidad de inquisidor, delatada por las sinuosidades de sus arrugas y por los pliegues circulares dibujados sobre sus sienes, denotaba una ciencia profunda de las cosas de la vida.
Era imposible engañar a aquel hombre que parecía tener el don de sorprender los pensamientos en el fondo de los corazones más reservados. Como las producciones del mundo entero se hallaban acumuladas en sus polvorientos almacenes, así se resumían en su rostro indiferente las costumbres y la sabiduría de todas las naciones del globo. Habríais leído en él la serenidad lúcida de un dios que todo lo ve o la fuerza orgullosa de un hombre que ha visto todo. Un pintor habría hecho de aquel rostro, con dos expresiones distintas y de dos pinceladas, una bella imagen del Padre Eterno o la máscara burlona de Mefistófeles, porque en él se hallaban juntos un supremo poderío en la frente y mofas siniestras en la boca. Aquel hombre, triturando todo el sufrir humano con un poder inmenso, debía de haber matado en sí todos los goces terrestres. El desconocido se estremeció al presentir que aquel viejo genio habitaba una esfera ajena al mundo, en la que vivía solo, sin deleites porque ya no tenía ilusiones, sin dolores porque ya no conocía los placeres. El anciano permanecía en pie, inmóvil, inconmovible como una estrella en medio de una nube luminosa. Sus ojosverdes, llenos de malicia tranquila, alumbraban el mundo moral como su lámpara alumbraba aquel gabinete misterioso.
Tal fue el raro espectáculo que sorprendió al joven en el momento en que abrió los ojostras haber sido mecido por pensamientos de muerte y fantásticas imágenes. Si permaneció como aturdido, si se dejó dominar momentáneamente por una creencia digna de niños que escuchan los cuentos de sus nodrizas, hay que atribuir tal error al velo extendido sobre su vida y su entendimiento por sus meditaciones, a la irritación de sus nervios excitados, al drama violento cuyas escenas le habían prodigado los atroces deleites contenidos en un poco de opio. Tal visión tenía lugar en París, en el Quai Voltaire, en el siglo XIX, tiempo y lugar en que la magia debía ser imposible. Vecino de la casa en que había expirado el dios de la incredulidad francesa, discípulo de Gay-Lussac y de Arago, acostumbrado a despreciar los juegos de manos de los poderosos, el desconocido no obedecía sin duda más que a esas fascinaciones poéticas a las cuales nos prestamos a menudo como para huir de las verdades desesperantes, como para tentar el poder de Dios. Tembló, pues, ante aquella luz y aquel anciano, agitado por el inexplicable presentimiento de algún poder extraño; pero aquella emoción era semejante a la que todos hemos experimentado ante Napoleón o en presencia de algún gran hombre brillante de genio y revestido de gloria.
–¿Desea usted ver el retrato de Jesucristo pintado por Rafael? –le preguntó cortésmente el anciano con voz cuya sonoridad clara y breve tenía algo de metálico.
Y el anciano colocó la lámpara sobre el fuste de una columna rota, de manera que la caja de caoba recibió toda la luz.
Al oír los nombres de Jesucristo y Rafael, el joven no pudo reprimir un gesto de curiosidad, sin duda esperado por el comerciante que hizo funcionar un resorte. De pronto la tabla de caoba se deslizó por una ranura, cayó sin ruido y ofreció el lienzo a la admiración del desconocido. Éste olvidó las fantasías de la tienda y los caprichos de su ensueño al ver aquella inmortal creación. Volvió a ser hombre, reconoció en el anciano un ser de carne y hueso, vivo, nada fantasmagórico, y revivió en el mundo real. La tierna solicitud, la dulce serenidad del divino rostro influyeron en seguida en él. Un perfume derramado por los cielos ahuyentó los tormentos infernales que le quemaban la médula de los huesos. La cabeza del Salvador de los hombres parecía salir de las tinieblas figuradas por un fondo negro; una aureola de rayos relumbraba vivamente alrededor de su cabellera desde donde esta luz quería salir; bajo su frente, bajo sus carnes, había una elocuente convicción que se desprendía de cada rasgo en efluvios penetrantes. Los labios bermejos acababan de hacer oír la palabra de la vida, y el espectador buscaba su eco sagrado en los aires, le preguntaba sus encantadoras parábolas al silencio, la escuchaba en lo venidero y la hallaba de nuevo en las enseñanzas del pasado. El Evangelio era traducido por el sereno candor de aquellos adorables ojos en los que se refugiaban las almas atribuladas. En fin, toda la religión católica se reflejaba en aquella dulce y magnífica sonrisa que parecía expresar el mandamiento en que se resume: «¡Amaos los unos a los otros!». Esta pintura inspiraba una oración, aconsejaba el perdón, ahogaba el egoísmo, despertaba todas las virtudes dormidas. Compartiendo el privilegio de los encantamientos de la música, la obra de Rafael hacía caer a uno bajo el hechizo imperioso de los recuerdos, y su triunfo era completo, pues era olvidado el pintor. El prestigio de su luz obraba aún en aquella maravilla; por momentos parecía que la cabeza se movía en la lejanía, en el seno de una nube.
–He pagado mucho oro por este lienzo –dijo con frialdad el comerciante.
–¡Pues bien, es hora de morir! –exclamó el joven que salía de una meditación cuyo último pensamiento le había llevado de nuevo hacia su fatal destino, haciéndole descender por deducciones insensibles de una postrer esperanza a la que se había asido.
–¡Ah, ah, tenía razón en desconfiar de ti! –respondió el anciano asiendo las dos manos del joven que apretó por las muñecas con una de las suyas, como si las hubiera metido en un tornillo.
Al desconocido le hizo sonreír aquel error, y dijo con voz suave:
–No tema, señor. Se trata de mi vida, y no de la de usted... ¿Por qué no he de confesar una inocente superchería? –replicó después de haber mirado al inquieto anciano–. Para esperar la llegada de la noche, a fin de poder ahogarme sin dar escándalo, he venido a ver sus riquezas. ¿Quién no perdonaría este último placer a un hombre ilustrado, a un poeta?
El receloso comerciante examinó con ojo sagaz el rostro melancólico del falso comprador mientras le oía hablar. Tranquilizado en seguida por el acento de aquella dolorida voz o acaso leyendo en sus pálidas facciones los siniestros hados que poco antes habían hecho estremecer a los jugadores, soltó las manos del joven; pero, por un vestigio de recelo que reveló una experiencia al menos centenaria, alargó lentamente el brazo hacia un aparador como para apoyarse, y dijo tomando un estilete:
–¿Es usted un funcionario del Tesoro que no ha cobrado gratificación desde hace tres años?
El desconocido no pudo menos de sonreír al tiempo que hacía un gesto negativo.
–¿Le ha reprochado ásperamente su padre el haber venido al mundo o se ha deshonrado usted?
–Si quisiera deshonrarme, viviría.
–¿Le han silbado en el Funambules4 o se ha visto obligado a componer cancioncillas para pagar el entierro de su amante? ¿No tendrá usted más bien la enfermedad del oro? ¿Quiere destronar el tedio? Dígame, ¿qué error ha cometido que le impulsa a morir?
–No busque la causa de mi muerte en los motivos vulgares que producen la mayoría de los suicidios. Para dispensarme de descubrirle dolores inauditos que es difícil expresar en lenguaje humano, le diré que estoy en la más profunda, más innoble y más dolorosa de las miserias. –Y, con tono en que el orgullo indómito desmentía sus palabras anteriores, añadió el joven–: No quiero mendigar socorro ni consuelo.
–¡Ya! ¡Ya!
Estas dos sílabas que el viejo hizo oír primero por toda respuesta parecieron el sonido de la carraca. Luego prosiguió así:
–Sin forzarle a implorarme, sin hacerle sonrojar y sin darle un céntimo de Francia, ni un parat de Oriente, ni un taren de Sicilia, ni un heller de Alemania, ni un kopek de Rusia, ni un farthing de





























