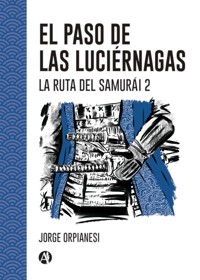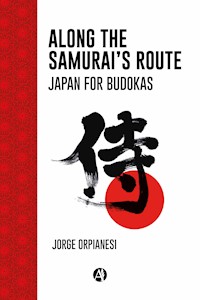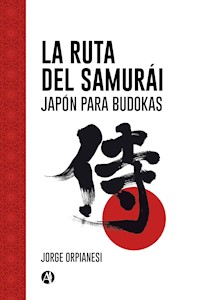
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Ruta del Samurái invita al lector a un viaje a través de la geografía y la historia del Japón. Atrévase a recorrer el país del Sol Naciente de la mano de un experimentado artista marcial que oficiará de guía, a la vez que va relatando sus increíbles experiencias a lo largo de su recorrido. Tomando como eje la vida del famoso guerrero Miyamoto Musashi, el autor irá descubriendo aquellos lugares icónicos de la cultura Samurái y de sus más arraigadas tradiciones. Un viaje en el tiempo donde compartirá sus vivencias en lugares sagrados como templos, santuarios, castillos, museos, cementerios, bosques, campos de batallas y hasta la escalada al mítico Monte Fuji. Una aventura inspiracional de un sueño que llevó muchos años de preparación y que acerca al lector, tanto neófito como experimentado, a la cultura de este misterioso país.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JORGE ORPIANESI
La Ruta del Samurái
Japón para Budokas
Orpianesi, Jorge
La ruta del Samurái : Japón para Budokas / Jorge Orpianesi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-1130-0
1. Crónica de Viajes. 2. Narrativa. I. Título.
CDD 910.4
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
¡Allí deberá ir tu cuerpo!
–Jorge Orpianesi
PRÓLOGOS
Mientras vivimos tomamos decisiones. Comenzamos actividades, las abandonamos, cambiamos de ideas, estudiamos, trabajamos. Y en cada actividad que hacemos, conocemos personas, tenemos diferentes experiencias. Todas nos traspasan, nos modifican en algo. Eso se llama aprender, para bien o para mal, aprendemos y. cuando aprendemos, volvemos a modificar nuestras elecciones, gustos, círculos que frecuentamos.
Y así vamos por la vida buscando… siempre buscando. La mayoría de las veces no sabemos lo que buscamos, pero no dejamos de buscar.
Durante muchos años andamos como desorientados, como haciendo esto o aquello, guiados por el instinto, por las preferencias de ese momento, las posibilidades de nuestras vivencias, según nuestra constancia, nuestra economía. Pero, aun en la peor de esas situaciones, seguimos buscando.
Buscamos vivir mejor, buscamos una buena pareja, buscamos una buena educación para los hijos… siempre buscamos mejorar. Podemos lograrlo o no, pero buscamos. Hasta que, a veces sucede, todo eso toma sentido. Se alinea el conocimiento, el gusto, las experiencias previas, la actitud que uno aprendió a tener en la vida. Todo se alinea y le encontramos sentido a todo lo que hicimos y hacemos. Hasta el mismo “alineado” se sorprende y se pregunta: ¿Cómo no me di cuenta antes?
Creo que este libro es precisamente eso, la alineación de Jorge. Luego de décadas de práctica, sacrificio, estudio, análisis. Después de mucha transpiración y paciencia, constancia y esfuerzo, encontró, aunque sea en parte, lo que buscaba, por lo menos hasta ahora. Y aquí lo demuestra.
Este no es UN libro, son muchos libros en uno. Como muchos fueron los “Jorge” que lo escribieron. La persona que planeó el viaje no fue la misma que subió al monte Fuji, y quien bajó de esa montaña no es parecido a quien durmió en los templos o caminó en los cementerios. Se parece en algo al que volvió y se sentó a escribir y organizar las miles de fotos. Pero definitivamente no fue el mismo. Sí, claro, fue el mismo cuerpo, pero no la misma mente, ni el mismo espíritu.
Este texto es un viaje en el tiempo con un excelente guía. Para quienes no conocen al autor, les cuento que este libro trata de historia, costumbres, religión, anécdotas personales, recomienda lugares para visitar, comer, pernoctar. Tiene cierto misterio, aventura y hasta podría servir como una guía para quien pretenda emular este viaje. Aquí se narra un viaje en el más amplio sentido de esa palabra. Es un camino de un samurái llamado Musashi, explicado con lujo de detalles, desde donde nació, en cada lugar en que durmió, dónde rezó, dónde no lo hizo, el lugar de sus duelos, fechas, nombres de sus contrincantes, monumentos, estatuas, pinturas, templos, pueblos, cementerios y hasta donde murió. Es la conclusión de décadas de preparación, búsqueda, investigación, renuncias, sacrificios…
Para quienes lo conocemos, este libro es el viaje del “samurái Jorge”. Todo lo aprendido está volcado en estas páginas, escritas con mucho respeto, tanto por lo que cuenta como también para quien lo leerá. Con un profundo conocimiento y un estilo de escribir muy ameno. El texto atrapa como si fuera una novela de suspenso y lleva a no dejar de leer hora tras hora.
Ahora, solo les queda a los lectores sentarse cómodos, en su lugar preferido, y dejarse guiar para recorrer esta ruta del samurái.
Una sugerencia: cada tanto miren a sus lados para comprobar que continúan en la misma habitación y no se transportaron a otra época, dentro de una cueva o similar.
César F. González Monteghirfo
Un artista marcial viajó a Japón, donde el viento sopla en la capital antigua, y las aguas de la historia fluyen.
A través de la práctica de artes marciales, quedó grabado en lo profundo de su corazón la tierra natal del espíritu marcial: Japón.
Explorando el país, él se convierte en samurái, y como resultado florece “la ruta del samurái”.
Como aprendiz e instructor de iaido, quiero expresa mi respeto y admiración por el autor Jorge Orpianesi y espero que muchas personas puedan disfrutar de su libro.
Sensei Hiroshi Nagao
14º descendiente del clan Nagao
PRÓLOGO DEL AUTOR
Este es el relato de un viaje. Un viaje especial que costaría decir cuándo empezó y cuándo termina. Tampoco hay precisiones sobre en qué lugares hubo que detenerse, qué tan duro fue el camino o cuánto significó cada uno de los sitios visitados.
Si tuviera que dar una fecha aproximada de inicio podría decir que fue en la tarde del 1 de diciembre de 1982 cuando me anoté con 13 años en una escuela de karate, aunque tampoco es seguro que el verdadero viaje haya comenzado ese día. ¿Quién puede entender de qué se trata el camino de un artista marcial en su primera clase? Solo supe ese día que había encontrado algo, no sabía bien qué, pero sí que era algo interesante y sobre lo que debía investigar y profundizar.
Quizá podría encontrar otra fecha de inicio en 1984, cuando llegó a mis manos una revista española de artes marciales donde un periodista viajaba a Okinawa a entrevistar a distintos maestros. Recuerdo haber quedado totalmente hipnotizado ante esos relatos. No sé bien si fue porque era mi primera revista de artes marciales o porque lo que estaba viviendo ese practicante y periodista me resultó algo absolutamente asombroso. Algo muy dentro de mí estableció que ese iba a ser uno de mis mayores proyectos en el futuro: conocer Japón.
En aquellos años, viajar a Japón era poco menos que una utopía. Algo inalcanzable. Lo más cerca que podía estar de Japón en mis jóvenes años era mi dojo o lugar de práctica. Y así es que inicié un entrenamiento ininterrumpido en artes marciales. Primero en karate, después de quince años y como quería saber más, me inicié también en aikido. Pasados diez años más, hice lo mismo con iaido y finalmente con kobudo okinawense. Todas disciplinas que sigo entrenando en la actualidad.
A través de mi práctica lograba viajar a Japón y no solo al Japón actual, sino también, lo que más me llamaba la atención, al Japón antiguo. Las técnicas que entrenaba eran antiguas, sin uso práctico en el mundo moderno, mucho menos el entrenamiento con armas que habían sido utilizadas hace siglos. También había cierta magia en esa “inutilidad”. Nadie se pasa toda su vida practicando algo que nunca va a usar… ¿O es que acaso lo estaba usando todos los días sin darme cuenta? Había conceptos que no llegaba a entender. Era necesario investigar más allá de la práctica diaria. No tenía muchas más opciones, había que leer…
Esa primera revista que había comprado en 1984 se transformó, a lo largo de los años, en mi más grande tesoro material, mi biblioteca. Así fue como empecé a descubrir la historia y los orígenes de lo que estaba practicando, muchas veces sin entender muy bien el sentido de esa práctica. Aprendí aspectos teóricos y filosóficos que envolvían todo el tiempo las costumbres y rituales que se repetían cada día en el dojo. Aprendí el folclore y la geografía que influenciaban directamente en las técnicas utilizadas. Había hasta componentes religiosos que no deberían tener nada que ver con la práctica de un joven al otro lado del mundo… pero que sí tenían mucho que ver.
Así fue como me encontré en pleno viaje, recorriendo mundos lejanos en el espacio y en el tiempo, sin tener la más mínima idea de hacia dónde me llevaría esa aventura. Pero había algo que sí tenía muy en claro y era que lo estaba disfrutando mucho.
No fue hasta pasados muchos años de entrenamiento cuando me di cuenta de que había llegado el momento de llevar mi cuerpo a todos aquellos lugares a donde mi mente ya había estado, y así fue como comenzó mi más grande aventura. Recorrer Japón de punta a punta, visitando todos y cada uno de aquellos lugares que aparecían en las páginas de mis libros. Había que empezar a cerrar el círculo, vivenciar lo aprendido, ver con mis propios ojos los lugares donde se forjaron los principios y las bases de las artes marciales japonesas. Y como última misión, transmitir lo vivido porque, como siempre digo, el conocimiento que se guarda solo sirve para juntar polvo. Recién se convierte en oro cuando lo compartimos. Y eso es lo que estoy haciendo…
Jorge Orpianesi
LUGARES VISITADOS
1– Tokio
2– Saitama
3– Kamakura
4– Chiba
5– Nikko
6– Iwama
7– Aizu Wakamatsu
8– Kawaguchi
9– Fujisan
10– Matsumoto
11– Kanazawa
12– Shirakawa–go
13– Sekigahara
14– Nagoya
15– Kioto
16– Nara
17– Koyasan
18– Osaka
19– Himeji
20– Hirafuku
21– Ohara
22– Awakura
23– Ozafune
24– Fukuyama
25– Hiroshima
26– Itukushima
27– Iwakuni
28– Kokura
29– Kitakyushu
30– Shimonoseki
31– Fukuoka
32– Nagasaki
33– Shimabara
34– Okinawa
35– Kumamoto
Musha Sugyo
Este libro no pretende ser una guía infalible, ni una especie de Biblia que se debe seguir a rajatabla. Diría que es más un diario de viaje donde relato mis experiencias y donde el lector podrá tomar lo que le resulte útil o interesante, y descartar lo que no. A lo largo de sus páginas encontrará relatos, información y datos históricos, fotos tomadas durante el recorrido y consejos prácticos, pero que en nada pretenden ser verdades absolutas. Yo mismo no soy un historiador, sino un ávido lector y viajero que dedicó toda su vida a tratar de entender la cultura japonesa desde el otro extremo del mundo y considero la transmisión de sensaciones como lo más valioso de esta obra.
Para hacer semejante viaje, en relativamente poco tiempo, es que debía tener todo programado al minuto. No podía perder tiempo en búsquedas estériles y es por eso por lo que, lo que yo di en llamar los “objetivos”, fueron estudiados durante tantos años. Qué buscaba, por qué lo buscaba, cómo debía llegar, el tiempo que me llevaría arribar hasta ese objetivo y cuánto tiempo debía invertir en recorrerlo. Hubo ciudades donde estuve varios días y hubo días en que recorrí varias ciudades. Todo programado con la mayor exactitud para poder completar la totalidad de mi recorrido. Desde siempre supe que no era un viaje de placer, sino un viaje de estudio que comenzaba todos los días a las 4:30 h de la mañana, la hora en que me levantaba para estar a las 5:30 h ya sobre el transporte que me llevaría a mi primer objetivo. Mi viaje fue a fines del verano y el sol sale y se esconde muy temprano, así que a las 18 h mi día ya estaba terminado. Esa rutina se repitió día tras día, convirtiendo al cansancio en mi mayor problema. Pero siempre las expectativas de conocer un nuevo lugar fueron más fuertes y se transformaron en la energía necesaria que me mantuvo siempre en pie y muy concentrado en mi trabajo.
¿Por qué decidí llamar a mi trabajo “La ruta del samurái”? Porque si bien mi recorrido por Japón fue amplio y muy diverso, hubo un eje central en la temática investigada que fue el recorrido que hizo el samurái errante Miyamoto Musashi desde su lugar de nacimiento hasta el sitio de su muerte. A lo largo de su vida, que transcurrió entre 1584 y 1645, este guerrero viajó por todo el país participando en distintas batallas y batiéndose a duelo con los más encumbrados espadachines de la época sin haber sido vencido jamás. Hablar sobre el Musashi histórico no es fácil. Cuesta mucho separar al hombre del mito y del personaje de historias y leyendas. Se sabe que existió, cuándo nació y cuándo murió, pero de cada una de sus acciones y momentos históricos hay muchas versiones. Aparte de los libros propios del maestro, hay distintos escritos que fueron registrados estando él con vida, hasta testimonios posteriores a su muerte, de familiares y alumnos. A eso hay que sumarle estudios de historiadores de épocas posteriores y hasta la historia novelada de Eiji Yoshikawa, escrita en 1935, que, en lo personal, creo que fue más lo que confundió que lo que ayudó a esclarecer en lo relacionado con aspectos de su vida. Lógicamente, Yoshikawa no tenía intenciones de apegarse al Musashi real, sino que quería generar suspenso para su novela. Considero esto una pena, ya que después de estudiar durante muchos años a Musashi, puedo decir que su vida no necesita de ningún tipo de ficción para ser atrapante. En lo que respecta a los textos históricos que relatan la vida del maestro, se cuentan en la actualidad, con escritos de historiadores desde el siglo XVIII en adelante. También hay un texto de 1696 escrito por Miyamoto Kohei, sobrino de uno de los hijos adoptivos de Musashi. Otra referencia ineludible fueron los grabados en un monumento de piedra que se encuentra en Kokura y que fueron escritos en 1654 relatando su vida. Finalmente, están los distintos registros y documentos de muchos de los lugares que el maestro visitó, tales como partes de guerra, registros de templos, santuarios, castillos y hasta biografías de otros guerreros que se cruzaron en su camino. Cuando me encontraba con varias versiones de un hecho, elegí la que más me cerraba en lo personal o bien, si realmente había dudas, presenté las distintas versiones, aunque preferí siempre mantener una sola línea de relato, para no confundir al lector con demasiadas historias entrecruzadas y, a veces, hasta contradictorias. Así fue como traté de cubrir ese recorrido, visitando aquellos lugares históricos que fueron parte de su viaje de perfeccionamiento en el arte de la espada. Aquellos viajes eran frecuentes en los guerreros de la época feudal y recibían como nombre Musha Sugyo, que significa “el entrenamiento del guerrero”. Los shugyosha o guerreros errantes se largaban a la aventura sin ningún tipo de protección de su clan o familia y su único objetivo era perfeccionar su arte batiéndose a duelos a muerte o a primera sangre. A medida que recorría los kilómetros de mi viaje, trataba de imaginar los pensamientos y sensaciones de estos guerreros del camino y de esa forma, intenté profundizar en sus inquietudes haciendo un atemporal paralelismo con mi viaje, ¿y por qué no?, con mi propia búsqueda interior.
Fotografía: Marki González
JAPÓN
https://www.freeworldmaps.net/es/japon/
Capítulo I
Ikigai
Muévete y el camino aparecerá.
–PROVERBIO ZEN
Tokio
En este primer capítulo abarcaré gran parte de la región de Kanto, es decir, la capital y sus alrededores. Tokio es una de las 47 prefecturas en que está dividido políticamente este país y su ciudad principal con el mismo nombre es la capital oficial desde 1869. Se encuentra en la parte central de la región de Kanto y fue construida sobre la antigua ciudad de Edo, donde se asentó el gobierno de la dinastía Tokugawa desde 1603. Es un monstruo de ciudad donde viven 14 millones de personas que aumentan cada día, cuando muchos habitantes de las ciudades cercanas entran a la región metropolitana. Quizá el dato que más impresiona es la densidad poblacional que habla de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Considero que lo mejor para conocerla y recorrer sus puntos históricos es dividirla por zonas. Mi estadía en esta ciudad abarcó dos períodos separados, ya que mi viaje empezaba y terminaba aquí. Por cuestiones organizativas del texto es que voy a detallar todo lo correspondiente a esta ciudad en un mismo apartado.
El primer lugar donde hice base fue en el barrio de Taito. Entendí que era el lugar ideal para comenzar mi recorrido, ya que en este barrio se encuentra el bello parque Ueno, donde están ubicados los principales museos de la ciudad. Una vez instalado en mi hotel, tomé mis equipos fotográficos y di comienzo a mi aventura de recorrer la ruta del samurái…
La guerra y la paz
Agarró su sable con fuerza mientras miraba a lo lejos. Nubes de polvo se levantaban en el aire, advirtiéndole que el número de adversarios era significativamente mayor. En cualquier momento vería acción de combate. Si bien el período pacífico de Edo los había aletargado durante más de dos siglos, aún conservaban sus habilidades en el arte de la guerra. Había un honor que defender y una tradición que no podían dejar que sea arrebatada. Él y todos los leales que lo rodeaban en el templo Kanei ji podían sentir la adrenalina en el aire que se respiraba en la colina de Ueno. A las 7 de la mañana, se empezaron a escuchar los primeros disparos de los fusiles Snider y segundos después se escucharon las explosiones de los cañones Armstrong. ¡Eran armas extranjeras utilizadas para aplastar su propia historia! Comenzaba la avanzada para terminar con su linaje. Eso les iba a costar caro. Así no lo hubiera querido, sus piernas lo llevaron al corazón de la batalla. Nunca más se lo vio. Él era un samurái y sabía cuál era su deber…
El primer registro que hay de la palabra “samurái” data del siglo VIII y hace referencia a los sirvientes domésticos que se encargaban de atender a los ancianos. La palabra deriva de “saburau” que significa “servir” y por lo tanto el “saburai” era “el que sirve”. ¿Pero en qué momento un sirviente se convirtió en un guerrero de élite? Antes del período Heian, Japón estaba dividido en clanes familiares llamados “uji”, y fueron estos clanes los que empezaron a elegir a sus hombres más fuertes para crear su propia fuerza militar. Las primeras acciones que vieron estos hombres armados fueron para sofocar las embestidas de los pueblos del norte del país, a quienes consideraban bárbaros. Pero fue en el siglo X cuando Japón fue golpeado por una fuerte hambruna provocando revueltas sociales que hicieron peligrar el estatus del emperador y de los uji dominantes. Ese fue el momento clave en el nacimiento de los samuráis. El desorden social reinante hizo que sus servicios fueran valorados sobremanera, llevándolos a un nivel social superior. Fue recién en esta época en que aparece la palabra “samurái” con connotaciones militares.
En 1192, los samuráis tomarían el poder gobernante proclamando al shogun como la nueva autoridad, dejando al emperador como una mera figura decorativa. Ese sistema de gobierno duraría casi siete siglos, hasta que, en 1868, a través de la Restauración Meiji, se restituiría al emperador como la máxima autoridad de Japón. Esta restauración no fue pacífica. Ya había pasado mucho tiempo de un método de gobierno que además había influido en las costumbres y quehaceres de toda una nación. El cambio sería brusco. Todas las tradiciones samurái deberían quedar atrás, para dar paso a la civilización y modernidad que llegaban desde Occidente. La resistencia de estos hombres de armas fue intensa y uno de sus momentos culminantes se dio en una colina cerca de Tokio llamada Ueno.
El parque Ueno es uno de los pulmones verdes de la ciudad, ubicado en el oeste del distrito de Taito. Son numerosas hectáreas de bello parquizado con senderos peatonales, por donde la gente suele pasear y disfrutar de la naturaleza y la cultura que habitan allí. Su fundación se remonta a 1873. En este parque se encuentra la mayor concentración de museos de la ciudad, entre ellos, el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de Ciencia de Japón, el Museo Nacional de Arte Occidental, el Museo Shitamachi, el Museo de Arte Metropolitano y el Museo Real de Ueno. El intenso verde de un estanque de agua llamado Shinobazu, que en verano se cubre de nenúfares, conforma un paisaje único entre los modernos rascacielos que asoman detrás del perímetro del parque, cual atentos vigilantes. En el centro del estanque se eleva el pequeño templo budista Benten–do, que da la sensación de estar flotando entre los nenúfares. Fue construido por el señor feudal Mizunoya Katsutaka en el siglo XVII y, en sus orígenes, solo se podía llegar en bote. No fue hasta muchos años después en que se construyó un puente de piedra para facilitar su acceso.
Recorrer todo el parque a pie y visitarlo completo con todos los museos puede llevar un día entero. Por una cuestión de tiempo decidí optar por dos de ellos, que eran los que se encontraban dentro de La ruta del samurái: el Museo Nacional de Tokio y el Museo Shitamachi. Este último, mucho más modesto que el primero, pero con igual valor histórico para mi ruta, ya que en él pude apreciar escenas cotidianas de cómo era la vida en las callejuelas de los períodos Meiji y Taisho. Más allá de todos estos atractivos, debo decir que todo el parque Ueno era uno de los objetivos de mi viaje en sí mismo. Fue allí donde el 4 de julio de 1868 se desarrolló la batalla de Ueno. En esa contienda se enfrentaron las facciones leales al shogun contra el ejército que buscaba la restauración del emperador. Donde hubo sangrientas batallas en el pasado, hoy yo podía ver un remanso de paz. Uno de los lugares preferidos por los japoneses para disfrutar la floración de los más de mil cerezos que allí se encuentran, durante el hanami. Cierro los ojos y escucho las chicharras del verano con su canto ensordecedor, que se mezclan con el graznido de los cuervos. La voz y la música de un artista callejero le dan marco a una postal idílica de verano. Aunque al fondo, muy al fondo, alcanzo a escuchar el entrechocar de los sables y los disparos de fusiles y cañones que se ahogan en gritos de combate.
Parque Ueno en la actualidad
De templos y santuarios
El samurái, en su búsqueda de un poco de entendimiento a su condición de hombre de la guerra, fue al templo que se encontraba en la entrada del pueblo. Era conocida la reputación de hombre sabio de uno de los monjes que allí habitaban. Sin pensarlo más, dirigió sus pasos hacia el patio del recinto donde vio al anciano vestido con su kesa, mientras barría el patio con una hoja de palmera. Muy respetuosamente le dijo:
—Maestro, vengo a que me enseñe el significado del cielo y del infierno.
El anciano levantó la mirada, observó al visitante durante un segundo antes de volver a su trabajo mientras murmuraba:
—Nunca podría enseñarle nada a un violento y mugroso hombre de tu condición. ¡Te pido que te retires inmediatamente de este templo!
—¡Eres un insolente! ¿Cómo te atreves a hablarme así? –dijo el samurái mientras desenfundaba su sable.
El anciano con la más absoluta calma y mirándolo a los ojos le dijo:
—Eso es el infierno.
El samurái detuvo su accionar intempestivo ante la calma y las contundentes palabras del anciano. Fue en ese momento en que comenzó a guardar lentamente su sable en su funda mientras bajaba una rodilla al suelo en señal de respeto.
Las últimas palabras del maestro fueron:
—… Y eso es el cielo.
–TEXTO BASADO EN UN ANTIGUO RELATO ZEN
Las dos principales religiones de Japón son el budismo y el shintoísmo. La primera, importada desde la India a través de su paso por China y Corea, y la segunda es su religión autóctona. Sobre esta última es importante saber que, a diferencia de la mayoría de las religiones, no tiene textos sagrados, ni profeta, ni imágenes, sino que se trata de una religión animista con infinidad de dioses. Esos dioses son el espíritu de todo lo que nos rodea. Es así como podemos encontrar a los dioses de las montañas, de los ríos, de árboles, de piedras, de fenómenos naturales, de objetos cotidianos y de las personas que ya han fallecido, entre tantos otros. El de Japón es un caso único en el mundo, en el que ambas religiones han convivido a lo largo de los siglos en un sincretismo permanente. Desde la Antigüedad, los japoneses profesaron ambas religiones mientras entrecruzaban sus ritos y costumbres. Para un mejor entendimiento de este libro, considero muy importante señalar que los templos son los recintos de la religión budista, y los de la religión shintoísta son santuarios. Es muy común entonces ver elementos budistas como imágenes de Buda o pagodas en los santuarios y elementos sintoístas como los torii o las fuentes de abluciones en los templos. Sin embargo, hubo épocas en que ambas religiones estuvieron enfrentadas y esto fue, no por aspectos religiosos, sino por temas políticos. Cuando los sacerdotes comenzaban a avanzar en las decisiones de gobierno y ganaban poder, los movimientos religiosos y sus tradiciones se comenzaban inevitablemente a desvirtuar y las religiones crecían o mermaban su alcance en función del beneplácito del gobernante de turno.
Las artes marciales japonesas siempre han estado muy influenciadas por las distintas religiones, quizá en una necesidad imperiosa de llevar calma a hombres que lidiaban a diario con la muerte. Las mayores influencias provinieron del budismo y shintoísmo, pero también del taoísmo y del confucianismo de China, ya que, al absorber muchas veces la cultura marcial del gigante asiático, también lo hacía imbuida de su soporte religioso. De hecho, hay muchos rituales, nombres y costumbres que hacemos durante la práctica que provienen de estas religiones, muchas veces sin saberlo.
Mientras continuaba mi camino por el parque Ueno, me encontré con tres templos y santuarios cuyos nombres me resultaban familiares. Es que son réplicas pequeñas de otros mucho más grandes y famosos. El primero es el Kiyomizu Kannon Do en honor a la diosa Kannon. Este templo está emparentado con el Kiyomizu Dera de Kioto. De dimensiones mucho más reducidas, lo imita en su diseño y arquitectura. Es uno de los santuarios más antiguos de Tokio y un sobreviviente de la batalla de Ueno. Al igual que su hermano mayor, este también tiene un balcón y está decorado casi en su totalidad en un color rojo bermellón. También aquí vienen regularmente las embarazadas para orar por un parto feliz. Su nombre deriva de una divinidad que alberga, de la diosa Kannon, que fuera obsequiada por el abad del templo Kiyomizu Dera en 1631.
Otro de los templos en miniatura que se encuentra en este parque es el Ueno Tosho Gu, emparentado con el fastuoso santuario de Nikko, que alberga los restos del shogun Tokugawa Ieyasu. Este templo data de 1627 y se llamaba originalmente Toshosha hasta 1645, cuando se decidió que funcionara en memoria de Tokugawa. Fue oficialmente reinaugurado en 1651 por su nieto Iemitsu, conservando su forma original. Respeta la misma estética arquitectónica del santuario mayor de Nikko y es uno de los pocos edificios en Tokio que se conservan en pie con ese estilo de construcción. Un sendero demarcado por linternas toró de bronce y de piedra me acerca a la entrada donde un elegante torii de piedra me da la bienvenida. Este fue el primer escenario de mi viaje que me transportó casi sin querer al pasado que yo buscaba.
El último santuario que visité en Ueno es el de Inari, que está emparentado con el famoso y excesivamente fotografiado Fushimi Inari Taisha de Kioto del que escribiré en detalle más adelante. Aquí se puede orar a la diosa Inari y pasear por el sendero de toriis bermellones, sin necesidad de salir de Tokio.
Detalle del santuario Tosho Gu de Ueno
La sala de los tesoros
El calor intenso del fuego apenas es soportable. Sus ojos no ven bien, pero sus manos aún funcionan perfectamente y perciben al tacto la mejor pieza de acero. El artesano conoce muy bien el oficio que heredó de sus ancestros. Viste de blanco como símbolo de pureza, tratando de alejar a los malos espíritus fuera de su taller. Cuenta con la cuerda shimenawa, que lo ayudará a mantener a raya a los malignos. El producto de su arte debe nacer bajo las mejores condiciones espirituales posibles. De eso dependerá la vida de su dueño. Una vez que está todo listo, comenzará el intenso ruido de los martillos que, a cada golpe, estallarán en miles de chispas iluminando el recinto sagrado. ¡El acero se plegará en dos, cuatro, ocho, miles de veces! El resultado final será tan bello como letal. Su nombre, katana.
Al cruzar el parque Ueno de sur a norte es que al final alcancé a ver el imponente edificio del Museo Nacional de Tokio. El museo más grande y antiguo de Japón. Es realmente muy impresionante en su estructura y, por cierto, lleva mucho tiempo recorrerlo todo, así que lo mejor era elegir lo que quería ver. En mi caso, y considerando lo más relacionado con mi recorrido, me decidí por los edificios Honkan, que es la galería principal con su colección permanente y la galería de tesoros Horyuji, un moderno edificio que alberga más de trescientos objetos de los siglos VII y VIII.
Allí dentro se materializaron ante mí armas samurái de los distintos períodos. Y sables que pertenecieron a Oda Nobunaga y al clan Maeda, o el sable firmado más antiguo de Japón, conocido como Mikazuki Munechika con su historia de mil años de antigüedad, pero que luce como nuevo. Este sable, firmado por Sanjo Munechika en el siglo X, llamó a su creación Mikazuki. Un bello nombre que significa Luna Creciente, y hace referencia a pequeñas marcas con forma de luna, que quedaron como sello indeleble al ser forjada. Está considerada una de las cinco mejores katanas de Japón y la Mikazuki es la mejor conservada. Esta pieza es una de las primeras hojas en adquirir la forma curva, dejando atrás a las antiguas espadas ken, de origen chino. A lo largo de la historia, este sable pasó por las manos de Toyotomi Hideyoshi y del clan Tokugawa hasta que, finalmente, fue adquirido por el Museo Nacional de Tokio.
Las hojas de los sables se exhiben en los museos, separados de sus accesorios como la funda, la guarda o el mango. Sucede que la hoja misma está considerada una joya que debe ser contemplada en su totalidad y con el mayor detenimiento. Tal como si observáramos el cuadro de un encumbrado pintor. Por otro lado, muchas hojas están firmadas por los forjadores y esa firma se graba en la espiga de esta, que, si estuviera con el mango colocado, no se distinguiría. Otro elemento que se solía grabar en la espiga era la cantidad de cuerpos que cortaba esa hoja de un solo golpe. Esta prueba de calidad se hacía en la Antigüedad, colocando cuerpos de cadáveres apilados para ser cortados con el sable y de esa forma registrar el nivel de corte que esa arma poseía. Hay registros de hojas que han llegado a cortar hasta siete cuerpos. También hay antecedentes de que muchas pruebas de corte no se hicieron sobre cadáveres, sino sobre personas vivas condenadas a muerte.
Las armaduras de distintas épocas, completas y en partes, todas muy bien conservadas, cual rezagos militares, se aparecen en las vitrinas como queriendo decirme algo de parte de sus dueños. Son ejemplares que viajaron largo camino desde el siglo XII y llegaron a mis días para enseñarme sus secretos. Me llaman mucho la atención debido a que, a diferencia de las armaduras europeas medievales que estaban hechas de acero, los yoroi están confeccionados en materiales mucho menos resistentes al paso del tiempo, tales como madera, cuero, metal, piel de venado y seda. Los kabuto o yelmos de las armaduras japonesas, desde sus orígenes convertidos en verdaderas obras de arte, se muestran ante mí profusamente decorados y cargados de simbolismos religiosos y espirituales, con la doble función de proteger la cabeza y el espíritu de su portador en el fragor de la batalla. El Museo Nacional además me reconforta con pinturas realizadas bajo las técnicas sumi–e y ukiyo–e, invaluables artesanías y abundante documentación de los períodos feudales. Lamentablemente, las explicaciones en inglés no abundan más de lo que se puede ver en algunos títulos y nombres de los objetos.
Justo detrás del Museo Nacional, y dando un importante rodeo a todo su perímetro, se encuentra el cementerio de Kaneiji, donde hay un Mausoleo Tokugawa. En este caso perteneciente al shogun Tokugawa Ietsuna, quien fue el cuarto en sucesión del clan y que gobernó entre 1651 y 1680.
Museo Nacional de Tokio
La puerta negra
El sol del verano era sofocante. Las chicharras no cesaban ni un minuto en su canto. Un pequeño y su padre campesino caminaban a un costado de la ruta Tokaido, en aquella calurosa mañana de agosto. A lo lejos, comenzó a sentirse el ruido de caballos y pertrechos que se acercaban. Pero no fue hasta que estuvieron cerca de ellos que el pequeño alcanzó a dimensionar lo que veían sus ojos. Más de un centenar de corceles con hombres ataviados en sus relucientes armaduras, mientras portaban sus estandartes heráldicos y sus increíbles lanzas y sables en la cintura. En medio de todas esas gigantescas figuras que caminaban a paso firme cual silenciosos centauros, un palanquín que seguramente llevaban al daimyo de alguna comarca. El padre, presuroso, agarró con fuerza la nuca del pequeño y lo obligó a inclinarse ante el paso de la comitiva mientras le hacía señas de que mirara hacia el piso sin moverse. El niño hizo caso y, una vez que sintió que el sonido de los cascos de los caballos se alejaba, no pudo más con su curiosidad y volteó a verlos mientras seguían su paso hacia la capital. Algún día seré un samurái, pensó.
Durante el período Edo, el shogun Tokugawa Iemitsu ideó una forma muy sutil para mantener el orden y la lealtad de sus feudos. Se reglamentó en aquellos años que cada daimyo o señor feudal debía pasar un año junto a su familia y séquito en la ciudad de Edo, en las inmediaciones del castillo del shogun. Cumplido ese período, el daimyo volvería a su feudo, pero sin su familia, que quedaría viviendo en la capital. De esa forma, los tenía permanentemente controlados, a la vez que divididos y lejos de sus dominios para evitar cualquier revuelta. A ese sistema se lo llamó Sankin Kotai o “servicio alternado” y fue un verdadero dolor de cabeza para estos señores de la guerra.
Al salir del Museo Nacional, aunque aún dentro de sus perímetros, me topé con una antigua puerta de madera oscura, conocida como Kuromon o “Puerta Negra”. En la Antigüedad, era la que permitía el ingreso a la casa del clan Ikeda, cuyo jefe era el señor feudal de la provincia de Inaba, actual prefectura de Tottori. Los “mon” hacen referencia a los portales de entrada de templos, santuarios, castillos y casas importantes. En el caso de los templos y santuarios, no llevan puerta de ningún tipo, ya que su función solo es demarcar los sitios profanos de los sitios sagrados, mientras que en los castillos o, como en este caso, una casa samurái, la puerta tenía características propias de una fortaleza. Esta residencia se encontraba originalmente en la zona de Marunouchi, cerca del castillo de Edo, pero su portal fue reubicado en Takanawadai–machi en 1892, donde sirvió como puerta de entrada al palacio del príncipe heredero. Posteriormente fue transferido a la casa Takamatsu no Miya, antes de ser restaurada y reconstruida en su ubicación actual. Esto sucedió en 1954. Según su arquitectura, se puede apreciar que se trata de una construcción del período Edo (1603–1868), sin embargo, su fecha exacta aún permanece sin conocerse. Observándola, pude apreciar cómo era exactamente el tipo de diseño que utilizaban los señores feudales para sus casas en Edo. Este portal de ingreso a tiempos remotos fue merecidamente declarado Patrimonio Cultural en septiembre de 1951.
Kuromon
El último samurái
“Respeta al cielo y ama a los hombres”.
–SAIGO TAKAMORI
¿Existió realmente el último samurái?
Pues sí. Así se lo conocía a Saigo Takamori. Este samurái, nacido en Kagoshima en 1828, en un principio apoyó la Restauración Meiji y luchó para regresar al emperador al poder durante la guerra Boshin. Pero luego empezó a ver cómo de a poco los guerreros de su casta iban perdiendo sus derechos en forma brutal. Comenzaron con la prohibición de portar sus armas o limitándolos en sus rituales y costumbres, y de a poco, fueron ahogándolos financieramente. Por aquellos días, el país se occidentalizaba a pasos agigantados, con la excusa de una modernización. Pero esto se haría sin ningún tipo de respeto por las tradiciones ancestrales. Así fue como Saigo abandonó la causa y cambió de bando, liderando la rebelión del clan Satsuma. Esta rebelión tomó fuerza entre muchos de los samuráis de la región de Kyushu que no estaban dispuestos a seguir resignando sus derechos. Por lo tanto, convencieron a Saigo de que volviera de su retiro y liderara la revuelta. La famosa batalla al final de la película “El último samurái” también existió y se desarrolló el 24 de septiembre de 1877 en la región de Kagoshima y fue, como se muestra en el film, una masacre. Se la conoce como la batalla de Shiroyama. Las fuerzas rebeldes de Saigo, que al principio de la rebelión sumaban 40.000 hombres, para la batalla final, solo contaban con 500 de ellos. Estos últimos 500 exponentes de una casta de bravos guerreros se enfrentaron contra una fuerza armada de 30.000 soldados del ejército imperial. Todos fueron finalmente diezmados por las ametralladoras Glating. Hay textos que afirman que Saigo, al ver cerca la derrota, solicitó a un samurái de su ejército que lo asistiera para cometer suicidio seppuku, aunque los registros oficiales de la época niegan esta versión, sosteniendo que fue muerto por herida de bala y luego decapitado por su asistente. Finalmente, Saigo fue perdonado de manera póstuma en 1889 y nueve años más tarde el gobierno le erigió una estatua donde se lo ve vestido con ropajes tradicionales, acompañado de su perro akita. La estatua de Saigo Takamori se encuentra en el extremo sur del parque Ueno. Se lo ve tranquilo en su postura, quizá entendiendo que hizo todo lo que estuvo a su alcance, no para restaurar la condición samurái que ya era una causa perdida, pero sí por lo menos para dejar una última muestra de lo que esos guerreros eran capaces de hacer, ante lo que consideraban su deber...
Estatua de Saigo Takamori
Liga de la justicia
El último samurái le preguntó al malvado señor Omura:
—¿Acaso usted tiene pensada una masacre?
—¡Efectivamente! –respondió Omura con frialdad.
Este diálogo, que cualquiera diría que pertenece a la película de Hollywood antes mencionada, en realidad existió en 1868.
Saigo Takamori guiaba a las tropas del emperador para sofocar los levantamientos que estaban a favor del shogun. Omura, considerado el padre del nuevo ejército japonés, estaba decidido a aplastar cualquier rebelión samurái que se opusiera a la nueva figura gobernante del emperador. Entre esas fuerzas rebeldes estaba el famoso Shogi Tai, cuyo nombre significa “Liga para demostrar justicia”. Este grupo era un brazo armado de élite del shugunato Tokugawa, quienes se organizaron para defender al Shogun a fines del período Edo. El 15 de mayo de 1868, lucharon en un lugar conocido como Ueno no Yama (Colina de Ueno) que estaba en los recintos del templo Kanei Ji. Este templo, que era uno de los preferidos de la familia Tokugawa, albergaba muchas construcciones y pagodas, pero la batalla fue tan intensa que nada de esas edificaciones quedó en pie. El Shogi Tai fue aplastado al final del día. Se la conoce como la batalla de Ueno o la batalla de Shogi Tai.
El señor Omura, quien había planificado dejar una vía de escape para las fuerzas rebeldes, en verdad había preparado una trampa. Fue en ese momento en que se dio el diálogo que aparece más arriba con Saigo Takamori, quien aún revestía en las fuerzas del emperador. Estas acciones tan destructivas para con los samuráis hicieron repensar su posición a Saigo y replantearse su lugar en este enfrentamiento como mencioné en el apartado anterior.
En el sector sur del actual parque Ueno, me detuve respetuosamente frente a las tumbas que fueron levantadas para enterrar y honrar a aquellos samuráis del Shogi Tai que fueron masacrados en este lugar, por expresa orden del señor Omura…
Tumba de los Shogitai
Los 47 leales de Ako
Como sucedía regularmente, el señor Asano, de la provincia de Ako, visitaba al Shogun en el castillo de Edo. Fue un triste día de 1701, que, ante una ofensa del maestro de ceremonias de nombre Kira Yoshihisa, con quien tenía un enfrentamiento de larga data, Asano desenfundó su sable y lastimó levemente al ofensor. Las leyes de la época no permitían desenfundar las armas en el castillo del Shogun, así fue como el señor Asano fue sentenciado a cometer seppuku al tiempo que era despojado de sus bienes y parte de su familia encarcelada. Todos sus samuráis se convirtieron, de esa forma y a partir de ese momento, en ronin, es decir, guerreros sin señor al que servir. De los casi 300 hombres de su ejército, solo 47 tomaron la decisión de vengar a su señor matando a Kira mediante un astuto plan. Durante casi dos años, simularon caer en desgracia, separándose de sus familias y volcándose a una vida disipada llena de alcohol y mujeres. Cuando el indigno maestro de ceremonias entendió que estos hombres ya no representaban un peligro para su vida, fue que dejó en su entorno una guardia mínima para que lo protejan. En la fría noche del 14 de diciembre de 1702, los 47 leales de Ako vengaron la muerte de su señor, matando a Kira en su residencia con el mismo sable con el que su señor se había suicidado. Los 47 respiraron aliviados mientras se miraban en silencio. Sabían cuál era su destino, pero no se irían de esta vida faltando a su palabra…
La próxima zona para conocer en la ruta del samurái fue Minato Ku, donde visité el templo budista Sengakuji. Este templo, fundado en 1612, es famoso por albergar las tumbas de los 47 leales de Ako, conocidos también como los 47 ronin. Para llegar al objetivo, tomé el metro hasta la estación Sengakuji, que está a solo una cuadra de la entrada del templo. El recinto religioso ha quedado, como muchas construcciones antiguas de Tokio, comprimido entre la moderna urbanización. Aun así, el portal de entrada se levanta impactante de entre los techos bajos de las casas circundantes.
Muy temprano en la mañana y bajo una persistente lluvia, llegué al templo anotado en mi hoja de ruta. El lugar estaba desolado y bajo un cielo gris plomizo logré, sin querer, respirar una atmósfera especial en mi visita. El golpeteo de las gotas en el paraguas invitaba a la reflexión en tan sagrado lugar. La tragedia histórica brotaba del suelo junto al vapor de la lluvia de verano.
El líder de los 47, Oishi Kuranosuke, me dio la bienvenida con una inclinación antes de cruzar el portal de ingreso. Una vez adentro, apareció ante mí un enorme patio con un incensario en el centro. Al frente, el edificio central, construido en nobles maderas oscuras que no pueden ocultar la edad del recinto. A la derecha, aulas y oficinas administrativas, y a la izquierda, un letrero que marcaba, inconfundible, el camino hacia las tumbas de los 47 leales y de su señor Asano.
Si bien la historia es muy conocida, conviene recordar que se trató de un acto de venganza y justicia que llevaron a cabo estos guerreros, aun a sabiendas de que ese accionar les iba a costar la vida a todos. Una vez completada su misión, se presentaron ante la tumba del señor Asano que estaba en Sengakuji y le ofrendaron la cabeza de su enemigo, luego de lavarla en un pozo que se encuentra allí actualmente, a la derecha del camino que lleva a los sepulcros. Cuando los 47 leales se entregaron a las autoridades, fueron alojados en cuatro casas daimyo. Algunos fueron a la casa de Hosokawa, otros a lo de Matsudaira, otros a lo de Mori y los últimos a la casa de Mizuno. El Shogun Tokugawa estableció entonces que debían pagar su ofensa cometiendo seppuku 46 de los 47 ronin, en febrero de 1703. No se sabía bien qué hacer con los cuerpos hasta que un día antes de la ceremonia se estableció que serían enterrados, junto a su amo, en Sengakuji. Esto tomó por sorpresa a los monjes del templo quienes, presurosamente, comenzaron con los preparativos funerarios. Se decidió cavar las tumbas en grupos para ir recibiendo los cuerpos a medida que iban llegando de cada una de las casas donde habían sido alojados. Cómo no se sabía cuándo llegarían los cuerpos consideraron esta idea, más práctica que la de enterrarlos según su rango. Para trasladar los cuerpos, se los puso en barriles de madera en posición fetal con los brazos abrazando sus rodillas y sus cabezas ubicadas entre sus rodillas y el pecho. Estos mismos barriles fueron enterrados como estaban, en cada una de las tumbas y se los marcó con tablillas de madera hasta que estuvieran listas las lápidas de piedra que se ven actualmente.
Al entrar al sector de las tumbas del templo, destaca, entre todas, la de Oishi Kuranosuke. En un sector apartado a la derecha, vela por sus hombres el señor Asano y a su lado, la tumba de su esposa. Junto a los 46 que se suicidaron, está enterrado el hijo de Oishi, de nombre Chikara, que con solo 16 años aceptó con honor ser parte de la misión, convirtiéndose así en el samurái más joven de los 47 Leales de Ako. Chikara fue perdonado por el shogun y al morir a la edad de 80 años pidió descansar junto a sus queridos compañeros de gesta.
Saliendo del sector de las tumbas y siendo ya las 9 de la mañana, ingresé a los museos del templo. Uno de ellos conocido con el nombre de Akohgishi Kinenkan. Allí pude apreciar, entre muchos objetos, el que se cree que es el casco del señor Asano. Esta bella pieza está confeccionada por 14 láminas de hierro y el kamon, o símbolo de su clan grabado en oro. También hay una carta escrita por Oishi Kuranosuke a Genke Terai, el médico de la familia Asano, contando en qué condiciones estaban cada uno de los 47 samuráis. En otra vitrina, se encuentra exhibida la declaración escrita, explicando sus acciones. A una de esas declaraciones la dejaron en la casa de Kira y a las otras las llevaban cada uno entre sus pertenencias. También hay un tambor de guerra utilizado en la redada, que debe haber helado la sangre de los moradores de la casa de Kira en aquella fatídica noche. En otro edificio llamado Gishi Mukozokan, están exhibidas las estatuas de madera de los 47 leales con la descripción de sus nombres, edad que tenían al momento del ataque y rango. Cinco de estas estatuas fueron talladas con gran realismo por el escultor Sekiran en el siglo XIX, quien de esa forma logró darle un rostro a cada uno de los valientes. Las restantes imágenes fueron talladas por sus discípulos.
Decidí despedirme de los 47 leales, encendiendo un incienso en el incensario del patio principal. El incienso en la cultura japonesa ha permanecido inalterable a través de los tiempos y suele atribuírsele propiedades curativas y purificadoras. También se usa para brindar paz y acompañar las épocas difíciles. En los días de los samuráis, se solía perfumar cascos y armaduras con el incienso de los templos, para volverse invencibles. Pude entonces imaginar a los 47 ronin perfumando sus armaduras antes de su misión y saber que se volvieron invencibles, ya que solo cayeron bajo sus propias espadas y aun así lograron perdurar en el tiempo mediante su acto de lealtad y desprendimiento.
Sengakuji
Tumbas de los 47 leales
El Buda negro
El viejo Ieyasu bajó su rodilla izquierda al piso. Vestía su reluciente armadura negra al tiempo que sostenía su kabuto por debajo de su brazo izquierdo. Su brazo derecho apoyado sobre su pierna mientras agachaba su cabeza en profunda oración ante el Buda Amida de color negro azabache como su armadura. Iba a necesitar toda la ayuda posible de los dioses y budas en esta campaña. Apenas comenzaba agosto de 1600 y debía empezar a movilizar sus fuerzas de 30.000 hombres cuanto antes en dirección hacia el oeste. Su destino, una planicie en la provincia de Mino conocida como Sekigahara…
Caminando hacia el norte de Sengakuji, llegué al templo Zojoji. Este templo suele ser uno de los más fotografiados de Tokio, debido a que muestra como ninguno la perfecta combinación de tradición y modernidad. Al estar parado frente al templo con sus inconfundibles líneas arquitectónicas antiguas, se puede ver cómo asoma por detrás la Torre de Tokio, similar a la Torre Eiffel de París.
Este templo era el preferido del clan Tokugawa durante el período Edo. Pertenece a la secta budista Jodo y, si bien el templo fue fundado en 1393, fue Tokugawa Ieyasu quien lo elige como templo familiar y lo muda a su ubicación actual en 1598. En su época de apogeo, llegó a tener 120 edificios y más de 3000 monjes. Si bien el recinto da la sensación de ser antiguo, en realidad se trata de una reconstrucción del siglo XX. Al restaurarse el gobierno del emperador Meiji en 1868, se destruyó todo lo relacionado con el depuesto gobierno feudal incluido, por supuesto, este templo. Lo poco que había quedado en pie cayó bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Una excepción a toda esa destrucción fue la puerta de madera roja laqueada llamada Sangedatsumon, que data de 1622 y que en la actualidad es el bellísimo portal de entrada a los terrenos de Zojoji. El nombre de esta puerta hace referencia a los tres estados que perjudican nuestro ser: avaricia, odio e insensatez, y que se supone que quedan afuera cuando lo traspasamos.
Una vez dejados mis malos sentimientos en el portal, avancé hacia el templo propiamente dicho subiendo unas escaleras. A mi derecha, el campanario con su campana fechada en 1673, considerada en su momento una de las tres campanas más grandes de Edo. Continué mi subida hasta llegar al edificio Ankokuden, donde hay una imagen llamada Kurohonzon que es un Buda Amida negro al que Tokugawa Ieyasu le oraba regularmente para tener éxito en sus campañas militares. Esa imagen no suele estar a la vista del público, pero desde la Antigüedad los creyentes visitan el templo para obtener éxito en cualquier proyecto que se inicie, quizá emulando la suerte del viejo guerrero. Siguiendo un sendero por el costado derecho del Daiden o edificio principal, y a través del camino demarcado por estatuas jizo, llegué a un sector de tumbas. Allí, detrás de un muro y una puerta de entrada sumamente baja, se encuentra el Mausoleo Tokugawa del templo, donde descansan seis de los quince shogunes Tokugawa de toda la dinastía. Entre ellos está Hidetada Tokugawa, el hijo de Ieyasu y segundo gobernante de la familia. Un antiguo portal de hierro que se mantiene cerrado delimita el sector con dos dragones tallados a sus costados y, en cada puerta, cinco kamon de bronce del clan Tokugawa. Una vez traspasados los muros ingresé a una especie de patio cubierto de guijarros en medio de una frondosa vegetación y un sendero que rodea todo el lugar para permitir, de esa forma, ir presentando los respetos a cada uno de los shogunes.
Un lugar de mucha paz, en medio de la moderna zona de Minato Ku.
Portal Sangedatsumon
Mausoleo Tokugawa
El indigno señor Kira
La oscuridad apenas dejaba ver unos metros hacia adelante. La nieve caía copiosa sobre la adormecida noche de Edo en aquel invierno de 1702. Cuarenta y siete sombras silenciosas, vestidas con sus abrigos jimbahori, caminaban por las calles de Ryogoku. Una vez frente a la casa del indigno, se dividieron en dos grupos. Uno atacaría por el frente y el otro por la retaguardia. Al cruzar los muros, comenzaron los primeros enfrentamientos con los guardias. De a poco los fueron eliminando a todos cuidando de no matar a ningún criado. La desesperación empezó a surgir cuando no encontraban a Kira por ningún lado, aunque estaban seguros de que estaba dentro de la casa. Cuando finalmente descubrieron su escondite en un cobertizo oculto, llevaron a Kira ante el líder, Oishi Kuranosuke. Como hombre de códigos que era, le dio a Kira la última oportunidad de morir con honor mediante seppuku. Esta oportunidad fue rechazada de plano. Inmediatamente y sin mediar más palabras, Oishi desenfundó el sable con que su señor se había suicidado, y de un solo golpe, cortó la cabeza de Kira. No hubo festejos. Solo tranquilidad…
En el Japón feudal existían aldeas y feudos donde hoy hay barrios, ciudades y prefecturas. Quizá allí estuvo el mayor desafío de mi viaje. En encontrar los sitios históricos en medio de modernas zonas residenciales.
Así fue como, en el corazón del barrio Ryogoku, encontré los restos de la que fue la casa del señor Kira Yoshihiza, el maestro de ceremonias del shogun a principios del siglo XVIII. En la actualidad solo se conserva un patio de la propiedad que está muy bien cuidado haciendo esquina en una de las bocacalles del barrio. Sus blancos muros con tejas negras no son muy altos y me obligan a pensar lo poco seguros que deben haber resultado para detener a 47 samuráis decididos a matar al dueño de casa, sin tener nada que perder. Por detrás de los muros, asoma un sauce cuyas ramas caen tristes sobre las pálidas paredes. A la izquierda de la puerta de entrada, una piedra con inscripciones kanji, perfectamente delimitada por una cadena. Las puertas de madera negra están abiertas de par en par. Al pasar por el portal me encontré con una estatua de Kira, vestido con un atuendo negro y un sombrero, al estilo del que usaban los nobles de la época feudal. A mi izquierda, un pequeño altar shintoísta rodeado de banderas sashimono, de color rojo y un torii en el mismo tono. Unos cuadros vidriados con imágenes del incidente en las paredes internas y folletería informativa sobre lo sucedido en ese lugar completan la ambientación. También hay un banco donde me senté a imaginar, aunque sea por unos minutos, aquella trágica noche nevada de diciembre, en la que los 47 ronin hacían justicia, por la ofensa sufrida a su señor, en uno de los actos de lealtad más grandes de todos los tiempos en la historia universal. Por unos momentos me quedé mirando la estatua de Kira como queriendo avisarle del ataque que iba a sufrir, pero fue inútil. Su soberbia era mayor que su miedo…
Casa de Kira
Katana
“Tiene la virtud de la gran compasión, así que aparece en un cuerpo de color negro azulado. Tiene la virtud de la gran quietud meditativa, por lo tanto, él se sienta en una roca. Él tiene una gran sabiduría, así él manifiesta grandes llamas. Él agarra la espada de la gran sabiduría para destruir la codicia, el odio y la ignorancia”.
–EXTRACTO DEL SUTRA DE FUDO MYOO
Caminando 15 minutos hacia el norte de la casa de Kira, me dirigí hacia el Museo de la Espada Japonesa, también conocido como Token Hakubutsukan. Este museo, fundado en 1968, se encuentra patrocinado por la Sociedad para la Preservación de la Espada Japonesa y antiguamente estaba ubicado en Shibuya hasta que, en 2017, se mudó a un moderno edificio de tres plantas frente al río Sumida y al lado del Antiguo Jardín Yasuda originario del período Edo. Apenas crucé sus puertas, pude empezar a apreciar en detalle verdaderas obras de arte exhibidas en espaciosos salones con vitrinas cómodamente distribuidas. Al pie de cada ejemplar, toda la información correspondiente a cada arma de la colección. El silencio reinante más la tenue luz típica de todos los museos japoneses creaban cierto aire de misticismo, invitándome no solo a observar lo que se mostraba, sino que también lograban en mí una apertura de todos los sentidos. Todo mi cuerpo estaba preparado para incorporar en mi mente cada objeto observado. Unos objetos que, por otra parte, cuentan con una tradición de mil años en el historial bélico y cultural del país. En este museo pude disfrutar de las mejores hojas de, tanto aikuchi, wakisashi, katanas y tachis confeccionadas por los más reconocidos maestros de la época moderna, más algunas exquisitas piezas de la Antigüedad, como una hoja del siglo XIII firmada por Kuniyuki y que es la única hoja de este forjador designada como Tesoro Nacional. Esta hoja pasó por las manos del clan Matsudaira, señores de Akashi en la provincia de Harima.
La katana y su antecesora, el tachi, se consideran armas únicas en el sentido de lo que representaban, más que la función que cumplían. Era, antes que un arma, un símbolo de poder y estatus en la estructura social de la época, pero también era un símbolo del alma de su portador. Representaba su honor y su valentía. En la actualidad muchas familias descendientes de samurái conservan estos sables en el seno de su familia como verdaderas joyas de sus antepasados.
El arte marcial que con más respeto y refinamiento conserva la técnica del manejo del sable en la actualidad es el iaido. Esta disciplina descendiente del antiguo kenjutsu floreció en el período Edo hasta que se vio proscripto durante la Restauración Meiji, el momento en el cual se prohibió definitivamente portar sables. Se consideran a todas las escuelas nacidas antes de ese momento como koryu o escuelas antiguas. A principios del siglo XX el manejo del sable tuvo un nuevo resurgimiento ya como gendai budo o budo moderno, cuyo principal objetivo era el desarrollo y crecimiento espiritual de la persona que lo practicaba. En la actualidad se aprenden tanto las formas modernas como las antiguas. Es una sensación muy fuerte la de estar ejecutando formas que tienen siglos de antigüedad y que han sido transmitidas de generación en generación. Sentir el peso del sable en las manos, su correcto balance, el sonido que provoca al descargar el golpe y la elegancia de cada uno de sus movimientos. El estado de alerta, la concentración y la actitud correcta ayudan a transportar al practicante a épocas donde el correcto uso del sable era la diferencia entre vivir o morir…
Jardín Yasuda, lindero al Museo de la Espada Japonesa
Vivir en Edo
El anciano caminaba lento de la mano de su hija por las calles de Edo tratando de recordar imágenes del pasado. El movimiento era incesante. Ya hacía muchos años que la ciudad se había convertido en la más populosa del mundo. Por sus calles de tierra pasaban a diario miles de samuráis, hombres bárbaros que, aunque solo eran el diez por ciento de la población, eran suficientes para generar los disturbios que alteraban la paz de la ciudad. Los comerciantes y artesanos hacían crecer sus tiendas y el bullicio era ya insoportable para un hombre de su edad. Los descastados completaban el triste espectáculo de poco virtuosismo que se vivía en las calles. Este último nivel de gente agrupaba a los carniceros, sepultureros, mendigos y prostitutas. Tiempo atrás había tratado de dejar una imagen decente de la ciudad y su arte era muy valorado, pero debía rendirse ante la realidad. Edo se había convertido en algo muy distinto a lo que reflejaban sus obras. Ya era tiempo de raparse la cabeza y retirarse a la vida religiosa…
Continué recorriendo la zona de Ryogoku a pie, ya que en pocas cuadras a la redonda había innumerables sitios por descubrir. Así fue como me dirigí al Museo de Edo que se encuentra detrás del centro de sumo Kokugikan, donde se hacen los torneos más importantes de Japón.