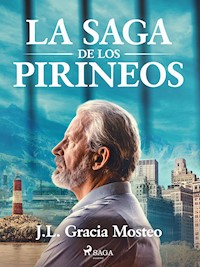
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Potente crónica de ficción en la que el propio escritor dice entrevistarse con un hombre preso en la cárcel de Alcalá por asesinato. A lo largo de sucesivas entrevistas, el preso le cuenta la historia de su familia, una saga que lo lleva hasta el Polo, la Tierra de Fuego o los rascacielos estadounidenses. Su relato forma una emocionante crónica de aventuras del siglo XX en una narración imposible de abandonar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J.L. Gracia Mosteo
La saga de los pirineos
Saga
La saga de los pirineos
Copyright © 2009, 2022 J.L. Gracia Mosteo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374252
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Luis Alberto de Cuenca, ni güelfo, ni gibelino: excelente poeta.
…
Señor Dios, ten piedad de los pobres tontos
que no sabemos nada de geometría
y embobados en la música celeste
olvidamos la fórmula
del binomio de Newton.
Vamos andando a trancas y barrancas,
aprendiendo las cosas tristemente
por el mundo adelante que tú hiciste.
…
Perdónanos, Señor, tanta tontería
y ten piedad de nosotros, de los pobres tontos
que recorremos los caminos de las estrellas
con los ojos encendidos
en la tibia embriaguez de las fábulas.
…
Celso Emilio Ferreiro
PRÓLOGO
CONOCÍ a Martín Abarca en una visita a la cárcel de Alcalá. Llevaba allí unos meses y pronto iba a ser juzgado. Le pregunté cuál era su delito: “Para unos, homicidio. Para otros, asesinato. Pronto saldré.” No pude sino sonreír y pensar que aquel preso bisojo, de pelo ralo y gesto desvalido, estaba contagiado de ese mal de la esperanza que permite vivir sin libertad.
En nuevas visitas, llegué a trabar una cierta amistad con él. Cuando supo cuál era mi profesión, me entregó dos cintas de noventa minutos cada una y me pidió que las guardara hasta ser juzgado. Después, me dijo, podía hacer lo que quisiera...
Meses más tarde llegó el juicio. El fiscal y el defensor coincidían en que era culpable. Por mi parte, había arrinconado las cintas y apenas si recordaba el caso. Pero al leer en la prensa su excarcelación, la curiosidad pudo más que la pereza.
Esta es su historia. La historia de cómo miente el asesino y de cómo mintió la víctima salvando a su ejecutor. Yo sólo he puesto la sintaxis.
El Autor
CINTA I
“Feliz quien pasa su vida en los campos propios,
quien de niño ve la misma casa que de anciano
y apoyándose en el bastón sobre la tierra en que gateó,
cuenta los largos años en su única cabaña”.
Claudiano
PRESENTACIÓN
Mi historia es la historia de una espera. Desde que nací esperé ese instante que justificara estar vivo. Quién me iba a decir que morir o, mejor dicho, matar, era la respuesta... Ahora, mientras aguardo en mi viejo volkswagen bebiendo de la petaca y con esta grabadora en el salpicadero, recuerdo, como el perfecto imbécil que soy, para reunir fuerzas; recuerdo para matar. Qué otra cosa puedo hacer: no se puede matar al reloj, pero tampoco se puede morir lentamente viendo morir lo que era tu vida. Por eso aguardo. Por eso grabo esto. Para no olvidar que viví. Para no perdonar que viví.
1
Todo había comenzado en un lejano caserón en las faldas del Pirineo aragonés. Una casa fría e inmensa en donde las brasas medievales del mayorazgo regían la vida de sus moradores como los rostros de la Luna los océanos. En su corazón, una chimenea de amplia campana combatía el frío inmemorial; una estrecha escalera de piedra llevaba al segundo piso distraído en estancias y dormitorios, y, tras varios peldaños más, el limbo de graneros y desvanes condenaba al olvido a mazorcas y aperos, yelmos y espadones, e incluso había noticia de a un misterioso relicario árabe en cajita de plata y con un repugnante resto... Algo, luego lo habría de saber, que estaba en el secreto de la gloria y la mentira de la casa.
Allí había nacido mi padre y los padres de mi padre y los de aquellos... Allí se perdía, ahondando en los siglos, el manantial de tantos Abarcas de rubias crines, ojo derecho vago y coloradas nubes en las mejillas. De allí esa espesa sangre habituada a caldearse al sol de pinares y pastizales de su feudo. De allí la arbitrariedad brutal de quien sólo da cuentas a pocos y muy lejos. De allí la fría certidumbre de quien escucha el hielo y la ventisca, y no necesita de nadie ni de nada salvo del atizador.
Bajo aquellos muros de piedras a hueso y viejo escudo desgastado por las nieves y el desdén de quien antepone cosechas, rebaños y bosques, a salón, radiadores e hidalguía, la abuela Marieta había dado a la luz de las casi alcanzables constelaciones a cinco o seis enormes bebés que no le habían impedido conservar unas caderas de sillita de la reina y una mata de cabello que atraía la mirada de los varones de bozo y canas, y el ardor de su marido Juan.
Juan Abarca era un desconocido incluso para sí mismo. Imposible hablar de él: su vida se sometía a los ciclos del año más que a las convenciones de la sociedad. Juan era un árbol y, como árbol, el silencio era su forma de expresión. Buen lector y mejor escuchador, pasaba en el campo la mayor parte de la jornada. Con la edad, entregó el cuidado de las tierras a sus hijos y se concentró en un pequeño rebaño que llevaba a pacer a la montaña. Pronto habríamos de saber lo que buscaba.
En cuanto a Marieta, siempre fue una vieja dama de provincias: desde que tuvo catorce años. Y como tal vivió. Piel y corazón eran uno en ella. Al empezar las estaciones un lento Hispano Suiza la recogía para llevarla a esas sederías de Jaca que se agazapan tras la mole de la catedral y huelen a fibra y linimento de parqué. Allí hacía acopio de la vestimenta que llevaría para goce exclusivo de su vanidad, que era decoro, y de Juan, aislados como estaban en aquel rincón tan perdido que ni era el mundo: Oliván.
Una vez por semana, subía desde Sabiñánigo una peinadora que le lavaba, ondulaba y asentaba las hebras de su melena caliza. Una vez al año, por San Juan, bajaba al monasterio de la Peña para rendir una misa a tantos Abarcas como allí esperaban el fin de los tiempos y que, a buen seguro, vagan por el Purgatorio arrastrando su pesada bola de almas en pena a causa de sus alegrías con la carne y la espada.
A pesar de llevar la misma sangre (era prima hermana de su marido), Marieta era bien distinta. Educada en la contención, la parquedad y las maneras, la semilla había fructificado... Cuando fue madre intentó hacer otro tanto, pero educó hasta donde lo permitieron los berrinches y pataletas de sus hijos, de modo que estos sólo tenían que llorar, romper el cristal de penumbra y silencio de la casa, para ser condenados a la indiferencia y, por ende, el libre albedrío. Una vez allí, la determinación de Marieta se disolvía como la nieve en las agujas de los pinos. De resulta, su formación fue consecuencia más de la intemperie que de los muros de la casa y crecieron gozándose en su savia y percepción. Unos, como arbustos de boj; otros, como ramilletes de tomillo: Georgina, la única hembra, habría de llevar a la locura a su esposo tras morir diabética extrema y secreta poco antes de que germinara el hijo que esperaba; Luis, de morir en la campaña de África y sus restos de abonar alguna quebrada rifeña con un matojo de hierbas como túmulo; en cuanto al zaguero, Quintín, terminó por emigrar a Argentina donde con puño de hierro enderezó una ruinosa empresa maderera para acabar haciéndose con ella y perecer mordido por una víbora (versión que ensombrecía la certeza de un envenenamiento por alguna de sus amantes que, enarbolando retoños de ojo derecho vago y ralo cabello rubio, se disputaban la cuantiosa herencia). Boj y tomillo, de los hijos de Marieta sólo dos sobrevivieron: Antón y Jeremías. Ella intentó transmitirles sus odios y querencias: la repugnancia del verbo ufanar; el placer por el sustantivo tierra; la formalidad; el cumplimiento; el reparo ante el progreso... “Formal, decía, era el hombre discreto, cabal, cumplido, de palabra; aquel que hacía que sobraran notarios, abogados y chupatintas.” En cuanto al progreso, qué decir de esa ola que venía y que osaba robarle hasta los muertos a la tierra.
—Como en las tiendas de ultramarinos... —comparaba—. Déme, por favor, un kilo de garbanzos. Y tristras, el tendero va al cajón, coge la cazoleta y saca un kilo de garbanzos. Déme al abuelito Solanilla. Y, tristras, el enterrador busca el nicho y ahí tiene usted, señora, un kilo de Solanilla. Si más que Campo Santo debería llamarse Tenderete Santo.
No, Marieta no era ninguna entusiasta del progreso. Marieta pensaba que la muerte debía ser muerte, vuelta a la tierra. Por eso temía aquellas grandes chimeneas que se alzaban en Sabiñánigo, aquel otro mundo tan cerca que, no sabía bien por qué, también tenía algo que ver con la muerte.
Ella estaba a gusto en aquel inmenso tajo de la montaña perfumado de vaca y heno y aligerado por el vientecillo que bajaba de las cumbres. Allí, junto a aquella iglesia mozárabe de arcos de herradura, altar en dolmen y torre minarete, en cuyo suelo reposaban tantos de los suyos desde que el rey Jaime el Conquistador otorgará a Alonso Abarca, que con un quinto de la caballería pagado de sus arcas le había acompañado a la conquista de Valencia y había perdido heroicamente un ojo al ser alcanzado por una saeta en el sitio de Murcia, el privilegio de esperar con sus descendientes el Juicio en sagrado. (La leyenda dice que en homenaje todos los varones de la familia arrastran un ojo inútil). Allí, junto a sus vivos, en aquel caserón destartalado. Allí, vieja dama a los catorce.
Pero, como se verá, sobre esto, sobre todo esto, hay mucho que hablar.
2
Para llegar a esta pistola, a este amanecer de lluvia, tuve que dejar los manzanares que huelen a inocencia, las tomateras de aroma a fecundidad, las huertas donde el escarabajo negrigualdo escarba: todo por una vieja pistola y una petaca; todo en un pueblo del que sólo queda el recuerdo.
Era allí donde treinta años atrás llegó Jeremías cuando abandonó para siempre su casa. Donde encontró a Luisa. Donde nací yo.
Siguiendo antiguos y admitidos fueros, había recibido una dote mínima, unos estudios que eligió de música y que le llevaron a perfeccionarlos a diferentes ciudades de España; cinco o seis camisas; unas mudas; dos o tres trajes; una maleta de cartón corinto; varias corbatas de seda y el orgullo de haber contribuido a la inmovilidad casi egipcia del mayorazgo.
Al lentísimo tren que le alejó de la montaña le acompañó tan sólo su padre, aquel hombre que pudiendo ser un gran señor había elegido el pastoreo: desde sus montañas y majadas, Juan Abarca prefería contemplar en silencio el mundo con la sola compañía de su perro, al que nadie había oído ladrar, y de dos o tres periódicos siempre pasados. Sin embargo, nubes, hielo, lluvia eran para él de más fácil lectura que cualquier acto de los hombres, porque Juan Abarca no era de este mundo, o, mejor dicho, él era el mundo: en los ibones donde las truchas brincan la alegría de estar vivas, junto a los roquedos donde el sarrio salta sobre el abismo, aquel buscador de Dios era uno más.
Así que, de tanto buscarlo, de tanto entreverlo, lo encontró:
—Un día, tu abuelo volvió de la montaña sin la color en la badana de su rostro. Nos disponíamos a almorzar y él, en lugar de sentarse, comenzó a caminar sobre el enlosado del comedor. Le miramos a hurtadillas. El abuelo no gustaba de hablar pero aquel día su expresión era otra, aquel día no podía hablar —contaba Jeremías.
—¿Ocurre algo, padre? —le pregunté.
El me ignoró y se sentó en la cadiera.
—¿Padre?
Tras un prolongado silencio, nos miró largamente y dijo: “He visto a Dios.” Solté la cuchara y dirigí la mirada hacia la ventana por donde se deslizaba el vientre blanco de enero. Pensé qué en la insistente soledad de la montaña, Juan Abarca se había vuelto loco.
—Y, ¿dónde ha sido eso?
—En la cascada. Allí ha estado toda la mañana. Allí seguirá. —Luego, se tumbó junto al fogaril y se durmió casi al instante. Tu abuelo echaba todos los días una siesta de quince o veinte minutos: “Necesito parar, decía, darle tregua al fuelle; dejar a la deriva el alma.”
Le miramos dormir sin movernos de la mesa. Un tibio sol asomaba tras los altos pinares. Después, Marieta recogió la loza y trajo café. Allí seguíamos cuando despertó. Nos contempló con sorna mientras se envolvía en la manta pastora que se había hecho traer de la Alcarria, llamó a Mudo, su perro, y se fue.
Como puedes imaginar, le seguí. Anduve a escondidas monte a través durante más de una hora. Al fin, llegamos al claro del ibón, donde la vieja pardina. Desde mi escondite apenas si podía verlo, pero me extrañó la quietud del lugar: algo faltaba. O había. Entonces, tu abuelo se volvió hacia la espesura donde me ocultaba y dijo: “Mira, Jeremías: ahí.” Salí confuso, atemorizado por lo que iba a descubrir, acaso la certeza de su demencia. Y entonces lo vi: la cascada que caía sobre el lago se había convertido en brazo de éter helado que caía sin ruido desde las nubes bajas. Todo se había detenido. Todo había suspendido su agitación. Todo seguía estando, siendo. Cielo y tierra; aire y agua; vida y vacío. Pero uno, uno. Me senté mientras tu abuelo, mi padre, liaba dos cigarrillos y aspiré largamente el aliento puro de la montaña. Después, me tendió uno y sonrió dando una suave calada. ¿Loco?, pensé, ¿quién de los dos era el que estaba loco?
—Y, ¿siempre fue así? —inquirí.
—Bueno, hay una historia que ya te contaré más adelante y que además tiene que ver precisamente conmigo... —continuó pensativo— .Ahí perdí el miedo yo y, asegura tu abuela que él, la razón. Pero yo no pienso así. Tu abuelo siempre había descreído de las apariencias y buscado lo que había detrás. Sus ojos habían vivido nacimientos y muertes, primaveras y hielos. Todo lo había visto pasar. Al principio pensó que la manifestación de Dios era ese movimiento incesante que quita la vida, que la da. Ese movimiento que hace reverdecer los árboles en abril. ¡Cuantos días enteros perdió espiando esos brotes de las ramas en primavera; esperando el milagro de su transformación en flor! Imposible: el instante que abre la oscuridad al amanecer, que despierta la savia, siempre era inaccesible a sus sentidos que sólo encontraban la huella, jamás el paso. Con la paternidad, creyó atisbar el rostro del Creador en el fondo de las pupilas ciegas de sus hijos recién nacidos. El creía entreverlo en el hondón de aquel agua estancada, muerta pero a punto de resucitar, contemplando agazapado su obra, contemplándonos... Hasta que la chispa de la luz llegaba al alma del niño, aquellos ojos se iluminaban y Dios se tenía que retirar. Aquellas caritas de ángel, pensaba, aquellas almitas blancas de ojos de estatua, eran el mejor altar para que se revelara el Hacedor; más hermoso aún que aquel otro de la iglesia mozárabe de Oliván a las seis de la mañana cuando la saetera del ábside filtra los rayos del sol que nace y que van a posarse como una pluma sobre el ara.
Cuando sus hijos crecieron, el abuelo, ya viejo, buscó a Dios en la montaña, la gran e inmensa montaña de bruma y piedra que acaricia como una torre de Babel muda y verde al cielo.
—Allí confluye todo —decía—. Aire y sol, agua y tierra—. Así que con la compañía de un perro taciturno se dispuso a prepararse para esa otra vida que nos espera y que no podía ser muy distinta de la plenitud de vivir ignorando que se vive, de ser árbol, serpiente, brisa, lago, montaña.
—¡Pues sí que era raro!
—Por otra parte —seguía contando Jeremías—, le fascinaban aquellas fotos en huecograbado, aquellos titulares en mayúsculas, aquellos escritos que eran, ahora sí, lo desconocido: “El hombre es un animal carroñero. Come animales que mata y guarda. Se come la verdad. No confíes en el hombre, me dijo al tomar el tren, tan sólo en tu instinto, Jeremías.”
—Nunca le volví a ver. Semanas más tarde, una gran nevada le aisló en el bosque. Tras varios días de búsqueda, fue encontrado congelado y en compañía de Mudo, su perro, que había defendido su cadáver de la necesidad de tantas bestias privadas por la nieve del alimento. Fue encontrado hecho montaña. Al funeral, y junto a la familia, le acompañó el perro. Todos esperaban el milagro del ladrido. No ocurrió. Aún hoy, pienso que pudiendo hacerlo, el animal le regaló el silencio. Como en vida. Luego, corrió a la montaña y nunca más se le volvió a ver. Y esa es, de alguna manera, la historia de tu abuelo.
Tras el entierro, Jeremías se enroló en el Ejército, en donde prosperó hasta llegar a primer oboe de la banda. En los veranos, junto a un grupo de colegas, se echaba a los pueblos de la región a tragar polvo y sufrir las jocosidades de los aldeanos, ahítos de alcohol y fiesta mayor. Tocaban jazz, tangos, fox, vals, mientras se movían cadenciosamente. En los descansos descendían del tablado investidos de esa admiración que despierta lo extraordinario por fugaz y tomaban un trago con la muchacha que se acercaba a preguntar de dónde venían, cuáles eran sus nombres, qué ciudades habían conocido, la letra de esa canción. Ellos adornaban sus grises semblanzas con nombres de celebridades, países lejanos y hoteles de porteros con chorreras. Las muchachas les miraban con ojos de pez y, entonces, los más avezados bajaban durante una pieza, atacaban un baile con ellas y les robaban besos que sabían a paja y jabón. Así fue como Jeremías conoció a Luisa Sos, sonriente y bruna, bella y chiquita, y de una familia (luego lo supo) que sumaba ribazos y aspiraba al sigue. En el cielo de la pista del viejo casino Agrícola e Industrial colgaban como acordeones de Liliput los farolillos y a lo lejos los gallos alborotaban desde los corrales los pasos del trasnochador.
Aunque, como muy pronto se verá, el canto del gallo también anuncia la prueba del temple. Así lo vio Pedro el apóstol. Así, a no mucho tardar y en un cementerio nocturno, yo.
3
Pasó el verano, sus calimas y sus noches de ventanas abiertas. Pasaron las tardes de río, las siestas bajo las mosquiteras. El músico y la doncella dejaron de verse. Un día, el valle del Jalón vio descender del tren a una dama de edad vestida de seda negra y que recogía su cabello en un moño aurado por una mantilla. Iba acompañada por dos tionas de ojos glaucos y somnolientos. Tomó un coche de caballos y pidió que la llevaran a la posada de Calatorao. Después de una hora de acicalarse, hacerse peinar y reconfortarse con un mínimo refrigerio, empuñó su bastón de boj, anilló entre sus dedos las cuentas de un rosario y se encaminó hacia la iglesia. Allí pasó un tiempo indefinido hasta que, sin un asomo de duda, se levantó, salió sin volver el rostro y dijo al cochero que la llevara al domicilio de los Sos.
Unas semanas antes había tenido una conversación con su hijo al que la oposición de la familia de Luisa desesperaba.
—Escúchame, Jeremías —le había dicho—. Lo que a la familia dio la cabeza, el bajo vientre se lo quitó. Alonso Abarca, por ejemplo, fue la excepción. Por una vez, pero sólo por una, seso y sexo trabajaron juntos.
—¿Qué quiere decir, madre? —se sorprendió.





























