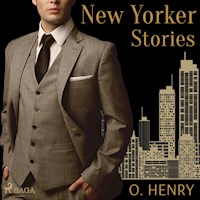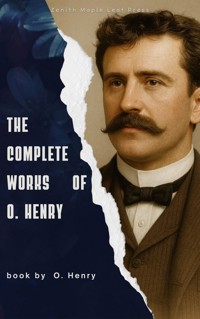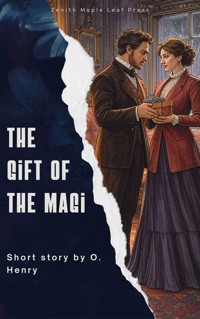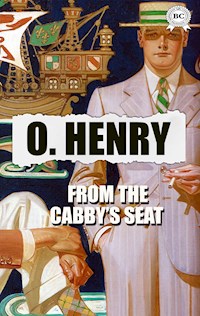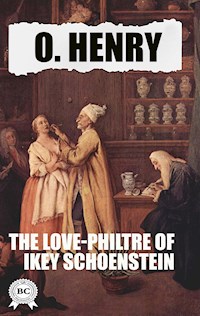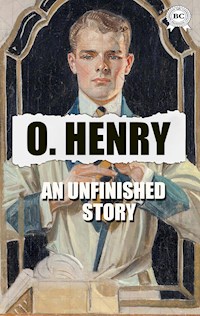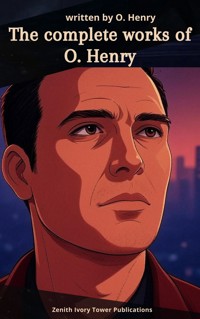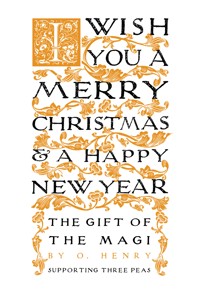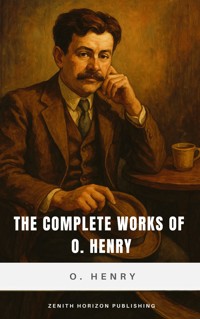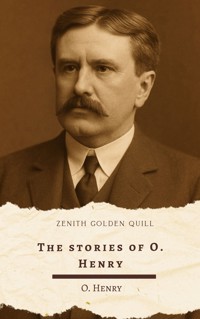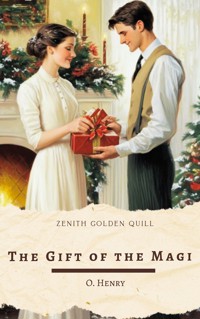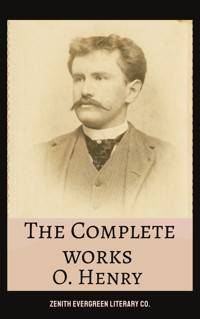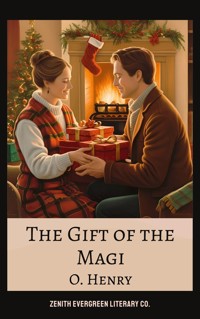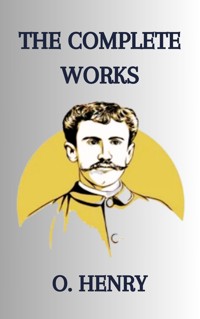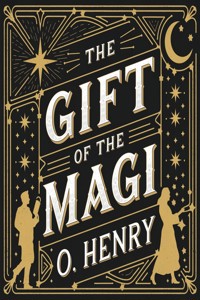Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Como la de todo clásico, la narrativa de O. Henry ha atravesado a legiones de lectores a lo largo del tiempo. Sus historias de proscritos, desclasados, vaqueros enamorados y latifundistas venidos a menos nos cautivan de manera inadvertida: en ellas caben las aventuras y desventuras del género humano, sus complejos enredos. Jorge Luis Borges describió a O. Henry como un maestro del «relato en cuya línea final acecha una sorpresa», y en él reconocemos a un precursor de Truman Capote, Flannery O'Connor, Raymond Carver y Richard Yates, entre otros grandes nombres de la narrativa estadounidense. La senda del solitario reúne catorce de sus relatos más brillantes, traducidos por Marcelo Cohen con gracia y precisión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA SENDA DEL SOLITARIO
O. HENRY
TraducciónMARCELO COHEN
FIORDO
ÍNDICE
Sobre este libro
Sobre el autor
Otros títulos de Fiordo
La senda del solitario
Cómo asaltar un tren
Los caprichos de la suerte
La máxima renuncia
Un error técnico
Un príncipe del Chaparral
La regeneración de Calliope
El valor de un dólar
Bruma en Santone
Un informe municipal
«La Rosa de Dixie»
La ambigüedad de Hargraves
Dos renegados
Tesoro enterrado
Sobre los cuentos de este libro
SOBRE ESTE LIBRO
Como la de todo clásico, la narrativa de O. Henry ha atravesado a legiones de lectores a lo largo del tiempo. Sus historias de proscritos, desclasados, vaqueros enamorados y latifundistas venidos a menos nos cautivan de manera inadvertida: en ellas caben las aventuras y desventuras del género humano, sus complejos enredos. Jorge Luis Borges describió a O. Henry como un maestro del «relato en cuya línea final acecha una sorpresa», y en él reconocemos a un precursor de Truman Capote, Flannery O’Connor, Raymond Carver y Richard Yates, entre otros grandes nombres de la narrativa estadounidense.
La senda del solitario reúne catorce de sus relatos más brillantes, traducidos por Marcelo Cohen con gracia y precisión.
SOBRE EL AUTOR
O. Henry es el seudónimo de William Sydney Porter, nacido en 1862 en Greensboro, Carolina del Norte. Reconocido como uno de los grandes cuentistas norteamericanos, entre otros gestos por la instauración en 1919 del prestigioso premio anual que lleva su nombre y por la publicación de 101 Stories en la Library of America, O. Henry tuvo una vida tan llena de peripecias como sus propios relatos: se formó como farmacéutico, trabajó en un rancho como peón y cocinero, se fugó con su futura esposa, fue músico, dibujante y cayó preso por malversación de los fondos de un banco de Texas para el que ofició de contador. Después de huir a Honduras y entregarse para ver a su mujer, que moría de tuberculosis, pasó tres años en la cárcel y comenzó a publicar sus relatos en revistas y periódicos de gran tirada. Su carrera literaria en ascenso lo llevó a Nueva York, donde volvió a casarse y murió, alcohólico y abandonado por su segunda esposa, en 1910.
OTROS TÍTULOS DE FIORDO
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
El libro de los días, Michael Cunningham
La rosa en el viento, Sara Gallardo
Persecución, Joyce Carol Oates
Primera luz, Charles Baxter
Flores que se abren de noche, Tomás Downey
Jaulagrande, Guadalupe Faraj
Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat
Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates
Sobre mi hija, Kim Hye-jin
Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen
El mar vivo de los sueños en desvelo, Richard Flanagan
Un imperio de polvo, Francesca Manfredi
Dios duerme en la piedra, Mike Wilson
Yo sé lo que sé, Kathryn Scanlan
Historia de la enfermedad actual, Anna DeForest
Desolación, Julia Leigh
Soy toda oídos, Kim Hye-jin
Los galgos, los galgos, Sara Gallardo
La ficción del ahorro, Carmen M. Cáceres
Perturbaciones atmosféricas, Rivka Galchen
López López, Tomás Downey
Criatura, Amina Cain
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley
El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez
La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson
Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn
Un caballo en la noche. Sobre la escritura, Amina Cain
Correr hacia el peligro. Encuentros con un cuerpo de recuerdos, Sarah Polley
Legua
Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres
El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi
Lateral
El optimista, E. M. Delafield
ELOGIO DE LA SENDA DEL SOLITARIO
«Con todo, el lector que lee a O. Henry no lo elige por la trama; lo hace por el encanto de su cómica forma de mirar, por la exactitud de su oído, y en esta era, esta época, por la honestidad brutal de su sentido moral».
Guy Davenport
COPYRIGHT
Títulos originales en inglés: “The Lonesome Road”, “Holding Up a Train”, “The Shocks of Doom”, “The Higher Abdication”, “A Technical Error”, “A Chaparral Prince”, “The Reformation of Calliope”, “One Dollar’s Worth”, “A Fog in Santone”, “A Municipal Report”, “‘The Rose of Dixie’”, “The Duplicity of Hargraves”, “Two Renegades”, “Buried Treasure”.
© O. Henry (William Sydney Porter), 1903, 1904, 1905,
1907, 1908, 1909, 1910, 1911
© de la traducción, Marcelo Cohen, 1982
© de esta edición, Fiordo, 2025
Paroissien 2050 (C1429CXD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Inés Picchetti
ISBN 978-631-6630-06-3 (libro impreso)
ISBN 978-631-6630-09-4 (libro electrónico)
Hecho el depósito que establece la ley 11.723
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
sin permiso escrito de la editorial.
O. Henry
La senda del solitario / O. Henry. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Fiordo, 2025.
Libro digital, EPUB - (Lateral; 1)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Marcelo Cohen.
ISBN 978-631-6630-09-4
1. Narrativa Estadounidense. 2. Cuentos. I. Cohen, Marcelo, trad. II. Título.
CDD 813
LA SENDA DEL SOLITARIO
Moreno como un grano de café, robusto, provisto de espuelas y pistolas, cauteloso, indomable, vi a mi viejo amigo Buck Caperton, ayudante del sheriff, caer con un tintineo de espuelas en una silla de la antesala de su superior.
Ya que a esa hora los tribunales estaban casi desiertos, y recordando que a veces Buck solía relatarme historias jamás impresas, lo seguí y, conociendo sus debilidades, no me costó impulsarlo a hablar. Porque para el paladar de Buck los cigarrillos armados con hojas de maíz eran dulces como la miel; y si bien era capaz de apretar el gatillo de una .45 con velocidad y puntería, nunca había aprendido a armar cigarrillos.
No fue culpa mía (pues yo armaba cigarrillos compactos y bien formados) sino de un antojo suyo, el que, en lugar de alguna odisea del chaparral, me viera yo escuchando… ¡una disertación sobre el matrimonio! ¡Cosas de Buck Caperton! Pues yo sigo sosteniendo que los cigarrillos eran impecables y, por lo tanto, solicito mi absolución.
—Acabamos de traer a Jim y Bud Granberry —dijo Buck—. Un asunto de robo de trenes. Fue en el paso de Aransas, el mes pasado. Los apresamos en el llano de Veinte Millas, al sur del Nueces.
—¿Les costó mucho acorralarlos? —pregunté; aquella era la clase de alimento que reclamaba mi apetito épico.
—Un poco —dijo Buck; y luego, en el curso de una breve pausa, el pensamiento se le perdió por otros caminos—. Es extraño lo que sucede con las mujeres —continuó—, y el lugar que ocupan en la naturaleza. Si me pidieran que las clasificara, diría que son una especie de hierbas astrágalos de humanos. ¿Alguna vez has visto un potrillo que haya estado masticando esa planta? Lo llevas a un arroyo de medio metro de ancho, empieza a resoplar y hasta es capaz de tirarte de la silla. Retrocede como si estuviera delante del Mississippi. Y al rato baja por la ladera de un cañón de setenta metros como si entrara en un prado. Pues lo mismo les sucede a los casados.
»Es que estaba acordándome de Perry Rountree, que era compañero mío antes de cometer pecado de matrimonio. En aquellos tiempos Perry y yo detestábamos que nos molestaran. Vagábamos mucho, despertando toda clase de ecos y haciendo que cada cual se ocupara de sus asuntos. Cuando llegábamos a la ciudad en busca de diversión, se declaraba día de fiesta para todos los inscritos en el censo. Las fuerzas del sheriff se dedicaban por completo a dominarnos, y el resto de la gente tenía jornada libre. Pero entonces apareció esa Mariana la irresistible, y le hizo una caída de ojos, y en menos de lo que canta un gallo ya estaban preparando el ajuar y los arreos.
»Ni siquiera me invitaron a la boda. Apuesto a que la novia hizo un balance de mi pedigrí y la alta estima en que se tenían mis costumbres, y decidió que Perry se movería mejor bajo los arneses sin tener al lado un potro como Buck Caperton, más bien reacio a los deberes matrimoniales. De modo que pasaron seis meses hasta que volví a ver a Perry.
»Un día, paseando por los suburbios de la ciudad, divisé algo parecido a un hombre que rociaba un rosal con una regadera en el jardincito de una casa minúscula. Seguro de haber visto antes a un penco similar, me paré frente a la cancilla, a ver si le descubría la marca en el flanco. No era Perry Rountree, sino una especie de gelatina de pescado en que lo había convertido el matrimonio.
»Lo que Mariana había perpetrado recibe un nombre: homicidio. Claro que tenía buen aspecto, pero llevaba cuello blanco y zapatos, y se podía apostar a que hablaría con toda educación y pagaría los impuestos, y para beber, separaría el meñique, como hacen los borregos y los tipos de ciudad. ¡Rayos! ¡Lo que sentí al ver a Perry corrompido y transformado en un badulaque cualquiera!
»Se acercó a la puertita y me estrechó la mano; entonces yo, empleando todo mi sarcasmo y una voz de loro con catarro le dije:
»—Excúseme, míster Rountree… Así se llama usted, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que en una época tuve el honor de ser su compañero.
»—¡Oh, Buck, vete al diablo! —dijo Perry con cortesía, confirmando mis temores.
»—Pues entonces escúchame —le dije—, mascota doméstica, infecto jardinero decadente, ¿qué estás buscando? Mírate un poco al espejo; lo único que puedes pretender, con esa pinta de tipo decente e inofensivo, es formar parte de un jurado o ponerte a reparar la puerta de tu casa. ¡Y pensar que hasta no hace mucho eras un hombre…! No sabes el asco que me dan estas cosas. ¿Por qué no te metes en la casa a contar las alfombritas o poner el reloj en hora, en vez de quedarte al aire libre? Ten cuidado, puede atacarte un conejo.
»—Oye, Buck —dijo Perry bonachonamente y algo apenado—, me parece que no comprendes. Cuando un hombre se casa debe cambiar. No siente del mismo modo que un bruto como tú. Malgastar el tiempo molestando a la gente pacífica de los pueblos, jugando a las cartas y bebiendo es un verdadero pecado.
»—Hubo un tiempo —dije yo, y espero haber suspirado— en que cierto corderito domesticado cuyo nombre conozco demostraba amplios conocimientos en el campo de las depravaciones perniciosas. Alguna vez fuiste una verdadera plaga, Perry, y jamás habría esperado verte reducido a un frívolo fragmento humano. Pero mira, te has puesto corbata y hablas la jerga vacía e insulsa de los tenderos y las mujeres. Bien podrías llevar sombrilla y portaligas, y llegar temprano a casa todas las noches.
»—Mi mujercita —dijo Perry— me ha hecho mejorar muchísimo. Eso es lo que creo. Pero tú no podrías entenderlo, Buck. Desde que me casé no he ido de juerga una sola noche.
»Seguimos hablando un rato, y te juro por mi salud que de repente el tipo me interrumpió y empezó a hablar de las seis tomateras que cultivaba en el jardín. ¡Y lo increíble es que me refregó en la nariz su degradación hortelana mientras yo le recordaba cómo nos habíamos divertido desplumando a aquel tahúr en la taberna de California Pete! Sin embargo, poco a poco, fue recuperando el sentido común.
»—He de admitir que a veces resulta un poco monótono, Buck —dijo—. No es que no sea completamente feliz con mi mujercita, pero todo hombre necesita echar una cana al aire de vez en cuando. Así que mira: esta tarde Mariana irá a visitar a una amiga y no regresará hasta las siete. Esa es la hora límite para los dos: las siete. Ninguno se retrasa un solo minuto, a menos que estemos juntos. Y la verdad es que me alegra verte, Buck —siguió—, porque no me faltan ganas de correrme una juerguecita contigo en recuerdo de los viejos tiempos. ¿Qué te parece si esta tarde salimos a divertirnos juntos? A mí me encantaría.
»De la palmada que le propiné, el cautivo fue a parar al centro del jardín.
»—Corre a buscar tu sombrero, cocodrilo reseco —le grité—. Todavía no estás muerto. Por más que te hayan puesto el yugo, aún te queda algo de humano. Haremos trizas la ciudad, a ver cómo responde. Investigaremos la ciencia del descorchamiento hasta sus últimos rincones. Apenas vuelvas a recorrer la senda del vicio con el viejo tío Buck —le dije—, te saldrán cuernos nuevos, so vaca arrugada. —Y le di un puñetazo en las costillas.
»—Ya sabes que a las siete tengo que estar en casa —replicó Perry.
»—Sí, claro —dije yo, y le guiñé el ojo, porque conocía bien cómo cumplía Perry los horarios una vez que se encariñaba con una barra.
»Fuimos a la Mula Gris, esa vieja taberna de adobe que está junto al depósito de la estación.
»—Di qué quieres —le propuse no bien apoyamos las pezuñas en el mostrador.
»—Zarzaparrilla —dijo Perry.
»Tan sorprendido me dejó, que hubieran podido derribarme con una cáscara de limón.
»—A mí puedes insultarme todo lo que quieras —dije—, pero haz el favor de pensar en el tabernero. Quizá sufra del corazón. Pon dos vasos altos —ordené— y esa botella que está a la izquierda de la heladera.
»—Zarzaparrilla —insistió Perry, y en ese instante se le iluminaron los ojos y me percaté de que estaba ansioso por exponerme una idea genial—. Buck —dijo sumamente interesado—. ¡Ya sé lo que vamos a hacer! Quiero que este día me quede grabado con letras rojas en la memoria. Últimamente he estado demasiado metido en casa y necesito distraerme. Lo pasaremos como nunca. Iremos a la trastienda y jugaremos a las damas hasta las seis y media.
»Me incliné sobre el mostrador y le dije a Orejas Mike, que estaba alerta:
»—Prométeme que no le contarás esto a nadie. Tú conoces bien a Perry. Pero sucede que ha estado enfermo y el médico ha aconsejado que le levantáramos el ánimo.
»—Danos el tablero y las fichas, Mike —dijo Perry—. Estoy loco por divertirme.
»Pasamos a la trastienda. Antes de cerrar la puerta, le dije a Mike:
»—No se te ocurra mencionarle a nadie que has visto a Buck Caperton en relaciones fraternales con la zarzaparrilla y el tablero. Como me entere de que lo has contado, te haré una muesca en la otra oreja.
»Cerré la puerta y jugamos a las damas. Estar allí, sentado ante aquella humillada rareza hogareña que estallaba en gritos de alborozo cada vez que comía una ficha y chorreaba placer cuando coronaba una dama, habría bastado para enfermar de tristeza a un perro pastor. Él, que solo quedaba satisfecho cuando ganaba seis partidas de bingo o dejaba a los banqueros de faro en estado de postración nerviosa, no podía ser el mismo que movía ahora las fichas como Mariquita en una fiesta escolar. Aquello era insoportable.
»Y sin embargo seguí jugando con las negras, sudando de miedo a que entrara algún conocido y me sorprendiese. Me puse a pensar en ese lío del matrimonio, en lo mucho que se parece al juego que inventó la señora Dalila. Aquella mujer le cortó el pelo a su pobre marido, y ya sabemos cómo se ve la cabeza de un hombre después de que la esposa se ensañe con ella. Entonces vinieron los fariseos y el muchacho se sintió tan avergonzado que echó la casa abajo. “Basta que un hombre se case —pensé— para que pierda la garra, el orgullo y las ganas de hacer locuras. No beben, no asustan a nadie, ni siquiera se pelean. ¿Para qué se casan, entonces?”, me pregunté.
»Perry, con todo, parecía estar disfrutando enormemente.
»—Buck, querido bestia —me dijo—, ¿no es la tarde más fantástica de nuestra vida? No recuerdo haberme divertido tanto en muchos años. Sabes, desde que me casé he estado demasiado apegado a mi hogar; hacía mucho que no me iba de parranda.
»¡Parranda! ¡Llamaba parranda a jugar a las damas en la trastienda de la Mula Gris! Supongo que le parecía ligeramente más inmoral y disoluto que pasearse entre tomateras con un hisopo en la mano.
»A cada momento consultaba su reloj y repetía:
»—Ya sabes que a las siete tengo que estar en casa, Buck.
»—Está bien —le respondía yo—. Ahora cállate y mueve. Me estoy muriendo de excitación. Si no me freno e intento sosegarme un poco, la tensión acabará con mis nervios.
»Serían las seis y media cuando se empezaron a oír ruidos en la calle. Hubo un griterío, disparos de revólver y un estrépito de caballos que iban y venían.
»—¿Qué será eso? —pregunté.
»—Alguna tontería en la calle —dijo Perry—. Te toca a ti. Tenemos el tiempo justo para terminar esta partida.
»—Echaré una ojeada por la ventana —dije—. No esperarás que un simple mortal pueda soportar al mismo tiempo que le coman una dama y escuchar un tumulto callejero.
»La Mula Gris era una de esas viejas construcciones españolas de adobe, y la trastienda solo tenía dos ventanas de medio metro de ancho protegidas por rejas. Asomándome a una de ellas comprendí la causa del alboroto.
»Diez hombres de la banda de Trimble, la peor pandilla de forajidos y cuatreros de todo Texas, venían por la calle disparando a diestra y siniestra. Avanzaban directamente hacia la Mula Gris. Después los perdí de vista, pero los oímos bajarse de los caballos frente a la puerta y llenar el salón de plomo. Hicieron añicos el espejo y destrozaron varias botellas. Nos imaginábamos a Orejas Mike atravesando la plaza como un coyote despavorido, mientras alrededor las balas levantaban el polvo. Por fin la banda se aplicó a la taberna, bebiendo lo que quería y rompiendo lo que no le gustaba.
»Tanto Perry como yo los conocíamos, y ellos a nosotros. Un año antes de que Perry se casara, habíamos estado los dos en la misma cuadrilla de batidores y, después de perseguir a la banda hasta San Miguel, nos habíamos traído de vuelta a Ben Trimble y a dos más para que los juzgaran por asesinato.
»—No podemos salir —dije—. Tendremos que quedarnos hasta que se vayan.
»Perry miró su reloj.
»—Las siete menos veinticinco —dijo—. Podemos acabar la partida. Te tengo acorralado. Y te toca a ti, Buck. Ya sabes que he de estar en casa a las siete.
»Nos sentamos y seguimos jugando. La banda de Trimble no lo estaba pasando nada mal. Se estaban poniendo las botas. Bebían más y más, y mientras iban bebiendo, usaban vasos y botellas como blanco. Dos o tres veces intentaron abrir nuestra puerta. Después se oyeron más tiros en la calle y yo miré por la ventana. Ham Gossett, el sheriff, había apostado a su gente al otro lado de la calle y trataba de abatir a alguno de los Trimble a través de las ventanas.
»Aquella partida la perdí. Debo decir en mi descargo que Perry me comió tres damas que yo habría salvado de ser otras las circunstancias. Pero cada vez que me comía una ficha, el pollerudo aquel cacareaba como una gallina idiota que picotea granos de maíz.
»Cuando acabó la partida, Perry se puso de pie y consultó su reloj.
»—Lo he pasado estupendamente, Buck —dijo—. Pero ahora tengo que irme. Son las siete menos cuarto, y ya sabes que a las siete tengo que estar en casa.
»Pensé que me tomaba el pelo.
»—No pasará menos de una hora antes de que esos tipos decidan largarse o la borrachera los tumbe —dije yo—. Supongo que no estarás tan cansado del matrimonio como para suicidarte de repente, ¿verdad? —dije, y solté una carcajada.
»—Una vez llegué a casa con media hora de retraso —dijo Perry—. Mariana estaba esperándome en la calle. Si la hubieses visto, Buck… Pero dudo que lo comprendas. Ella sabe muy bien qué clase de sinvergüenza he sido, y teme que me suceda algo. Nunca más volveré tarde a casa. Ahora voy a despedirme, Buck.
»Le cerré el paso hacia la puerta.
»—Mira, casadito —dije—, ya me doy cuenta de que en cuanto el cura te enredó, empezaste a volverte imbécil; pero ¿será posible que al menos una vez pienses como un ser humano? Ahí fuera hay diez bandidos embrutecidos por el whisky y los deseos de matar. Si sales de aquí, durarás menos que una botella de vino. De modo que emplea la inteligencia, o al menos el instinto del jabalí. Siéntate y espera hasta que podamos escapar sin que nos saquen de aquí en ataúd.
»—Tengo que estar en casa a las siete, Buck —repitió aquel cerebro de gallina como si fuese un loro subnormal—. Mariana estará esperándome. —Y, alargando el brazo, le arrancó una pata a la mesa que sostenía el tablero—. Pasaré entre la banda de Trimble como una liebre por un corral alborotado. Ya me he curado de la fiebre de los líos, pero tengo que estar en mi casa a las siete. Cierra la puerta cuando haya salido, Buck, y no olvides que te he ganado tres de las cinco partidas. Jugaría un rato más, pero Mariana…
»—Cierra el pico, correcaminos chiflado —le interrumpí—. ¿Cuándo has visto que el tío Buck cierre la puerta a los problemas? No estaré casado —le dije—, pero soy más tonto que un condenado mormón. Cuatro menos una es igual a tres —dije, y arranqué otra pata de la mesa—. Llegaremos a casa a las siete, aunque solo sea a la casa celestial. ¿Me dejarás acompañarte a casa, zarzaparrillero, jugador de damas sediento de muerte y destrucción?
»Abrimos la puerta muy despacio y enseguida nos abalanzamos hacia la salida. Parte de la banda estaba alineada en el mostrador; otros servían las bebidas y el resto espiaba por la puerta y las ventanas, tiroteándose con los hombres del sheriff. Estaba todo tan lleno de humo que no nos advirtieron hasta que estuvimos a mitad de camino. Pero entonces, desde algún sitio, Berry Trimble aulló:
»—¿Cómo se ha metido aquí Buck Caperton? —Y una bala me rozó la piel del cogote. Aquello no debió de gustarle, porque Berry es el mejor tirador que hay al sur de las vías del Southern Pacific. Tal vez fuese el humo, que no favorecía precisamente la puntería.
»Perry y yo descrismamos a un par de bandidos con nuestros garrotes, que fallaban menos que las balas, y, mientras corríamos hacia la puerta, le arrebaté el Winchester a un sujeto que montaba guardia. Entonces me volví y arreglé cuentas con míster Berry.
»Perry y yo salimos a la calle y doblamos la esquina. No había esperado librarme de aquella, pero tampoco habría podido dejarme intimidar por un tipo casado. En opinión de Perry, el gran suceso de la jornada habían sido las partidas de damas; pero, a poco buen juez que sea yo en materia de pasatiempos refinados, creo que aquella estampida a través del salón de la Mula Gris, a golpe de patas de mesa, merecía figurar en cabeza de cualquier antología.
»—Date prisa —dijo Perry—. Faltan dos minutos para las siete, y tengo que estar en casa…
»—Vamos, cállate —contesté—. Yo debo presentarme como testigo de cargo en una investigación judicial que empieza a las siete, y no culparé a nadie por el retraso.
»No me quedó más remedio que pasar por la casita de Perry. Su Mariana estaba en la puerta. Llegamos a las siete y cinco. Ella llevaba un delantal azul y se había peinado el cabello muy tirante y hacia atrás, como lo hacen las niñas cuando quieren parecer personas mayores.
»No nos vio hasta que nos acercamos, porque estaba mirando hacia el otro lado. Pero de pronto se dio la vuelta, divisó a Perry, y una expresión extraña, como de alivio, si es posible describirla así, le fue ganando la cara. La oí lanzar un largo suspiro, como lo hubiese hecho una vaca a la que le devolvieran su ternero, y luego dijo:
»—Llegas tarde, Perry.
»—Cinco minutos —respondió él, todo jovialidad—. Es que el viejo Buck y yo hemos estado jugando a las damas.
»Perry me presentó a Mariana y me invitaron a entrar. Pero no acepté. No, señor. Por ese día ya había tenido bastante vida familiar. Dije que debía marcharme y aseguré que había pasado una tarde muy agradable con mi buen amigo.
»—Especialmente —añadí para tomarle el pelo un poco a Perry— cuando, en plena partida, se desprendieron de pronto las patas de la mesa. —Pero no continué porque había prometido que no hablaría de lo sucedido delante de Mariana.
»No he dejado de pensar en este asunto desde que ocurrió —prosiguió Buck—. Hay algo que me da vueltas en la cabeza y no acabo de comprender.
—¿Y qué es? —pregunté yo, mientras terminaba de armar el último cigarrillo y se lo pasaba a él.
—Bien, te lo diré. Cuando vi la mirada que esa mujercita dirigía a Perry al volverse y comprobar que regresaba a casa sano y salvo, por un instante me pareció que aquella mirada valía más que todas nuestras sandeces, zarzaparrilla y damas incluidas; y que si en aquella historia había un tonto, no era el que respondía al nombre de Perry Rountree.
CÓMO ASALTAR UN TREN
El hombre que me relató estos hechos vivió durante muchos años al margen de la ley en el suroeste y participó en las acciones que describe con tanta franqueza. Su esquema del modus operandi puede resultar interesante, y sus consejos valiosos para el potencial pasajero de un tren asaltado, mientras que su valoración de los placeres del oficio difícilmente inducirán a nadie a abrazarlo. Reproduzco la historia sin apenas alterar el texto original.
O. Henry
Si se le pidiera su opinión, la mayoría de la gente diría que asaltar un tren es una tarea complicada. Y bien, no es así; al contrario, es fácil. He contribuido a fomentar la inquietud en las líneas férreas y el insomnio de los pasajeros, y el mayor problema que me presentó un asalto fue que individuos desaprensivos me estafaran cuando estuviera gastándome el dinero. El peligro no era nada del otro mundo, y los inconvenientes nos tenían sin cuidado.
Hay un hombre que ha estado muy cerca de robar un tren sin ayuda; un puñado de veces dos asaltantes se salieron con la suya; tres pueden hacerlo si son eficaces, pero cinco es el número ideal. La hora y el lugar dependen de varias cosas.
El primer zarpazo en que participé ocurrió en 1890. Quizá la manera en que me metí en el asunto explique cómo se inicia en la profesión la mayoría de los ladrones de trenes. Cinco de cada seis delincuentes del Oeste son vaqueros sin trabajo que equivocan el camino. El sexto es un farsante del Este que se viste de villano y practica alguna triquiñuela de esas que dan mala fama. Los cinco primeros son producto de las cercas de espino y los terratenientes; el sexto, de un corazón malsano.
Jim S. y yo trabajábamos en el rancho 101 de Colorado. Los terratenientes traían al vaquero a mal traer. Se habían apropiado de la tierra y elegido representantes de la justicia con los que era difícil entenderse. Un día que volvíamos al Sur después de un rodeo, Jim y yo entramos en La Junta. Nos estábamos divirtiendo un rato sin hacer daño a nadie, cuando una batida de rancheros nos interrumpió y trató de encarcelarnos. Jim mató a un ayudante del sheriff y yo me puse de su lado. La escaramuza siguió en la calle Mayor sin demasiada suerte para los provocadores. Después de un rato, nos escabullimos y escapamos hacia el rancho, que quedaba a orillas del Ceriso. Nuestros caballos no volaban, pero eran muy capaces de cazar pájaros.
Unos días después de aquello, una pandilla de provocadores de La Junta vino al rancho con la pretensión de llevarnos con ellos. Como es natural, rechazamos la oferta. Estaban fuera de la casa y, antes de que acabáramos la discusión, las viejas paredes de adobe se llenaron de plomo. Al caer la oscuridad, los rociamos con una lluvia de balas y nos escurrimos por la puerta de atrás en busca de las rocas. Era seguro que nos habían visto. No nos quedaba más remedio que separarnos, cosa que hicimos, para volver a reunirnos en Oklahoma.
Allí no había nada que hacer y, como estábamos en las últimas, decidimos emprender una pequeña operación en el ramo ferroviario. Nos aliamos con Ike y Tom Moore, dos hermanos hechos de buen material y con ganas de convertirlo en polvo. Puedo emplear sus nombres porque los dos han muerto. A Tom lo mataron durante el asalto a un banco de Arkansas. A Ike, en el mucho más peligroso trance de asistir a un baile en Creek Nation.
Elegimos un tramo del Santa Fe donde había un puente sobre un cañón bordeado de grandes árboles. En un extremo del puente había una cisterna donde los pasajeros solían beber agua. Era un lugar tranquilo; la casa más cercana estaba a ocho kilómetros de distancia. La víspera del asalto dimos descanso a los caballos y cavilamos sobre cómo lo haríamos; ninguno de los cuatro había robado nunca un tren y, por lo tanto, el plan no estaba del todo elaborado.
El expreso de Santa Fe debía detenerse en la cisterna a las 11.15 de la noche. A las once, Tom y yo nos apostamos a un lado de la vía y Jim e Ike se colocaron al otro. Cuando el tren comenzó a acercarse, la luz del faro relampagueando sobre los rieles y el vapor subiendo entre silbidos, sentí que el cuerpo entero se me aflojaba. Habría aceptado trabajar todo un año en un rancho a cambio de abandonar el asuntito en aquel mismo instante. Algunos de los hombres más templados del oficio me han contado que la primera vez les sucedió lo mismo.
Apenas se había parado la máquina, trepé a uno de los estribos y Jim, al otro. Tan pronto como el maquinista y el fogonero vieron las armas, alzaron las manos sin que se lo pidiéramos y rogaron que no disparáramos, diciendo que harían lo que se les indicara.
—Fuera de aquí —ordené, y los dos saltaron a tierra. Los hicimos caminar delante de nosotros a lo largo del tren. Mientras sucedía esto, Tom e Ike, uno a cada lado de la vía, disparaban y aullaban como apaches para mantener a los pasajeros dentro de los vagones. Un tipo sacó por una ventanilla una pistola del 22 y tiró al aire. Retrocedí y de un golpe le hice añicos el cristal sobre la cabeza. Eso bastó para sofocar toda resistencia.
A esas alturas, ya no me sentía nervioso. Me invadía una especie de excitación agradable, como si estuviera en un baile, una fiesta o algo por el estilo. Las luces de los vagones estaban apagadas, y a medida que Tom e Ike dejaron de disparar y soltar alaridos, se fue imponiendo un silencio de camposanto. Recuerdo haber oído un pajarillo que chillaba en un arbusto, junto a las vías, como quejándose de que lo hubiesen despertado.
Le ordené al fogonero que trajese una linterna y después avancé hasta el vagón-correo y le grité al mensajero que abriera si no quería que lo perforase. El tipo abrió la puerta corrediza y se quedó allí, con las manos alzadas. «Salta, hijo», dije yo, y él cayó a tierra como un saco lleno de plomo. Había dos cajas de seguridad, una grande y otra pequeña. Debo aclarar que, antes que nada, localicé el arsenal del mensajero: una escopeta de perdigones, de doble cañón, y un revólver del 38. Descargué la escopeta, me guardé el revólver en el bolsillo y volví a llamar al mensajero. Le acaricié la nariz con mi arma y lo puse a trabajar. No logró abrir la caja grande, aunque sí la pequeña. Era una magra ganancia por la molestia que nos habíamos tomado, de modo que decidimos hacer una colecta entre los pasajeros. Llevamos a los prisioneros al salón de fumar y de allí enviamos al maquinista a encender las luces de los vagones. Comenzando por el primero, colocamos un centinela en cada entrada y ordenamos a los pasajeros que se pusieran de pie entre los asientos, con las manos levantadas.