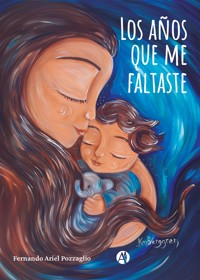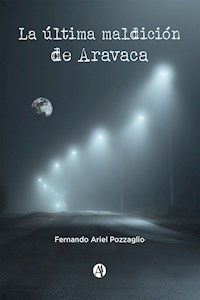
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El padre Daniel Santa Juliana, un sacerdote que atraviesa una crisis existencial y espiritual, llega al remoto y lúgubre pueblo de Aravaca, lo que agrava aún más su situación. En el pueblo se encuentra con la doctora María Teresa Urzúa, médica y psicoanalista, que intenta, desde hace algún tiempo, reiniciar su vida profesional y dejar atrás su pasado que la ha condenado a la melancolía y a la soledad. Justo en aquellos tiempos comienzan a suscitarse hechos anormales y macabros en los habitantes de aquel rincón perdido del Chaco. Todas las evidencias indican que el causante de estas desgracias es un culto oscuro que venera a San La Muerte. El cura intentará salvar a los habitantes de Aravaca, quizás para salvarse a sí mismo y demostrar la existencia de la divina providencia, incluso poniendo en riesgo su vida. La Dra. María Teresa Urzúa quedará envuelta en esta cuestión intentando explicar los hechos, en apariencia sobrenaturales, de manera racional. Pronto se darán cuenta que la secta instalada en el pueblo ha crecido desmedidamente y que tiene adeptos, incluso, dentro las fuerzas policiales y autoridades locales. Religión y ciencia, razón y fe, se imbrican en el relato para demostrarnos que la realidad siempre es más compleja de lo que aparenta ser y que los hechos puros no llegan a nosotros más que a través de la interpretación.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FERNANDO ARIEL POZZAGLIO
La última maldición de Aravaca
Pozzaglio, Fernando Ariel La última maldición de Aravaca / Fernando Ariel Pozzaglio. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021. 400 p. ; 21 x 15 cm.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-1913-9
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Para Blanca Teresa Monfardini,
mi mamá.
Por enseñarme los primeros
rudimentos de la escritura.
¿Te gustaría leer lo que te escribo?
¿Te sentirías orgullosa de quien soy?
Si Cristo hubiese dicho que tales
personas eran esquizofrénicas,
probablemente lo habrían
crucificado tres
años antes.
William Peter Blatty, El Exorcista
No estoy loco y sé muy bien
que esto no es un sueño.
Mañana voy a morir y
quisiera aliviar hoy mi alma.
Edgar Allan Poe, El gato negro
Si tu vecino se queja de que tienes
la música muy alta, dile la verdad:
que es para acallar las voces que
hablan dentro de tu cabeza.
Emil Ciorán
Tabla de contenidos
I - Exordio de dos vidas tristes
1
2
3
4
5
6
7
II - Los efectos de la maldición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III - El pueblo en penumbras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV - El ocaso del pueblo
1
2
3
4
5
6
7
8
Epílogo
Aclaraciones finales y agradecimientos
Landmarks
Table of Contents
IExordio de dos vidas tristes
Ves mis alas desplumadas y te da compasión,
pero en sí no lo entiendo, te cuesta darme el sol.
¿Será que el dolor me hace vivir
me hace vivir más cerca de ti?
Annette Moreno. Me amas
1
Los hechos terroríficos comenzaron a suscitarse mucho antes de que el padre Daniel Santa Juliana llegara a Aravaca un frío julio; sin embargo, es preciso entender este inicio porque, a partir de entonces, los sucesos se manifestaron, de forma lenta e imperceptible, en todos y en cada uno de los habitantes de aquel mísero pueblo. Ya que es probable que nadie lo conozca, porque ningún cartógrafo se ha molestado nunca en ubicarlo en un mapa, es necesario mencionar que Aravaca se encuentra en el interior de las tierras chaqueñas, perdido entre quebrachales, cercano a Santo Ángel, pueblo que por la época tomó notoriedad, en virtud de la leyenda que circulaba en la cual se relataba que un sonámbulo se levantaba por las noches para cometer asesinatos. Como suele suceder con los hechos poco documentados, la historia se tergiversó y se entremezcló con leyendas y mitos, y pervivió así, por algún tiempo, en la mente de las personas que narraban, cambiaban y agregaban algo de ficción en lo que contaban impávidas, hasta que alguien, así por casualidad, de improviso, se atrevió a ponerlo por escrito en una novela negra.
El presbítero llegó a la casa, propiedad de la diócesis, durante el horario nocturno, quizás esperando que nadie lo viera ingresar, a fin de poder acomodarse en ese lugar incógnito, donde el obispo lo había designado para que cumpliera su labor pastoral. Al acercarse a la puerta de entrada, se detuvo a buscar durante un par de minutos las llaves que, estaba seguro, había dejado en uno de los bolsillos de la gabardina verde desgastada, que traía puesta para cubrirse de la lluvia que caía cada vez con mayor intensidad. Sacó algo del bolsillo, pero no logró divisar con claridad qué era, porque el cielo oscurecido y las gotas de lluvia se habían resbalado por su cabello castaño oscuro y ondulado y caído por inercia en sus ojos de huérfano; eran unos billetes australes y un rosario con cuentas de cristal de perlas negras, que le había regalado su madre el día en que se había ordenado sacerdote, ya hacía unos seis años. Al fin encontró las llaves, justo en el momento en que la desilusión estaba ganándole y la tristeza congénita se apoderaba de su ser.
De repente, un relámpago quebró la noche en mil partes e iluminó el cielo, que, por un instante, pareció haber clareado. A los tres segundos, un ruido eléctrico y potente, como si alguien hubiera arrojado cientos de pequeñas piedras en un recipiente metálico giratorio, retumbó en el firmamento nuevamente oscuro, descendió al pueblo y provocó un temblequeo en los vidrios de las ventanas de la casa parroquial. «El trueno anuncia la ira de Dios», pensó el sacerdote.
Colocó la llave en la cerradura y la giró con dificultad. Se lastimó el pulgar y el índice en el intento, hasta que por fin cedió. La puerta se abrió de golpe, de par en par, como unos enormes ojos oscuros y malignos, que lo miraban con una ansiedad espantosa. Percibió el interior de la casa y se estremeció. Era la nada misma, el no ser presente, que centellaba enfurecida e iluminaba los miedos más recónditos de su alma. Un escalofrío se apoderó de su cuerpo, algo que se tradujo en un vacío existencial, que lo ahogó y lo lanzó a una desesperación inenarrable. Puso ambos pies en el umbral de la casa prestada y sintió unas inmensas ganas de llorar. No hubiera deseado estar ahí. Presintió el espacio ajeno y apático, similar a un exilio involuntario en donde los derrotados iban a vivir sus postreros días. Algo maligno había allí, caviló, pero no sabía qué era, sino que tan solo tenía esa sensación de desazón que le nublaba la razón. Probablemente era su eterna soledad, que, a esa altura, lo estaba asfixiando, y se le hacía pesado llevarla consigo a todas partes. Quizás era saber que el párroco anterior, a quien reemplazaba, había fallecido allí, de un paro cardiorrespiratorio, según le había informado el obispo. «Ahora el padre Ignacio Báez está con nuestro Señor», le dijo el prelado, aquella vez que lo notificó de su nombramiento en el cargo de párroco de la parroquia de San Antonio de Padua.
El sacerdote se quitó la gabardina impermeable y la colocó en una silla, que halló en el comedor. Dejó el bolso enorme, pesado y húmedo, cual su espíritu, en algún rincón del cuarto, esperando deshacerse, junto a su equipaje, de todo el peso que le oprimía el pecho. Tenía puesto el alzacuello y vestía la típica sotana negra, larga hasta los tobillos, un poco húmeda, ya que el agua de lluvia insolente había logrado filtrarse hasta en sus huesos. Justo un espejo, cuadrado y de grandes dimensiones, con patas de león, que se encontraba frente a su persona, le devolvió el reflejo como una bofetada. Se sintió raro, un tanto extraño al verse vestido de esa forma tan arcaica y anacrónica. El negro nos recuerda que hemos muerto para el mundo, recordó lo que le habían enseñado en el seminario diocesano. Todas las vanidades del siglo han muerto para nosotros, ya que solo hemos de vivir para Dios. Esas palabras, rememoradas en un imprudente tiempo de duda y extrañamiento, le dolieron sobremanera. Entendió que estar muerto en vida era, en el campo de la existencia, mucho peor que morir físicamente.
El color blanco del alzacuello simboliza la pureza del alma, siguió evocando, como si alguien invisible estuviera al lado dictándole cada una de las palabras. «La pureza del alma». Las palabras rebotaron una y otra vez, repetitivas y graves, en su atribulada mente, y de tanto pronunciarlas y sopesarlas sintió que no significaban nada. Una angustia atroz y unas terribles ganas de llorar se apoderaron una vez más de su ser.
«Señor, hágase tu voluntad», rezó en voz alta. No había nada. Sintió que nadie lo escuchaba. Era el Dios de Ockham o el de Kierkegaard, que abandonó a la humanidad y la dejó aislada y sola en este mundo y que se limitaba a responder con un fuerte silencio detrás de la penumbra de una paradoja agresiva.
El clérigo contempló los cuartos de la casa, caminando con pasos plomizos, a fin de familiarizarse de ese modo con el entorno y evitar así ese crónico sentimiento de destierro. Notó que aún habían quedado objetos y pertenencias del párroco anterior: unos zapatos marrones, un reloj pulsera, un manojo de llaves, una agenda y un libro de oraciones. No se atrevió a tocarlos ni a guardarlos en algún cajón escondido de algún mueble por el reverencial respeto que le profesaba a la memoria del sacerdote extinto. En el seminario le habían contado las grandes proezas del padre Nacho y de la magnanimidad de sus obras. Casi de inmediato, vinieron a su mente las acusaciones de comportamiento licencioso y malversación de fondos que pendían sobre el padre Ignacio a lo largo de su labor sacerdotal, pero, claro, todas las denuncias debían ser mentiras y un notable artilugio de los enemigos de la fe verdadera, para manchar la reputación de un santo, tal cual lo había señalado el rector del seminario. Si lo habían trasladado a un paraje recóndito y apartado, como era Aravaca, no se debía a que lo estuvieran escondiendo, como referían los detractores, sino más bien a la imperiosa necesidad de otorgarle un merecido descanso, porque así Dios Trino lo quiso, en un pueblo sosegado y apartado de la civilización.
Fue hasta el dormitorio, se quitó la sotana mojada y la extendió sobre una silla con la intención de que se oreara y evitar que quedara percudida o tomara mal olor por la humedad. Ya desvestido, se quitó también el medallón de hierro de la Virgen de la Soledad, de grandes proporciones, que su madre asimismo le obsequió y que siempre llevaba colgada alrededor del cuello, y buscó un sitio donde colocarla para tenerla siempre a mano. La cómoda ubicada bajo un espejo empotrado a la pared y frente a los pies de la cama le pareció un espacio correcto. Allí había una estampita de Cristo Misericordioso envuelta en una bolsa de nailon, un crucifijo y una imagen de la Virgen de Itatí.
Extenuado, tomó el rosario con cuentas de cristal de perlas negras, se sentó en el borde de la cama y lo sujetó con fuerzas, como si su vida dependiera de ello. De hecho, algo de aquello era cierto. Sus dedos se deslizaron por la primera cuenta e inició el rezo, del mismo modo que su progenitora le había enseñado de niño, para alejar los malos pensamientos y el miedo pueril; ese miedo perpetuo, etéreo, inquebrantable, ese terror a lo desconocido, que parecía que se acercaba lenta pero perceptiblemente.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. Se aferró a esa necesidad espiritual, casi mística, para atemperar la desolación de su corazón quebrantado. Su mente se elevó al infinito y buscó a tientas ese contacto de ese padre o madre celestiales, o de lo que fuera. Anhelaba sentir la sensación de estar acompañado cada vez que rezaba ya que, de un tiempo a esta parte, no lograba sentir nada, solamente un vacío existencial, una angustia inefable. Conversar con la divinidad o sus mediadores, era similar a llamar a un número de teléfono ocupado… o inexistente. No había respuesta. Nadie devolvía la llamada de auxilio. El señor es contigo. La frase tantas veces repetida no sonaba a nada, parecía pronunciada en otro idioma, una lengua muerta, casi ininteligible a los oídos de los mortales. Bendita tú eres entre todas las mujeres… «Si tan solo pudieras escucharme». Lanzó un suspiro que por poco desgarró su pecho afligido.
Desde su posición observó de pronto, distraído, un cuadro que colgaba un poco inclinado en la pared del lateral izquierdo de la habitación, lo que le pareció algo extraño y sombrío. Era de un tamaño imponente, de más de un metro de alto por más de un metro y medio de ancho. Una réplica de la obra de Pieter Brueghel, el Viejo, pintada a mediados del siglo XVI, titulada El triunfo de la muerte. En el marco de un paisaje desolado, incendiado y arrasado, que poco a poco se cubría por una densa y oscura humareda, una tropa de esqueletos masacraba una población mediante ejecuciones brutales, tales como apuñalamiento o decapitaciones con espadas o guadañas. En el horizonte se observaban personas ahorcadas, empaladas y hasta torturadas por indolentes esqueletos, que daban rienda suelta a su sadismo. En el centro de la obra se hallaba la Muerte, simbolizada por un esqueleto cabalgando un rojizo caballo famélico con una guadaña en la mano, que liquidaba a toda persona con la que se topaba; para colmo de males, era apoyado por un ejército infinito de esqueletos, prestos a participar del exterminio humano. Se vislumbraba la cara de terror y la consternación de los soldados y campesinos, clérigos y doncellas, que, impotentes, veían aproximarse su muerte cruel, mientras, en un rincón, un numeroso grupo de hombres y mujeres era arrastrado a un inmenso ataúd de madera.
El padre Santa Juliana, de inmediato, entendió que la escena era una alegoría del pasaje del Apocalipsis referente al jinete llamado Muerte, quien montaba un caballo rojo y al que le fuera dado poder para exterminar la cuarta parte de la Tierra con la espada y todo tipo de plagas y hambrunas. No reconoció al autor de la obra ni su título, pero al contemplar el cuadro lúgubre se le agudizó la amargura que cargaba como mochila pesada sobre sus hombros. Le extrañó que el párroco anterior tuviera colgado en la pared de su pieza un cuadro tan tétrico, aunque pedagógico, sobre todo porque, en cierto modo, la alegoría de la muerte sería lo último en ver antes de conciliar el sueño y lo primero al despertar.
De súbito, sintió la presencia de alguien, tras de sí. Abrió de par en par los alicaídos párpados y giró la cabeza hacia el costado, casi con violencia, lo que hizo crujir las vértebras del cuello, para ver qué era lo que había logrado perturbarlo. No era nada. Solo una sensación de horror corporeizado en el vacío existencial. Trató de volver a concentrarse para rezar, con mayor efusividad, a la divinidad que le parecía esquiva. Lo desesperó no poder sentir aquella emoción de otrora, aquella sensación que le alegraba el alma y calmaba cada una de sus heridas espirituales, que bien podían confundirse con las psicológicas. Si tan solo pudiera sentir ese amor que le llenaba el alma al igual que cuando era adolescente y había decidido estudiar para tomar los hábitos sacerdotales. Se convenció de que el silencio era solo una prueba de su Dios invisible que tenía por objetivo forjarlo en la soledad de sus simbólicos cuarenta días en el desierto; quizás solo así podría probar que era capaz de subsistir a la tentación del abandono.
Continuó con el rezo cíclico del rosario, hasta que su mente y su cuerpo desfallecieron del cansancio crónico que acarreaba desde hace algunos días, quizás desde algunos meses o años. Quedó echado sobre el lecho dormido, esperando en vano sentir la presencia de la divinidad que permanecía aletargada y en perpetuo silencio.
Durmió mal y poco lo que quedó de la noche. No soñó, o tal vez no lo recordó la mañana siguiente, al despertar con el canto estrepitoso de los gallos madrugadores y los primeros rayos de sol que se colaban tras las cortinas añejas que decoraban las vetustas ventanas. Percibió que había dejado de llover desde la madrugada y que se divisaba un cielo diáfano. Se incorporó del lecho, mareado y confundido, y volvió a sentir de golpe ese desasosiego crónico que se apoderaba de su ser con cada nueva alborada. Un vacío dentro de él que se parecía demasiado a la muerte en vida.
2
A la mañana siguiente, el padre Santa Juliana, muy al contrario de lo que hubiera imaginado, fue recibido por los pocos feligreses que se acercaron a la puerta de la casa parroquial para conocerlo y saludarlo, con más curiosidad que agrado. Pese a la lluvia torrencial que había caído durante la noche y continuó precipitándose durante horas de la madrugada, el cielo amaneció limpio y celeste, lo que hubiera llamado la atención a cualquier foráneo. El párroco, en su atribulado ser, quiso tomar estos signos de los tiempos a modo de presagio que alentara sus esperanzas de empezar gratamente su misión pastoral. El viento gélido proveniente del sur lastimaba su piel y le humedecía los ojos de huérfano, quizás con la intención de demostrar lo contrario.
—Bienvenido, padre —le tendió la mano el sacristán—, esta es su casa. —Era un hombre entrado en años, de cabello escaso y blanco, de estatura baja y con unos ojos amarillentos y penetrantes, que parecían escrutar todo lo que miraba.
Deseando hallar cariño donde no existía, el cura le pasó la mano y la sintió fría, transpirada y huesuda. Lo saludó con una sonrisa de cariño forzada, que se desvaneció en el aire al instante.
—Es un gusto estar en esta comunidad —dijo el sacerdote sin sentirlo, sino tan solo para decir algo y evitar el silencio incómodo en medio de una situación que lo inquietaba.
Era la primera vez que asumía el cargo de párroco. Los primeros seis años había ocupado el cargo de vicario en la parroquia de Santo Domingo, en Misiones, lo que no representó mayor problema emocional. Había desempeñado su labor pastoral sin sobresaltos ni nerviosismo, porque se limitaba a recibir órdenes precisas y paternales del viejo párroco, el padre Ismael Perales, lo que le permitía obedecerlas y cumplirlas sin pensar; tan solo ejecutarlas. Dedicaba la mayor parte de su tiempo, además de dar misas entre semana y dirigir las reuniones de catequesis los sábados por la mañana, a obras de caridad con los fieles menos afortunados en la distribución de las riquezas.
Ahora estaba a cargo de una parroquia, en un pueblo ignoto y lejano del Chaco, y debía llevar a cabo en la práctica lo que alguna vez había aprendido en teoría al formarse para ser presbítero en el Seminario Diocesano «La Encarnación», lo que representaba un duro desafío. ¿Por qué ahora? Justo en ese punto de su vida, en el tiempo en que una rara sensación de desazón invadía su realidad y lo envolvía en una crisis existencial, que sacudía y estremecía las fibras más íntimas de su ser exhausto. Algún tiempo atrás, no hacía tanto, su relación con la divinidad era un idilio: lo despertaba con el trino de los pájaros por las mañanas, le sonreía el resto del día y a la noche lo arropaba y le cantaba nanas para alejarle los miedos atávicos más recónditos; ahora el amor permanecía callado y no se dignaba siquiera a responderle los llamados desesperados que él realizaba a un número, que incesantemente daba fuera de servicio. El sacerdote, igual que un novio abandonado, invadido por la nostalgia de los tiempos pretéritos, clamaba por la presencia del Dios, que es amor.
¿Se habría equivocado de vocación? ¿Realmente creyó sentir el llamado del Dios desconocido y ubicuo para que dedicara su vida a servirlo a él y a sus hermanos en la fe? ¿Confundió ese deseo de servir al prójimo y a Jesús sobre todas las cosas con el deseo irrevocable de su madre, que fantaseó siempre con verlo vestido con sotana negra y alzacuello? Las preguntas revoloteaban incansables en su inquieta mente, cual buitres sobre un moribundo a punto de expirar
Hubiera preferido que el obispo Abelardo Francisco Silva, aquella vez que lo llamó a su despacho para anunciarle la buena nueva, lo destinara a otro lugar diferente y a otra labor distinta, que no requiriera trascendencia ni destierro, sino tal vez una actividad que le permitiera permanecer confinado en los despachos burocráticos de la Iglesia, para redactar documentos y estudiar latín, lejos de los feligreses tan menesterosos de caridad y protagonismo y tan ávidos por robarle una bendición. Al fin y al cabo, él siempre creyó que la santidad pasaba más por el amor profesado a la deidad, en los habitáculos de su alma, que por la caridad al prójimo. Al escuchar su nombramiento como nuevo párroco de San Antonio de Padua en la localidad de Aravaca, se apenó hondamente. Deseó no tener que cumplir con lo ordenado por el obispo, pero bien sabía que era inexorable, no solo por el voto de obediencia que había hecho en juramento solemne en la ordenación sacerdotal, sino también porque no deseaba llamar la atención de sus superiores a fin de evitar que se dieran cuenta del estancamiento emocional que lo paralizaba.
El día en que armó su valija para viajar al pueblo al que lo habían destinado, atravesó diversas emociones negativas que coexistieron en su afligida mente. Quiso expresar una oración, concebir pensamientos agradables, oír canciones en la radio e incluso dar un paseo con el fin de eludir el torbellino de ideas negativas que giraban en torno de él, pero fue en vano. Permaneció con una angustia alojada en su pecho todo el trayecto del viaje en micro sin comprender qué le depararía su provenir. ¿Acaso los grandes santos de la cristiandad, como san Pablo, santa Águeda, san Felipe de Jesús, no habían atravesado situaciones más brutales y trágicas? Se le cruzó por la mente la suerte que corrieron los santos misioneros Roque González de Santa Cruz, Alfonso Rodríguez y Juan Castillo en el Caaró: fueron asesinados de una manera cruel y luego devorados por algunos guaraníes, que se opusieron a la temprana evangelización del Paraguay. Los pormenores del relato del martirio sufrido por los jesuitas siempre lo trastornaron y le provocaron pesadillas.
De todos modos, recapacitó, él no estaba destinado a un lugar hostil donde los cristianos sufrían una brutal persecución, sino a una iglesia ubicada en un lugar remoto, ignoto, pobre y triste… demasiado triste. Trató de reflexionar y darle la vuelta al asunto. Aun así, se sintió inmerso en una situación vulnerable, desamparado y solo, terriblemente solo, lejos de los afectos que había conformado en la antigua parroquia misionera. «Vaya con Dios, padre Daniel. Seguro nuestro Señor le tiene preparada una misión especial. Es Dios quien lo está necesitando en otra comunidad para llevar su palabra», le dijo una anciana la última vez que celebró misa en la Parroquia de Santo Domingo. Otra fiel, más anciana aún, para alentarlo, le señaló: «Los caminos de Yahvé son misteriosos, padre». Él agradeció a las devotas sexagenarias el apoyo y el cariño que le brindaban, si bien la veneración análoga a la de un beato de los tiempos contemporáneos que le profesaban no hizo aquella vez más que acrecentar su padecimiento. Marcharse en el preciso momento en que había logrado asentarse en la comunidad, sin saber lo que le deparaban las tierras lejanas, lo hacía concebir su partida igual que un destierro forzoso.
El cura, primero, tomó sus manos y luego se abrazó con fuerza a las viejecitas, quizás con la finalidad de buscar el cariño materno perdido hacía escasos años, cuando sepultó a su madre y despidió al único ser que lo había acompañado y amado en el mundo terrenal. Aún quedaba Dios, era cierto, pero a modo de una imagen que iba tornándose difusa y lejana. Se sintió desfallecer en la despedida. Temió que de sus ojos de huérfano se deslizaran lágrimas, las cuales, al final, emanaron como agua bendita sobre la feligresía, que fue a despedirlo en la terminal de ómnibus. Las devotas impávidas creyeron que el llanto del religioso se debía a la alegría que lo embargaba y no al terror a lo desconocido y a una agónica sensación de abandono.
«Señor, ¿por qué ahora?». Nada. No hubo respuesta. El viento sopló y despeinó apenas sus cabellos castaños oscuros y ondulados, y apenas si secó su rostro bañado de ansiedad sin que nadie lo hubiera visto la última noche, en la que había contemplado la luna a una distancia de más de 384 mil kilómetros, desde el patio de la casa propiedad de la diócesis. «Pero si es así, el Señor me tiene reservada una misión, ahí voy a estar. Dios mío, hágase en mí tu voluntad», trató de convencerse. «Quizás es la respuesta a mi pedido».
—Padre —dijo una voz que parecía provenir de ultratumba. Era el sacristán que le hablaba desde la puerta de la capilla en su nuevo presente.
El sacerdote volvió a la realidad.
—Disculpe —se excusó—, es que todavía estoy emocionado por estar aquí con ustedes, en esta comunidad.
—Lo entiendo —dijo el sacristán—, al padre Nacho le pasaba lo mismo. ¡Que el Todopoderoso lo tenga en el paraíso!
El cura creyó ver una risa burlona en el rostro del hombre, aunque se deshizo rápidamente de la idea, pensando que todo era parte de una alucinación producto de su cansancio y su angustia. Ambos hombres recorrieron el camino que atravesaba el amplio patio de la iglesia, cubierto de lapachos con las ramas repletas de las típicas flores violetas que se movían por la gélida brisa de aquel invierno de confusión. El sacristán, que pretendía ser una especie de guía turístico, al salir al espacio público señaló con el índice varios lugares significativos y las humildes casas del pueblo alejado de todo y perdido en el olvido de los tiempos.
—Al pueblo le pusieron Aravaca unos españoles que llegaron acá. Dijeron que así se llamaba el barrio o distrito de donde venían, no sé, algo así. Fue en mil novecientos y algo… ya antes, en la época de la colonia, ya quisieron poblar el lugar.
El cura iba caminando con pasos lentos y medidos para no dejar atrás al sacristán, que demostraba cierta renguera en su andar. Lo escuchaba apenas, absorto en sus elucubraciones que lo trasladaban a otra realidad, quizás pretéritas o que nunca existieron. De repente, al extraviar su mirada en un punto fijo, divisó a lo lejos a una mujer que se hallaba de pie frente a una casa amplia, que sobresalía del resto por su longitud y su fachada blanca. A medida que se acercaron al lugar, pudo divisar que era una mujer joven, de cabello castaño claro, lacio y largo, que llevaba suelto, vestía una bata blanca y en la mano izquierda sujetaba un maletín. Un hombre, con similar indumentaria, cercano a los sesenta años, alcanzó por detrás a la mujer. Se paró frente a ella y comenzó a gesticular de forma ampulosa. Solo cuando el sacristán le comentó que esa vivienda funcionaba como centro de salud, entendió que ambos habrían de ser médicos. Al cruzar cerca de ellos, el hombre de bata blanca sacó un cigarrillo y, recostado contra la pared del centro de salud, fumó ansioso. Parecían discutir o que la médica le solicitaba algo con urgencia. «De ninguna manera, no es posible ahora», oyó que el hombre mayor le dijo. El párroco había dejado de prestar atención al sacristán y permanecía abstraído contemplando la imagen de los médicos que conversaban.
—Dicen que los primeros en llegar a estos pagos fueron los jesuitas —continuó explicando el sacristán, como si estuviera dando clases en una escuela primaria— hace ya mucho tiempo.
Se produjo un silencio inexorable por unos segundos, el cual fue interrumpido por el canto monocorde de un tordo renegrido que se posó en la rama de un arbusto, a más de cuatro metros del camino por donde cruzaban el cura y el sacristán. Compenetrado en su explicación magistral, el anciano continuó refiriendo, con sumo detalle, la historia que quizás se confundía con una leyenda, pero a la que él consideraba verdad absoluta
—A fines del siglo XVIII unos religiosos jesuitas se vinieron pa’ estos lares e intentaron cristianizar a los mocovíes que eran feroces y malos. Estos indios eran tan bárbaros, tan salvajes, déjeme que le diga, que hasta comían carne humana, fíjese usted. —Exteriorizó una mueca de disgusto para acompañar sus palabras.
El sacerdote, al escuchar el error histórico, volvió en sí y no pudo evitar la expresión de recelo en su rostro.
El sacristán continuó con su disertación sin divisar al cura, concentrado en su relato y en su camino de tierra, lleno de pozos y pequeños y molestos charcos conformados por la última lluvia.
—Estos jesuitas fueron los primeros en traer la palabra de Dios, padre. Primero iba todo bien. Los indios los escucharon, apenas sin entender mucho el idioma, me imagino —alzó los hombros—, pero tuvieron mucho’ problema’, nomá’ le digo. Parece ser que el cacique de ellos, que no me acuerdo cómo se llamaba —se rascó la cabeza tal vez esperando que de este modo fluyeran las ideas atascadas en su subconsciente—, le empezó a dar celos, a oponerse a la cristianización de los indios, porque estos le’ sacaba’ los adepto’ a su religión. Entonces el cacique enfurecido mandó a poner prisioneros a los religiosos, a estos jesuitas. ¿Sabe usted cómo lo mandó a matar? —el viejo procuraba hacer gala de su conocimiento.
El padre Santa Juliana, que ahora lo escuchaba con atención, sin pronunciar palabra alguna, continuó mirándolo, esperando la respuesta.
—Lo crucificaron… al igual que a Jesucristo —al pronunciar esta frase, el anciano hizo una breve pausa para toser—. Estos jesuitas fueron los primeros mártires… Ahí, mire, ahí… —y apuntó, a lo lejos, a un punto incierto, un sitio que era un escampado extenso—. Antes había un montículo de tierra que marcaba el lugar preciso, pero después lo sacaron, no sé, la gente cada vez se aleja más de nuestro Señor —dijo haciendo el característico gesto que le desfiguraba el rostro—. ¿A dónde vamos a parar, padre Daniel?
—Debe haber un error —dijo el clérigo sin ánimo de ofender al anciano—. ¿Usted dijo que a fines del siglo XVIII? Los jesuitas fueron expulsados ya en 1767 y la orden fue suprimida en 1773 por el pontífice Clemente XIV, a través del breve Dominus ac Redemptor. El papa Pío VII volvió a restaurar la Compañía casi cuarenta años después —lo dijo de una forma tan literal que parecía que lo había memorizado o leído en ese mismo instante.
El sacristán se sintió ofendido al verse corregido, como si lo hubiese retado, porque entendió que el error cronológico derribaba todo su relato.
—Bueno —se excusó casi de mal modo—, seguro que eran unos jesuitas que quedaron en América. O que fue antes de que los echaran… —suspiró profundamente, aún disgustado—. Usted sabe que no existe una única historia.
—Entiendo —el cura suavizó sus palabras, mostrándose más condescendiente con el anciano.
—Igual que el jesuita que se convirtió en San La Muerte…
El párroco abrió grandes los ojos, de par en par, asombrado por haber escuchado esa frase en boca de un católico practicante. Una cosa era un error en los siglos y otra muy distinta una herejía.
—¿Usted no creerá en esas devociones paganas? —le preguntó, elevando sin darse cuenta el tono de su voz, que acostumbraba a ser suave y pausado.
—¡No, padre! ¡Por favor! —respondió el sacristán tratando de quitarse la acusación que pendía sobre él—. Es lo que dicen los de por acá, los paganos, los que creen en esas cosas.
El sacerdote procuró serenarse y suavizar su corrección como le había aconsejado cierta vez el director del seminario al escuchar su homilía en una de sus primeras misas, «Vaya en búsqueda de las ovejas perdidas con paciencia. Sea más indulgente con los errores de los fieles y los ganará. Enséñeles el camino. Si los reprende con vehemencia, lo único que logrará es alejar a la oveja confundida», le había dicho.
—Lo entiendo —dijo el cura una vez más, esta vez volviendo a expresarse con la voz suave y apacible que caracterizaba a su profesión sacerdotal—. Por eso tenemos que llevar por el camino recto a los que se desvían.
—Así es, padre, por supuesto, es lo que siempre digo —agregó el sacristán, notándoselo algo incómodo por la situación.
Ambos hombres fueron recorriendo el pueblo, que no debía tener más de diez cuadras en los cuatro costados, conformadas por calles mal trazadas e irregulares de tierra, que iban en dirección noroeste-suroeste y sureste-noroeste. La mayor parte de las casas eran pequeñas construcciones humildes fabricadas con ladrillo común y techo de chapa acanalada de zinc. Entre los humildes hogares sobresalían el templo católico y la casa parroquial que se hallaban adjuntas y situadas en el mismo terreno, conectadas por una puerta ubicada el medio de la pared en común. Otras construcciones destacables en el pueblo eran la comisaría y el centro de salud, construidos hacía más de una década en virtud de una fugaz política pública nacional, que tuvo por objetivo promover el fomento de la seguridad y la salud. Existía en la periferia, cerca del basural conformado de modo indeliberado y peligroso para la higiene y la salud de los pobladores, un complejo de habitaciones con paredes de ladrillos comunes sin revocar, que rodeaban a un patio central techado, construido de forma espontánea y poco planificada, de cuya existencia y utilización los vecinos preferían no hablar.
Al llegar a una casa enclenque fabricada con ladrillos huecos rústicos, derruida por la humedad y el tiempo, que se caía a pedazos, el sacristán presentó al cura a un matrimonio de mediana edad. «Juan y Ester participan siempre en la iglesia y colaboran con los arreglos y la limpieza del templo católico, padre», refirió el anciano como si leyera una tarjeta de presentación. En esos momentos la pareja y los hijos sacaban con baldes inmensos y añejos el agua que se había filtrado por las paredes y el subsuelo y había inundado los pisos que se ubicaban por debajo del nivel de la calle.
—Les presento al padre Daniel, el nuevo párroco de la comunidad —dijo el sacristán, más allá de la obviedad de que vestía la sotana.
—Un placer, padre. —El hombre y la mujer dejaron de juntar agua para aproximarse al nuevo párroco y pasarle la mano. Pese al frío que hacía, el hombre se encontraba descalzo y vestía solo una remera y unos pantalones largos arremangados a la altura de las rodillas para evitar que se le mojaran.
El padre Santa Juliana se puso intranquilo durante la presentación, tanto que se desconcentró y no escuchó ni retuvo los nombres del hombre y de la mujer. Había algo que lo intranquilizaba. En un punto de la charla sintió unas ganas desesperadas de salir a correr de ese lugar que lo incomodaba. Ni siquiera sabía por qué.
—Le presento a nuestro hijo, padre —el hombre llamó a los gritos a alguien de dentro de la casa—. ¡Vení! Este es nuestro niño —lo tomó de los hombros—, el mayor, Pedro. Le decimos Pedrito. Es monaguillo de la iglesia desde hace mucho. Es muy piadoso. —Los gestos del padre de la criatura denotaban un orgullo verosímil.
El niño tenía doce años, pero, por su apariencia pueril, su complexión delgada y su estatura pequeña, aparentaba menos. Con una sonrisa ancha, la criatura le pasó su mano pequeña al sacerdote, quien la sostuvo apenas, cuidándose de no lastimarla.
—Mucho gusto, padre Daniel. Espero que podamos serle de gran ayuda para usted y para los asuntos de la iglesia. Desde ya, sepa que cuenta con nuestro humilde servicio.
Al párroco le impresionó la locuacidad con la que se expresaba un niño de tan corta edad. Esbozó una sonrisa de complacencia que procuró sostener por algunos segundos, aunque la misma volvió a desvanecerse.
—Es un placer conocerlos y poder estar con todos ustedes —atinó a decir, en una frase ceremonial en que apenas si sentía lo que afirmaba.
Luego lo invitaron a tomar unos mates amargos, que la mujer se dispuso a preparar de inmediato para homenajearlo; el sacerdote aceptó por obligación e insistencia de los dueños de casa, que permanecían fascinados por conocer en persona y servir al nuevo párroco del pueblo. Estuvieron durante unos minutos charlando, si bien los que monopolizaron la palabra fueron el padre de familia y el sacristán. Tocaron temas baladíes referentes a la parroquia y a las lluvias que habían azotado los últimos días la región, mientras el cura se resignó a responder en modo automático las preguntas que, al igual que en un examen final, le lanzaban una tras otra.
—Disculpen, me retiro, con su permiso. Tengo que prepararme para la misa —interrumpió por fin el párroco—. Fue un placer conocerlos y charlar con ustedes —carraspeó—. Los veo en misa.
—Así es, vamos —agregó el sacristán, que había estado observándolo con detenimiento durante la conversación.
—Lo acompaño, padre —dijo alguien con una voz aguda y suave. Era Pedrito, el monaguillo.
—Sí, claro, por supuesto —respondió el presbítero tratando de mantener el gesto de alegría en el rostro y la suavidad de sus palabras.
Volvieron por el mismo camino por donde habían llegado el cura y el sacristán. Sobre el horizonte y tras los quebrachales, el sol se había posicionado a una altura suficiente para bañar con sus rayos oblicuos y tenues la mañana, que continuaba, sin embargo, fría, áspera, y envuelta en una densa neblina. Pasando por el centro de salud, el padre Santa Juliana observó, de modo disimulado, hacia el lugar para ver si aún la mujer que suponía era médica se hallaba fuera, pero no estaba.
—¿Cuántos años tenés? —le preguntó el religioso al niño.
—Doce, padre —respondió—. Dentro de poco cumplo los trece. Me gusta mucho ayudar en la iglesia —agregó con tanta convicción que a cualquier persona que lo escuchara le hubiera resultado imposible creer que no fuera verdad.
—Pedrito, cuando sea grande, quiere ser sacerdote —le comentó el sacristán, deteniéndose unos segundos por el problema de su pierna—. Es una criatura muy devota. Desde que tomó la comunión y luego la confirmación no ha faltado nunca a misa. Sus padres están muy orgullosos de él.
El párroco miró al niño con un dejo de esperanza y le sonrió con toda la alegría con la que fue capaz.
—¿Es cierto?
El niño le devolvió la sonrisa y fijó sus ojos hacia adelante como si buscara con su mirada un cartel con una frase que habría de leer.
—Quizás, padre. Ese es mi anhelo. Seguro. Pero debería esperar el llamado de Dios. ¿No’ cierto?
El párroco, que volvió a quedar prendado de la elocuencia del niño, no pronunció palabra alguna. Se limitó a subir y bajar la cabeza para confirmar la pregunta que lo inquietó. Dejó volar su mente al oír el trinar de un centenar de gorriones escondidos en las ramas de los lapachos floridos. Advirtió en su letargo que algunos gallos se acoplaron a la orquesta de la naturaleza con su canto tardío en los gallineros de los patios de las casas. El mundo iniciaba bajo el cielo azul marino de una mañana fría de julio.
—Padre Daniel, ¿podría plantearle una pregunta, si no es molestia?
Al párroco le causó entre gracia, afecto y perplejidad escuchar el modo en que el niño conversaba, lo que logró arrancarlo de su ensimismamiento. Soltó una risa tonta.
—Sí, por supuesto, Pedrito. Decime.
—¿Cómo escuchó el llamado de Dios para tomar los hábitos sacerdotales?
La pregunta lo aturdió como si alguien, de improviso, le hubiera acertado un golpe en el estómago y lo dejara sin poder respirar. Deseó que no le hubiera planteado esa pregunta tan inoportuna entonces, justo cuando lo que más necesitaba era apaciguar su alma conmovida que clamaba en las noches silentes.
—De muchas formas, hijo —respondió, a la par que sus pupilas se volvieron a entristecer, sin que nadie pudiera percatarse—. Otro día hablamos, si querés. —Tocó con suavidad los cabellos enrulados del niño.
—Por supuesto, padre. Será un placer platicar con usted.
El niño dibujó en su rostro una felicidad inconmensurable del mismo modo que si hubiera recibido la noticia de un regalo anhelado durante muchos años.
Miles de dudas se arremolinaron en la mente exhausta del sacerdote. ¿Había recibido el llamado de la divinidad? Si fue así, ¿cuándo? ¿O solo él confundió las señales equívocas por cumplir las órdenes tácitas de una madre devota que llegó incluso a manifestar delirios místicos? No, no eran el contexto ni el sitio indicados para echar la culpa a nadie ni para bucear en las profundidades de los tiempos pretéritos. Estaba convencido de que había recibido ese llamado inexcusable de la divinidad. Quizás fue la vez cuando se suscitó la tormenta que lo tomó por sorpresa en las calles de su ciudad natal y le rogó al Dios ubicuo que lo salvase de los rayos y del agua que obstinadamente ascendía, y que a los pocos segundos el diluvio no solo que se detuvo, sino que el cielo se despejó y al instante (que quizás fuera un poco más de media hora) se observó a las estrellas titilar; o tal vez fue la vez cuando al rezarle a la Virgen le pidió una respuesta de lo que debía hacer con su vida, entonces tomó la Biblia y la abrió al azar y se topó con la lectura del Magníficat, lo cual interpretó como una clara confirmación positiva a su pregunta de si debía tomar los hábitos sacerdotales. Exclamó aquella vez: Magnificat anima mea Dominum, y lo volvió a repetir cada vez que la duda reaparecía y le devoraba las entrañas.
Era evidente que su madre tuvo notable incidencia en su decisión, lo sabía, pero desde su perspectiva, ella no fue más que un instrumento para su conversión en hombre de fe, del mismo modo que santa Mónica en la conversión de san Agustín, historia que de forma incansable le relató su progenitora y con la que él logró identificarse en demasía.
Ese primer día, el sacerdote dio la misa con algo de nerviosismo e inseguridad, de similar modo a las primeras veces, pero en esta ocasión sintió que no se debía a la impericia o la ansiedad que le provocaba transmutar la esencia del pan en cuerpo de Cristo. Había algo raro dentro de él que lo mortificaba y no le permitía escaparse de la apatía de seguir viviendo de ese modo.
El monaguillo, atento al desarrollo del rito ancestral, de rodillas frente al altar, tintineó las campanillas litúrgicas ni bien el clérigo alzó la hostia y el cáliz con el fin de que los feligreses genuflexos se mantuvieran atentos al proceso de transustanciación. Si bien las campanillas habían quedado en desuso (o al menos se había quitado su obligatoriedad desde el Concilio Vaticano II), el padre Santa Juliana continuó con esta tradición por considerar que el tintineo rítmico de este instrumento litúrgico le otorgaba un aura mística y solemne al instante. ¿Era esto un recurso desesperado para sugestionarse a sí mismo y a los feligreses de la presencia divina en la ceremonia, ya que de otra manera no lo percibiría?
El sacerdote creyó que aquel padecimiento infinito se habría de extinguir, de igual modo que sus dudas, al conmemorar el sacrificio eucarístico, pero se equivocaba. El vacío inconmensurable abarcaba toda su realidad y alcanzaba lo más recóndito de su intimidad. Durante determinados ritos de la celebración de la misa sintió que los gestos manifestados y las palabras pronunciadas perdían su significado de tanto repetirlos. No es que perdiera la fe, sino que sentía que carecía de fuerzas y ánimo para continuar representando el papel que venía haciendo con cierto sosiego y holgura en la obra de teatro que era la vida misma.
Un horror cósmico, de índole existencial, se apoderaba de su ser que se fragmentaba y clamaba auxilio a quien pudiera escucharlo. No había nadie. La nada ocupaba su universo chato mientras el futuro se tornaba cruelmente incierto.
3
El padre Santa Juliana evocó a su madre y a su anhelo de verlo consagrado en sacerdote católico. Unas ansias maternas que llegaron a convertirse en dueñas de la voluntad de él, al punto que se habían confundido y vuelto incapaces de distinguir cuál era el deseo de uno y cuál el del otro. No era entonces más que un adolescente tardío cuando decidió convertirse en un cristiano devoto, pese a que ignoraba los rudimentos del catecismo y de la fe católica. Lo único que conocía de las Sagradas Escrituras era por una Biblia para niños que su madre durante su infancia le había comprado, en fascículos, cada semana, donde leyó con atención y asombro los relatos fascinantes e inverosímiles, en partes iguales. Quedó atraído por el mito del primer hombre formado de barro y la primera mujer originada de la costilla de este y del desenlace fatídico, injusto e incomprensible de ambos por comer un fruto prohibido; se sorprendió al conocer el relato de una tierra plana que, tras un diluvio mitológico, plagiado a la epopeya de Gilgamesh, se repobló a través de los tres hijos del constructor del arca y de sus respectivas esposas; sintió asombro al conocer la leyenda de un hombre con cabellera larga y fuerza sobrehumana, al estilo del Hércules griego, que derrotó a una muchedumbre con sus propias manos y una quijada de asno; quedó sugestionado con la fábula del profeta desobediente que fue tragado por un animal marino, al que en las ilustraciones relacionaban con una ballena, pero que él estaba seguro de que debió ser un monstruo legendario al estilo de Leviatán. De niño no tomaba las Sagradas Escrituras como la palabra de algún Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente e infalible, sino solo como un relato mítico al estilo de la Ilíada y la Odisea, porque al igual que en las narraciones de Homero, en estas páginas también había héroes, dioses, seres mitológicos, incesto, guerras, reyes ambiciosos y homicidios, e incluso cayó en cuenta de que Yahvé no difería mucho en sus actitudes y sentimientos de las deidades del panteón del Olimpo.
En su infancia, su madre le inculcó el temor al Dios cristiano a través de castigos físicos y psicológicos ejemplares, que iban desde arrodillarse en el maíz durante media hora, pegarle en las manos con una regla, o encerrarlo en un cuarto pequeño y oscuro, sin comer ni beber, hasta azotarlo con el rebenque varias veces en distintas partes del cuerpo. «Estos sufrimientos no son nada en comparación con las atrocidades que sufren los condenados en el infierno. Así que dejá de llorar y pedile perdón al Señor por lo que hiciste», le decía su progenitora cada vez que le propinaba un castigo.
Su madre se tomaba el tiempo para aterrorizarlo mediante relatos infames que referían a atrocidades, supuestamente verídicas, aunque no comprobadas. El fin último era quitarle las ganas de pecar, sin importar que acarreara un trauma psicológico permanente. Le narraba historias de niños que morían sin recibir el bautismo y que iban a parar a un eterno limbo agustiniano; de jóvenes desobedientes de sus padres que morían en un modo espantoso y atormentado, hasta cuentos de hombres que negaban el poder omnímodo de la deidad verdadera y perecían ahogados y hundidos en el fondo del océano, a fin de cuentas, para que entendiesen que nadie podría burlarse del poder del Dios de la venganza.
La pedagogía del terror implementada por la madre no se basaba solo en castigos físicos y relatos que lo atemorizaban, sino también en narraciones de sucesos benignos, no por ello menos escalofriantes, que les sucedían a los piadosos que se dejaban guiar por la divina providencia. En sus relatos ficticios le narraba la historia del falso niño Einstein que demostraba la existencia divina mediante comparaciones con las leyes de la física; de la niña que fue cuidada por Cristo mientras masacraban a sus padres, de la aparición mariana a los pastorcitos de Fátima y otras leyendas urbanas más que intentaban inculcarle la fe.
A él no lo convencían estos relatos y no por un razonamiento lógico ni por una sagacidad para vislumbrar el chantaje en sus artimañas maternales para convencerlo del amor de Dios, sino más bien por una rebeldía hacia la mujer que lo había parido, porque no le perdonaba no tener padre y ser objeto de burlas en la escuela, y la culpaba de su muerte prematura a una edad en la que él carecía de conciencia y recuerdos. Siempre que le pedía alguna descripción física de su padre difunto, o una fotografía, su madre le salía al paso con evasivas y representaciones escuetas, que confundían, o se contradecían, más que aclarar. Le dijo que era contador de oficio, que se dedicaba a los negocios bursátiles en la bolsa de algún lugar impronunciable, que era un exitoso empresario del rubro agroindustrial, que lo había conocido en una fiesta del chamamé en Corrientes, que bailaron juntos al ritmo de la guitarra, del acordeón y de la voz del patriarca del chamamé, don Ernesto Montiel, temas como La calandria, Santa Ana, Estancia Miraflor, Nostalgia guaraní y Siete higueras. Incontables veces le relató que la historia de su padre y ella fue amor a primera vista, que se habían casado frente al sangriento altar de la Santa Iglesia católica a los pocos meses en la capilla del Santo Niño Jesús de los Afligidos, que tras dos años de las nupcias él había nacido, como correspondía, y había sido bautizado al día siguiente para que se convirtiera en hijo de Dios y el demonio no lo persiguiera por las noches. Fue duro para él enterarse, algún tiempo después, en plena pubertad, que todo lo que su madre le había contado era falaz, porque su padre biológico no había muerto cuando él era una criatura, sino muchos años más tarde.
Daniel se enteró de su condición de hijo natural a los dieciséis años al hurgar entre los papeles que su madre guardaba, bajo siete llaves, en el cajón de la mesita de luz de su dormitorio. Un día que su madre, por descuido, dejó las llaves en un lugar visible, él las tomó con sigilo y logró revisar los documentos secretos. Encontró su acta de bautismo que le reveló de súbito una parte de su historia que se le había ocultado con la falsa idea de no provocarle sufrimiento. Con las manos temblorosas, tomó el papel y lo leyó con detenimiento y un temor sideral.
En 30 de julio del año del Señor de mil novecientos cincuenta y cinco el infrascripto cura de esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción bautizó solemnemente y puso óleo y crisma a Daniel de la Santísima Trinidad que nació el 23 de junio de este presente año, hijo natural de doña Juana Concepción del Corazón de Jesús Santa Juliana y de padre desconocido…
El muchacho, que conocía el formulismo de estos documentos parroquiales, sintió un golpe en el pecho que le retumbó en la sien. La realidad pareció distorsionársele y la visión se le obnubiló de igual modo que si le hubieran quitado una venda que durante muchos años le había cubierto sus ojos, y ahora la luz incandescente encendida frente a él lo cegaba. Desrealizado, con una angustia insoportable, se desvaneció y cayó desplomado, de rodillas, en el suelo de la habitación de su madre, en una situación de pánico que lo bordeaba. De igual modo que si hubiera encontrado una pieza faltante en el rompecabezas de su historia de vida, ahora se hacía entendible y se imponía ante él una realidad desigual que había sospechado desde que había adquirido uso de conciencia pero que, por cuestiones pueriles e ingenuidad, había preferido negar.
Desde tiempos tempranos le pareció extraño que él tuviera el apellido materno a diferencia de sus compañeros de escuela, que portaban el de sus padres. Cuando le preguntaba el porqué, ella siempre le respondía lo mismo: que su padre había muerto antes de inscribirlo en el Registro Civil y que, al ir a anotarlo sola, no le permitieron colocárselo por cuestiones burocráticas que nunca entendió. También le llamó la atención durante su infancia y adolescencia que no existiera siquiera una referencia precisa de tíos ni primos cercanos ni lejanos, ni mucho menos una fotografía de su progenitor, a lo que ella siempre le respondía que su padre no era de estos pagos y que en esa época eran muy caras las fotografías, un lujo que solo los ricos podían darse.
Quebrado al toparse con la verdad, continuó husmeando en el pretérito a través de documentos escritos, en las escasas fotografías en blanco y negro que resguardaba su madre y en relatos de testigos directos, del mismo modo que acostumbran los impasibles historiadores de la historia reciente, y descubrió la verdad: que sus padres no se habían casado, ni antes ni durante ni después de la concepción de él, sino que fue un amor furtivo, informal y prohibido; que, al enterarse del embarazo de Juana, el hombre huyó, cual un cobarde torero, de la ciudad y de la vida de la joven, que entonces no contaba con más de 16 años, la misma edad que él tenía aquel año, como una ironía burlona y cósmica de las que acostumbra a deparar la vida; supo también que su padre no era ni contador ni corredor de bolsa, sino un sencillo vendedor ambulante de sombreros de paja que erraba por las calles desiertas de la ciudad en una bicicleta risible y oxidada por el sol y la lluvia, y que un día incierto de mayo la vio a ella, a su madre, que no era más que una niña con trenzas y camisa blanca de secundario, tocando el arpa en el patio de su modesta casa, y que no fue amor a primera vista, sino un encanto efusivo y mutuo, una pasión adolescente que, a raíz de la deficiente educación sexual de ambos, la ignorancia e inocencia de ella, los traumas alojados a golpe de martillo en el hombre de 18 años y otras cuestiones más, habría de devenir y desembocar, más que en una novela romántica, en una historia de desencanto y una canción desesperada para la pobre Juana.
Al enterarse los padres de Juana del embarazo no deseado y de la huida del progenitor de la criatura, la muchacha fue recluida entre las cuatro paredes de la casa, a fin de que ningún vecino supiera del oprobio que significaba aquella maculada concepción en un hogar católico. Doliente y abatida, con el corazón hecho pedazos, no solo obedeció los férreos mandatos paternos, sino que, además, se abrazó a la religión católica y a su particular cosmovisión.
Durante los siete meses de gestación, enclaustrada en su habitación, Juana, por curiosidad y congoja, se inició en la lectura de la Biblia, que solo conocía de oídas o tergiversada por repeticiones sin ton ni son. Leyó también a Ambrosio de Milán, a Agustín de Hipona, a Jerónimo de Estridón y a Gregorio Magno, en sus versiones abreviadas y explicadas. Se aprendió de memoria el catecismo de la Iglesia católica, además de la liturgia de las horas y distintos versículos de la Biblia, y los recitaba ansiosa como una fórmula sanadora a fin de apaciguar su dolor cotidiano.
Un día, al cursar el quinto mes de gestación, creyó tener una revelación divina al dormir, al igual que en los relatos neo y veterotestamentarios y las hagiografías donde un ser celestial se aparecía a santos y vírgenes que no eran demasiado dignos de visita en el mundo real, sino tan solo en el plano onírico. Soñó que estaba en un patio, que en esencia era de su casa, si bien en lo material no se parecía en nada, porque estaba rodeada por muros de ladrillos blancos y a lo lejos se divisaban unos pinos, tipo navideños, y unas montañas de picos nevados, que no existían en su región y jamás los vio en su vida. Juana, en medio del escenario alucinado, ataviada con un vestido azul y rojo, o quizás púrpura o escarlata, y una vincha en forma de diadema, leía un libro de grueso volumen, que bien podía ser la Biblia o El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cuando de repente recibió la visita de un hombre luminoso y etéreo. Interpretó que debía ser un ángel (aunque no tenía alas ni vestía como uno, según se los describía o retrataba en las obras de arte renacentistas) ya que era de piel pálida, casi transparente, cabellos rubios y ojos claros, lo cual, para ella, era signo inequívoco de su esencia angelical. El aparente ángel la miró con aquellas pupilas diáfanas, tan penetrantes como suaves, y le dijo: «Hola, Juana. El Señor te ha escuchado y te ha visto llorar». Luego de algunas palabras inentendibles que se fueron difuminando con el amanecer, al despertar, el espectro celestial sin alas le dijo: «No tengas miedo, porque la criatura que llevas en tu vientre está predestinada a convertirse en sacerdote y llevar adelante las obras del Señor. No fuiste tú la que decidió concebirlo, sino el mismísimo Dios para efectuar grandes obras» (al menos esas fueron las palabras con las que tradujo el mensaje del ente celestial al despertar y recordar cada vez que volvía a referir al sueño). La imagen onírica se volvió borrosa, se mezcló con algunas luces tenues del crepúsculo, se confundió con unos ruidos y ecos del mundo exterior y desapareció, así sin más, sin darle un final a la escena proyectada.
Los psicoanalistas hubieran buscado una explicación lógica en su deseo evidente, expuesto en el contenido manifiesto del sueño, de justificar el desconsolado embarazo adolescente, resignificándolo y proporcionándole un sentido místico a un hecho tan común en aquellos lares, que la confinaron al perpetuo encierro y al olvido. Juana sabía, con desconsuelo, que ya nunca más aspiraría a contraer nupcias en el pétreo altar, vestida de blanco resplandeciente, con un ramo de orquídeas entre las manos, tal cual había imaginado tantas y tantas tardes de cielos amarillos, muy de niña, porque su madre le había inculcado el idilio de que toda mujer debía casarse por iglesia con un hombre bien parecido y portentoso, darle varios hijos, amarlo y servirlo y, de ser posible, ser amada y protegida por este. No pudo cumplir ninguno de los mandatos paternos, porque la vida se le escurrió entre los dedos, cayó al piso y se hizo añicos, llegándose a sentir impotente para rebatir lo que creía un destino nefasto y atribulado. Ni su familia, ni la sociedad cínica y apática estuvieron dispuestas a pasar por alto, mucho menos a absolverla de una falta existente tan solo en el inconsciente colectivo. Se resignó a vivir en un desprecio irracional, a llevar una mácula y cargar sobre sus espaldas la culpa de no haberle atinado a la dicha de ser feliz con un hombre pusilánime. Guardó en los arcones vetustos las últimas muñecas de trapo con las que aún jugaba, y se dispuso a cumplir con su papel ineludible de madre en aquella taciturna adolescencia.
Durante otra tarde soporífera intensa, Juana se quedó dormida a la siesta, con la ventana abierta de par en par, para ventilar la habitación, y soñó con un hombre, de edad incierta, rodeado de leones enormes en una fosa profunda, claroscura y común. La imagen fue tan nítida que pudo ver hasta los detalles más nimios, pese a que de inmediato se fueron esfumando a lo largo de las horas del día. Espantada, se incorporó del lecho con la imagen onírica atravesada en las sienes, la cual la perturbó hondamente, y no supo el motivo. El hombre del sueño no había sido atacado por las fieras salvajes, ni siquiera sufrido rasguño alguno, sino que incluso había sido protegido por los animales, que, hacia el final del sueño, se asemejaban a pequeños gatos de angora. Le surgió una duda del significado de aquella alucinación extraña. Buscó en su Biblia, gruesa, con tapas de cuero negra e ilustraciones, un pasaje que le explicara algo de lo sucedido y halló, entre sus páginas finitas y amarillas, un personaje mítico con características heroicas y proféticas. Era un hombre exiliado en Persia al que sus detractores, por envidia y frustración, lo acusaron ante el rey Darío de no seguir el culto oficial del reino y al que, por mantenerse fiel a la ley mosaica y a la creencia en su Dios, lo condenaron a morir devorado por leones en un foso, o al menos así lo exhibía la obra pictórica de Rubens con la que se ilustraba la leyenda. El relato apologético culminaba con la salvación del héroe y la muerte cruel de sus enemigos y la de sus familias en el mismo foso, devorados por los leones que no habían siquiera dañado a Daniel.