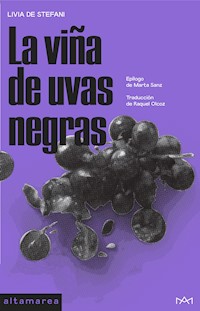
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Sicilia, años veinte. Casimiro Badalamenti es un joven duro y despiadado que por cuestiones de mafia se ve forzado a abandonar su casa de Giardinello y los viñedos que la rodean. Se establece en Cinisi, en la costa, donde intentará hacer fortuna gracias a sus negocios y a sus oscuras influencias. Concetta lo acompañará en su recorrido siendo testigo y víctima de la brutalidad de los tiempos. Livia De Stefani retrata, a través de una mirada compasiva y casi documental, la vieja Sicilia rústica y profunda de principios del siglo pasado. Traza con maestría impecable los rasgos de una familia, de una tierra, de una época, de una sociedad hipócrita y opresiva donde la jerarquía, el miedo y la sumisión son los engranajes que mueven el mecanismo de la vida diaria. Con las pinceladas de un lenguaje rico y florido, este libro captura al lector en las primeras páginas y lo guía, inerme, a través de la tragedia cotidiana y amarga de una familia abocada a la devastación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera parte
I
Casimiro Badalamenti tenía treinta años cuando desde el pueblo de Giardinello, en el que había nacido, se mudó a Cinisi. El viaje fue breve y lo hizo de noche a lomos de un mulo, tomando el atajo que sube por el monte y baja hasta el mar dejando atrás un gran manto de genista.
Entre los dos pueblos hay unos veinte kilómetros, pero se ignoran. Porque no se ven y porque, al ser Giardinello un pueblo de montaña y Cinisi un pueblo de mar, es como si fueran la tierra y la luna. Los intereses, la mentalidad, incluso el aspecto y las inflexiones de la voz de los habitantes de los dos pueblos son tan distintos que justifican el epíteto de «forastero» con el que estos, las raras veces en que se cruzan, se señalan con el dedo y se desprecian.
Casimiro Badalamenti abandonó Giardinello por razones oscuras. Cierto es que lo hizo justo después de la muerte del padre y del hermano, asesinados por error durante una emboscada preparada para otros, en una noche del tórrido julio de 1930. Pero Casimiro no era un hombre miedoso.
Con discreción, como se acostumbra en Sicilia cuando se abre la boca para hablar de probabilidades anheladas o temidas, se rumorearon en aquella época las dos posibles razones, de las que realmente se sospechaba incluso antes de que Casimiro se decidiera a partir: temas de mafia o temas de mujeres.
En Cinisi una mujer la había, y se llamaba Concetta. Fue en su casa donde él se detuvo con su exiguo equipaje y se quedó a vivir.
Sobre sus tratos con la mafia nada se pudo comprobar; pero era de suponer que, como compensación por la muerte del padre y del hermano, alguna protección desde arriba le tenía que llover.
Porque Casimiro, una vez alquilada por diez años la propiedad de Giardinello, que comprendía un viñedo de uvas negras y una casa solariega, llegó como extranjero a Cinisi. Y allí, inmediatamente y con ganancias que iban más allá de cualquier previsión, empezó a comerciar con el tártaro del vino, que rascaba de los barriles de toda la zona y amasaba para venderlo después a una planta química de Palermo. Además, sin méritos aparentes, entró con extraordinario poder en el matadero municipal.
Casimiro era un hombre de mediana estatura, no gordo, pero sí robusto; tenía el busto parecido a un pilar, los hombros y la cintura de la misma medida, y las piernas, más bien cortas y provistas de macizas pantorrillas, se le arqueaban de manera que por delante los pantalones le caían prácticamente vacíos mientras que por detrás se le llenaban, tensos sobre sus prominentes músculos. La cabeza, de cabellos rizados y que sobre aquel cuerpo habría tenido que ser pesada, era inesperadamente pequeña, estrecha por las sienes, de las que partían cabellos negros y lisos, y se movía sobre un cuello demasiado delgado para aquel tronco. Los ojos, ya desde joven, los tenía rodeados de minúsculas arrugas, causadas quizá por el constante esfuerzo realizado para mantenerlos entrecerrados, como para protegerlos del exceso de sol.
Badalamenti no era un hombre que inspirara simpatía. Por aquel estar como echado hacia adelante por los contrafuertes de las piernas, sus andares, aunque lentos, parecían agresivos y presuntuosos, hasta tal punto que los niños, cuando lo veían aparecer por donde jugaban, escapaban asustados. En el café de la plaza, al que iba rara vez para tomarse de pie en la barra una limonada, su manera de repartir saludos con una brusca elevación de la barbilla, esa mirada suya siempre estrechando los parpados, ese evitar licores y palabras hacían que los hombres, los sabelotodo, los joviales, los autorizados y los arribistas, todos, lo vieran con malos ojos y sintieran su presencia como una especie de estorbo.
Las pocas mujeres que se dejaban ver por las calles del pueblo (si eran jóvenes, en parejas o acompañadas por niños o viejas; si eran viudas, solas, pero atrincheradas detrás de mantos como murallas), a pesar de que él era joven y nada feo, especialmente cuidadoso en el vestir y notoriamente adinerado, se apartaban a su paso: atemorizados los ojos, privados de curiosidad, casi como si él fuera un cura o un inalcanzable señor feudal.
Casimiro Badalamenti bajó a Cinisi en una noche de septiembre que tenía en el cielo tres cuartos cojos de luna y en el aire el olor vivo del mosto. Con el nudillo del índice dio dos golpes precisos y secos en una puertecilla escamada por el sol e inmediatamente la puerta se abrió silenciosa ocultando detrás de ella, en la sombra, a la mujer que la había abierto. Él avanzó directo al centro de la habitación, donde estaba la mesa puesta para un único comensal, impecable. Alineó la maleta y los bultos junto a una pata de la mesa y se puso a desempolvarlos con las esquinas del mantel.
—Deja que lo haga yo, Casimiro —dijo la mujer, que había permanecido a sus espaldas, inmóvil—. Estas son labores de mujer. Tú reposa, estarás cansado.
Concetta tenía una voz melodiosa y lenta, vivificada por acentos apasionados, hasta el punto de que al oírla se le podía adivinar en el rostro una actitud de fervor. Tenía, en cambio, una cara ancha e impasible, fláccida y muy blanca, que los ojos negros, opacos y estáticos al filo de las mejillas apenas iluminaban. Fue a cerrar la puerta con el pestillo, que debía de estar bien lubricado, porque no hizo el menor ruido.
Al pasar junto a Casimiro, con sus senos grandes y prominentes que le llenaban las axilas y le redondeaban la cintura, como si le estuviera insinuando un milagro, le susurró:
—Voy a prepararte la sopa.
Casimiro se quitó el gorro y se sentó en la silla de paja delante del plato vacío. Con el codo apartó el plato para apuntalarse sobre el brazo plegado, que alargó sobre el borde de la mesa, y apoyó en él la cara.
Se atrapó entre los dientes la piel del índice y se la mordisqueó mientras miraba a su alrededor por la habitación con unos ojos que, al abrirse lentamente, aparecieron tras los párpados levantados negros y móviles como las alas de un murciélago.
La habitación estaba prácticamente desnuda, blanqueada con cal. En la pared de la derecha había colgados dos retratos de familia, fotografías muy ampliadas y difuminadas. Una mujer de cabello encrespado con una cadenita que daba varias vueltas alrededor del cuello y un hombre con cara de sueño que llevaba una burda chaqueta de cuyo bolsillo brotaba el gran candor de un pañuelo. Contra la pared de la izquierda había un mueble con muchos cajones de madera clara y con una superficie de mármol recubierta de adornos de poco valor: un perrito de cerámica, una pequeña caldera de cobre que contenía el ramo de palma de Pascua, una muñeca de porcelana con un lazo en la cabeza, dos cajas bordadas con cuentas de colores vivos. A los lados del mueble y contra la pared del fondo había muchas sillas alineadas y ordenadas. Casimiro las contó. Había diez. Los labios se le torcieron en un movimiento de desprecio. «Casa de citas», se dijo con un gorgoteo de rabia en la garganta. Apartó los dientes de la piel del dedo y le ordenó a Concetta, que silenciosamente se movía en la otra habitación:
—Todas estas sillas menos dos, fuera inmediatamente, al depósito.
Concetta apareció por la puerta sujetando con sus manos cándidas y gruesas la sopera.
—En cuanto te sirva la sopa caliente lo hago.
—¡Inmediatamente, he dicho! —gritó Casimiro, y golpeó la mesa con un puñetazo que hizo temblar el tubo de la lámpara y la llama.
—Ya va, ya va —dijo la mujer suavemente, y apoyó la sopera junto al codo de Casimiro.
Creyendo que el perfume que emanaba podría calmarlo y desviarlo de pensamientos irritantes, Concetta empezó a trasportar con estudiada lentitud las sillas al cuartucho oscuro adyacente a la cocina.
Cuando terminó, volvió de puntillas junto a la mesa. Esperó un instante. Después, sin sacar el cucharón, que permanecía hundido en la sopa, sino removiéndolo levemente por el mango, levantó la tapa de la sopera y preguntó:
—¿Puedo servírtela? Está rica, le he echado una gallina.
Casimiro posó los ojos sobre su gran rostro blanco y, apretando de nuevo los párpados, como si hubiera sido sorprendido por un eco, inquirió:
—¿La gallina has salido a comprarla tú?
Concetta se santiguó rápidamente:
—¡María santísima! No he faltado ni faltaré nunca a la promesa, pregúntaselo a los del pueblo si no me crees. Pregunta, hazme el favor. Me la ha traído doña Fania, ha dicho que te la regala. Es una de sus gallinas. Quiere servirte. Tiene sesenta años, pero ella también es mujer. Le gustas, como a mí, como a todas las demás.
—Cretina —dijo Casimiro volcando el vaso con el dorso de la mano—, no vas a engatusarme con tu cháchara de desvergonzada. Te gusto porque te he pagado más que todos esos sinvergüenzas que venían a buscarte por las noches juntos. Y, ahora que me he venido a vivir a tu casa, más te tendré que gustar. Podrás llenarte los cajones con ropa interior fina, collares y bufandas de seda. Pero acuérdate, el honor es todo tuyo, por tenerme en casa. Y el honor, cuando ya no se tiene, es difícil volver a comprarlo. Cuesta caro, cuesta muy caro…
Casimiro pareció calmarse en el surco de un pensamiento que tenía que ver solamente con él. Volvió a apoyar la cabeza sobre el brazo y, con la piel del índice de nuevo entre los dientes, alzó lentamente la mirada desde las anchas caderas de Concetta, que se erguían por encima de la superficie de la mesa, hasta el pecho abultado, que fructificaba hacia la mitad de la curvatura, bajo el vestido de algodón, en dos bayas que él sabía que eran oscuras y granulosas como moras. Desde el pecho, la mirada subió hacia el cuello grueso, rayado transversalmente por los pliegues de la carne, dentro de los que lucían hilos de sudor parecidos a telarañas impregnadas de rocío. Por el pálpito presuroso que las venas invisibles llevaban a los lados del cuello de Concetta, vio que la mujer tenía miedo. Recorriéndole con miradas escrutadoras todo el rostro, de la barbilla al cabello, le dijo apretando los dientes:
—Si descubro que no me obedeces, te parto la cara.
Concetta se puso colorada, pero sonrió, casi como si las últimas palabras la hubieran halagado. Cayó de rodillas a los pies de él y, apretando el enorme pecho entre las piernas que Casimiro, sentado de lado junto a la mesa, tenía abiertas, con los sombríos iris por fin brillantes de inteligencia amorosa, le dijo con voz dulce:
—Eres tú el dueño. Mi dueño—. Y reclinó la cabeza, pudorosa de su sonrisa.
Casimiro se encorvó sobre ella. De las trenzas recogidas manaba el olor denso del sueño; de las axilas apoyadas sobre sus rodillas, el olor agrio del amor. Le preguntó:
—¿Has puesto en la cama la manta buena de Palermo?
—Sí, sí —respondió Concetta sin levantar la cabeza.
—Toda la noche… —susurró Casimiro. Sin ninguna ternura, sino con un hilo de voz orgullosa de oscuras victorias en otras tantas oscuras hostilidades que dichas victorias intoxicaban y transformaban en despecho, repitió—: Todas las noches… ¡y de día, si me da la gana! ¡Y la puerta de la calle, cerrada con dos vueltas de llave, para todos, hasta para el cura en Sábado Santo!
Concetta levantó la cabeza. Por haber permanecido demasiado tiempo inclinada, se le había enrojecido la cara hasta la frente, tanto que parecía que tenía fiebre. Dijo con voz tranquilizadora:
—De doña Fania te puedes fiar. Es vieja, te respeta, sabe cómo funciona el mundo. Con un montón de harina y una damajuana de vino, le pagas el año sin darte cuenta. Y con la promesa de protección a su hijo, cuando salga de la cárcel de aquí a cinco años, le cierras la boca con cerrojo. Mejor elegirla a ella para las tareas pesadas y la compra en el pueblo, a ella le interesa respetarte.
—Dame la sopa —dijo Casimiro—. Tengo que pensarlo con calma, quiero informarme como es debido sobre ella.
Para no crearle fastidio con su propio peso, la mujer quitó los brazos de los muslos de él y se levantó apoyándose con una mano en la esquina de la mesa. Una vez que hubo puesto de nuevo en orden mantel, vasos y cubiertos, llenó el plato hondo hasta el borde; luego se apartó a un lado y, con los dedos entrelazados sobre el vientre con gesto de satisfacción, permaneció inmóvil y mirándolo mientras comía.
—¿Quieres más? —preguntó cuando Casimiro terminó la ración, inclinando la sopera hacia él para que viera la gran cantidad de comida que contenía y le entraran ganas de aprovecharla para evitar desperdicios, visto que era todo suyo.
—Dame más —respondió—. El camino desde Giardinello a Cinisi no es largo, cuatro horas cabalgando no cansan ni a una niña. El cansancio me viene de este bolsillo. —Casimiro dejó caer la cuchara para golpearse con la mano abierta el costado—. Este bolsillo estaba acostumbrado al peso de la llave de mi casa, y ahora está vacío. Quien soporta una carga, el cansancio en los huesos lo nota en el momento en que la descarga. Pero dadle tiempo a Casimiro Badalamenti…, dadle tiempo —repitió amenazando con el puño hacia la puerta cerrada de la calle—, y lo veréis reaparecer con una llave para el portón ampliado de su casa, más grande que la vieja…, y con alguna que otra llave de vuestras puertas, llevando el sobrepeso de todas ellas…, por satisfacción, cuidado, más que por interés…, compaisanos traidores, malignos, duros de mollera como burros y rápidos para atacar como halcones, ¿qué os creíais? ¿Que Casimiro Badalamenti no contaba porque estaba quieto y callado trabajando en su viña sin pediros que lo mirarais a la cara o que le tuvierais consideración? A los que están callados y hacen como si nada es a quienes tenéis que tener miedo, ya lo saben los viejos. ¿Y qué os creéis ahora, que la casa y la viña las he alquilado por diez años porque han matado a mi padre? ¿O porque soy imbécil? ¿O porque os tengo miedo a vosotros o a algún otro que hace que os tiemblen las piernas cuando vais solos por el campo? La espalda muchos de vosotros no la sentís segura. Para mí no es así, que tengo las espaldas cubiertas mejor que con una coraza, y nadie me las va a tocar. Porque mis espaldas sirven a las mejores espaldas de la provincia, ¿lo sabíais?
Concetta percibía la importancia de aquel discurso y precisamente por eso deducía que Casimiro se arrepentiría de haberlo pronunciado, aun como soliloquio, a un metro de sus orejas. Para ponerle fin, haciendo como que solo le importaba ese único pensamiento suyo del que nada podía distraerla, le preguntó:
—¿La gallina te la sirvo caliente o fría?
—Tráela como esté. Tengo prisa. Quiero irme a la cama.
Casimiro trinchó con la punta del cuchillo las dos partes blancas de la pechuga de la gallina y sujetándolas con el pulgar y el índice de las dos manos empezó a morder y masticar arrancando un bocado ahora de un trozo, ahora del otro.
—Siéntate —le dijo de repente a Concetta, como si se le hubiera pasado por la mente un proyecto arriesgado pero provechoso—. Coge la otra silla, siéntate —recalcó con tono autoritario y determinado—. Aquí, en este lado, cerca de mí. De ahora en adelante pon la mesa también para ti, a mi izquierda. Y ahora cómete lo que queda de la gallina, está sabrosa. Cómela sin miramientos, estamos en nuestra casa.
II
En el pueblo todos sabían perfectamente dónde vivía Casimiro Badalamenti, el «forastero» de Giardinello. Ya desde un año antes de que se mudara a casa de Concetta, los que lo habían sorprendido entrando o saliendo de la casa de ella, cerrada a cal y canto en aquellas ocasiones, lo conocían de vista. Lo habían visto avanzar hacia el centro de la callejuela con pasos seguros, de amo, que resonaban en el empedrado. Los que no habían conseguido cruzárselo sabían de sus visitas y de su aspecto por boca de los más afortunados. Pero de su mudanza definitiva a la casa de la mujer se habló poco, lo justo para satisfacer la curiosidad de todos. De los hombres, se entiende, porque a las mujeres nadie se habría atrevido a mencionarles el asunto, aunque estos estuvieran seguros de que ellas ya sabían. Por una cuestión de honor y de defensa de las costumbres ultrajadas por Casimiro, además de por la desconfianza y el desprecio que sentían por ese comportamiento, se estableció tácitamente que había que fingir que lo ignoraban en lugar de discutir. A todos les resultó cómoda esta solución, ya que el hecho de que Badalamenti se hubiera atrevido a tomar esa decisión demostraba que era un hombre de insólito coraje y, por tanto, temible. Y, además, era un forastero. Que hiciera el cerdo si le daba la gana hasta reventar.
Especialmente descontentos se mostraron los que, acostumbrados a colarse en casa de Concetta, tuvieron que renunciar a su beneficiosa distracción. Se desahogaron hablando mal de ella e indirectamente de Casimiro, repitiendo que con treinta y seis años ya era vieja y que valía solo para los borrachos o los imbéciles llegados de algún pueblo de montaña; tan imbéciles como para quedársela como estaba, más vieja que ellos y explotada como un mulo de molino. Total, ahora estaba Margherita, joven de veinte años y pelirroja, en la caseta cerca del cementerio.
Casimiro, desde el día después de su llegada a Cinisi, empezó a presentarse a dueños y hacendados de grandes y pequeñas propiedades vinícolas. Se ofreció para raspar el tártaro de sus toneles, lo que les ahorraría tiempo y cansancio, y favorecería la sana vinificación de la nueva producción de mosto que iba a ser vertida en ellos, al ser como era época de vendimia. Además del trabajo les ofrecía, cosa insólita en el lugar, dinero en contante para comprarles el tártaro que rascaba, aquella impureza pardusca y terrosa.
Nadie rechazó la ventajosa oferta, y así Casimiro, desde el primer día, dio la sensación de no mendigar nada. Es más, los propietarios con los que había concluido ya el negocio lo invitaron a volver para el año siguiente, y de los que se había dejado por visitar en su primera ronda de contratos recibió súplicas y lisonjas para que fuera a conocer sus cantinas y sus almacenes.
En el matadero municipal entró sin que lo supiera nadie en el pueblo con un encargo extraordinario, que era el de acumular y mandar a Palermo todo el ganado de los alrededores. Hasta aquel momento las bestias destinadas a las carnicerías de Cinisi habían sido pocas y de mala calidad. De los bovinos y las ovejas que llegaban, para el pueblo se destinaban las piezas menos buenas. Total, los campesinos y los marineros no son de gusto fino, y la carne, comida de los domingos y de los enfermos, tiene siempre sustancia, aunque no sea de primera calidad. El grueso que quedaba se cargaba en un camión o era conducido por pastores por la carretera provincial, que bordea el mar hasta Partinico, pueblo con más habitantes y más rico, totalmente desprovisto de prados. En el matadero de Partinico había quien se dedicaba a pesar el ganado y pagarlo, y quien se encargaba de cobrar y subdividir después el dinero entre los destinatarios. En el fondo ulceraban rivalidades y descontentos, y a menudo se desencadenaban peleas por una ternera que se sabía que era más grande y que en el momento del pago resultaba en cambio de menos peso, o porque algunas ovejas volvían vivas desde Partinico, rechazadas por deficiencia de mercado. «Deficiencia, la vuestra», gritaban los campesinos a los mediadores soltando blasfemias. A todo solía poner orden don Gaetano Cimino, el veterinario en jefe, hombre viejo que sabía juzgar con los ojos la carne de cada bestia y con cordura cada disputa, y que tenía la autoridad para prometer desagravios en la siguiente ocasión y para mantener la promesa.
Cuando se vio a don Gaetano ceder el paso a la derecha por la vía principal a Casimiro Badalamenti, entrar con él en el café y ofrecerle un trago que el otro aceptó sin reparos, los que tenían ganado que vender se dijeron: «Estamos acabados»; y «Dios nos salve de las malas hierbas», dijeron los otros, que, aunque no tuvieran intereses, no veían bien la intromisión o, peor, el predominio del forastero. Pero pronto todos tuvieron que convencerse de que la llegada de Badalamenti había traído beneficios al pueblo. El mercado palermitano, jamás alcanzado antes de entonces, absorbía mucho mejor que el de Partinico todo el ganado, fuera bueno o malo, hasta el punto de que muchos se metieron a pastores, en las granjas se ampliaron los establos y, donde había agua, se cultivó alfalfa en lugar de habas y trigo.
Sucedió que Casimiro, en sus funciones de encargado y administrador, al principio favoreció a algunos criadores de ganado, a los que compraba la mercancía pagándola en bloque, sin tacañería ni descartes. De estos ganaderos se ganó el aprecio hasta el punto de que en los oídos de los paisanos y durante largo tiempo el estruendo de sus alabanzas acalló el zumbido de las quejas de los que habían sido excluidos. Después, aunque por razones no muy claras, como supo alternar con hábil orden los grupos de favorecidos, en la balanza el peso de los contentos y los descontentos se mantuvo invariable, pero creció su fama de que era alguien con quien había que estar de buenas, por la cuenta que les traía.
Dinero, a juzgar por las apariencias, no debía de ganar mucho, como en cambio daba a entender su señorear. No alardeaba de vestimenta, no iba al cine ni frecuentaba restaurantes. En la mujer poco debía de gastar, pues Concetta, desde que él se había ido a vivir con ella, no había vuelto a salir de casa. Si no hubiera estado doña Fania para asegurar que seguía viva, es más, que hasta había engordado, se habría creído que había muerto.
En casa de Concetta, doña Fania tenía pocos quehaceres. Para ocupar sus días de prisionera y por miedo a Casimiro, que, como si tuviera un catalejo, se daba cuenta inmediatamente si algo no estaba hecho por sus manos, Concetta trataba de hacer sola todas las labores menos dos: manejar el carbón, que ennegrece los dedos, y cultivar el huerto bajo el sol, que broncea la piel.
A Casimiro le atraía la piel blanca de Concetta como el azúcar a las moscas. Aquella blancura lo había hechizado, lo enloquecía. Con ella no se avergonzaba de admitirlo, al contrario, le complacía envanecerla con constantes muestras del sortilegio al que estaba sometido. En los largos discursos destinados a meterle en la mente la certeza de que ella era mujer hecha para él, le repetía como un cumplido que, aunque ahora era anciana, y en el futuro vieja decrépita, mientras se conservara así de blanca él no se aburriría de ella.
En el dormitorio había un armario con un espejo largo, regalo de Casimiro en los tiempos de sus primeros encuentros. Cuando acababan aquellos discursos, si él salía y el sol todavía estaba alto, la mujer se encerraba con llave en la habitación y pasaba el tiempo admirándose toda. Con gestos y miradas lentísimos, sin asombro, se exploraba palmo a palmo las carnes blandas, allí donde fermentaban fuertes humores, más que en los tiempos de sus años jóvenes, tanto que la estancia se impregnaba inmediatamente de los olores. A la espera de que el sol descendiera, Concetta deambulaba del armario a la cómoda inspeccionando sus cosas nuevas y las viejas baratijas. Si la espera era demasiado larga, entonces volvía al espejo y se deshacía las trenzas para probar perezosamente nuevos peinados, efectos de drapeados negros sobre el blanco de sus carnes. Por fin, al atardecer, se vestía de nuevo y bajaba a pasear por el huerto, que era pequeño y estaba rodeado de altos muros coronados por trozos de vidrio rotos. Tras el recinto de aquel huerto y de otros que, más grandes o más pequeños, lo flanqueaban en correspondencia con las casas alineadas en la calle, empezaban las tierras de cultivo. Concetta, que era hija de pescadores, de la tierra había oído hablar poco, y casi nada había aprendido, porque sus pocas amigas de infancia también eran hijas de gente de mar. Se sentía intimidada por esa tierra como si fuera algo sin sentido y poco de fiar.
Se alzaban más allá del recinto amurallado la copa impenetrable de un algarrobo y el tronco de un eucalipto con la corteza toda hecha jirones, semejantes a viejos desgarros de cuero, aliviado aquel desollamiento por el fresco caer y el continuo crujir de ligeras hojas plateadas. Si soplaba viento, las ramas frondosas del algarrobo no se movían, como si fueran de hierro, mientras que las del eucalipto gritaban y se deshacían como algas muertas en la playa. También las plantitas del huerto reaccionaban al viento de maneras diferentes, y Concetta no conseguía entender el porqué. Las coles apenas alzaban las alas de sus hojas; las fibras verdísimas de los hinojos se amontonaban blandas y ondulantes como plumas; los guisantes, especialmente si el viento era siroco, se acartonaban y amarilleaban. Por el contrario, los capullos de las rosas se abrían al viento de una hora para otra, bellísimos.
Del mar, quizá porque era preciso en su diseño, decía que era sabio y sin vicios. De hecho, cuando hacía viento se encrespaba, todo uniforme, de un lado al otro del golfo. Si era viento de tempestad, se afanaba para arquearse fatigosamente a lo alto y a lo ancho, y no dejaba esperanza para un trocito liso que pudiera engañar a los pescadores. El mar no necesitaba cuidados; no había malas hierbas que arrancar ni tierras de cultivo que revolver ni pájaros a los que espantar con espantapájaros. El mar no teme ni al granizo ni al exceso de sol. La fortuna de quienes trabajan en el mar depende de la luna. Puntual también ella en el nacer y en el morir, basta con conocer y esperar las noches propicias. En el mar los peces tienen sus temporadas, como en la tierra los frutos; puede darse una temporada de escasez, pero cuando se pescan no están picados y jamás sucede que sepan distinto a como sabían el año anterior.
Concetta no le hablaba nunca a Casimiro de su vínculo condescendiente, casi de parentela, con el mar. Cada vez que tenía ocasión delante de él, que era hombre de campo, renegaba de él. Pero Casimiro, que intuía su apego y lo despreciaba, cuando le hablaba de los encuentros y los acontecimientos de su jornada, se obligaba a asociar a las personas que no le caían bien, los hechos o las palabras de la gente de Cinisi con insinuaciones malévolas relacionadas con el mar, que él consideraba adversario suyo y de la tierra, maligno corruptor del ánimo de quien nacía en su orilla.
«Don Gioacchino Garofalo que se ande con cuidado, hace promesas de marinero y como un marinero acabará ahogado.»
«Las facturas que me pasa Turi Massaro son más amargas que un trago de agua de mar.»
«Los de Palermo van a buscar pulpos con el farolillo y pescan cangrejos.»
Concetta asentía, mostrando una exagerada estima por sus palabras.
—Tú eres falsa como el agua. Intentas caminar sobre ella y el agua te arrastra hasta el fondo por los pies —le decía cuando acababan sus ademanes de aprobación—. ¿Quién te cree a ti?
—Yo te quiero y basta —respondía Concetta.
—No basta. La gente de mar quiere a su manera. Se siente libre, sin raíces. Pero ya te las haré crecer yo, yo que de tierra entiendo, por amor o por la fuerza. Y luego te injerto, verás. Eras un alga y te convertirás en una viña.
—Hazme un hijo —imploraba entonces la mujer, que por aquel modo de hablar con imágenes intuía que ella sola, y obstaculizada por un pasado que no le pertenecía a él, no era suficiente para satisfacer el deseo de dominio de Casimiro—. Hazme un hijo —le repetía a menudo cogiéndolo por sorpresa mientras, absorto, él llevaba las cuentas, o despertándolo en medio de la noche, aun a riesgo de llevarse un codazo o un improperio.
—¿Y qué hago yo con los hijos de una que no es mi mujer? —le respondió una noche Casimiro mientras la mantenía agarrada a su lado, con el tono de quien, confiando en un amigo, le pide consejo.
—Nada —le sopló Concetta sobre los labios con la intención de hacerle respirar las palabras más que oírlas—. Nada…, te das la satisfacción de demostrar tu virilidad. ¿Qué te cuesta? A ti te tocaría el placer; a mí, la fatiga. Aunque el hijo no pueda llevar tu apellido, a mí me parece bien de todas formas. Me da igual quedármelo o no, lo que me importa es hacerlo para darte satisfacción a ti. Personas dispuestas a criarlo, y buenas, no serás tú quien no las encuentre. Pero date esta satisfacción. Dales esa alegría a mis vísceras, que no esperan otra cosa.
Casimiro hizo como que no había oído. Para salir del aprieto y facilitarle a ella sus pensamientos, en caso de que se hubiera arrepentido de lo que había dicho, se dio la vuelta y empezó a respirar profundamente. Pero permaneció despierto un largo rato, fabricando una serie de imágenes todas ambientadas en su pueblo de Giardinello, entre las habitaciones de la casa de su padre y a lo largo de las hileras de su viña, que sintió que amaba ya no con un orgulloso interés de hijo, sino con un celoso apego de padre.
Concetta mientras tanto no despegó los ojos del cuadro de la Virgen de Pompeya, ondulante y como viva sobre la pequeña llama de una vela. Le dijo: «Bella Madre, convencedlo Vos. No es justo vivir en culpa con el hombre amado mientras Vos nos miráis. Si nace un hijo, será menor el pecado; y el niño, con vuestra ayuda, persuadirá a Casimiro para que me despose. Sí, tendrá que persuadirlo. Casimiro, a pesar de todas sus obsesiones de honor, de respeto al nombre de los Badalamenti y de atención a las malas lenguas, Casimiro es hombre de corazón. Vos, Bella Madre, lo veis por el amor que me tiene y los regalos que me hace, todos para mí y no para que los vea la gente. Si el hijo nace y él me desposa, ¿qué me importan a mí las riquezas encerradas en los cajones? Es más, os prometo como ofrenda el broche bonito, ese con los corales. Bella Madre, haz que tenga un sueño esta noche, un sueño de esos que les parecen órdenes hasta a los hombres fuertes, a los hombres que no están acostumbrados a recibirlas de nadie».
La claridad de la vela no llegaba a despejar la oscuridad del rostro de la imagen. Sin embargo, hacía resaltar el dibujo de los dos santos, un hombre y una mujer que estaban de rodillas a los lados del trono, y la mano de la Virgen, pequeña pequeña, que acercaba un rosario a uno de ellos con la punta de los dedos. Concetta se durmió con ese collar de cuentas oscuras estampado detrás de los párpados y el corazón aligerado con la esperanza de que su oración hubiera sido escuchada.
III
Ya antes de Navidad, aun antes de pedir su parecer a doña Fania, Concetta estaba segura de que estaba embarazada, porque de repente se volvió sensible a los olores, que sentía que la perseguían a todas horas, y por una repulsión hacia los dulces de uva pasa y vino hervido de los que siempre había sido golosa y que, sin embargo, siguió confeccionando en cantidades exageradas, obediente a la tradición. Sin ser consciente de cuándo ni de cómo había sucedido, ocupada como estuvo solo en la novedad victoriosa y la satisfacción de los síntomas que se le revelaban, se convenció rápidamente en el fondo de su corazón de que había sido un milagro de la Virgen de Pompeya o una brujería de Casimiro. A él, que como bien sabía se avergonzaba de su relación con ella y que no se sentía atraído todavía por la tentación de una paternidad ilegal, no le dijo nada. Sin embargo, se propuso provocarle dándole en el punto débil, que era el de la potencia viril, de manera que acabara por decir y repetir «lo quiero» antes de ofrecerle al niño con un «aquí está» que habría disminuido su valor.
Con la potencia viril de Casimiro, Concetta, que era mujer con experiencia, estaba ya más que satisfecha. Pero algunas sospechas había tenido ya desde el primer encuentro y ahora, pensando en ellas y sumándolas, se sintió rica. Echó las cuentas de los indicios con las puntas de los dedos: las brusquedades y entusiasmos iniciales de Casimiro; su envidioso vituperar a los hombres que se sabía que eran infieles a sus mujeres; ese ensañamiento con su cuerpo con el oscuro ardor de quien, tras haber vivido en la pobreza y sin la consideración de los demás, disfruta y aprovecha la riqueza alcanzada con una clara intención de echársela en cara a los otros. El hecho de tener a Casimiro, un hombre que daba tanto valor al respeto, que había despreciado las conveniencias hasta el punto de irse a vivir con ella, convirtió las sospechas en una prueba clara y fundada: Casimiro era defectuoso, hecho por la Madre Naturaleza como el macho de la abeja, que puede tener solo una hembra, y dichoso él si la encuentra.
Gracias a semejante descubrimiento, Concetta se sintió protegida como por una buena escopeta.
El día de Nochebuena, como era un día de sol tibio, tras acabar de limpiar y después de haber alineado sobre la mesa los dulces navideños salteados con confites de colores y las mandarinas coronadas de hojas y las botellas de vino maduro, Concetta pidió permiso a Casimiro para airear sus bonitas galas de fiesta y las extendió en el huerto.
—Se iban a apolillar —le dijo—. Con lo que te cuestan, hay que cuidarlas como es debido.
Sintiendo encima la mirada de él, se puso a cepillar con cuidadosos gestos de sierva los pliegues del vestido, colgado del revés sobre la cuerda de tender. Esperó que el detenerse sobre la bella seda color ciruela que relucía al sol, su vestidillo de lana desteñida y su humilde esmero en cuidar el atuendo, rico como si no le perteneciera, predispusieran a Casimiro a concederle permiso para salir aquella tarde, después de tres meses de clausura por amor, con ese bonito vestido traído desde Palermo que él todavía no le había visto puesto.
Como Casimiro tardaba en responder, es más, como se mostraba indiferente, erguido en el umbral de la cocina, con las manos en los bolsillos y los ojos entrecerrados dirigidos al naranjo que tenía cerca, le dijo:
—Esta noche me lo pruebo. Es realmente lujoso, haría morirse de envidia a las recién casadas si me lo vieran. Un vestido como este no lo han visto ni en sueños. Y además, aunque lo tuvieran, ellas ahora están en estado, en las galas de fiesta ya no caben… y, si consiguen embutirse dentro, tendrán que cubrirse con un chal, de modo que ¡adiós bordados, adiós pliegues de los que presumir! Les daría tanta rabia como para avergonzarse de esas barrigas. Y llorarían si no fuera porque tienen al lado al marido, que en cambio se vanagloria de esas panzas, como si fuera difícil dejar embarazada a una mujer, un mérito tan especial.
Casimiro no respondió, pero se apartó del umbral bajo el que se había plantado como si fuera una roca para apoyarse en el dintel, donde daba el sol. Pero sin quitar los ojos del naranjo, casi como si esperara ver aparecer de entre las hojas quién sabía qué, Concetta interpretó su leve movimiento como el indicio de una falla que ayudaba a que penetraran sus palabras. Dijo:
—Hace aire de primavera, no parece Navidad. En la misa del gallo estará todo el pueblo, grandes y pequeños, hasta los lactantes…, y quizá hasta los perros, visto que no hace frío. Te he planchado la camisa blanca, te he limpiado la corbata y les he sacado brillo a tus zapatos. Parecen estrellas, Casimiro mío. ¡Tendrían que verte los de Giardinello! Te dirían: «Menuda sirvienta tiene Casimiro, más diligente que una esposa».
Como si la última frase de Concetta le hubiera dado la solución al problema, Casimiro apartó los ojos de las ramas frondosas del árbol y los posó redondos y pacificados sobre la mujer.
—Eso, bien dicho, así es. Pero también estos de Cinisi tienen que pensarlo, tienen que ver cómo se hace servir un Badalamenti, como debe ser. Y que paga bien por esos servicios, como un señor. Ponte el vestido, los pendientes, las medias de seda, el encaje negro en la cabeza, póntelo todo, y esta noche vete a la iglesia para que te vean. Hasta la panza, si la tuvieras, tendrías que enseñarla, para que se sepa que Casimiro Badalamenti no se priva de nada.





























