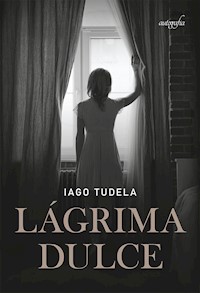
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Autografía
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Octubre de 2019. En el barrio Gótico de Barcelona aparecen los cadáveres de varias jóvenes con misteriosos mensajes en sus cuerpos. Las macabras muertes se mezclan con la sublevación en la cual se encuentra inmersa la ciudad, adversa a una situación política y judicial que carga duramente contra el movimiento independentista de Cataluña. La investigación se tornará sombría cuando se descubre que dos de los cadáveres pertenecen a las hijas de un reputado juez.¿Qué relación tienen los asesinatos con el histórico contexto político y social en España? La inspectora Lucía Guijarro tomará el mando de la investigación y dejará de lado su pasado para descubrir el autor de las muertes y la conexión de los asesinatos con una relación de amor prohibida surgida tres años antes a seiscientos kilómetros de distancia. Amor, política y suspense se combinan en esta novela que describe con exquisitez los detalles que no han salido a la luz sobre el procedimiento judicial en el que se juzgaron a los políticos independentistas de Cataluña, y los mezcla con una historia de ficción. Un thriller absorbente de lectura vertiginosa de principio a fin que invita al lector a tratar de diferenciar lo real de lo inventado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lágrima Dulce
Iago Tudela
ISBN: 978-84-19198-32-7
1ª edición, octubre de 2021.
Editorial Autografía
Calle de las Camèlies 109, 08024 Barcelona
www.autografia.es
Reservados todos los derechos.
Está prohibida la reproducción de este libro con fines comerciales sin el permiso de los autores y de la Editorial Autografía.
«¿Quieres ser rico? Pues no te afanes
en aumentar tus bienes, sino en disminuir
tu codicia». Epicuro de Samos
PRÓLOGO
La chica prestaba atención al repiqueteo de la aguja con tal de no lastimarse los dedos. Lucía un pequeño rasguño con sangre seca en la parte interna del dedo índice fruto de un descuido y no quería que se repitiera. Cada vez que la herida le rozaba con algo sentía un desagradable escozor.
A pesar de que hacía poco tiempo que podía disfrutar de la máquina de coser, conducía el trozo de tela negra con inusual esmero por la placa de la aguja, rodeándola con destreza y haciendo pasar los bordes de la pieza por el sitio elegido. Los dedos finos y huesudos bailaban diligentes sobre el tejido moldeándolo con suavidad.
Parecía feliz. Quizás era el único momento del día en que lo parecía. Y tal vez solo lo parecía. Disponía de una hora para sentarse en la habilitada mesa de costura y abstraerse del dolor constante que le invadía el pecho. Concentrarse en aquella manualidad le permitía espantar recuerdos, imágenes que se le hacinaban bruscas en su cabeza, como destellos en mitad de la noche.
Esparcidos por la mesa había varios trozos de tela negra ya terminados. De textura suave, alargados, de unos siete centímetros de ancho y con ambos extremos acabados de forma triangular. Había solicitado telas de otros colores más vivos y con estampados, pero de momento debía conformarse con el negro. Notó cómo se le caía un mechón de pelo por la frente y paró de inmediato para evitar que se le enroscara en la tira del hilo. Volvió a recogerse el pelo con una de las piezas negras ya terminadas. Cogió las tijeras de punta redonda y cortó otro trozo de tela negra, que previamente había medido. Lo colocó encima del retal que acababa de coser. Hizo girar la ruedecilla del selector de puntada y colocó ambos retales en el pie prensatela. La máquina volvió a sonar.
Tac-tac-tac-tac-tac-tac…
A su lado, una mujer de rostro dulce la miraba con atención. No iba vestida como los demás: toda de blanco, con unas zapatillas de goma de color rojo. Observaba a la chica con interés, pero con unos ojos de quien lo hace cada día. Con cierta ternura. La chica le dirigió una mirada distraída. El ruido de la máquina no le permitió oír lo que le dijo la mujer, pero en sus labios pudo leer: «Lo estás haciendo muy bien», seguido de una amplia sonrisa.
Tac-tac-tac-tac-tac-tac…
La chica volvió a concentrarse en el repicar de la aguja. No quería distraerse ni perder un segundo de aquella sensación reconfortante. Quería alargar aquel momento tanto como le fuera posible. Mantener alejada la tristeza que se había instalado como una inquilina en su interior. Un reloj colgaba de la única pared de la sala, que disponía de amplios ventanales que daban al pasillo. Nunca lo miraba para no entristecerse viendo avanzar la aguja más larga. Siempre esperaba que fuera la mujer quien le avisara de que se había acabado el tiempo por aquel día. «Mañana un rato más», le decía acariciándole el pelo. Quizás en unos días le ampliaran el horario de permiso con la máquina, quien ahora se había convertido en su mejor amiga. Sabía que aquello se alejaba de la normalidad que podría vivir cualquier chica de su edad, pero se había transformado, de forma desgarradora, en su nueva normalidad.
El ruido cesó de golpe. La chica sacó el trozó de tela de la placa de la aguja y se lo acercó a los ojos para observarlo con detenimiento. Las puntadas habían quedado perfectas, rectas, uniformes. Pasó la huella del pulgar por encima de ellas, en una caricia que le provocó una casi imperceptible mueca de aprobación.
Tres golpes en el cristal de la ventana del pasillo la asustaron.
1
Barcelona, octubre 2019
—¡Silencio, silencio!
El mazo asido por el juez De Marcos golpeaba la mesa en busca de un silencio difícil de obtener, tras la capciosa pregunta que acababa de formular el abogado.
Ante la expectación que había provocado el caso, la sala de vistas número tres de los juzgados de Barcelona estaba llena de curiosos, detractores y familiares que querían seguir el juicio de primera mano, sin dejar un asiento libre. Todo en su interior transmitía solemnidad: grandes cuadros con marcos dorados, mobiliario de madera oscura y una gran lámpara de araña que se descolgaba del techo. Al fondo se situaban los periodistas acreditados que, entre codazos y empujones, buscaban captar la mejor imagen que fuera la portada de su periódico de la mañana siguiente. Por las ventanas, separadas un palmo del techo, penetraba un rayo de sol que alumbraba al imputado, que estaba siendo interrogado en esos momentos. Como si el cielo, en una actitud caprichosa, estuviera señalando al culpable del asesinato de la joven de dieciocho años que había aparecido muerta, cuatro meses atrás, delante de la fuente principal del parque de la Ciutadella, con doce puñaladas en el pecho.
Con gesto nervioso, el letrado se acomodó las gafas de pasta con su dedo índice y, disimuladamente, se secó una gota de sudor que se le deslizaba por su sien. Sentía los ojos de la sala y del jurado popular fijos en él, mientras en su mente formulaba la siguiente pregunta:
—¿Afirma, por tanto, señor Fuentes, que entre las diez y las doce de la noche del pasado 25 de junio, usted estaba en el parque de la Ciutadella, lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de la víctima?
Fabián Fuentes era de tez morena y mandíbula prominente. El desaliñado cabello negro caía con desdén sobre su frente salpicada de lunares. Tenía la mirada perdida; sus ojos estaban custodiados por unos cercos morados. Deslizó inconscientemente una mirada hacia el público, en busca de algo que centrara sus pensamientos. Al darse cuenta de su gesto, miró al suelo antes de responder:
—Así es.
—¿Y nos puede decir qué hacía allí? —inquirió el abogado.
—Había quedado con unos amigos para tomar unas cervezas. Nos descontrolamos un poco, me sentí mareado y decidí irme a casa.
—¿Se fue solo?
—Sí.
Después de la última respuesta, una ligera mueca socarrona, casi imperceptible, apareció en la comisura del labio superior del abogado, que se relamía en su interior antes de formular la pregunta estrella. Aquella que, en los programas de televisión norteamericanos, la denominan la pregunta del millón de dólares. Aquella que, en este juicio, le iba a dar la victoria.
—Y, por último, señor Fuentes, ¿en el camino de vuelta a casa, se encontró usted con la víctima?
La respiración de los asistentes se paró por un momento. Esperaban, nerviosos, la respuesta del imputado. El sonido constante de las cámaras de los periodistas vaticinaba el momento crucial del juicio. Las videocámaras enfocaban en primer plano el rostro desencajado de Fabián Fuentes, que veía cómo su vida iba a cambiar para siempre después de su respuesta.
—Sí, me encontré con ella.
La sala volvió a rugir en rumores y comentarios que auguraban el final del caso y sentenciaban al culpable del asesinato. Los miembros del jurado realizaron anotaciones en sus libretas. El abogado dirigió una mueca irónica de superioridad al banquillo contrario, mientras fingía anotar algo en su cuaderno.
—No tengo más preguntas, señoría.
El juez De Marcos volvió a hacer uso del mazo para solicitar orden en una sala dominada por las emociones. Cuando consiguió un mínimo de silencio, con rostro serio, dirigió la vista hacia el banco en el que estaba sentado el fiscal.
—Su turno, señor Carbonell.
La toga del fiscal únicamente dejaba entrever el nudo de la corbata color fucsia con pequeños puntos blancos, anudada al cuello de corte italiano de la camisa blanca. Tomaba los últimos apuntes, con media sonrisa esbozada bajo la nariz. Levantó lentamente la cabeza para mirar, primero al juez, y luego al imputado. Carraspeó ligeramente y aguardó un instante a que el auditorio se mantuviera en absoluto silencio.
—Gracias, señoría. Con la venia de la sala. Buenos días, señor Fuentes. Como bien sabe, en este caso, la policía científica no consiguió obtener pruebas de ADN en el escenario del crimen. En consecuencia, me veo obligado a realizarle algunas preguntas que le podrán parecer extrañas, inconexas tal vez, pero esenciales, al fin y al cabo.
El juez De Marcos se removió en su silla, inquieto.
—Señor Fuentes, ¿tiene usted hermanos? —preguntó el fiscal.
—Sí, un hermano. Lucio.
—Según veo en los documentos aportados al caso, sufre usted un trastorno mental; esquizofrenia, concretamente. ¿Es así?
Fabián Fuentes asintió con la cabeza.
—Señores del jurado, quiero indicarles que el señor Fuentes ha recibido autorización psiquiátrica para poder prestar testimonio dado que, en estos momentos, se encuentra en posesión de sus plenas facultades mentales. Por tanto, deben tomar sus respuestas como plenamente válidas.
Carbonell se detuvo un instante para dar tiempo a que los miembros del jurado anotaran aquello, y cogió un pequeño mando electrónico que reposaba al lado de su libreta de apuntes. Lo dirigió a la pantalla que había colocada al lado de la silla en la que estaba sentado el interrogado.
—Dígame, señor Fuentes, ¿es este su perfil de Facebook?
Fuentes asintió con la cabeza, sin poder disimular su cara de preocupación.
La pantalla de televisión se iluminó y apareció una fotografía tomada de noche, en la que se apreciaba un tumulto de gente con banderas, pancartas y sosteniendo carteles. La instantánea era oscura y con poca resolución, lo que provocaba cierta dificultad para apreciar los rostros de algunos de los integrantes.
—¿Reconoce dónde fue tomada esta fotografía?
Titubeó el imputado antes de contestar:
—Es la manifestación en contra de los derechos de los homosexuales, cerca de la plaza de España.
—Esta manifestación tuvo lugar a la misma hora en la que el forense determinó la muerte de la joven. Y desde la plaza de España al parque de la Ciutadella hay casi cinco kilómetros de distancia.
Carbonell hizo una pequeña pausa. Premeditada.
—¿Es usted el individuo con camisa blanca que aparece en esta fotografía?
Fuentes rumió la respuesta. Demasiado, para la sencillez de la pregunta.
—Sí, soy yo.
—Por tanto, es imposible que usted estuviera en el escenario del crimen. ¿Quién se encontraba en el parque de la Ciutadella la noche de autos, señor Fuentes?
Fabián Fuentes luchaba por reprimir la lágrima que se asomaba, extrovertida, al balcón de su párpado inferior. Un nudo en la garganta le impedía articular palabra, sintiéndose mínimamente aliviado por ello, ya que se encontraba en un callejón sin salida.
—Le ayudaré —dijo el fiscal—. Su finalidad en este juicio radica en encubrir a una tercera persona como principal culpable en este crimen, usando su esquizofrenia como parte del plan. Usted era conocedor de que esta circunstancia constituiría un atenuante en caso de que lo declarasen culpable del asesinato y, por tanto, su pena se podría ver reducida considerablemente, por lo que decidió actuar como señuelo.
Carbonell levantó el brazo, señalando a alguien entre el público asistente.
—En la primera hilera de sillas se encuentra la novia de la víctima, y ha quedado demostrado que en la familia Fuentes no simpatizan especialmente con el colectivo homosexual. Díganos, señor Fuentes, ¿quién, con unas facciones semejantes a las suyas, se encontró con la víctima en el parque de la Ciutadella?
El murmullo se extendió por la sala, inmersa en una tensión expectante.
Fabián Fuentes dirigió de nuevo una mirada perdida a los asistentes. Estuvo un momento en silencio, para luego susurrar:
—Mi hermano, Lucio.
2
Barcelona, octubre 2019
El sonido provocado por el tacón de los Santoni de Carbonell resonaba en los techos abovedados del hall que conducía al exterior de los juzgados de Barcelona. El traje gris marengo, con americana de un solo botón, le quedaba adecuadamente entallado a la cintura. La luz blanca deslumbraba sus ojos color cian y se le reflejaba en el rostro tostado, perfectamente rasurado.
Sabía que había hecho un buen trabajo dentro de la sala de vistas, desenmascarando una trama urdida para sabotear la legislación penal vigente, con el objeto de que un culpable de asesinato resultase impune. Nada más y nada menos. Ese era su trabajo, se decía. No tenía por qué enorgullecerse de ello, pero hay formas y formas de hacerlo. Y la suya era encomiable.
En su mano derecha llevaba cogido el maletín de piel marrón, disponiéndose a salir de los juzgados, cuando por su espalda escuchó un repiqueteo de pasos ligeros.
—¡Ha estado magnífico, señor Carbonell!
—¿Cuántas veces debo decirte que puedes llamarme Raimon, Vila?
Pascual Vila llevaba cinco años siendo el asistente de Carbonell. Es decir, el asistente del fiscal. De cara rechoncha y mejillas sonrosadas, exhibía una escasa telaraña de pelo peinado de forma que disimulara al máximo su incipiente calvicie. Su cuerpo chato no superaba el metro sesenta y cinco de estatura, lo que provocaba que la mayoría de trajes le fueran grandes y se pisara el bajo del pantalón. No tuvo que superar más oposiciones estatales que el dedo índice de Carbonell para convertirse en el nuevo ayudante del fiscal, lo que le agradecía diariamente siendo extremadamente leal y diligente en su trabajo.
—Disculpe, sheñor. La costumbre.
—Veo que las sesiones con el logopeda van viento en popa —soltó Carbonell, burlón.
—Hago lo que puedo con esa letra del demonio, sheñor. El doctor Martí me dice que no pronuncio bien la letra ese cuando eshtoy nervioso o excitado.
—Yo lo dejaría en nervioso. Porque no recuerdo la última vez que te excitaron… —añadió Carbonell, que seguía juguetón.
—Ya, bueno —Vila soltó una carcajada nerviosa—. Ya sabe que soy exigente con las mujeresh.
Carbonell fingió creérselo y empujó la puerta giratoria que daba al exterior. Vila no consiguió entrar en el mismo compartimento y esperó impaciente al siguiente.
En Barcelona hacía un día radiante, más típico de finales de primavera que del otoño en el que se encontraban. Una ligera brisa agitó el pequeño tupé que escasamente engominado lucía el fiscal. La calle era un hervidero de transeúntes de todas las nacionalidades; pakistaníes y británicos eran los más numerosos y hacían patente la globalización en la que estaba sumida la ciudad. Un adolescente con gorra pasó a toda velocidad subido en un patinete eléctrico, sorteando señales y señoras con carrito de la compra. La regulación por parte del Ayuntamiento de ese nuevo tipo de vehículos estaba al caer pero, hasta entonces, cada uno circulaba como le parecía.
—Voy a tomar un café —dijo Carbonell dirigiéndose a Vila—. ¿Te vienes?
No obtuvo respuesta y giró la cabeza. A trancas y barrancas su asistente salía de la puerta giratoria.
—Creo que me lo tomaré en la oficina, señor. Tengo trabajo acumulado, pero gracias.
Carbonell enarcó las cejas en forma de despedida y se encendió un cigarrillo mientras cruzaba la calle.
Haciendo chaflán se encontraba el bar La Venia, frecuentado por abogados, fiscales y jueces, dada su proximidad a los juzgados. El nombre se lo puso su dueño, Juan Luis, en una poco disimulada estrategia comercial que invitaba a entrar a los profesionales del ámbito jurídico, quienes tenían trato preferencial. No obstante, Carbonell no era de los que acudieran a menudo. En la medida de lo posible, rehusaba frecuentar sitios públicos donde intuía que podía encontrarse con colegas del sector que le calentasen la oreja narrándole, con sazonada inventiva, sus fechorías jurídicas.
Sin embargo, tras lo ocurrido hacía escasos minutos en la sala de vistas, le apetecía un momento de desconexión saboreando una taza de café.
El interior del bar estaba reformado y el murmullo constante denotaba la hora punta de cafés y desayunos. Había una decena de mesas de madera lacada, cada una iluminada por su correspondiente bombilla Edison colgando del techo. En la esquina reposaba una pequeña barra con taburetes altos, que invitaban a sentarse a todo aquel que quisiera tomar un tentempié rápido. Todas las paredes eran acristaladas, lo que provocaba una gran luminosidad en el interior y una temperatura agradable.
Tras una breve inspección, Carbonell observó que el bar estaba lleno y optó por sentarse en uno de los dos taburetes que quedaban libres en la barra. Al verlo, Juan Luis, el dueño, dejó a medias el expreso que estaba preparando y se acercó mostrando una gran sonrisa.
—¡Dichosos los ojos, Raimon!
Juan Luis era de los que estrechaban la mano con energía, decidiendo siempre cuándo terminaba el apretón.
—Qué caro eres de verte, figura —añadió, campechano—. ¿Te pongo lo de siempre?
—Hoy alíñalo, Juan Luis —contestó Carbonell.
El dueño del bar preparó un cortado que sirvió en un vaso grande, y volvió hacia el sitio del fiscal con una botella de bourbon en la mano.
—Tú me dices…
Tras un par de segundos, Carbonell levantó ligeramente los dedos índice y corazón de su mano derecha y el barman dejó de verter el licor.
—Como puedes ver, hoy estoy a tope —dijo Juan Luis, acabando de preparar el expreso que había dejado a medias—. Con el tema del procés esto se me pone hasta arriba casi cada día. Así que no puedo darte mucha charla, figura.
Carbonell alzó el vaso y sacudió la cabeza haciéndole ver que no se preocupase por ello. Dio un pequeño sorbo y miró un segundo la bebida con ademán de aprobación. Cogió una servilleta para limpiarse los labios y miró de soslayo a su derecha.
—Un caso complicado —dijo.
La cara del juez De Marcos reflejó un atisbo de sorpresa, que rápidamente se apresuró a disimular.
El pelo corto y cano dejaba paso a unas entradas consecuencia de la edad y de las múltiples sentencias que cargaba a sus espaldas. La nariz aguileña sostenía unas gafas sin montura que solo usaba cuando notaba la vista cansada. Con gesto distraído, se llevó la taza de café a los labios con tal de arañar un par de segundos que le sirvieran para pensar una respuesta que no le comprometiera.
—Supuestamente usted y yo no deberíamos hablar del caso fuera de la sala de vistas.
—El caso ya está visto para sentencia —contestó Carbonell—. Así que técnicamente nuestro trabajo, el suyo y el mío, ha terminado. El jurado deberá decidir.
De Marcos ladeó la cabeza mientras cerraba un par de segundos los ojos, mostrando así cierta conformidad.
—Es una forma de verlo.
—Su trabajo es admirable —murmuró el fiscal—. Y más en los tiempos que corren. Con Catalunya resentida, los bancos en el punto de mira… cualquier sentencia se mira con lupa.
El juez asintió con la cabeza. Sin mirarlo.
—Juzgan a los que juzgan, como digo yo.
—Y tiene razón. En cierto modo, usted y yo estamos en el mismo bando en la sociedad actual. El problema está en que ahora, con la que está cayendo, parecemos los malos.
De Marcos se quitó las gafas y las dejó encima de la barra.
—No sabía que hubiera bandos.
—Debe haberlos. El sentimiento de pertenecer a un grupo es algo innato en el ser humano. Es una forma de protección. Indios y vaqueros, Darwin y la Iglesia, anarquía y comunismo. Y ahora, justicia e independencia.
Los hombres no se miraban al hablar, como si el hecho de hacerlo rompiese el respeto tácito que habían impuesto.
De Marcos esperó a que cesara el molesto sonido de la cafetera calentando la leche.
—Actualmente no basta con que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia.
Asintió el fiscal, fija la mirada en su vaso.
—Cuando era pequeño, mi padre intentó sin éxito adentrarme en el mundo de la navegación. Incluso un par de domingos zarpamos por el litoral mediterráneo. Y recuerdo que me decía: «El palo que va delante es el que aguanta la vela». Yo no lo entendía del todo bien. Es más, diría que no tiene nada que ver con la navegación. Pero ahora creo que, en el sistema actual, la justicia es ese palo. Que, si cae, zozobra el barco.
Se encogió el juez de hombros. En silencio.
Carbonell apuró su vaso mientras se levantaba y dejó un billete de cinco euros encima de la barra.
—A esta invito yo.
Diez minutos más tarde, Pascual Vila llegaba a las oficinas judiciales con la voluntad de poner orden en el papeleo burocrático que tanto incordiaba a su jefe. Era parte del trabajo sucio, responsabilidad del ayudante del fiscal y lo aceptaba con agrado.
El edificio estaba situado en el centro de una plaza semicircular custodiada por palmeras que, mecidas por el viento, soltaban sus dátiles sobre el suelo, dejándolo ligeramente pegajoso. La fachada era exageradamente moderna, constituida por un impetuoso frontal acristalado que hacía efecto espejo y sobre el cual se reflejaba la estación de autobuses situada enfrente. En los últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona se había afanado en reformar los edificios de la ciudad que albergasen dependencias judiciales, creando de esta forma la nueva Ciutat de la Justicia. Aquello había arañado un buen pellizco de los presupuestos del Parlament, pero muchos se preguntaban si quizás, antes que los inmuebles, no hubiera sido prioritario reformar el sistema.
Las puertas automáticas se abrieron al detectar la presencia de Vila. Guiñó el ojo al guardia de seguridad de la entrada y deslizó su tarjeta identificativa por el lector.
—Buenos días, Merche. ¿Algo para mí? —preguntó a la secretaria.
—Hoy tienes visita.
La mujer señaló con la cabeza hacia un lado a la vez que escribía en el aire con un bolígrafo ficticio, como si estuviera pidiendo la cuenta en un bar. Vila puso los ojos en blanco y se encaminó hacia su despacho.
—¿Los periodistash ya no pedís cita?
—¿Después de tantos años todavía tengo que pedirte cita? Merche es un encanto.
Ignacio Robles aguardaba sentado con un maletín colgado en bandolera y un bolígrafo en la mano. Los ojos pequeños color café le quedaban pegados al puente de una nariz estrecha y ligeramente puntiaguda. Superaba la cuarentena y llevaba el pelo rapado para disimular la alopecia, lo que ensalzaba su tez pálida.
—Que tu periódico arrase en tiradash se te está subiendo a la cabeza.
—Reconozco que llevamos un trienio bastante bueno. Pero los pies en el suelo, Vila. —Golpeó el suelo enmoquetado con el zapato.
—No demuestra lo mismo el ático que te acabas de comprar. Merche me lo cuenta todo.
Rio Robles entre dientes.
—El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución.
Pascual Vila colgó el abrigo en el perchero y se dejó caer sobre la silla.
—¿Qué quieresh, Nacho?
—Vengo del juzgado.
—Sí, te he visto al final de la sala haciéndote hueco como un pollo saliendo del caparazón.
—Aquello parecía la jungla. Nadie esperaba el giro de guion.
Se encogió de hombros el otro.
—Conoces a Carbonell casi tanto como yo. Domina la escena. ¿Ya tienesh el titular para mañana?
Robles se zafó del maletín y lo dejó en el suelo. Con el bolígrafo se quitó un trozo de dátil aplastado que le sobresalía de la suela del zapato.
—Esperaba que me ayudaras.
Vila fingió extrañeza. Ignacio Robles sabía jugar con la confianza que ambos tenían desde hace años, forjada a raíz del famoso caso de ADIGSA, la empresa pública de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales, o comúnmente llamado el caso «del tres por ciento», en el cual el antiguo Gobierno catalán de Convergencia i Unió, supuestamente cobró comisiones por ese importe procedentes de los presupuestos de las obras públicas adjudicadas al Govern de la Generalitat. La caja de los truenos la destapó en 2005 Pascual Maragall con unas declaraciones sacadas de un artículo publicado en el periódico en el que escribía Robles. Sin embargo, Maragall tuvo que recular debido a los perjuicios que ello podría provocar a su partido y al Gobierno del tripartido. Años más tarde, el caso volvió a la actualidad y fue entonces cuando Robles y Vila se encontraron. Vila ayudaba a Carbonell en una parte de la investigación, y no simpatizaba especialmente con el Gobierno catalán de la época. Pequeñas píldoras de información, dadas con delicadeza y cariño a Robles, provocaron que este publicase un artículo a toda página que ponía en jaque al partido de Artur Mas por corrupción.
Desde entonces, no era la primera ni la segunda vez que Robles se dejaba caer por las dependencias judiciales para conseguir que el ayudante del fiscal le adelantase acontecimientos, en algún caso con tintes mediáticos, y proporcionarle de esa forma la primicia a su periódico. «El éxito de un buen periodista —se decía Robles— recae en los contactos que tiene y hasta dónde está dispuesto que le llegue la mierda».
—¿No tenéish suficiente material con el adobo que os da el juicio del procés? —tanteó Vila.
—No llevamos años siendo el periódico líder por conformarnos, Pascual. Lo difícil no es llegar al éxito, sino mantenerte en él. Y quiero acomodarme ahí.
El ayudante del fiscal se recostó en la silla. Miró hacia la pared acristalada por donde pasaba Merche con una caja de cartón llena de documentos, en cuyo lateral había escrito con rotulador negro la palabra «pruebas».
—Ya lo has visto tú mismo en la sala de vistash. Los hermanosh estaban compinchados. El jurado dirá.
Se rascó el mentón afeitado el periodista, buscando la inspiración para conseguir algo más. Vestía una camisa de cuadros marrones cuyo cuello abotonado sobresalía del pulóver color caqui. Se lo remangó tres dedos para airearse las muñecas, descubriendo un reloj con correa de cuero.
—Eso ya lo sé, Pasqui. Quiero saber lo que no se sabe. Y eso solo lo sabes tú, que cueces las habas desde dentro. Pensé que me advertirías de la estocada que tenía prevista en el último momento Carbonell.
—Te conozco, Nacho. Si te lo hubiera dicho, te hubiesesh publicado encima. No habrías guardado el secreto y Carbonell hubiera perdido el efecto sorpresa.
Encajó el golpe el otro.
—Una chica aparece muerta de madrugada en uno de los parques más simbólicos de la ciudad —dijo, intentando recomponerse—. Se ha celebrado el juicio y quiero publicar ya la sentencia.
—No soy adivino —contestó Vila, mostrándole las palmas de las manos—. Solo queda el hielo, el pescado está vendido.
Suspiró Robles, rendido.
—De acuerdo. Confío en ti y en que, si tienes algo, yo sea el primero en saberlo.
—Sabesh que siempre que puedo te ayudo, Nacho. Recuerda que fuiste al primero y al único que le filtré que había un vídeo de Oriol Junqueras dando clase a presosh en la cárcel. Creo que tu periódico llenó el cerdito con aquella exclusiva, y tú te llevaste algo más que un par de palmadas en la espalda.
Asintió el periodista con la cabeza.
—Touché.
Robles salió de las oficinas poniéndose el casco de la moto. En menos de veinte minutos cruzó media Barcelona zigzagueando entre los coches para llegar a la redacción de El Diari. Su director lo esperaba en su despacho con el teléfono apoyado en el hombro, en mangas de camisa y con la corbata desabrochada. Con un gesto con la mano, lo conminó a entrar.
Robles se quitó la cazadora mientras esperaba a que su jefe terminase de hablar.
—¿Cómo ha ido? —preguntó, tras colgar el teléfono.
—El fiscal se ha sacado una prueba de la manga y ha destartalado el circo que tenían montado los hermanos Fuentes.
—No me jodas.
Roger Creucoberta abrió los ojos como platos. Era el director de El Diari desde hacía más de diez años, los mismos que superior directo de Robles. Se peinaba hacia el lado con gomina, y siempre vestía con tirantes elásticos que le subían los pantalones de pinza pasados de moda más allá de la cintura. Parecía recién sacado de Mad Men.
—Como lo oye. Lucio quería cargarle el sambenito a Fabián para beneficiarse de su esquizofrenia.
—Joder. Qué cabrón. ¿Has hablado con Vila?
—Nada más salir. Agua de borrajas.
—De acuerdo. Pues venga, a escribir.
Robles entró en su despacho, y dejó el casco y la cazadora encima del sofá tipo Chester en el cual dormitaba las noches en las que la edición debía cerrarse de madrugada.
Fue a sentarse y encima de su mesa había un sobre completamente blanco.
—Eh, Aina, ¿sabes quién ha dejado esto? —preguntó a su compañera desde el umbral de la puerta, sosteniendo el sobre en la mano.
—Lo ha traído un mensajero. He firmado por ti. No tenía remitente.
Extrañado, abrió el sobre y de su interior sacó una pluma de ave.
3
Bilbao, septiembre 2016
Las nubes bajas que como de costumbre cubrían el aeropuerto de Bilbao hicieron que el aterrizaje fuera más incómodo de lo esperado. Lo advirtió el comandante, a escasos veinte minutos de la llegada:
—La pista de aterrizaje se encuentra encapotada por unas espesas nubes que dificultan la visibilidad de la misma —anunció—. Realizaremos un primer intento para tomar tierra. El protocolo permite un máximo de dos intentos. En caso de que ambos sean infructuosos, deberemos aterrizar en el aeropuerto más cercano. En este caso, el aeropuerto de San Sebastián.
Finalmente, no fueron necesarios más intentos que el anunciado, por suerte para aquellos pasajeros que no simpatizaban con los aviones. No era el caso de Melissa que, a sus diecinueve años, ya había visitado nueve países diferentes, incluidos tres continentes. La pasión por viajar de sus padres la había acostumbrado a tomar vuelos con frecuencia. Incluso ella misma —se decía— se veía capaz de completar la mecánica coreografía que realizaban los asistentes de cabina para informar de las medidas de seguridad del avión.
«Este Boeing 747 dispone de ocho salidas de emergencia. Cuatro en los extremos del avión y cuatro sobre las alas. En caso de pérdida de presión en cabina, de los compartimentos superiores de su asiento se desprenderán mascarillas de oxígeno. Tiren fuerte de ellas para abrir el paso del oxígeno», etcétera.
Sin embargo, este viaje iba a ser diferente al resto. Era el primero en que embarcaba ella sola. Acomodada en su asiento al lado de la ventanilla, durante todo el viaje vio pasar las nubes que la transportarían a la nueva vida que estaba a punto de emprender. Aquella que había elegido meses atrás con la ilusión de que la hiciera madurar, robustecer un carácter tallado con dulzura y, sobre todo, con la esperanza de desvanecer ese recuerdo que se le agolpaba recurrente en su permeable pensamiento. Aquella experiencia se le instalaba osada en su mente, sin atender a razones ni momentos, sacudiéndola desde dentro y convirtiendo su tranquilidad en la arenilla que baila dentro de un sonajero zarandeado por un niño. Melissa no quería recordar, pero las imágenes se le arrojaban insolentes de nuevo en su mente.
***
—Cariño, ¿estás lista? Llegaremos tarde.
La voz de su madre sonó con un tono de ternura que únicamente puede ser modulado por las madres. Como si el embarazo les atribuyera de repente unas aptitudes incapaces de ser adquiridas por cualquier otra persona, y exclusivas en la relación madre-hija. Una musicalidad en las palabras que te aprehenden en un regazo maternal imaginario.
Melissa entrelazaba los cordones de sus nuevas Air Jordan modelo Retro que estrenaría en el entrenamiento de aquella tarde. Terminó de hacer el nudo y juntó las zapatillas en un aplauso de pies insonoro. Se las quedó mirando con ilusión y media sonrisa en sus labios. Los nuevos modelos dejaban al descubierto el tobillo para otorgar mayor movilidad a los pies del jugador en la cancha, a diferencia de los modelos anteriores, con una caña alta que presunta —y discutiblemente— minimizaba el riesgo de lesiones. Iba a ser la envidia del equipo.
Al final de las escaleras la esperaba su madre sosteniendo un paraguas de plástico transparente en su mano izquierda y colgado el bolso en el antebrazo derecho. La melena, del mismo color castaño ahumado que el suyo, le caía desdeñosa sobre los hombros erguidos. Obsequió a su hija con una amplia sonrisa blanca al verla bajar y le tendió el paraguas.
La lluvia arreciaba sobre la luna delantera del monovolumen sin otorgar descanso a los limpiaparabrisas, que se esforzaban por sacudir el agua y permitir un mínimo de visibilidad. Las luces de los semáforos se desdibujaban en lágrimas de colores rojos, naranjas y verdes sobre el cristal del coche. Los relámpagos fotografiaban la ciudad en unas instantáneas imposibles de ser reveladas. El fuerte repicar de las gotas sobre el metal insonorizaba el tictac del intermitente, mientras Melissa miraba con preocupación sus zapatillas por habérselas mojado en el corto trayecto hasta la entrada del garaje.
—Hoy debo mostrar de nuevo la casa del gnomo. Esta vez es una pareja joven. Él ha recibido una herencia y quieren invertirla en un hogar.
Su madre era agente inmobiliario. Hacía varios meses que enseñaba aquella casa que, inexplicablemente, se resistía a ser vendida. Como si el jardín que le daba acceso sumergiera a los posibles compradores en una oscura tercera dimensión que los hechizara con dudas irresolubles. La llamaban «la casa del gnomo» porque en el centro del jardín la figura de un gnomo de piedra hacía pis sobre un pequeño estanque semicircular en el que nadaban renacuajos. De algún modo, recordaba a la estatua del Manneken Pis de Bruselas, pero sin turistas fotografiando impunes el pene a un niño pequeño. A Melissa le hizo gracia ver el gnomo en las fotografías que su madre usaba para comercializar el inmueble y lo apodó.
Melissa se apeó del coche tras recibir un beso en la mejilla y corrió hasta la puerta intentando burlar las enormes gotas de agua que caían desde el cielo. Bajo el cobertizo que daba acceso al pabellón se despidió de su madre meneando la mano y vio cómo el monovolumen se perdía entre el tráfico.
Frotaba enérgicamente la suela de sus Jordan con la alfombrilla de la entrada. Alzaba el cuello, observando una larga escalera, en cuyo punto más alto un operario con chaleco reflectante alumbraba con una linterna una enorme gotera, que caía como una cascada desde el techo. Un barreño colocado en el suelo desbordaba regueros de agua que buscaban lugares que humedecer. La sala de descanso y la cafetería únicamente estaban alumbradas por las pantallas de los teléfonos móviles de quienes esperaban a que volviera la luz. Melissa anduvo por el pabellón de deportes a zancadas, sorteando los riachuelos, hasta llegar a unos amplios ventanales desde los cuales podía divisar la cancha de baloncesto, tenuemente iluminada por la escasa luz natural que dejaban pasar las placas de uralita. Vio a su entrenador con un balón encajado entre la cintura y el antebrazo, dando pequeños golpes con la punta del pie al parqué abombado. Como quien examina la presión de las ruedas de un coche nuevo. Observó a Melissa tras los cristales y le dirigió un gesto de incredulidad, encogiendo los hombros y señalando el entarimado de madera. «Será imposible domar el bote del balón en un suelo marcado por el libre albedrío», parecía decir.
Aquella tarde no habría entrenamiento.
Las nubes no parecían prestas a escampar y Melissa decidió abrir el paraguas y caminar hasta la casa del gnomo. Allí al menos podría apresurar a su madre con la visita de sus clientes y volver pronto a casa. De paso, por fin vería al gnomo en persona.
Los diez minutos de trayecto transcurrieron con un ensordecedor ruido de lluvia impactando contra el plástico del paraguas. El material transparente y la forma cóncava otorgaban una sonoridad excelente a quien lo sostenía. Apenas permitía escuchar el motor de los coches o el retumbar de los truenos. Melissa asía el mango mientras caminaba mirando con desazón sus zapatillas nuevas, esforzándose por no sumergirlas en algún charco oculto. A su espalda colgaba empapada la mochila con la ropa para cambiarse tras el entrenamiento. La violencia del viento abanicaba ráfagas de agua que hacían imposible mantenerla seca, y empezó a notar cómo le calaba la espalda.
La casa hacía esquina y estaba cercada por un pequeño muro de un metro de altura, detrás del cual sobresalían unos arbustos que ofrecían frutos en forma de pequeñas piñas verdes. Melissa era la primera vez que acudía personalmente, pero la reconocía perfectamente de las fotografías. Rodeó el muro con tal de encontrar la puerta de acceso. Vio el monovolumen blanco de su madre aparcado en la puerta y tiró de la manija para comprobar si estaba abierto.
Cerrado.
La puerta de acceso al jardín era negra, adornada por una roseta y barrotes retorcidos con macollas de adorno. Estaba entreabierta un palmo. Melissa pensó que era el momento adecuado para, por fin, poder ver al gnomo. Y quién sabe si percibir esa sensación inexplicable, del más allá, que abraza y evade a los futuros compradores, de la que tanto habla su madre.
La puerta emitió un ligero chirrido al abrirse, franqueando el paso a un suelo enlosado que formaba un camino flanqueado con hierba verde, que dirigía a la puerta principal. A Melissa le sorprendió no ver el cartel de «SE VENDE» que había visto en otras casas a las que había ido con su madre. No le dio más importancia y se internó a la búsqueda del pequeño ser fantástico.
El jardín rodeaba la casa, haciéndose más ancho por la cara norte, y Melissa pisó la hierba esponjosa para adentrarse en esa zona.
Allí estaba.
Sonriendo bajo una espesa y larga barba, supuestamente blanca. De no más de medio metro de altura, tenía un gorro en forma de cono que se le doblaba por la mitad y unas gafas redondas, minúsculas, apoyadas en la punta de la nariz. Vestía un chaleco que dejaba al descubierto la pequeña panza, por debajo de la cual salía un chorro de agua constante que caía en una charca rodeada de losas, en la que habitaban un buen número de renacuajos. Melissa se acercó a mirarlos, revoloteaban sin rumbo aparente, chocando entre ellos. Le fascinaba saber que aquellos seres se convertirían algún día en ranas.
Sonrió y pensó que luego le pediría a su madre que le hiciera una fotografía con el gnomo.
De repente, se percató de algo en lo que no había caído hasta el momento. El interior de la casa estaba a oscuras, lo que se le antojó extraño. No le parecía lógico mostrar una casa que pretendías vender sin iluminarla. Se pierden todo tipo de detalles. Tal vez la tormenta había cortado el suministro eléctrico; seguramente sería eso.
Chapoteó sobre la hierba para tratar de acceder por la puerta trasera. Quería avisar a su madre de que estaba allí y pedirle que le dejara resguardarse del aguacero. El incesante sonido de la lluvia no le permitía escuchar voces procedentes del interior que le sirvieran de guía. Llegó hasta una ventana lateral, apoyó el bastón del paraguas en su clavícula y se puso de puntillas para sostenerse con la yema de los dedos en el alféizar.
El semblante de Melissa se tornó glacial.
El cuerpo de su madre se contoneaba apresado por unos brazos masculinos, rudos, que la envolvían con deseo bajo unas sábanas blancas, que se deslizaron por la espalda de la mujer, dejando al desnudo sus pechos. La silueta de los dos cuerpos se recortaba a la luz de unas velas, cuyas llamas bailaban al compás de los movimientos pélvicos de ella, provocando gestos de excitación en la figura masculina. Melissa veía cómo sus manos acariciaban los pechos de su madre con amarga dulzura. Unas manos que no eran las de su padre.
La expresión en el rostro de la niña sería imposible de ser fielmente captada por el mejor retratista. Cerró fuerte los ojos y echó a correr hasta la entrada de la casa, lejos de aquella imagen que le ardía en los ojos. Se abrazó las rodillas, sentada en el borde de la acera, tratando de que el paraguas no la resguardase de la lluvia. Las gotas se mezclaban con las lágrimas que caían por sus mejillas, haciendo imposible diferenciar unas de otras.
—¿Me-Melissa? —tartamudeó su madre.
La niña no se giró al escuchar la voz de su madre. Esta vez el tono le sonó diferente a como lo había percibido dos horas antes. No quería mirarla a la cara. O no sabía si quería. Deseaba con todas sus fuerzas que el paraguas transparente adquiriese el don de la invisibilidad. O con algún tipo de poder que repeliese la desagradable sensación que le invadía. Semejante a los que usaban en Kingsman, capaces de repeler las balas.
—Cariño, ¿qué haces aquí? —repitió la madre.
Melissa murmuró algo ininteligible y se dirigió a la puerta del copiloto, dándole a entender a su madre que quería subir. Los cuatro intermitentes del monovolumen parpadearon a la vez emitiendo un pequeño sonido. Sentada en el asiento delantero, sentía la mirada confusa de su madre a través de la ventanilla del conductor.
El trayecto transcurrió en un incómodo silencio, tan solo interrumpido por el sonido de los limpiaparabrisas, a los cuales la lluvia les había dado una pequeña tregua, permitiéndoles aminorar la frecuencia de barrido. Melissa percibía que su madre había quedado sumida en un océano de dudas en el cual naufragaba a la hora de encontrar respuestas. No sabía si su hija la habría visto acostándose con otro hombre que no era su padre. Que no era su esposo. Tampoco podía preguntárselo. No había forma material de elucubrar una pregunta que no fuese más comprometedora que la propia respuesta. Debía aceptar que todos los caminos que la conducían a esclarecer lo que había visto su hija estaban enzarzados. Ahora debía decidir cuánto estaba dispuesta a desgarrarse.
El sonido del claxon del coche de atrás le advirtió de que el semáforo había cambiado a verde.
Melissa dio un pequeño respingo en su asiento al escucharlo. Sintió el sonido de sus tripas removiéndose, pero no tenía hambre; tal vez fuera asco. Observaba con desdén las gotas de agua deslizándose por la luna del coche, en un serpenteo que le recordaba a los renacuajos de la charca. Quería ser uno de ellos, con tal de que su única preocupación fuese menearse por el agua mediante achispados coletazos, y no tener en su cabeza aquella imagen de su madre que le oprimía el estómago.
¿Debía decirle a su padre lo que había visto?
Y si lo hacía, ¿supondría la ruptura de su familia?
¿Concernía a una niña de su edad tomar esa decisión?
El cuerpo de Melissa se balanceó al tomar el vehículo una curva. Trató de mirar a su madre sin que ella se percatase. Una mirada furtiva con la esperanza de encontrar un halo de luz en forma de respuesta. Al fin y al cabo, las madres tenían siempre todas las respuestas.
Giró ligeramente la cabeza, como si no quisiera hacer ruido al hacerlo, y tras el perfil recortado de su madre, unos enormes faros hacían añicos la ventanilla.
Blanco.
Sintió la boca húmeda. Encharcada. De un líquido viscoso y dulce. Le apetecía escupir, pero sus músculos faciales no respondieron. Notaba deslizársele otro reguero pegajoso por el oído hasta acariciar de forma acaramelada la yugular. No podía moverse y un dolor punzante, insoportable, que le recorrió de pies a cabeza, le advirtió de que no lo hiciera. Solo percibía algo de visión por un ojo. Borrosa, entelada, pero lo suficientemente definida para distinguir que sobre su cabeza no estaba el cielo. Para observar los cientos de cristales clavados en el rostro ensangrentado de su madre.
Blanco.
Un sonido estridente de sirena le hizo entreabrir los ojos. Una máscara de plástico cubría su boca, nariz y parte de sus pómulos, mientras una mano azul apretaba de forma acompasada sobre su cabeza un balón de rugby transparente. Los párpados estaban hechos de plomo.
Blanco.
Cada dos segundos. Ese era el intervalo de tiempo que tardaba en meterse el siguiente bip en su cabeza. Sonaba vago, lejano, a varios kilómetros de allí. El interior de Melissa se acunaba en un vaivén azaroso que la transportaba de la agradable inconsciencia a la lucha por una nueva vida. De repente, algo estaba acercando los sucesivos pitidos a su oído. Como si un tren los trajera a toda velocidad en sus vagones. Ahora sonaban próximos, nítidos, hasta el punto de que le hicieron notar una pequeña opresión en el dedo índice de su mano derecha. Arrastró los párpados hasta conseguir entornarlos y ver que su dedo estaba pinzado por un pequeño aparato, del cual se extendía un cable conectado a la máquina que provocaba ese dichoso sonido. Bip. Seguía teniendo la máscara de plástico cubriéndole la nariz y la boca, pero esta vez no había ninguna mano azul. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su nombre todavía no estaba en la lista de invitados del Diablo.
Advirtió voces sin llegar a entender qué decían. No eran más que un balbuceo extraño a su alrededor. Luchó ferozmente por vencer el peso de su cabeza hacia un lado y observó varios contornos blancos, quizás tres, que rodeaban una camilla situada a un par de metros. Uno de ellos cogió una sábana blanca y cubrió por completo el cuerpo de su madre.
***
El brusco sonido de las ruedas del avión golpeando contra el asfalto sacudió los recuerdos de Melissa, devolviéndola al presente. Su decisión había sido macerada durante meses y no exenta de dificultad. Suponía dejar su ciudad de origen que tanto amaba, renunciar a las risas con sus amigos y, sobre todo, separarse de su mejor amiga Alexia, quien, entre lágrimas, aceptó la decisión antes de fundirse en un abrazo infinito.
El inicio del segundo curso del graduado en Filosofía en una nueva universidad, una nueva ciudad y con nuevos compañeros pretendía ser el bote que la salvara de las noches ahogada en remordimientos; en pesadillas recurrentes que le hacían saltar de la cama con el pecho oprimido como un albaricoque apresado en un cascanueces. Aquella imagen agarrada a la ventana de la casa del gnomo se la había quedado para sí, guardada en la caja fuerte de su interior más recóndito, donde su padre jamás podría encontrarla.
El avión se detuvo por completo. Se recogió el pelo castaño en una cola de caballo que dejaba al descubierto la suave y delicada piel de su rostro. Del compartimento superior cogió el equipaje de mano y echó un último vistazo por la ventanilla. En sus iris verdes se reflejaba la ciudad de Bilbao e, inmediatamente, se le dibujó una sonrisa en sus finos labios, conocedora de que su vida iba a cambiar.
Quizás para siempre.
4
Barcelona, octubre 2019
La sala de espera del bufete de abogados FOLCH & PUIGCORBÉ ASOCIADOS estaba impregnada de un penetrante olor a lavanda, emanado por un spray que con avaricia rociaba por todo el despacho la administrativa, que hacía las veces de recepcionista.
—Enseguida les atiende el señor Folch, caballeros —dijo sosteniendo el espray, mostrando una amplia dentadura con el incisivo manchado de carmín rojo.
Vila no paraba de hurgarse la nariz con el pañuelo de hilo que sacó de la solapa de su americana mientras, en susurros, maldecía a la mujer y su familia más cercana.
—Para mi gusto ya huele suficiente, collons.
Desde pequeño, Pascual Vila había sufrido problemas de alergias que le provocaban escozor en la nariz y los pómulos, motivo por el cual siempre los tenía ligeramente rosáceos. Ello fue la semilla en la que germinaron las chanzas de los otros niños en el instituto, que eran más avispados para los motes que para los estudios. Sin duda, el problema dermatológico de Vila, unido a su descuidado físico, eran factores divisores a la hora de relacionarse con chicas.





























