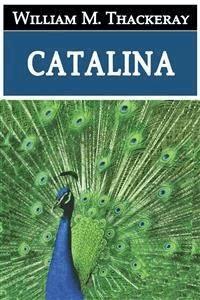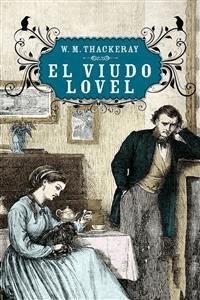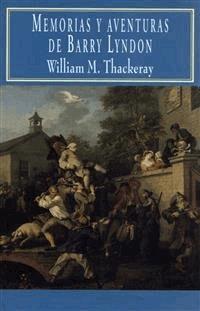
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: William M. Thackeray
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
«Las aventuras de Barry Lyndon» narra en forma autobiográfica la vida de un incorregible aventurero irlandés, Redmond Barry, quien, enamorado de su prima, desafía a un rival más afortunado y le mata, o al menos cree haberle matado. Asustado por su acción, huye y se enrola en el ejército inglés, sirviendo en la guerra de los Siete Años. A través de numerosas aventuras alcanza finalmente una notable posición, que piensa consolidar casándose con una mujer acaudalada. Convertido ya en uno de los hombres más ricos de Inglaterra, la fortuna comienza a mostrársele adversa y hosca, siendo detenido por falsario y deudor.Con esta parábola sobre los avatares de la fortuna, contada en un tono de fresco y cómico cinismo, el genio satírico de Thackeray alcanzó su expresión más depurada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
«Las aventuras de Barry Lyndon» narra en forma autobiográfica la vida de un incorregible aventurero irlandés, Redmond Barry, quien, enamorado de su prima, desafía a un rival más afortunado y le mata, o al menos cree haberle matado. Asustado por su acción, huye y se enrola en el ejército inglés, sirviendo en la guerra de los Siete Años. A través de numerosas aventuras alcanza finalmente una notable posición, que piensa consolidar casándose con una mujer acaudalada. Convertido ya en uno de los hombres más ricos de Inglaterra, la fortuna comienza a mostrársele adversa y hosca, siendo detenido por falsario y deudor.
Con esta parábola sobre los avatares de la fortuna, contada en un tono de fresco y cómico cinismo, el genio satírico de Thackeray alcanzó su expresión más depurada.
William M. Thackeray
Las aventuras de Barry Lyndon
Título original: The memoirs of Barry Lyndon, Esq.
William M. Thackeray, 1844
PRÓLOGO
Makepeace. Su apellido materno era todo lo que yo sabía de William Thackeray. Recuerdo haberme detenido a mirar con asombro la placa que lo proclamaba en el dintel de un portal londinense. Y haber pensado, en vista de las dimensiones de la casa que ostentaba el recordatorio, que aquel escritor debió de ganar lo suyo en sus tiempos. Yendo de aquí para allá, agobiado por esa carga de pesares que suelen componer el emotivo y abundante equipaje de los autores.
Tenía yo la idea de que el edificio alojaba entonces a la Embajada de Israel, y, para cerciorarme, encargué a mi secretaria una investigación telefónica. La atenta respuesta tardó unos días en llegar. «La placa existe. Y dice: “En esta casa vivió el novelista William Makepeace Thackeray, nacido en 1811 y muerto en 1863”. Las señas son: Palace Green, 2, Londres W. 8.». Y entonces recordé, santo Dios, que yo había estado exactamente en la misma casa, brindando con ocasión de la boda de un amigo, celebrada en el jardín. Una residencia frente a la cual había pasado durante años. De noche y en frondosas tardes de verano. No sin detenerme, a menudo, ante el edificio vecino, una casa con algo de mansión rural, rodeada de árboles de hoja perenne y ocupada, según tenía entendido, por una anciana señora que vivía rodeada de plantas, macetas y flores.
Londres me ha parecido siempre un paraíso para un novelista. Un gigantesco museo que albergó cerebros que discurrían y pies que caminaban mucho antes de que los nuestros lo hicieran. Donde millares de vidas transcurrieron tan pacíficas como las de esos perros que, atados por sus dueños a una correa, se tienden en las tabernas y, con la cabeza entre las patas, piensan. Pero, si la memoria no me engaña, creo haber visto, en otra calle del mismo barrio de Kensington, una segunda placa que decía: «En esta casa vivió William Makepeace Thackeray». En esos días, felizmente entregado a no sé qué desazón, me dedicaba yo a revolver en mi bien abastecido almacén de penas y de afanes, y me pregunté: «Este caballero novelista ¿daría por terminado su trabajo a las dos, pasearía a las tres, y luego, a las cuatro, tomaría plácidamente el té?».
Porque los escritores dedican a la vida de sus colegas una reflexión que a pocas otras cosas otorgan. Resiguen sus pasos, les imaginan sentados ante mesas de caoba con superficie de cristal, haciendo fluir la tinta de sus plumas en tardes estivales con susurros de hojas. Pero sin ser reclamados por conferencias transcontinentales, corriendo y bregando, gritando desde la sauna que esa llamada de Hollywood la atenderán junto a la piscina.
Sin embargo, la ensoñación cotidiana es algo indispensable para el escritor, que la busca a cualquier precio y por todas partes. Y, cuando no la encuentra, registra el historial de un alma gemela. En busca de consuelo, de algún indicio que, surgido de esa vida que revisamos, nos aconseje: Hay un tiempo para descansar y un tiempo para apaciguarse, un tiempo para pensar y un tiempo para ponerles a ésos un pleito que se les caiga el pelo.
Pero, sobre todo, ¿qué edad tenía el novelista cuando su desafortunado oficio le reportó, por fin, dinero en abundancia? Es otra de las muchas cosas que ignoro acerca de Thackeray. Y las ignoro porque, sometido a un régimen escolar de lecturas impuestas, me hice escritor sin haber abierto jamás los clásicos. En cuanto veo un volumen polvoriento o un nombre ilustre sobre un ilustre título, el desinterés hace que se me embote el espíritu. Y echo mano de la última revista cinematográfica.
Ocurrió, sin embargo, que mis bondadosos editores me pidieron, con los generosos alicientes a que suelen recurrir, que les escribiera un prólogo, me dije: «Bendito sea Dios, después de años de verme despellejado por una aborregada crítica londinense y por los autores de esos prefacios cultísimos y rimbombantes, obra de sesudas mentes literarias llenas de citas y plagadas de notas al pie, aquí estoy yo, a punto de acometer la misma tarea». De modo que he ido demorando el encargo día tras día. Los remordimientos de conciencia me hacen tomar el libro, contar sus páginas, imaginarme leyéndolo penosamente, palabra por palabra, tratando de meterme en el cerebro la esencia de lo que dice el autor…
Pero se da el caso de que me encuentro en el mismo país, arisco y difícil, en que se desarrolla parte del argumento de Aventuras de Barry Lyndon. Y así es como, un día gris, húmedo y ventoso, abro finalmente el libro. Después de cuarenta y tantos años de ignorancia literaria. Y leo: «Desde los días de Adán, apenas si se ha causado en este mundo algún daño que no tenga su raíz en una mujer». Y suelto la revista cinematográfica. Y saco la enciclopedia. Para averiguar quién demonios fue Thackeray. Quién escribió eso.
Una semana más tarde, en la sala de espera de mi dentista, otro lluvioso día irlandés, leo que Thackeray fue socio del londinense Garrick Club y un coloso de las letras del pasado siglo. Pero en mi enciclopedia, por más vueltas que le dé, ni la menor referencia a que Thackeray hubiera estado jamás en Irlanda. Y, sin embargo, al correr de las páginas de Aventuras de Barry Lyndon aparecen un grasiento traje de brocado que sirve de cubrecama y rotas ventanas que han sido reparadas embutiéndoles trapos. Y aparecen míster Screw, el mayordomo, y Phil, el ayuda de cámara. Amén de lord Bagwood, el capitán Punter y el Rugiente Barry. Y uno se da cuenta de que esos rasgos de ruina, como los propios ecos de los nombres, sólo podían haber salido de las mismas entrañas de Irlanda. Mi decaído interés se aviva, y se me representan los lánguidos, bien conocidos tonos de las verdes campiñas de aquí en el momento en que Barry Lyndon pretende encaminarse al Trinity College, la universidad de Dublín. Recordando en todo momento, a lo largo de su periplo tan peculiarmente irlandés, el consejo de su madre: «Un hombre elegante no se admira de nada y no debe admitir que nada de cuanto ve sea mejor de aquello a que está acostumbrado».
Pero en Irlanda nunca ha sido necesario exhibir el sello de un hombre distinguido, ya que surge espontáneamente entre los granujas, aventureros, vividores y sinvergüenzas que lenta, muy lentamente van cayendo a nuestro alrededor en un maremágnum de puños, botas, langosta y clarete. Uno no tiene más que alzar su jarra de cerveza negra en el mostrador de cualquier taberna para, al igual que un príncipe impostor, deslumbrar indefectiblemente, antes de que la velada termine, a un prójimo que esa noche resulta ser un rey sin corona, si es que no se hace pasar por el mejor de cuantos vendedores de prendas íntimas femeninas corren por Occidente. Y allí le tenemos, las ancas aupadas al taburete tabernario, entre indigentes y príncipes, entre maridos brutales y santos. Solemnemente adorado, en virtud de sus gilipolleces, por todas las solteras jóvenes de Missouri. Que, en tiempos de Barry Lyndon, podían haber sido de Mullingar.
Pero, aunque Barry Lyndon no llega a trasponer la alta verja del Trinity ni vive nunca entre sus grises muros de granito, el estilo de vida medieval que encuentra en Dublín es exactamente el mismo estilo de vida medieval que conocí yo. Con penosas excursiones, en frías mañanas de lluvia, hacia las letrinas. Con un Skips —el criado que le proporciona a uno la universidad— que, como en particular el mío, hacía retemblar el edificio cuando al despertarme por la mañana, me exhortaba con su saludo a enfrentarme al mundo. Suponiendo que, después de la juerga de la víspera, de las mantas húmedas y del brumoso sueño aterido, lleno de pesadillas, consiguiese uno levantarse. E internarse en la tempestad de polvo que se alzaba con su anuncio de: «Esta mañana voy a darle una buena barrida a la sala de estar, señor».
Y, cuando Barry Lyndon mata a su adversario en su primer duelo, de nuevo sentimos el fuerte olor a terruño de esa democracia loca que es la verde Irlanda. Donde toda palabra amable y amistosa disimula un puño a punto de estampársenos en la boca por el simple hecho de tener uno un par de orejas.
Claro está que después nos limpian la sangre y nuestro espíritu se ve confortado por un alud de generosidad irlandesa, ahora por el simple hecho de tener dos ojos. Y nuestro nombre es objeto de recuerdo y loa en Irlanda por el simple hecho de que ese país crea héroes. Héroes que, arrastrados por el juego, empeñan sus espléndidos ternos, obra de sastres cuyas cuentas no serán atendidas.
Mas, pese a todo, yo insistía en pensar, buscándolas, que por fuerza tenía que haber una montaña, una calle o una taberna bautizada con el nombre de Thackeray. No descubrí nada, sin embargo. Salvo que cuanto Thackeray dice acerca de Dublín está vivo para mí. Un Dublín de comerciantes de vino que lo consumen en mayor cantidad que lo venden. De calles con campanilleo de elegantes carruajes y transitadas por médicos que jamás tuvieron un paciente y que caminan codo a codo con abogados que no han defendido ninguna causa. Un Dublín con un parque donde salen a montar, de tiros largos, todos los miembros de las profesiones liberales.
Hasta que cierta noche, en ocasión de una fiesta campestre en Kildare, en una casa de entarimado recién pulido, una bella mujer se acercó a hablarme. Y yo, en un desesperado intento de resultar auténticamente humano, le di conversación. Y pronto, ¡ay!, compareció el amable esposo, hablando a su vez, y también con él me mostré comunicativo. Resultó que ese caballero parecía estar al tanto de todo lo que me interesaba saber acerca de Irlanda, desde el principio de su historia. De manera que, en mitad de aquella fiesta en honor de una celebridad hollywoodense, le pregunté si sabía en qué lugar de Irlanda había nacido y vivido Thackeray. Y así fue cómo, tras una sonrisa de incredulidad, me oí decir que Makepeace sólo había estado allí de visita turística.
Portador de tan increíbles nuevas, abandoné temprano la fiesta a bordo de mi largo automóvil y cruzándome, en el prolongado camino de acceso, con los invitados que seguían acudiendo. Seguro de que sabría encontrar, en medio de la noche y por entre la red de angostas carreteras que surcan entrecruzadas el campo irlandés, la ruta de regreso a Mullingar. Sin contar, por supuesto, con que los naturales del lugar, en uno de sus impagables juegos rurales, habrían movido todas las señales indicadoras en cualquier dirección, salvo la correcta. A fin de dar a los forasteros, pese a todos sus mapas viarios, una lección que no deberían olvidar. Yo, personalmente, y a medida que rondaba hora tras hora, en la oscuridad de la noche, por caminos que me devolvían a la encrucijada que había abandonado cincuenta minutos antes, me convencí de que Thackeray eligió con sumo acierto el terreno de operaciones de su santo infame.
Y en ese decisivo instante de mi vida, al filo de la medianoche, en el pueblo de Clane, di por fin con dos caballeros apostados junto a las paredes de una taberna. Y que trataron conmigo, largo y tendido, la grave cuestión de cómo llegar a Mullingar. Cuidando de advertirme de las terribles consecuencias que tendría el continuar a la izquierda durante un trecho excesivo, una vez alcanzada la parte alta de la población, y del terrible dilema que se me plantearía si, por el contrario, torcía totalmente a la derecha. Cuesta arriba: ésa era la clave. Había que ir siempre cuesta arriba. Y, mientras corría a escape por ese itinerario preguntándome hacia qué nuevo y tenebroso laberinto me precipitaba, me convencí de que sólo Irlanda pudo haber creado a Barry Lyndon. Un tramposo lo bastante experto en astucias, como para arrastrar a la trampa del matrimonio a una rica viuda que no puede verlo ni en pintura.
Pero el mundo ha cambiado en su casi totalidad desde los tiempos de Barry Lyndon. A excepción de esta isla, que sigue flotando feliz en el Atlántico. El país en el cual el héroe de Thackeray, desprendiéndose del malintencionado esnobismo, de los cotilleos hostigadores y de las perpetuas venganzas que lo caracterizan, se convierte en un prestigioso graduado de su Universo Chino. Un graduado capaz de combinar engaño y astucia mientras, lejos de las verdes costas de su tierra natal, en el resto del mundo, hace estragos que honran su licenciatura. Imbuido de una sabiduría triunfante que, más extraña que la locura, sin embargo le hace llegar muy lejos en el curso de su vida.
Y en estos planificados tiempos nuestros, a medida que a los bribones se les achica el espacio vital y los cerebros menguan con las exigencias de la vida social, resulta muy agradable recrearse en escenas en las que un fulano altanero encuentra su merecido en la punta de un estoque y las ofensas se pagan, ¡qué delicia!, con una mutilación inmediata. Cuando la gente de peso, que lo es precisamente por no tener ninguno, permanece atrapada en anónimas plataformas a las que se ha puesto un motor, es un motivo de alegría que alguien se yerga sobre sus dos piernas y se proclame descendiente de los reyes de Irlanda, y que la fama de sus hazañas se susurre de un extremo a otro de Europa. Pues los sinvergüenzas empiezan a escasear de mala manera. ¡Y qué pena…! Porque siempre han sido ocasión de consuelo para los gazmoños, a quienes han dado no poco motivo de presunción en sus bien calculadas vidas. Haciéndoles observar y solazarse. Mientras, con una encantadora despreocupación, nuestro pícaro trama su propia, grandiosa destrucción y se sume, dormido, en una fosa común.
Estos hombres, los bribones, también cumplen su función. En aras de su propia necesidad, asumen cortésmente, por hacerse con nuestros bienes —joyas y esposas incluidos—, riesgos inusitados, y, si uno consigue echarles el guante antes de que pongan pies en polvorosa, sabrán, mediando la suficiente cantidad de vino, consolaros en vuestra desesperación. El mundo, sin ellos, adquiere un no sé qué de sordidez. Porque lo mejor que nadie pueda conseguir de esta vida es un sueño. Y un bribón, que sólo precisa de unas pocas victimas admiradoras, es el más fabuloso de los soñadores. Por sus portentosas dotes de imaginación. Y, a cambio de nuestro dinero, por lo menos podemos dejar atrás, en una hechizada singladura, unas cuantas horas penosas. Porque hay algo más que vida en un hombre en quien demonios y ángeles conviven tan armoniosamente como la lluvia y el arco iris.
J. P. DONLEAVY.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!