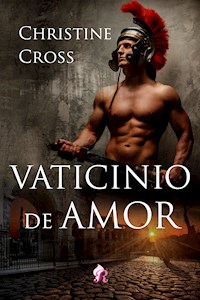3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Una partitura que encierra un secreto. Dos corazones unidos por una misma melodía. Una historia de amor entre la Toscana y el Véneto. Cuando el padre de Aria Corsetti es asesinado, ella está convencida de que ha sido a causa de la partitura del maestro Vivaldi que adquirió en Venecia y que guarda un secreto oculto durante siglos. El peligro la acecha. Sin embargo, no puede fiarse de nadie, ni siquiera del apuesto conde Fabrini, cuya sola presencia desata extrañas sensaciones en su corazón. Tras la apariencia fría y severa de Lorenzo Fabrini hay un alma apasionada que ha aprendido a expresarse a través de la música. La primera vez que su mirada se cruza con la de Aria sabe que ha encontrado su melodía perfecta. Pero ¿cómo va a conquistarla y a protegerla si no confía en él? Una huida y una búsqueda en el pasado propiciarán que la atracción inicial se transforme en pasión desbordante. Entre dos almas conectadas por la música nacerá un amor profundo, acunado por la melodía de Las cuatro estaciones de Vivaldi, porque también la primavera, el verano, el otoño y el invierno pasan por el corazón. - Una novela imprescindible para los melómanos, en la que la música clásica se entrelaza con la historia. - Una partitura inédita, un peligroso secreto y un código oculto. - Un romance histórico ambientado en Florencia y Venecia con detalles y descripciones de la época. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu romance favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harpercollins.es
© 2025 Christine Cross
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Las estaciones del corazón, n.º 408 - febrero 2025
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788410744219
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Cita
Prólogo
El otoño
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
El invierno
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La primavera
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
El verano
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Agradecimientos
Notas de la autora
Lista de reproducción
Notas
Si te ha gustado este libro…
Cita
La música es el corazón de la vida.
Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible
y con ella todo es hermoso.
Franz Liszt
Prólogo
Cementerio de Trespiano, Florencia
Marzo de 1847
El aire soplaba frío sobre aquella colina al sur de Florencia. Desde la cima podía observar el impresionante valle que se abría a sus pies; lomas ondulantes tapizadas de diferentes tonalidades verdes, oscurecidas en aquel momento por las nubes grises que encapotaban el cielo.
El cementerio era solo un terreno desnudo y solitario, dividido en cuadrados. Las únicas edificaciones existentes eran las viviendas de los custodios, la del sacerdote y un oratorio. A los florentinos no les gustaba el lugar, demasiado alejado de la ciudad. Sin embargo, se adecuaba muy bien a sus propósitos.
—In nomine Patris et Filii…
El cadencioso murmullo del sacerdote rompió la monotonía del silencio reinante. Un viento desapacible azotó los sombreros y las faldas de las pocas damas y caballeros que se hallaban reunidos en torno al féretro. Los sepultureros aguardaban con resignada paciencia a que finalizase el oficio para cumplir con su cometido.
El sonido de un trueno rasgó el cielo, estremeciendo el aire. El clima empeoraba por momentos. Aria alzó el rostro. A través del tupido velo negro observó las nubes grises que se arracimaban sobre sus cabezas. Pronto comenzaría a llover, un colofón adecuado para aquella escena dantesca. Se preguntó cuántas personas tendrían, como lo hacía ella, la oportunidad de asistir a su propio entierro. Supuso que ninguna.
Sus ojos recorrieron a los presentes. La mayoría había acudido por simple cortesía y sus semblantes demostraban cuánto deseaban alejarse de allí lo antes posible. Solo dos personas parecían realmente afectadas por su muerte. Beatrice, su antigua aya y ama de llaves de los Corsetti desde que ella tenía memoria, mantenía la compostura a duras penas. Sus hombros hundidos reflejaban la honda tristeza que la embargaba. La apenaba verla así. Tuvo que contenerse para no acudir a su lado y abrazarla; sin embargo, por su propio bien, no podía decirle la verdad. Aunque lo lamentaba, era mejor que creyera que ella estaba muerta. Esperaba que algún día pudiese perdonarla.
Al otro lado, justo al borde del sepulcro abierto, se encontraba la otra persona que mostraba signos de verse afectado por su pérdida, aunque no comprendía el porqué: el conde Lorenzo Fabrini. Su elegante perfil, digno de uno de los bustos inmortalizados por antiguos escultores romanos, lucía signos de crispación. Los brazos colgaban inertes a los costados de su cuerpo, pero sus puños permanecían cerrados. Tenía la mirada clavada en el agujero que se abría a sus pies y que contenía el ataúd en el que, supuestamente, reposaban sus despojos mortales.
Le habría gustado saber qué pensaba. Resultaba curioso que uno tuviera que esperar hasta el momento de su propia muerte, cuando ya era demasiado tarde, para conocer los verdaderos sentimientos de las personas que lo rodeaban. ¿Por qué no compartirlos en vida? ¿Por qué ese miedo a exponer el corazón? El conde y ella no podían llamarse amigos, eran tan solo conocidos, por eso la vulnerabilidad que mostraba en esos momentos el hermoso rostro masculino la sorprendía. Algo se agitó en su interior cuando lo vio arrojar al foso una rosa blanca.
—Requiescat in pace —concluyó el sacerdote, haciendo la señal de la cruz.
El sonido de la tierra al caer sobre el féretro cuando los sepultureros empuñaron las palas le provocó un estremecimiento involuntario. Como si el cielo derramara sus lágrimas para unirse a la pena de los pobres mortales, una lluvia fina y suave comenzó a caer sobre los presentes, algunos de los cuales empezaron a retirarse del camposanto. Una losa de mármol selló la tumba, igual que caía el telón en el escenario del teatro tras el último acto de la obra. Sabía bien cuáles eran las palabras grabadas en la lápida: Donna Aria Corsetti (1823-1847). Sono morta per ritornare viva.
«He muerto para volver con vida». Era el epitafio que ella misma había escogido, puesto que resumía a la perfección el propósito de toda aquella farsa que acababan de representar. Una puesta en escena bien orquestada por la única persona en la que podía realmente confiar: Giulio Conti. El barón había anunciado su muerte a una sorprendida sociedad florentina y organizado el sepelio con un féretro cargado de piedras, con la esperanza de que las personas que la perseguían desistiesen en su empeño.
No estaba convencida de que pudiesen engañarlos con tanta facilidad, pero aun si descubrían la verdad, ella se encontraría ya lejos de Florencia. El tiempo de gracia que obtuviese con esa pantomima tenía que ser suficiente para desvelar el secreto que se ocultaba en aquella partitura del que un día fuera en vida un afamado músico y compositor, Antonio Vivaldi, y que ella había recibido como parte de su herencia tras el fallecimiento de su amado padre. Un nudo le oprimió la garganta y sus hombros se sacudieron por el sollozo contenido. A Iacopo Corsetti lo habían asesinado —estaba convencida de ello— a causa de aquel pergamino, y ella estaba decidida a llevar a cabo la última voluntad de su padre y a obtener venganza por su prematura muerte.
Abandonó sus reflexiones y observó cómo algunos de los asistentes se acercaban a Giulio Conti para expresar sus condolencias.
—Era demasiado joven para marcharse —escuchó decir a una dama que pasó a su lado, acompañada por una de sus amigas.
A pesar de haber nacido en ese país, nunca había comprendido por qué la sociedad usaba tantos eufemismos para referirse a la muerte, por qué evitaban mencionarla de forma directa.
—Dicen que se la llevó la tristeza —comentó la otra dama en un susurro que el viento arrastró hasta ella—. Desde que el barón Corsetti desapareció de este mundo, la joven no volvió a ser la misma.
El dolor la asaltó como el cauce de un río que fluye libre y salvaje a través de la montaña. ¿Qué podían saber ellas sobre cómo se había sentido tras el fallecimiento de su padre? De la pena que le había destrozado el corazón y quebrantado los arrestos de su espíritu, de la insondable soledad que le envolvía el alma como una mortaja.
El tumulto de sus pensamientos le impidió percatarse de que el conde Fabrini, uno de los últimos en acercarse a ofrecer sus respetos, venía hacia ella por el camino de tierra. Su gesto sombrío y grave reflejaba el mismo aspecto del cielo. No tuvo tiempo de alejarse lo suficiente como para no cruzarse con él, así que mantuvo su postura erguida y se obligó a tranquilizarse. Le resultaría difícil reconocerla bajo aquellos ropajes negros. Además, el tupido velo que caía del sombrero ocultaba su rostro.
Una repentina ráfaga de aire levantó ligeramente el tul casi hasta la punta de su nariz y ella se apresuró a devolverlo a su lugar. Cuando él se detuvo a su lado, el corazón comenzó a latirle con fuerza. Sintió que la miraba y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Era imposible que supiera que se trataba de ella, reflexionó en un intento por calmarse.
—Disculpe, signorina[1]…
Aria se volvió hacia él mientras intentaba librarse del nudo que le atenazaba la garganta. A pesar del velo, pudo distinguir el vívido verde de sus ojos clavados sobre ella, como si intentasen adivinar sus rasgos. Su semblante varonil parecía cincelado en mármol travertino, de un color ocre suave. El viento jugaba con su cabello ondulado, negro y espeso, confiriéndole un aspecto menos rígido y formal del que solía presentar de manera habitual.
—… creo que esto es suyo.
Le tendió el pañuelo blanco que ella había estado estrujando momentos antes. Debía de habérsele caído. Lo aceptó con una inclinación de cabeza a modo de agradecimiento.
El conde titubeó un instante antes de retirarse con una reverencia. Aria suspiró aliviada. En la cima solo quedaban ya Giulio y su vieja aya. Con un último vistazo hacia la mujer, se dio la vuelta para dirigirse hacia el carruaje que la aguardaba a la entrada del camposanto.
Tan solo tuvo que esperar en el interior unos instantes antes de que se abriera la portezuela.
—Creo que todo ha ido bien —dijo Giulio Conti, golpeando el techo. El coche se puso en marcha—. Al menos esto nos dará un poco de tiempo antes de que lo descubran, porque ten por seguro que lo harán. Tendrás que partir esta misma noche.
Aria se retiró el velo y asintió.
—Estoy preparada.
—Lo sé. —Le dio unas palmaditas cariñosas en la mano—. Siento mucho no poder acompañarte, pero mi edad…
—No se preocupe por eso. —Lo tranquilizó con una sonrisa—. Es mejor así, no quiero ponerlo en peligro.
No podía permitirse perder a otra persona bienquerida. Un trueno restalló en la distancia y la lluvia arreció, lo mismo que el dolor en su corazón. Si pudiera retroceder seis meses en el tiempo…
El otoño
Concierto n.º 3 en fa mayor, Op. 8, RV 293
Huye la fiera, y la rastrean;
ya sorprendida, y agotada por el gran ruido
de escopetas y perros, herida amenaza,
lánguida, con huir, pero abrumada muere.
Vivaldi
Capítulo 1
Florencia
Finales de septiembre de 1846
El tibio sol del recién estrenado otoño bruñía las tranquilas aguas del Arno. Las hojas de los árboles que yacían en sus orillas se habían tornado de un color anaranjado rojizo y comenzaban a caer mecidas por una suave brisa. La estación vestía la ciudad de una luz particular, iluminando la belleza de los viejos edificios en tonos amarillos, ocres y rosados.
Aria apretó el paso cuando el aire se llenó con el tañido de las campanas que entonaban el Ave María. Algunos viandantes, deteniéndose, se retiraron el sombrero en señal de respeto. Ella continuó su camino con prisa, no podía retrasarse o no llegaría a tiempo a la comida. Su padre debía de estar esperándola. O quizá no, cuando se sumergía en sus partituras, Iacopo Corsetti perdía la noción del tiempo.
Sabía que no debería quejarse por ello, puesto que la música había salvado a su padre tras la muerte de su esposa, acaecida seis años atrás, cuando Aria contaba diecisiete años. Su madre era un «allegro vivace», como le gustaba decir a su padre, una mujer que irradiaba luz y vida. Una larga y dolorosa enfermedad se la había llevado, dejando sumida a la familia Corsetti en una profunda tristeza. Aria se había volcado en tomar el puesto como señora de la casa, ocupándose en múltiples quehaceres para olvidar el dolor de la ausencia. Su padre, en cambio, se había vuelto taciturno, deambulando por el palazzo como un alma en pena. Hasta que Beatrice, su ama de llaves, le recomendó que cambiara de aires. Él había aceptado, regresando a su querida Venecia, lugar donde había conocido a la que fue el gran amor de su vida.
El hombre que volvió era muy distinto del que había partido unos meses antes. Su semblante se mostraba más sereno y había un brillo especial en sus ojos grises cuando hablaba de las partituras que había traído consigo.
El grito de un ropavejero la sorprendió, arrancándola de sus pensamientos.
—¡Mujeres, si tienen harapos, vestidos viejos, ropa usada de la que quieran deshacerse, acudan al viejo Bernardo!
Cruzó a toda prisa el Ponte Vecchio y evitó por poco la colisión contra un joven que se atravesó en su camino, portando sobre la cabeza una tabla de madera cubierta por un paño. Tanto en las familias del pueblo como en las nobles era costumbre hacer el pan en casa, por eso a todas horas podían verse a los muchachos del horno saliendo de las casas donde habían ido a recoger la masa preparada para llevarla a cocer.
Recorrió el camino arropada por los innumerables sonidos que llenaban las calles de vida y algarabía. Hortelanos, fruteros, carpinteros, pulidores o silleros… No importaba el oficio, todos anunciaban sus mercancías o trabajaban fuera de sus comercios, al aire tibio y la suave caricia del sol florentino. Tal vez debería haber tomado un carruaje, pero pasear por las calles de la ciudad la hacía sentirse más viva.
El palazzo Corsetti se alzaba en Via de’ Pandolfini. La fachada de pietraforte, que le otorgaba su característico color marrón-ocre; sus grandes ventanales coronados por frontones en cuyo interior yacían inmóviles pequeñas figuras que el viento y la lluvia habían deformado, o su inmenso portón, flanqueado por dos columnas de piedra adosada que terminaban en sendas gárgolas cuya única función era dar soporte a la terraza de la planta alta: todo en aquel edificio destilaba rancio abolengo, vestigios de tiempos pasados que la ciudad no deseaba olvidar.
—¡He llegado! —anunció, entrando en el comedor.
Beatrice, que supervisaba a una joven criada en su tarea de disponer la cubertería sobre la mesa, se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Gesto que no le extrañó, puesto que detestaba la impuntualidad.
—Ya era hora, niña —la reconvino.
—¿Y mi padre? —Miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. No se había equivocado, ya pasaban casi quince minutos de la hora habitual de su comida—. ¿Por qué no ha llegado todavía?
—¿Por qué? —inquirió molesta—. ¿Acaso no recuerdas qué día es hoy?
Aria trató de hacer memoria, pero su mente parecía una página en blanco.
—Pues…
—Hoy es el baile organizado por Su Alteza, el gran duque. —Chasqueó la lengua con disgusto—. No podemos decir que de tal palo, tal astilla; la hija es olvidadiza y el padre, en cambio, en exceso obsesivo.
Aria se echó a reír y se acercó a la mujer para depositar un beso en la ajada mejilla.
—No te enfades, aya. Iré yo misma a buscar a mi padre y lo traeré aunque tenga que arrastrarlo de una oreja.
—Sería mejor que usara un instrumento musical, como el flautista ese de Hamelín. Estoy segura de que tendría más éxito. —Sacudió la cabeza con resignación—. A mí no me ha hecho ningún caso, y eso que le he dicho que la cocinera había preparado su plato preferido: sopa de faisán, huevos de codorniz y trufa negra con picatostes.
—¡Oh, zuppa alla regina[2]! —También era su favorito—. Enseguida estamos aquí.
Abandonó a toda prisa la estancia y se dirigió por el pasillo hacia el despacho de su padre, donde lo encontró inclinado sobre un montón de documentos esparcidos sobre el escritorio de madera de roble. Su cabello había encanecido de forma prematura y en su rostro las arrugas hacían visible el paso del tiempo. El cariño le estrujó el corazón al verlo perdido entre los pergaminos.
—Padre. —El suave susurro no alcanzó para que este levantara la cabeza de los papeles que absorbían su atención, así que lo intentó de nuevo con un poco más de brío—: ¡Padre!
Iacopo Corsetti alzó el rostro, y sus ojos grises se iluminaron llenos de afecto.
—¡Ah! Eres tú, mia cara[3]. —Su sonrisa se amplió como la de un niño que ha encontrado un nuevo compañero de juegos—. Ven a ver esto.
—Beatrice nos está esperando…
—Solo será un momento.
Con un suspiro de resignación se acercó al escritorio y echó un vistazo al pliego que había extendido sobre la superficie. Las notas musicales se sucedían unas tras otras en el pentagrama como olas sacudidas por el viento. Reconocía cada uno de aquellos trazos negros, podía incluso nombrarlos, puesto que la música era un habitante más en el palazzo Corsetti. Ella misma debía su nombre a una pieza musical. Según le gustaba recordar a su padre, el día que vino al mundo su llanto fue tan potente que su madre se echó a reír: «Mira, Iacopo, nuestra hija está cantando un aria. Parece la soprano de una ópera. Quizá se convierta un día en una». Finalmente, la habían bautizado en la iglesia de Santa María Novella con el nombre de Aria, si bien el vaticinio de Eleonora Corsetti sobre su futuro había resultado fallido. Su forma de cantar causaba espanto, incapaz como era de coger el tono apropiado de cualquier melodía.
—¿Qué es?
—Una sonata para violín. ¿Ves esta nota de aquí?
—Un si menor —asintió ella.
—¡Exacto! —exclamó entusiasmado—. Se trata de una composición de Vivaldi y quiero que sea la pieza con la que se agasaje esta noche al gran duque.
—Creí que se había olvidado del baile.
Iacopo chasqueó la lengua y sacudió la mano, desestimando aquella probabilidad.
—Es solo que no me interesan los giros, saltos y vueltas. Esto —dio unos golpecitos con el dedo sobre la partitura—, esto es lo más importante. Con ella estoy seguro de obtener la atención de Su Alteza y lograr que… —Se interrumpió mientras contemplaba el semblante sereno de su hija, en cuyos labios comenzaba a florecer una sonrisa—. Bueno, por supuesto que también lo hago por ti, mia cara. Esa fiesta es una gran oportunidad para que conozcas a un buen joven y… —carraspeó un tanto incómodo—, ya sabes, acude lo más granado de la sociedad.
Aria se inclinó y depositó un beso afectuoso en aquella sien plateada.
—Padre, sé que aspira a revivir la gloria del viejo maestro Vivaldi y confío en que lo conseguirá. Por mí no debe preocuparse, no pienso contraer matrimonio a menos que encuentre a un hombre como usted.
Iacopo Corsetti la miró horrorizado.
—¡Por Dios, no…!
Cuando escuchó la risa cristalina de su hija, sacudió la cabeza y tragó saliva para pasar el nudo que se le había formado en la garganta. ¡Se asemejaba tanto a Eleonora! Tenía sus mismos ojos grandes y curiosos, del color del café tostado, rodeados por unas pestañas largas y espesas que le otorgaban cierto aire de misterio; el rostro ovalado, de pómulos altos y nariz patricia; una boca ancha de labios generosos, prestos a la sonrisa, y un carácter que solo un músico definiría como «dolce e vivace».
—Quiero que seas feliz —le dijo, cubriendo con su mano la que ella apoyaba sobre su hombro.
—Lo soy. Me basta con tenerle a usted, esta vieja casa y…
—Creo que he mandado a la zorra a cuidar gallinas —refunfuñó Beatrice, asomando por el vano de la puerta.
Aria se echó a reír de nuevo.
—… y a la aya —concluyó.
—Signore[4], estoy segura de que hasta el maestro Vivaldi comía alguna vez; además, se está enfriando la zuppa alla regina.
—Y eso no lo podemos permitir —agregó su padre, aunque su tono sonó pesaroso. Se levantó con desgana y echó un último vistazo a la tentadora partitura. Luego se dirigió hacia el comedor, donde lo aguardaba otra suculenta tentación.
El carruaje los dejó en la plaza, frente a la entrada del Palacio Pitti, residencia del gran duque Leopoldo II, de la casa Habsburgo-Lorena. La luz que se filtraba a través de las imponentes ventanas de la fachada recibía a los numerosos asistentes a la fiesta de esa noche como un cálido abrazo.
Aria contuvo un suspiro cuando su padre aflojó una vez más el nudo de su corbata.
—Tranquilícese, padre. Estoy segura de que lo va a hacer muy bien. Es usted un violinista extraordinario —le aseguró al tiempo que atravesaban el portón que conducía al interior del palacio—, y nadie pone más corazón en la música, sobre todo tratándose del maestro Vivaldi.
—Sí, sí, claro. Tienes razón. —Apretó con fuerza el cartapacio en el que guardaba la partitura y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche—. Lo haré bien, ¿verdad?
—Por supuesto.
Lo vio asentir, intentando convencerse a sí mismo. Había muchos compositores con gran fama en esos momentos, tales como los maestros Verdi, Rossini o Chopin; sin embargo, su padre llevaba obsesionado con el «prete rosso» —como se lo conocía al maestro Vivaldi por su condición de sacerdote y por ser pelirrojo— desde que ella tenía memoria. Había sido un gran músico y compositor en su tiempo, pero ya nadie lo recordaba. A través de sus viajes a Venecia, había logrado adquirir algunas de sus partituras en anticuarios, y Iacopo Corsetti había tomado como una cruzada personal resucitar su vieja gloria.
Cuando entraron en la sala, los pensamientos y la preocupación por su padre se dispersaron absorbidos por el esplendor de la estancia. La riqueza ornamental de los estucos del techo, de estilo neoclásico, confería al ambiente una elegancia refinada, acentuada por la luminosidad de los tonos blancos que contrastaban con los fondos pintados de colores pastel: rosados, verdes y ocres. Las paredes estaban divididas en intervalos por pilastras corintias, entre las que se situaban puertas que conducían a otras salas y los once grandes espejos que el gran duque había mandado traer de París. El espacio se hallaba profusamente iluminado gracias a las once lámparas que colgaban del techo y que permitían admirar a placer tanto los estucos como la cornisa ricamente decorada que rodeaba el perímetro superior de la sala.
—Es preciosa —susurró en un tono casi reverente.
Por supuesto, su padre no la escuchó. Tenía la mirada concentrada sobre el área que ocupaba la orquesta, al fondo de la sala.
—Una flor entre las flores.
Se volvió hacia la voz y sus labios se curvaron en una sonrisa afectuosa.
—Buenas noches, signor Conti.
Giulio Conti, amigo de juventud de su padre, rondaba los sesenta años, aunque mantenía un porte erguido que, junto a su complexión alta y esbelta, sus ojos azules y el cabello oscuro, salpicado apenas por algunas hebras blancas, lo convertían en un caballero apuesto e interesante. Él tomó sus manos y depositó en ellas un beso.
—Estás especialmente bella esta noche, cara.
Aria se alegró por el cumplido. Le había costado decidir qué vestido ponerse en esa noche tan importante para su padre. Al final había escogido un vestido de tafetán de seda en color marfil, recubierto con un velo de seda del mismo color, recamado con florecillas en tonos azul claro y oscuro. Un collar y unos pendientes de perlas eran las únicas joyas que llevaba, puesto que su doncella había sujetado el recogido de su cabello solo con horquillas adornadas con flores azules.
—Muchas gracias.
—¡Ah, Giulio! Estás aquí —intervino su padre al percatarse de su presencia—. Ven, acompáñame a hablar con el director de la orquesta. Quiero que esta noche todo sea perfecto.
—No se preocupe por mí —le dijo a Conti cuando este compuso un gesto de disculpa al verse arrastrado por Iacopo Corsetti.
Podría haber buscado compañía femenina entre sus conocidos, pero prefirió admirar la belleza atemporal de la sala. La luz de las lámparas se reflejaba en los espejos. Una sensación de majestuosidad la envolvió, como si encarnase a la protagonista de un cuento de hadas: una princesa en el Reino de las Nieves.
—Solo falta mi príncipe —musitó, contemplando el reflejo de su propia imagen.
«Un instante mágico», pensaría después, cuando una figura masculina apareció a sus espaldas y los ojos más verdes que había visto nunca la miraron a través del espejo.
Capítulo 2
Volvió la cabeza de inmediato, pero la figura ya se alejaba hacia el fondo del salón. No sabía quién era aquel caballero de porte elegante y anchos hombros que llenaban la chaqueta negra del frac. Se movía con gran seguridad y confianza mientras saludaba con la cabeza a sus conocidos.
—¿Qué miras con tanta concentración?
Se giró hacia la propietaria de aquella suave voz femenina, que esbozó una sonrisa pícara cuando sus ojos se encontraron.
—Buenas noches, Flavia.
La joven elevó una ceja burlona, y Aria notó cómo la piel de sus mejillas adquiría un tono rosáceo al darse cuenta de que sabía lo que había estado mirando.
Donna Flavia Grioni, su mejor amiga desde que ambas apenas contaban cinco años, enlazó su brazo y tiró de ella hacia un lado de la sala para dirigirse a donde se hallaba su flamante esposo conversando con otros caballeros.
—Estaba segura de que al menos te vería aquí, ya que no te dignas acudir a visitarme desde que Claudio y yo nos desposamos —declaró, exhibiendo un mohín que no estropeaba ni un ápice la belleza clásica de sus facciones—. ¿Acaso ya no somos amigas?
—Por supuesto que lo somos, pero llevas poco tiempo casada y no sería adecuado que me pasara todo el tiempo en tu casa, como cuando éramos jóvenes.
—Seguimos siendo jóvenes —protestó. Luego dejó escapar un suspiro—. Aunque es cierto que ahora tengo más ocupaciones que atender. —Se inclinó hacia Aria y le susurró al oído—: Sobre todo por la noche, en el interior de nuestra alcoba.
—¡Flavia!
La risa clara de la joven hizo que algunas cabezas se volvieran a su paso. Los ojos de su esposo se clavaron sobre ella desde el extremo del salón en el que se encontraba y sus labios dibujaron una sonrisa divertida y afectuosa. Aria se alegraba de que su amiga se hubiese casado por amor en lugar de hacerlo por conveniencia con el hombre escogido por su padre. A pesar de la insistencia de su progenitor, al final el carácter determinado de ella se había impuesto sobre la decisión, secundado por el deseo de sus padres de verla feliz. Además, Claudio Grioni era un buen hombre y todo un caballero.
—Deberías probar tú también.
Se volvió hacia Flavia y la miró con curiosidad.
—¿El qué? ¿A reírme?
Ella le dio una palmadita juguetona en el brazo.
—A casarte, boba. He visto cómo lo mirabas. —Aria siguió la dirección del gesto que le hizo con la barbilla y descubrió al caballero de los ojos verdes—. ¿Acaso estás interesada en él?
—¿Quién es?
—¿No lo conoces? —Se sorprendió, mirándola como si se tratase de un exótico animal que jamás hubiese salido de sus dominios. Meneó la cabeza con desconcierto—. Deberías frecuentar más los actos sociales.
Aria se encogió de hombros.
—Ya sabes que no tengo tiempo. Mi padre…
Flavia sacudió una mano para desestimar sus excusas y la pulsera de diamantes que lucía en la muñeca, regalo de su esposo, tintineó.
—Es el conde Lorenzo Fabrini. Regresó hace poco de un largo viaje, tal vez por eso no lo has visto antes. Es un caballero muy atractivo y está soltero —la informó, guiñándole un ojo—. ¡Oh, mira! Ven, vamos a saludar a tu padre.
Tiró de su brazo con fuerza, sin darle opción a resistirse, y la arrastró hacia el lugar donde Iacopo Corsetti y Giulio Conti conversaban con el conde en ese momento.
—Buenas noches, caballeros.
Aria se sonrojó ante el alegre saludo de su amiga que interrumpió de golpe la conversación e hizo que el conde elevase una de sus negras cejas con arrogancia. Por fortuna, los ojos de su padre se iluminaron de placer y respondió con el mismo entusiasmo.
—¡Flavia! ¿O debería llamarte signora[5] Grioni? Déjame verte. —Tomó sus manos y la observó con una sonrisa—. Te sienta bien el matrimonio.
Ella se acercó y lo besó en la mejilla.
—Yo también lo creo. —La felicidad irradiaba de su rostro, cubriéndolo con una pátina dorada, como si hubiese absorbido todos los rayos del sol—. Signor Conti, tengo guardado otro para usted —comentó con picardía, inclinándose para besarlo también.
—Me siento afortunado, hoy he recibido un beso de las dos damas más bellas presentes en este baile.
Aria sonrió agradecida y sus ojos se desviaron hacia el conde. Su padre debió de percibir su gesto, porque enseguida agregó:
—Signor conde, permítame que le presente a mi querida hija Aria y a su amiga, la signora Flavia Grioni. Queridas, el conde Lorenzo Fabrini.
Ambas hicieron una ligera reverencia que él correspondió con una inclinación de cabeza.
—Un placer, signore.
—Aria, ¿sabías que Su Gracia es un virtuoso del violín? —declaró Iacopo emocionado.
Ella se volvió a mirarlo.
—Yo no diría tanto —lo contradijo este, sacudiendo la cabeza—, no soy más que un simple aficionado.
Su voz poseía un tono grave y melodioso que se derramó como caramelo caliente sobre los oídos de Aria, provocándole un estremecimiento que le puso el vello de punta.
—Es usted demasiado modesto, Su Gracia. Lo vi tocar una vez en casa de la condesa Corradini. —Los ojos de su padre se iluminaron como hacían siempre que hablaba de música.
Los labios del conde Fabrini se curvaron en una ligera sonrisa de agradecimiento y Aria notó un aleteo en el estómago. «¡Oh, Señor mío!», exclamó para sí cuando él giró la cabeza y la miró. El impacto de aquel verde profundo, como el brillo de dos esmeraldas, la privó de sus pensamientos. Sintió un leve mareo cuando soltó de golpe el aire que no sabía que había estado reteniendo. Aquel hombre era demasiado apuesto para su propio bien, con una belleza digna de ser inmortalizada por el pincel de los más grandes artistas florentinos.
—¿Usted también nos deleitará esta noche con algún instrumento, signorina Corsetti?
Un agradable calorcillo se extendió por su cuerpo y supo que el rubor le había coloreado las mejillas.
—Prefiero gozar del talento y la habilidad que poseen los demás, Su Gracia.
—Es una pena.
Ella alzó la cabeza y lo observó con curiosidad, intentando descifrar el significado de sus palabras. Su intención de preguntarle al respecto murió en sus labios cuando escuchó los sonoros golpes del bastón del maestro de sala sobre el suelo de mármol.
—Su alteza imperial y real Leopoldo II —anunció con voz estentórea—, gran duque de Toscana, archiduque de Austria y príncipe real de Hungría y Bohemia. Y su alteza la gran duquesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.
Todos los presentes se volvieron hacia el centro de la sala cuando entró la pareja. Flavia le susurró al oído que debía acudir al lado de su esposo y se marchó. Conforme avanzaban los príncipes, las damas hacían una reverencia, con las amplias faldas de sus vestidos formando un espléndido ramo de flores de todos los colores, y los caballeros se inclinaban a su paso.
—Conde Fabrini, es un placer volver a verlo —lo saludó el gran duque, deteniéndose frente a este—. Espero que nos honre pronto con su presencia en el palacio.
—Por supuesto, Su Alteza.
Lorenzo sabía que sus palabras, más que una petición, eran una orden velada. Había una gran preocupación en el Ducado por el sentimiento de malestar que imperaba en toda Italia. La Toscana pedía una constitución y otras reformas políticas, pero Leopoldo tenía las manos atadas a causa de los austriacos. Como consecuencia, se habían desatado disturbios en varias partes del país.
El gran duque asintió satisfecho.
—Don Iacopo Corsetti y su bella hija —dijo, a modo de saludo, tendiendo una mano a la joven para que se alzara y mirándola con aprobación antes de desviar la mirada hacia el padre—. Tengo entendido que esta noche va a deleitarnos con una pieza nueva del maestro Vivaldi.
—Así es, Su Alteza. Es una pieza única, no solo porque es bastante desconocida, sino también porque viene dedicada a Anna Girò.
El entusiasmo de su padre resultaba sin duda contagioso, a tenor de los murmullos que se levantaron entre el reducido grupo que lo rodeaba, aunque Aria no estaba segura de que el gran duque tuviese interés alguno en la información que él le ofrecía.
—¿Quién era la dama? —inquirió la gran duquesa, sorprendiéndola.
—Oh, fue una joven cantante para quien Vivaldi escribió varias obras operísticas. Durante un tiempo se convirtió en su discípula y prima donna, acompañándolo a todas partes, por lo que se especuló mucho acerca de la naturaleza de su relación. —Su tono, bajo y confidencial, parecía el de un hombre que estaba revelando un gran secreto. Luego se encogió de hombros—. Por supuesto, él lo negó todo e insistió en que su relación era puramente artística.
Los ojos de la dama se iluminaron con un brillo especulativo.
—Espero que pueda venir a visitarme a palacio algún día, me gustaría que me relatara toda la historia.
—Será todo un honor para mí, Su Alteza.
Los príncipes siguieron adelante, saludando a los presentes. Aria intentó no poner los ojos en blanco al ver la cara de satisfacción de su padre. Mucho se temía que no dejaría de hablar de la invitación de la gran duquesa ni siquiera cuando estuviese dormido.
—No me habías contado lo de Anna Girò —oyó que le decía Giulio Conti a su padre.
—Lo he descubierto esta mañana. Hay unas inscripciones en la partitura que tengo que estudiar. —Dejó escapar un suspiro sentido que denotaba que aquello, precisamente, era lo que le gustaría estar haciendo en aquel momento.
—Me temo, querida, que Iacopo volverá a sumergirse en uno de esos periodos de abstracción y olvidará que tiene una hija joven que debe divertirse. Yo estaré encantado de convertirme en tu acompañante.
Aria le dirigió una sonrisa entre atribulada y agradecida.
—Y para mí será un placer contar con su compañía —le respondió, cortés, a pesar de que no le molestaba en absoluto no asistir a los eventos sociales que organizaba la sociedad florentina. Disfrutaba ayudando a su padre con las partituras o pasando las tardes leyendo un buen libro.
Lorenzo observó con atención a la joven. Cuando la había visto contemplándose en uno de los espejos de la gran sala, había pensado que se trataba de otra de esas damas casquivanas y superficiales, pero a tenor de lo que acababa de ver en su mirada, pensó que tal vez se había equivocado. Cuando vio que Corsetti y su amigo iniciaban una conversación, se inclinó hacia ella.
—¿Le gusta acudir a las fiestas, signorina Corsetti? —musitó cerca de su oído.
Aria se sobresaltó y se volvió hacia el conde. Creyó que se encontraría con una sonrisa burlona, en cambio su semblante lucía una seriedad regia, como si en verdad tuviese un genuino interés en su respuesta. Carraspeó, a la espera de que su corazón ralentizase la loca carrera a la que se había lanzado tras escuchar el grave susurro masculino.
—No especialmente, Su Gracia —confesó con sinceridad—, prefiero la tranquilidad.
—No baila, entonces, ni le gusta conversar.
Su ceño se frunció ligeramente. No le gustaba ser juzgada a partir de un hecho tan poco relevante.
—Aprecio una buena conversación cuando el tema es interesante y se conduce con inteligencia —respondió con un tono algo tenso—, y en cuanto a los bailes, puedo disfrutar de ellos siempre y cuando mi pareja no posea dos pies izquierdos.
La sonrisa que él esbozó y el brillo de diversión en sus ojos verdes le provocó un revuelo en el estómago.
—Me disculpo si la he ofendido, no era mi intención.
Ella sacudió la cabeza. Se había comportado como una tonta, tomando sus palabras como una provocación sin motivo.
—No, soy yo quien lo lamenta, no debería haber reaccionado así.
—¿Qué le parece si, para firmar la paz, me concede el honor de ser su pareja en el primer baile de la noche? Puedo asegurarle que tengo un pie derecho y otro izquierdo, y que ambos se coordinan de forma bastante satisfactoria —añadió antes de que ella pudiera negarse.
La vio morderse el labio para contener una carcajada y sintió una punzada en el pecho. Hacía mucho tiempo desde la última vez que una mujer había despertado interés en él. Odiaba la falsedad que rodeaba a la mayoría de las damas, viviendo en un mundo de apariencias frente al resto de la sociedad. La sinceridad de la joven Corsetti le pareció refrescante.
—Acepto firmar esa tregua, Su Gracia —respondió por fin—. Será un honor bailar con usted.
Capítulo 3
Los príncipes se acomodaron en los sitiales preparados para ellos al fondo de la sala, elevados sobre una tarima y custodiados por un par de guardias. A pesar de que era necesaria una invitación especial para acceder al palacio, la seguridad, dados los tiempos que corrían, nunca estaba de más.
Uno de los lacayos reales ofreció a la pareja ducal una bandeja con exquisiteces; fue la señal para que más de una veintena de sirvientes apareciesen por las puertas y comenzasen a moverse entre los invitados portando fuentes con viandas y copas con vino de la Toscana. El maestro de ceremonias indicó a la orquesta que ocupase su lugar. Releyó una vez más el programa que había preparado para esa noche y se enjugó la frente con el pañuelo, con la esperanza de que todo saliera perfecto.
—Disculpe, signore —lo abordó uno de los lacayos—, la gran duquesa lo reclama.
El hombre acudió presuroso a la llamada y se inclinó en presencia de los príncipes.
—Buenas noches, signor Petrini. ¿Está todo dispuesto?
—Por supuesto, Su Alteza, me he encargado personalmente de ello —le aseguró.
Había supervisado al milímetro cada uno de los actos que tendrían lugar en aquella sala. Aunque el gran duque Leopoldo era más suave y menos reaccionario que su padre, Fernando III, aún pesaba sobre él la influencia austriaca por línea materna y lo molestaba en demasía el desorden, por lo que él se había esmerado en prepararlo todo de manera concienzuda. Las manos comenzaron a sudarle al ver el intercambio de miradas entre los duques.
—Mi esposa tiene una petición que hacerle.