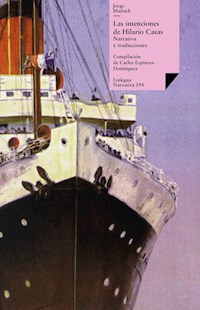
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Los textos recopilados en Las intenciones de Hilario Casas. Narrativa y traducciones corresponden a dos actividades que Jorge Mañach realizó en su juventud: la creación literaria y la traducción. Una vez que superó esa etapa de su vida, nunca más volvió a ellas. La producción narrativa de Mañach ha recibido muy escasa atención por parte de los críticos e investigadores. En los manuales e historias de nuestra literatura ni siquiera se menciona. En esto debe haber influido el hecho de que, a excepción de Belén el ashanti, todos los demás textos aparecieron en diarios y revistas, lo cual hace que el acceso a ellos sea difícil. Lo expresado hasta aquí no tiene como finalidad descubrir a un excelente narrador hasta ahora desconocido. Sencillamente intenta recuperar a un creador de ficciones cuya obra no merece seguir siendo ignorada. Leídos hoy, varios de estos textos demuestran además haber resistido bien el paso del tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Mañach
Las intenciones de Hilario CasasNarrativa y traduccionesCompilación de Carlos Espinosa Domínguez
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Las intenciones de Hilario Casas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-005-0.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-680-2.
ISBN ebook: 978-84-9897-259-7.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Introducción 9
NARRATIVA 21
La pseudo-mujer 23
El descastado. Boceto de novela 29
Cartel y pesetas 41
El respeto 55
El bailarín del cabaret 65
El último mártir 69
Gorrión de Lutecia 81
Las cuatro pascuas. (Fragmento del diario de un hombre) 87
La pascua pueril 87
La pascua adolescente 88
La pascua responsable 89
La pascua senil 90
Belén el aschanti 91
Las intenciones de Hilario Casas 109
Capítulo I 109
Capítulo II 117
La rosa rosada 129
Tinita la de París 133
Pedro Llano y Llano, suicida 137
Genoveva in fraganti. (Primer capítulo de una novela en preparación) 143
O. P. N° 4 151
La corbata y el hombre 159
Tántalo 163
El hombre que amaba el mar 171
Genoveva in fraganti 179
TRADUCCIONES 195
La casa de un «pacífico». Apuntes de la campaña de un corresponsal de guerra, tomados durante cuatro meses con el ejército cubano. Grover Flint 197
Oscar, Verlaine y Gómez Carrillo. Ivanhoe Rambosson 205
Las dos juventudes (de El manto esplendoroso). Joseph Helgesheimer 209
La visión de Carlos Abbott 214
La travesía 218
La última entrevista de la Duce con D’Annunzio. Kurt Sonnelfeld 225
El drama íntimo de Tolstoi 231
La sabiduría de Avicena. (Diálogo en el limbo). George Santayana 239
Traducciones del chino. Christopher Darlington Morley 251
La filosofía del siglo XX. Bertrand Russel 255
I 255
II. Los pragmáticos 260
III. Bergson 267
IV. El neorrealismo 272
IV. La nueva filosofía pluralista 277
En la zona. Drama del mar, en un acto. Eugene O’Neill 285
La novela perdida. Sherwood Anderson 311
Magia. Katherine Anne Porter 319
La muerte o la verdadera vida. Joseph Delteil 323
Psicología y poesía. Carl Gustav Jung 331
I. La obra de arte 333
II. El poeta 345
APÉNDICE 353
Jorge Mañach. Enrique Gay-Calbó 353
I 353
II 357
III 361
IV 365
V 366
Introducción
Los textos recopilados en este volumen corresponden a dos actividades que Jorge Mañach realizó en su juventud: la creación literaria y la traducción. Una vez que superó esa etapa de su vida, nunca más volvió a ellas.
En el caso de la primera, conviene anotar que, además de la narrativa, incursionó también en la escritura para la escena. En 1928 dio a conocer la comedia Tiempo muerto, con la cual obtuvo el segundo premio en el Concurso Teatral de Obras Cubanas convocado por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces se publicó y además fue representada en México por la compañía de la actriz argentina Camila Quiroga. Trata de un tema típico de esa época, la preocupación de la sociedad habanera por el qué dirán. Y en opinión de Natividad González Freire, «el diálogo está escrito con ese estilo sobrio y elegante, a pesar del mal teatralismo, que hace de Mañach uno de los mejores prosistas cubanos».1 En realidad, se trataba de la segundaincursión de Mañach en la literatura dramática. En 1925 había aparecido en la revista El Fígaro una pieza breve titulada La intransigencia, no exenta de cierta gracia.
Más tempranamente manifestó Mañach su interés por la prosa de ficción. Se dio a conocer en 1916, cuando él cursaba estudios en el Cambridge High and Latin Schools, en Boston. En la revista de esa institución docente publicó un cuento titulado «Little Diego», presumiblemente escrito en inglés. A partir de entonces, mantuvo un ritmo de producción regular hasta 1928. En total, los bocetos y fragmentos de novelas, los cuentos y relatos que vieron la luz en esos años no suman muchas páginas, pero sí evidencian una constancia en la escritura. Así hasta que a fines de esa década abandonó finalmente aquella afición juvenil.
Desde los primeros artículos que dio a conocer en el Diario de la Marina, se ponía de manifiesto una clara propensión a incorporar elementos característicos de la prosa de ficción. Está, en primer lugar, el papel de narrador en primera persona que adopta, y que en ocasiones se identifica desde las primeras líneas: «De La Coruña, la linda ciudad asomada al mar, me he venido esta mañana en automóvil ómnibus, a esta ilustre y medioeval Santiago, cuyo húmedo misterio aprendí a amar de niño».2 Incluye también hechos y acciones, así como personajes y personas reales. En la etapa del Decano (1922-1924), en sus textos aparecía con frecuencia una interlocutora sin nombre, una mujer imaginaria e inteligente de edad madura, cuya participación era más bien alusiva: «Ya se imaginará usted, mi siempre bien querida amiga, con cuánto gozo he leído y releído su carta, mosaico de sus sensaciones en esa sensacional Nueva York, donde ahora disfruta de ricos e intensos ocios».3
Posteriormente, cuando pasó a colaborar regularmente en El País, ese personaje pasó a ser reemplazado por otra mujer, esta sí con nombre: Dulce. Interviene más activamente y en varias columnas adquiere voz y sostiene conversaciones animadas con el glosador. Eso incorpora otro ingrediente propio de la narrativa como lo es el diálogo. A esos años corresponde la creación de otro personaje, Luján, quien protagonizó las impresiones habaneras publicadas en ese diario entre julio y agosto de 1925 y recopiladas después en el libro Estampas de San Cristóbal (1926). Mañach lo bautizó como «el último de los criollos», y con él mantiene una charla ininterrumpida, mientras ambos pasean por La Habana. Luján es procurador, pobre de recursos, pero opulento en salud y buenos humores. Ha llegado a la vejez soltero, sin familia ni ahorros, y vive en una casa de huéspedes. Otros elementos propios de la narrativa que están presentes en los artículos son el espacio o marco y el tiempo o momento concreto en que transcurre lo que se cuenta. Y en resumen, hasta mediados de los años treinta el periodismo de Mañach está muy permeado de narratividad. Pero cuando volvió a escribir regularmente en el Diario de la Marina, sus trabajos adquirieron otro tono y otro estilo, más propios de los textos de opinión que a partir de entonces pasó a redactar.
La producción narrativa de Mañach ha recibido muy escasa atención por parte de los críticos e investigadores. En los manuales e historias de nuestra literatura ni siquiera se menciona. Solo en los últimos años Marta Lesmes Albis y Víctor Fowler se han acercado a esa faceta de su ejecutoria.4 En esto debe haber influido el hecho de que, a excepción de Belén el ashanti, todos los demás textos aparecieron en diarios y revistas, lo cual hace que el acceso a ellos sea difícil. Y algo debe de haber también de la generalizada reticencia a reconocer un único mérito a quienes son acreedores de ser reconocidos por otros.
Lo cierto es que, en su momento, Mañach recibió como narrador algunas valoraciones positivas. Con uno de sus cuentos, el titulado «O. P. N° 4», fue premiado en el concurso convocado por el Diario de la Marina. Compartió ese galardón con Alfonso Hernández Catá, quien dominó la cuentística nacional en las dos primeras décadas del siglo pasado y fue el primer triunfador internacional de nuestra literatura. Mañach fue además uno de los autores que la revista Social invitó a redactar uno de los capítulos de la novela colectiva Fantoches 1926. Los otros fueron Carlos Loveira, Alberto Lamar Schweyer, Federico de Ibarzábal, Guillermo Martínez Márquez, Arturo A. Roselló, Rubén Martínez Villena, Enrique Serpa, Max Henríquez Ureña, Emilio Roig de Leuchsenring y Hernández Catá.
Aunque la escritura ficcional de Mañach fue una actividad de su juventud que ha quedado orillada, en conjunto posee valores más que suficientes para ser tomada en cuenta. A excepción de los dos proyectos de novela que no llegó a concluir, está integrada por cuentos, si bien hay algunos, como Belén el ashanti y Las intenciones de Hilario Casas, que exceden la extensión habitual. En ese aspecto, conviene apuntar que Mañach demuestra un dominio instintivo de ese género: se ciñe a la forma insular que lo distingue y cumple la misión narrativa con la máxima economía de recursos. Son textos más o menos breves cerrados sobre sí mismos.
Sabe además escoger una materia argumental idónea para crear una buena ficción. Eso hace que la lectura se siga con avidez por el interés de lo que cuenta. En ese mosaico de historias, hallamos una surtida vidriera de personajes y situaciones. Asimismo, son unos textos escritos con una encomiable voluntad de estilo, y este está en armonía con lo que se cuenta. En Mañach no se da la extraña ambigüedad que Ambrosio Fornet señala a otros cuentistas de ese período: excelentes prosistas, son, sin embargo, narradores mediocres.5 Las suyas son narraciones que se ciñen a los patrones del realismo, pero no se dejan tentar por el costumbrismo y el color local, ni tampoco por la denuncia o la propaganda. Ya son además modernas por su espíritu y, en algunos casos, por su temática. Y comparadas con las de otros escritores latinoamericanos, no son anacrónicas, pues han sabido ir más allá del modernismo.
Me referiré ahora a algunos de esos textos en concreto. Comenzaré con Belén el ashanti, que aunque fue el único que vio la luz como libro, es el menos representativo de la prosa de ficción de Mañach. En la primera versión, editada en la revista Bohemia, este lo llama «cuento de antaño». Y en efecto, por su temática remite a la narrativa antiesclavista del siglo XIX. ¿Qué lo llevó a tratarla, cuando ya era extemporánea, puesto que la trata y la esclavitud llevaban varias décadas de haber sido abolidas?
Enrique Gay-Calbó hizo notar que Belén el ashanti fue escrito por Mañach durante su etapa estudiantil en Cambridge, cuando «el recuerdo de la patria llenaba largas horas que los libros no podían colmar por entero». Eso lo lleva a conjeturar que «es probablemente una reminiscencia de relatos familiares y rememoración en el destierro».6 Y opina que aunque está bien escrito, con la sencillez necesaria para ser acogido por una revista que debe contar con el público, no tiene mayor significación dentro de la obra de Mañach. A este es justo reconocerle, no obstante, el no cargar las tintas en la denuncia y concentrarse más en la devoción que el esclavo tiene por la Niña Cuca. Asimismo, deja en cierto enigma el motivo de sus visitas nocturnas, así como la misteriosa enfermedad que aqueja a la adolescente tras la muerte de Belén, «como si ella misma estuviera embrujada».
Resulta difícil leer Las intenciones de Hilario Casas y pasar por alto las referencias autobiográficas incorporadas por Mañach a su protagonista. Este tiene veintitrés años y ha pasado cinco en Estados Unidos, de donde regresó hace solo un mes. Ahora se prepara para viajar de nuevo, esta vez a París. Allí espera completar su tesis sobre los dos Heredia. Permanecerá, a lo sumo, un año. Tras eso, planea regresar a Cuba, para revalidar su doctorado e incluso, quién sabe, obtener por oposición una cátedra en la universidad. Quiere que sus aspiraciones para el porvenir se materialicen en su patria. Vino decepcionado de «la tosquedad insufrible de la vida yanqui, tan pobre de emociones, tan mundanamente dinámica y pugnaz». Por supuesto, hay un despliegue argumental e imaginativo. Uno de los principales valores literarios del texto es que, a partir de una peripecia argumental bastante sencilla, Mañach consigue un relato cargado de significación, sobriedad y emoción, que transcurre en escenarios reconocibles.
Los españoles que emigraban a Cuba en busca de un porvenir mejor, aparecen en el fragmento de lo que iba a ser la novela Genoveva in fraganti y en el cuento «Cartel y pesetas». Este último es una inteligente relectura de los personajes de Caín y Abel, que aquí experimentan una doble transformación. Entre otros aciertos, es de destacar el recurso tan sintético y hábil que Mañach emplea para sugerir el desenlace. Algo que también hace con similar resultado en «Tántalo».
En «Pedro Llano y Llano, suicida», «La corbata y el hombre» y «El hombre que amaba el mar», encontramos historias y personajes que eran inusuales en la prosa de ficción escrita hasta entonces en Cuba. El protagonista del primero es un joven arquitecto que cuenta con una virtud que se convierte en la desgracia de su vida: es ingenuamente sincero, acostumbra decir lo que piensa de modo natural y sosegado y, lo que es peor, siempre acierta. El narrador de «El hombre y la corbata» abandona un día su costumbre habitual y se pone una corbata de su hermano que va en contra de su personalidad. Aquel pedazo de tela lo profana, lo posee, y comienza a ser otro.
Matices más tragicómicos posee Juan Báez, el burócrata que diariamente rinde tributo al mar. Aunque nunca ha salido de La Habana, a excepción de un desplazamiento a Matanzas en el tren de Hershey, se cree nacido para viajar y vivir aventuras y recorridos inacabables. Se embelesa contemplando las olas, si escucha el pitido o la sirena de un barco, ya no atina a continuar lo que estaba haciendo. Pero su amor por ese mar no es capaz de pasar la primera prueba, cuando hace la primera travesía en la goleta del hermano de su jefe.
Igualmente insólito es el personaje central de «La pseudo-mujer», cuento en el cual Mañach se acerca a Romana, una mexicana de «virilidad salvaje». El narrador en primera persona se acerca al personaje respetuosamente, sin caricaturizarlo ni presentarlo como un fenómeno. Hasta donde tengo referencias, en la narrativa iberoamericana solo existía un antecedente: el de la novela naturalista Luzia-Homem (1903), del brasileño Domingos Olímpio. Se trata, sin embargo, de una mujer fuerte y aguerrida a la que simplemente las circunstancias sociales han llevado a realizar, desde pequeña, trabajos pesados. De joven pasó a laborar en la construcción, labor que desempeña mejor que sus compañeros. Eso la ha hecho adquirir la fuerza y los músculos de estos. Y también, que en las obras de la nueva penitenciaria se la conozca como Luzia-Hombre. Fuera de eso, es tímida y frágil y despierta los deseos en un soldado y el amor en un amigo.
De acuerdo a Alberto Garrandés, en la etapa de 1923 a 1930 en la cuentística cubana es ostensible la existencia de cuatro grandes direcciones: la rural, la urbana, la negrista y la universalista.7 De esta última participan «El bailarín del cabaret», «Gorriones de Lutecia», «Tinita la de París» y «El último mártir». Al igual que hace, por ejemplo, Hernández Catá, Mañach no incorpora alusiones al contexto, sino que se interesa más por la anécdota y por lo humano esencial. En el caso de los tres primeros, ambientados en París, se da además el hecho de que su autor conoció de primera mano el ambiente en el cual se desarrollan. En «El último mártir» aparece ya la figura del dictador latinoamericano, aunque su autor asigna el protagonismo a su enemigo, el patriota llanero áspero, tozudo, incorruptible y de brutal entereza, que encarna la última fibra del coraje patrio. Es, en mi opinión, una de las mejores piezas de todo el conjunto.
Lo expresado hasta aquí no tiene como finalidad descubrir a un excelente narrador hasta ahora desconocido. Sencillamente intenta recuperar a un creador de ficciones cuya obra, sin alcanzar niveles óptimos, no merece seguir siendo ignorada, sobre todo porque en el período en el cual fueron escritos los cuentistas con que contábamos no eran muchos. Leídos hoy, varios de estos textos demuestran además haber resistido bien el paso del tiempo. Algo de lo cual no pueden presumir los de algunos contemporáneos de Mañach que disfrutan de más renombre.
Más de nueve décadas después de haber sido escritos, la narrativa de Mañach está ahora accesible y reunida por primera vez en un volumen. En la faena de pesquisa de los mismos, quien firma estas líneas ha contado con la desprendida colaboración del investigador Ricardo Hernández Otero. A él se debe el hallazgo de tres de los relatos, que no dudó en compartir para este proyecto. También tengo que agradecerle el haberme proporcionado una fotocopia de Belén el ashanti, un libro bastante difícil de encontrar. Fue él también quien halló la primera versión de ese texto. Dado que sus diferencias con la publicada posteriormente por su autor no son significativas, me pareció innecesario incluirla aquí.
A diferencia de su faena creadora, Mañach asumió la traducción como un servicio público. Su perfecto dominio del inglés —hablaba bien, además, el francés— le permitía estar al tanto de buena parte de lo que se publicaba en el mundo anglosajón, y no dudó en poner algunos de esos textos al acceso de los lectores de la Isla. Fue una de las actividades que desarrolló en la Revista de Avance, de la cual fue uno de sus editores más diligentes. Allí apareció el grueso de sus traducciones, entre las cuales dominaron los trabajos ensayísticos y reflexivos. Gracias a su empeño, su compatriotas conocieron a George Santayana, Bertrand Russel, Joseph Delteil, Jung.
También es de resaltar su versión al castellano de En la zona, de Eugene O’Neill, quien recién por esos años se empezaba a divulgar en el ámbito hispanoamericano. Curiosamente, Mañach escogió una obra de la cual existen hasta hoy muy pocas versiones en español. En el camino quedaron algunos proyectos que Mañach no logró materializar, como el de trasladar a nuestro idioma el libro de Joseph Hergesheimer San Cristóbal de La Habana. Un siglo después de que apareció la primera edición, aún los cubanos seguimos sin poder leer esa obra en la cual el novelista norteamericano registró «en una prosa opulenta los aspectos y sentidos menos someros de nuestra tropicalidad. ¡Los que los mismos cubanos no habíamos sabido hacer, todavía en nuestro tiempo!».8
Carlos Espinosa Domínguez
Aranjuez, julio 2020.
Esta compilación de artículos de Jorge Mañach constituye un segmento de un proyecto mayor, encaminado a recuperar parte de su faena periodística. Y digo parte, porque reunirla toda es una tarea, si no imposible, sí muy ardua. Sus primeras colaboraciones en la prensa cubana datan de cuando tenía diecisiete o dieciocho años; la última la redactó pocas semanas antes de morir. En varias ocasiones se quejó de la servidumbre del diarismo, que según él no le dejaba tiempo para escribir los libros que prometió a lo largo de su vida y que nunca llegaron a ver la luz. Pero nunca pudo abandonar la que fue su pasión más fiel y duradera, acaso porque al igual que su admirado Ortega y Gasset, era un escritor de artículos y de pequeños ensayos. De hecho, cuatro de los libros que publicó —Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal (1926), Pasado vigente (1939), Visitas españolas: Lugares, personas (1959)— los armó a partir de materiales periodísticos.
En una entrevista aparecida en 1956, Mañach comentó que un buen amigo suyo se había dedicado bondadosamente a hacer una bibliografía de lo publicado por él hasta ese momento. El registro sumaba «unos ocho mil títulos, entre artículos, conferencias y ensayos». Si se pudiese reunir todo el material disperso, que se halla en periódicos y revistas, el número de páginas como mínimo triplicaría el de todos sus libros. Pero no se trata solo de una cuestión cuantitativa. Su labor periodística es una parte sustancial de su actividad intelectual y literaria, aquella que probablemente constituye su columna vertebral, aquella en la cual se volcó con mayor vehemencia. De ello se puede deducir que solo tendremos una imagen cabal de su pensamiento y de su trayectoria humana e ideológica cuando ese copioso material esté accesible y al alcance de los lectores. Y justifica también la necesidad de acometer ese proyecto, de atender el reclamo de esos textos de permanecer en libro.
No hace falta que diga que la realización del mismo ha implicado dedicar mucho tiempo en bibliotecas y hemerotecas. Reunir los textos de Mañach ha sido una faena todo menos fácil, debido a la enorme cantidad de ellos que escribió y que se hallan dispersos en varias publicaciones. Algunas de estas además solo existen en Cuba, lo cual dificultó aún más el trabajo, por no residir allí. A lo largo del proceso de búsqueda y acopio he contado con la colaboración de algunas personas amigas, a quienes quiero dejar constancia de mi agradecimiento: los investigadores Cira Romero, Enrique Río Prado y Ricardo Hernández Otero; el investigador y académico Ernesto Fundora; Araceli García Carranza, jefa de investigaciones de la Biblioteca Nacional José Martí; y Tamara Pérez, empleada de esa institución. A todos les expreso aquí mi gratitud por la generosidad y la buena disposición que siempre demostraron para ayudarme.
C.E.D.
1 Natividad González Freire: Teatro Cubano (1927-1961), Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, 1961, pág. 71.
2 «Santiago de Compostela», Suplemento Literario del Diario de la Marina, 29 noviembre 1922, pág. II.
3 «De la gran ciudad», Diario de la Marina, 23 marzo 1923, pág. 1.
4 Marta Lesmes Albis: «Acerca de los textos narrativos de Jorge Mañach», en Seis enfoques sobre Jorge Mañach, compilación de Roberto Méndez, Comisión de la Arquidiócesis de La Habana, 1999, págs. 49-48; Víctor Fowler: «Estrategias para un cuerpo tenso: po(li)(é) ticas del cruce interracial», Temas, enero-marzo 2002, págs. 109-111.
5 Ambrosio Fornet: «Introducción», Cuento cubano contemporáneo, Ediciones Era, México D.F., 1979, pág. 18.
6 Enrique Gay-Calbó: «Jorge Mañach», Cuba Contemporánea, XLIII, 1927, pág. 368.
7 Alberto Garrandés: «El cuento», Historia de la literatura cubana, tomo II, Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo-Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2003, págs. 439-440.
8 Jorge Manach: «Hergesheimer: un amador de Cuba», Diario de la Marina, 28 febrero 1925, pág. 1.
NARRATIVA
La pseudo-mujer
Decididamente, la Naturaleza, que es madre común y por lo tanto suprema responsable de todos los contrasentidos de aquí abajo, debió de estar de caprichoso y malhadado talante cuando Romana vino a este viejo mundo. Y sin embargo, más de una vez hube de preguntarme, en el curso de mis relaciones con ella, si era la pseudo-mujer un aborto natural o simplemente una criatura del medio en que se había formado, mórbida y perezosamente, como un parásito.
Había en ella un sabor de virilidad casi salvaje. Era una de esas mujeres en presencia de las cuales el instinto sexual deja de existir y la fantasía masculina sin inspiración o estímulo inmediato, no sugiere nada a la imaginación... Y no se debía, ciertamente, a su fealdad este fenómeno psicológico, magra y oscura y picada de viruelas como era, sino más bien al aire de auto-confianza y de suficiencia propia que la caracterizan.
Fría y sonriente (¡aquella sonrisa felina a flor de labio!), con la vana complacencia de la mujer que sabe hay algo extraordinario en ella, Romana me habló una vez de su pasado. Tenía una fluidez narrativa sorprendente, aderezada con ese dejo proverbial de los mexicanos, canturrón y meloso; y sus adjetivos (especialmente sus adjetivos) carecían de esa elástica universalidad de las otras mujeres.
Me habló de su infancia en Veracruz; de las callejas polvorientas y los caserones gachos, blanqueados con lechada e inundados de la luz blanca e intensa de los trópicos. Me contó de cómo solía beberse el petróleo que su madre le mandaba a comprar para el candil de la cocina, y de cómo tenía la costumbre de entrar, de vuelta a casa, en las pulquerías, llenas de moscas y malolientes, delante de las cuales modorraban los «pelaos» en la acera, con ojos fijos y vidriosos, graves e inmóviles como sacerdotes Mayas.
Coloreabánse ligeramente sus mejillas cuando hablaba de los indios. Y ya despojada de su frialdad inicial, tornábase entusiástica —con un entusiasmo casi agresivo—. Hablaba de las grandezas pretéritas, del Anáhuac, del Inca y el Huichol e introducía en su charla vivaz y desordenada nombres indígenas larguísimos a los que la abundancia de equis y de transiciones líquido-guturales prestaba un singular matiz exótico. Diríase que evocaba en ella toda una procesión de recias imágenes, la nostalgia de una raza prepotente y fabulosa derrumbada en el polvo de un cataclismo histórico...
Y luego, ya más calmada, se complacía en recordarme que ella misma era de sangre azteca, añadiendo, con un tono de rencor que contrastaba con su meloso ceceo, que de haber vivido en tiempos de Moctezuma y Guantémoc ¡bien hubiera tenido que habérselas Cortés con su viril iniciativa!
Yo reía, un poco desconcertado por mi silenciosa pasividad, pensando que quizás no fueran del todo hipotéticas sus bravatas, puesto que aun habiendo nacido cuatro centurias más tarde Romana había sabido hacer honor a su estirpe india.
Cuando seis años más tarde madurábase en México la revolución que había de poner fin al régimen arbitrario de Porfirio Díaz, Romana había sido cómplice inteligente de su madre en sus secretos manejos con los rebeldes. La casita de Veracruz, que para los benditos y poco recelosos vecinos no era sino el hogar de Agustina, la comadrona —una viuda descaradota y opulenta que juraba como un carretero, fumaba cigarros de a cuarto y podía, si hubiese querido, dejarse bigote y patilla—, era en realidad parlamento y domicilio secreto de los incipientes enemigos de don Porfirio en aquella parte del país. Y en esta atmósfera de actividad clandestina y de rebeldía en fermentación, el alma hombruna de la pseudo-mujer se había formado, agresiva, acerada e insensible a las influencias del instinto.
No sé por qué me desagradaba profundamente la virilidad de la mujercita. Mujer, sí, puesto que era una mujer, al fin y a la postre; y la brutal paradoja entre su sexo y su temperamento, entre lo que debía ser y lo que era, parecía a mi criterio masculino un intolerable contrasentido. No había en la abundante lista de sus enemigos uno solo que sugiriese una animosidad puramente mujeril: todos eran personajes, grandes y pequeños, de la política; espiones y correveidiles; «felicistas» y «científicos».
El aspecto más noble de su personalidad manifestábase en el febril entusiasmo con que se consagraba a su profesión de fotógrafa; en sus ambiciosos, casi locos, proyectos para el futuro; en la resolución firme e inquebrantable de lograr sus fines, costase lo que costase, consciente a veces de obstáculos que a otros parecieran insuperables.
Mas no era Romana una soñadora, ni se reducían sus planes a meros lirismos. Tenía muy poca imaginación para eso. El logro de sus fines le parecía cuestión de tiempo tan solo, no de suerte o de habilidad. Extirpar de México la ignorancia y el fanatismo, allegar la redención social del indio, establecer la reivindicadora hegemonía sobre el gringo, todas esas cuestiones que constituían por sí solas todo un programa de reforma social y política, eran para ella un asunto de fácil ejecución.
—Mire no más, señor, cómo hicimos la revolución... Lo demás vendrá lueguito: no hacen falta más que unos pocos hombres y mujeres de pelo en pecho, ¿sabe?
Habíase aferrado a una especie de teoría optimístico-fatalista de la evolución de los pueblos. México había de alcanzar algún día «su puesto en el Sol»; y esta convicción nacía de la ausencia absoluta en ella de esa capacidad sutil para percibir el futuro, tan característica de la mujer. El porvenir no entrañaba nada nuevo para ella; era tan solo una extensión gradual y progresiva del presente, pródiga en resultados y en florecimientos de gérmenes ahora ocultos. Por lo que a ella misma tocaba, su confianza en sí misma rayaba en egolatría; su auto-apreciación en una fatuidad sin límites.
Y sin embargo no había nada de femenil en esa vanidad. La diferencia entre ella y las demás mujeres consistía en que Romana era consciente de sus cualidades positivas. Se jactaba de lo que sabía y no de lo que ignoraba. Conocedora de su incapacidad racional, no se esforzaba en emitir sus opiniones intelectuales. A decir verdad, Romana no tenía opiniones: carecía de lo que solemos llamar criterio propio; y cuando se hablaba de algún tópico vital, de esas cuestiones sobre las cuales es necesario tener opiniones formadas para no aparecer demasiado ignorantes, la pseudo-mujer, poco dada a traslucir sus propias flaquezas, no vacilaba en acopiar sus ideas en ajenas fuentes, y en sostenerlas después, contra viento y marea, con la contumaz firmeza de un cerebro vacío. Parecíale justificada, y hasta digna de encomio, esta persistencia, sin duda por ser tan rotundamente infemenil.
En su arte, se cuidaba más de los procedimientos técnicos que de la belleza de la concepción. La fotografía perdía en sus manos todo lo que tiene de arte y se manifestaba en lo mucho que tiene de oficio. Y no era de extrañar esto en una criatura para quien la abstracción espiritual era una modalidad desconocida. De aquí que su religión, en el sentido vulgar de la palabra, fuese más bien el resultado de una observación superficial que de una convicción íntima. Romana era teósofa; y era teósofa por no ser católica.
Al comienzo de nuestra amistad me interesó poderosamente la personalidad de aquella mexicana diminuta y brava. Era una novedad, algo anormal, exótico y nunca visto. Pero su bagaje espiritual e intelectual era harto menguado para que mi interés perdurase. Bien pronto comprendí que en ella todo estaba en la superficie, y lo que al principio fue extrañeza y más tarde admiración, trocóse en lástima.
Y es que había, lector, al fondo de todo aquello, algo brutalmente trágico, un drama sutil e inexplicable, una equivocación de la Naturaleza, tanto más triste por cuanto no era de quien la expiaba la culpa. No: la Naturaleza había abortado un sarcasmo humano; y la única falta de la pseudo-mujer era no haber disfrazado la culpa ajena en ella encarnada. Aquella mujer no era mujer. Su nombre mismo era rico en evocaciones que se me antojaban simbólicas; en sus cartas no había faltas de ortografía ni adjetivos impertinentes; no conocía el lenguaje de las flores ni el abanico; no había llorado nunca sobre una novela de Carolina Invernizzio o un verso de Musset; ignoraba la dulce melancolía de los crepúsculos sangrientos y la elocuencia de los cielos serenos en las calladas noches tropicales. No había gozado, no había sufrido. Su vida no sabía de lágrimas ni de sonrisas; era una mueca, intensificada en su misma dolorosa inconsciencia.
***
Y un día —fue una tarde gris y callada, bien me acuerdo— fui a visitar a Romana, la pseudo-mujer.
Estaba la casa en silencio. Afuera, en la calle, los gorriones piaban y escarbaban en el arroyo.
Abrí la puerta y entré —calladamente.
Allí estaba, leyendo junto a la ventana. Vi en su regazo un libro abierto. Al parecer un diario, y un paquete de cartas atadas con una cinta negra...
La luz dorada e indecisa del Sol poniente le llenaba el rostro y se quebraba sobre sus mejillas en la huella húmeda que habían dejado las lágrimas...
La pseudo-mujer había llorado; mas al oír mis pasos ocultó diligente el libro, y poniéndose de pie me sonrió con su sonrisa felina, a flor de labio, y se tornó de espaldas a la luz...
Cambridge, enero de 1918.
(Bohemia, 3 marzo 1918)
El descastado. Boceto de novela
Ya era el cuarto día que Joaquín Alfaro trabajaba en la fábrica, y aún no había logrado conciliar su altivez innata con las durezas y humillaciones que le imponía su nueva condición de jornalero. Él no había nacido para cargar sobre las espaldas endebles aquellas placas enormes de goma galvanizada. El ambiente caldeado que se respiraba en derredor de las poleas y hornos gravitaba sobre sus pulmones de señorito con una presión asfixiante. Los oídos le latían febrilmente con el bronco fragor de las máquinas; un zumbido sordo y pertinaz, como el de algún abejorro ingente, que repercutía dentro de su cerebro con un golpeteo implacable.
Se había sentado en un rimero de bloques de goma. Las gotas de sudor le corrían abundosas por las mejillas encendidas, agrietando con surcos caprichosos la capa de yeso que se le había adherido al rostro. Se sentía exhausto, dolorido. Los músculos le palpitaban con sacudimientos esporádicos, como si mil agujas los punzasen de continuo. No; él no podía abdicar así, por capricho de una voluntad extraña, a su condición superior... Íntimamente alentada por esa febleza física que engendra las claudicaciones de la voluntad, su vieja rebeldía se manifestaba de nuevo, avasalladora e inexorable, como antaño... ¡Joaquín Alfaro, el apóstata inveterado, el independiente, que se había zafado, por voluntad propia, de la rutina de la responsabilidad y del deber, sirviendo, mal de su agrado, a los caprichos de una voluntad ajena. ¡Y para esto había él tronchado los lazos que le unían al mundo y a la ventura por la fácil puerta de mil debilidades vergonzosas!...
Sonó una imprecación a su lado:
«¡Oiga, amigo! Aquí se viene a trabajar... ¡Largo!»
Y antes de que Joaquín tuviera tiempo de percatarse de la presencia del capataz, recibió un manotazo duro en el hombro que le hizo vacilar sobre el borde del montón y caer pesadamente al suelo de yeso apisonado. Se levantó rápido, como si el golpe vejatorio hubiera tensificado de repente todos sus músculos doloridos. Oyó carcajadas en derredor, y sintió que el rubor de la vergüenza le quemaba el rostro. El boss había ya vuelto las espaldas, y se alejaba murmurando, seguro de la aquiescencia general a su voluntad de jefe. Por un momento, Joaquín sintió impulsos de abordarle vengativamente. Vio en torno suyo a los operarios que le miraban con gesto de burla, y se indignó aún más ante aquella hostilidad servil, impuesta por la adulación. De repente, sintió una mano posarse en su hombro. Se volvió agresivo. Junto a él había un hombrecillo menudo y trabado de nervios, con una espalda cuadrada y enorme de paquidermo y ojos saltones y acuosos, de bovino mirar, que inspiraban confianza. Joaquín recordó haber visto aquella cara entre las de los que trabajaban en el mismo departamento: era el italiano que le había enseñado el primer día, por orden del boss, lo que tenía que hacer.
«No se ocupe, mío caro... Questo sono calabressi, ¿eh? Son muy animales. A todos les pasa lo mismo: al principio, el novato paga. No se ocupe, caro...»
Le hablaba con timidez, como si pidiera una excusa por el atrevimiento de consolarle. Y siguió repitiendo, por vía de justificación: Essi sono calabressi... italianos del Sur, ¿eh?
Joaquín se sacudió el polvo de su traje de sarga azul (reliquia de tiempos mejores que, deslucida y todo, contrastaba con la indumentaria burda y escasa de los demás), y dirigiendo al italiano una mirada de agradecimiento, volvió a su tarea de provisor de máquinas.
Acarreaba los bloques pesados de goma negra, que olían a caramelo derretido, de la carretilla a la prensa de cortar, y allí los descargaba por encima de los hombros, cubriéndolos después de yeso, para evitar que los tacones se adhiriesen luego de cortarlos. El operario que manejaba la prensa le imprecaba descaradamente, emulando el despotismo del capataz.
«Oye, guiney, alcanza eso pronto o te arranco una oreja, ¡ladrón!» Y solía prestar valor a la amenaza lanzándole un tacón desde el otro lado de la máquina.
Joaquín lo aceptaba con sumisa indiferencia. A veces, cuando se sentía más lastimado en su amor propio por las humillaciones de los otros, hallaba consuelo pensando que, al fin y al cabo, ellos no eran más que gentes rudas, esclavos, hechos al manejo de grúas y martillos, que no habían recibido en su vida una educación ni siquiera elemental. Eran inmigrantes italianos o polacos en su mayoría, que al contacto del depurador ambiente americano, habían trocado su mansedumbre ultramarina de bestias de carga por una autonomía individualista que rayaba en el libertinaje... Él, en cambio, era un muchacho de universidad, hijo de una buena familia; de un abogado, cuyo nombre se leía a diario, allá en La Habana. No había venido a los Estados Unidos en alpargatas y pantalón de pana, hacinado, como tantos otros extranjeros, en la sentina fétida de un trasatlántico. Y olvidando, por el momento, su condición de desterrado del hogar paterno, se reconciliaba con un origen del que había casi renegado en horas de moza rebeldía...
Aquella tarde, después del trabajo, Carmine, que así se llamaba, según pudo saber luego, el italiano de la espalda ancha y los ojos de buey, vino a buscar a Joaquín para volver juntos a la ciudad y para tomar, incidentalmente, unas copas en la taberna cercana a la fábrica. Joaquín aceptó, un poco receloso y extrañado de aquella amabilidad insólita, no queriendo, sin embargo, enajenarse la buena voluntad de su bienhechor de la tarde.
Salieron del brazo. En el camino, Carmine dio a entender al Spagnoletto (como se empeñó en llamarle al saber que el castellano era su lengua nativa), el porqué de su simpatía hacia él. Joaquín era el vivo retrato de un hermano suyo, un rapaz vivo e inteligente, a juzgar por los fraternales encomios, que había muerto hacía un mes en la guerra, de diecinueve años apenas. El italiano contaba con orgullo como Domenico había sido citado dos veces en los partes oficiales: era el ídolo de los jefes; hasta que un día... «¡La guerra, caro, la guerra!»
Y luego, con esa garrulería típica y voluble del italiano, Carmine pasó a hablar del resto de la familia, de la sua moglia y los bambini, que ya iban a la escuela, y le escribían que volviese «así que las cosas se arreglaran». Y sacando del bolsillo las cartas, ajadas y negras por el sudor, se las mostraba a Joaquín orgullosamente. Él no podía leerlas: su padre no le había dejado tiempo cuando era niño para aprender como era debido; a los ocho años ya andaba espigando los campos de trigo allá en Calabria... (porque él era calabrés, aun cuando «educado» en Nápoles). Así y todo le gustaba llevar las cartas de «los críos» siempre consigo, mirándolas y sobándolas una y otra vez, en los descansos del trabajo, con la complacencia táctil de un ciego...
Sentados ya a la mesilla de la taberna, ante cuyo «bar» se alineaban los jornaleros de vuelta de la faena, para reemplazar con las ficciones del alcohol las energías gastadas, Carmine seguía haciendo al «españolito» objeto de sus confidencias familiares. Estas habían sumido a Joaquín en un mundo de reflexiones y recuerdos... Admiraba a aquel mozo cuadrado y diminuto, a medio crecer, que hablaba de los suyos con ardiente devoción de padre, urdiendo proyectos ambiciosos para el futuro de su primogénito. Su pequeño llegaría a ser algo, si Dios quería... ¿Quién sabe? Ministro acaso; acaso cura... ¡Para eso sudaba y se afanaba su padre en una tierra extraña, antipática a su temperamento meridional, entre gentes que hablaban un lenguaje inasequible y dispensaban su hospitalidad al inmigrante como quien concede una limosna!... Pero, ¿qué le importaba a él? ¡Con tal que ganara lo suficiente para evitar a su hijo el mismo sacrificio!... Y él ganaba y ahorraba, y de los 24 dólares semanales que constituían su sueldo, él vivía con 7; el resto iba a engrosar la pequeña fortuna destinada a convertir a «los pequeños» en generales y obispos. Y en prueba de estas operaciones pecuniarias, que a Joaquín le pareció suponían sabe Dios cuántas miserias y desfallecimientos ocultos, el calabrés sacó del fecundo bolsillo de su chaquetón de pana un sobre mugriento que contenía unas papeletas rosadas y largas, escritas a máquina. A petición de Carmine, que atribuía a todo lo escrito un interés grandísimo, Joaquín las examinó. Eran más de diez o doce, y todas rezaban lo mismo: «Angelotti Bros., Chesnut Street, Chicago. A Carlota Taverna, Catanzaro, Calabria, Italy. 17 dólares». Y al pie la firma del cajero, un garabato indescifrable, que Carmine solía contemplar en las horas de recuento con esa curiosidad admirativa del analfabeto ante la virtud esotérica de una plumada.
Y aquella noche, la imagen del pobre italiano, bueno e ignorante, con sus ojos vacunos y húmedos, que sacrificaba la mitad de su vida y tres cuartas partes de su sueldo por el bienestar de su prole, no se apartó por largo rato de la mente de Joaquín Alfaro. A veces tenía toda la elocuencia pertinaz de un remordimiento...
***
Pasaron dos semanas. Joaquín se iba amoldando gradualmente a las exigencias de su nueva vida. Sus músculos se habían endurecido con el ejercicio constante y regular; en las manos, que no habían sabido nunca de la viscosidad de la goma humeante, comenzaban a iniciarse honrosas asperezas... La disciplina de la fábrica no le parecía ya tan severa, ni tan intolerable la rutina de aquellas horas de constante dinamismo, que había venido a llenar el ocio de sus días de señorito, cuando ambulaba por las calles en busca de algún amigo fácil a quien dar un sablazo.
Empezaba a encontrar ventaja a su nueva situación. Podía aceptarla como una experiencia más en los anales de su bohemia. Verdad es que a él le habían llevado a la fuerza, obligándole a aceptar el empleo (único para el cual no se requería experiencia previa) en virtud de una ley cuyo lema, «trabajador o soldado», se le había antojado a él en un principio abusivo y dictatorial. Pero ¿qué había de hacérsele? El país estaba en guerra: una guerra ingente que había puesto temblores de cataclismo en los cimientos del mundo civilizado. No era aquella una contienda de gobiernos, en defensa o agresión de pequeños intereses. Se luchaba por todo lo que había de sacro e inviolable en la historia de los pueblos; y cada individuo debía aportar su esfuerzo, aunque solo fuera por egoísmo, a la obra de saneamiento universal. ¿Cómo no había él visto esto antes? ¿Acaso pretendía que los demás se sacrificaran por el bien común mientras él continuaba de vago inveterado, de espaldas al peligro?
Y cuando así pensaba se insinuaba en su mente el recuerdo de su pasado inerte y estéril: el abandono de la casa paterna, a raíz de un desfalco en la oficina de su tío; su vida después en los Estados Unidos, vida de crápula y holganza, acosando a los cónsules latinoamericanos en Nueva York y en Chicago para que le facilitaran medios de volver a «la madre patria», a Venezuela, a Chile, a la Argentina, según el caso; luego, las noches gélidas de invierno, pasadas en los urinarios de Madison Square y del South End; los desayunos de chorizos con mostaza en los sórdidos tugurios de la Ciudad Baja; las caminatas a pie, de un lado al otro de la enorme urbe, solicitando cigarrillos de los extraños y préstamos de los amigos... Y cuando, ajetreado y maltrecho por esta vida de miseria y escándalo, comenzaba a degenerar más aún, de la inercia al parasitismo, del desprestigio general a la inconsciencia de su propio encanallamiento, se había sentido salvar por una mano previsora que le asía sin escrúpulos y le empujaba hacia la regeneración. ¡Y él se había dolido aún! ¡Y aún protestaba!
Joaquín Alfaro no se había hecho jamás estas reflexiones: él mismo estaba asombrado de aquella sindéresis, que surgía de pronto dentro de sí mismo como el retoño tardío de alguna vieja semilla. Comprendió que algo fundamental resurgía en el fondo de su alma y sintió una suerte de ternura infinita, una pena honda y amarga, ante la fatalidad de lo hecho... ¡Ah, si todo aquel pasado bochornoso no hubiera sido un sueño, una pesadilla de su voluntad enferma!
Y sin saber por qué, una tarde, Carmine, a la hora de salida, se encontró al Spagnoletto en un rincón, llorando en silencio... Púsole una mano en el hombro, como aquel primer día, y le dijo al oído, con voz temblona:
«No te apures, caro... Essi sono calabressi senza educazione, ¿eh?... No hay que enfadarse. Ya les daremos a todos.»
Y alzando el puño cerrado, amenazó de lejos a los trabajadores, que salían del taller con la chaqueta al hombro muy pacíficos...
Aquella misma noche Joaquín escribió una extensa carta a sus padres. La epístola era un modelo de contrición. Se lamentaba dolorosamente de lo ocurrido. No escribía para pedir dinero, sino perdón por todas sus infamias. Él prometía cambiar de conducta en lo sucesivo: no era un descastado como creía su padre. Si es verdad que había cometido una vez una falta vergonzosa, no fue por mala inclinación, sino en un momento de locura, apremiado por las exigencias de aquella vida de libertinaje en La Habana. Su amor propio, el honor de la estirpe, habían latido siempre en el fondo de aquella maldita personalidad, engendrada por las influencias y el vicio... Luego les hablaba de sus proyectos de regeneración. No quería ninguna ayuda de ellos: él saldría adelante por su propio esfuerzo. Estaba trabajando de jornalero en una fábrica, ganando 18 pesos a la semana; y con lo que ahorrase, vería de asegurarse la manutención para cuando reanudase sus estudios en la Universidad del Estado, el año entrante.
Y después de hacer nuevas protestas de arrepentimiento y buenas disposiciones para el porvenir, la carta terminaba apelando al cariño de la buena madre, a quien él no había nunca olvidado, a pesar de todo...
Cuando la epístola se recibió en La Habana, hubo lloros de gozo y de esperanza.
«Bien sabía yo que mi hijito no era tan depravado —decía la madre—. El pobre tuvo siempre buen fondo. ¡Si no le hubiéramos mimado tanto...!»
Y se fue al cuarto, lloriqueando, para encender dos velas más a la Virgen de la Caridad. El padre, ceñudo y escéptico, murmuraba:
«Dios quiera que todo eso sea verdad. Al fin y al cabo, ese infeliz viene de buena cepa: aún tiene la dignidad de la casta... Pero no hay que fiarse demasiado de su labia: las ha hecho muy gordas... ¡mucho!...»
***
Era día de paga. Por la mañana, un viejo en mangas de camisa —señal de que trabajaba en las oficinas— había recorrido el departamento, entregando a cada uno de los operarios un recibo del jornal de la semana, que debían firmar y presentar al hacer el cobro.
Aquella vez, como las anteriores, Joaquín cogió el papelito de manos del viejo con cierta timidez, como si se avergonzara de recibir dinero a cambio de tantas humillaciones. Cuando por la tarde, media hora antes de la salida del trabajo, el jefe de paga entró en el taller haciendo sonar las bolsas ventrudas, él se quedó rezagado en un rincón, mientras los demás se abalanzaban hacia el pay-master, disputándose la cabeza de la cola.
Parecía el reparto de raciones de una menagerie. Los trabajadores en camiseta, oliendo acremente a sudor y a polvo, se atropellaban, se desalojaban los unos a los otros, increpándose y sosteniendo en alto, por encima de las cabezas de los otros, el recibo del jornal. El cajero los rechazaba a empellones, gritando al mismo tiempo:
«¡One at a time! ¡One at a time...!»
Los que recibían el sobrecito cerrado se alejaban presurosos; y como si temieran ser arrebatados de los suyos, se ocultaban detrás de los estantes de cajones vacíos, y se ponían a contar, con avara fruición, los billetes nuevos, limpios, sin arrugar aún.
Joaquín contemplaba estas escenas con un disgusto no exento de lástima. De la bohemia mísera en que había vivido, le quedaba como un vestigio último e imborrable la convicción de que el dinero no valía la ambición que se le otorgaba. Tener que trabajar para ganar un dólar se le antojaba el mayor de los absurdos impuesto por la arbitrariedad de los hombres... Y se asombraba del entusiasmo avaricioso de aquellos infortunados, que recibían su jornal con el mismo júbilo que si fuera una fortuna heredada...
Decidió esperar a lo último para cobrar. Buscó con la vista a Carmine entre el grupo que asediaba al cajero, pensando, al no verle, que quizás estaba en primera fila, oculto tras la masa de torsos membrudos que oscilaba, se sumía, se alzaba en actitudes de motín.
Súbitamente se vio salir a un hombre corriendo de entre la maraña de grúas y poleas, al fondo del edificio. Se acercó al grupo de trabajadores, con paso incierto, deteniéndose unas veces para mirar hacia atrás, apresurándose después con mayor precipitación, gesticulando con los brazos, con la cara, intensamente pálido.
«¡Allí! ¡Allí!... ¡pronto!... junto a la prensa...»
Algunos operarios le rodearon con ademanes interrogativos. Pronto, los demás se acercaron, vencidos por la curiosidad. El hombre echó a correr delante, gritando siempre, con frases sofocadas e incoherentes:
«¡Allí... allí...!»
Joaquín los vio desaparecer tras la montaña de gomas. Oyó de pronto voces, muchas voces, y luego un murmullo sordo, suspenso, de multitud sobrecogida... Echó a correr. A través del engranaje complejo de las ruedas y cilindros, vio hombres que se agachaban, que corrían de un lado para otro, con ansias de poseídos. De repente, se oyó el silbido fatigado de las máquinas al dejar de funcionar. Quedaron las poleas tendidas en el aire, sacudidas por una vibración rítmica; resoplaron un momento los pistones dentro de su funda de acero; y allá al fondo, contra la mancha lívida del ventanal azul, las siluetas potentes de las ruedas se inmovilizaron lentamente... Cuando Joaquín llegó, jadeante, tuvo que abrirse paso a empellones por entre el pelotón de hombres, que se alzaban sobre las puntas de los pies para ver en el suelo, debajo mismo de la prensa de enormes cilindros, unos jirones bermejos de trapo y carne... Joaquín preguntó, sobrecogido, y a su lado alguien mencionó, en voz baja, el nombre de Carmine Taverna...
***
La sirena de la fábrica, al sonar un cuarto de hora más tarde, le pareció a Joaquín un alarido trágico. Los operarios salían uno a uno, pálidos, silenciosos, con la gorra de cuero en la mano; y en vez de dirigirse, como de costumbre, al portalón que daba acceso a la calle, se congregaban en corros en el patio y hablaban en voz baja.
Cada cual pretendía dar la versión cabal de lo ocurrido, animados en el fondo por aquella sensación insólita que venía a alterar la monotonía de la fábrica... Empezaron a evocarse recuerdos imaginarios de compañerismos mozos con la víctima, allá en tierras de Calabria. Luego, un hombrón alto y ceñudo, con el cual Carmine había tenido alguna que otra diferencia, inició una elegía al «pequeño camarada», tan alegre, tan dispuesto siempre para todo. Una voz comenzó a hilvanar insultos contra los capitalistas, que medraban a costillas del pobre trabajador... Otra, por asociación de ideas, insinuó tímidamente: ¿Qué indemnización cogería la familia?
Y sugestionados por este nuevo tópico, aquellas gentes, para quienes ninguna tragedia era tan actual como las que se relacionaban con el dolor todopoderoso, llegaron hasta envidiar sórdidamente a la pobre mujeruca y críos, que, allá en Calabria, eran huérfanos sin saberlo.
Y en verdad, Ángela Taverna no recibió la noticia hasta un año más tarde, con el seguro de la Compañía. Lo que nunca llegó a comprender fue cómo, durante aquellos doce meses, después de muerto su marido, los giros de Angelotti Bros., de Chicago, siguieron llegando con la puntualidad de siempre...
(Bohemia, 29 septiembre 1918)
Cartel y pesetas
Desde que había ocurrido «aquello» con su hermano Paco, la correspondencia de Villeguitas no tenía dirección fija. En verdad, «aquello», como él decía al aludir al disgusto fraternal, queriendo evadir con el eufemismo del pronombre las ingratas asociaciones mentales que el recuerdo provocaba, había acabado de desarraigar todo lo poco que quedaba estable de su antigua vida de honrada estrechez.
—«De hoy en adelante no te quiero ver en la tienda», le había dicho su hermano. «Que te dirijan las cartas al café, o... a tu casa.» Y Paco había puesto en aquellas dos últimas palabras, trémulas de desprecio, todo el insultante sarcasmo de que era capaz.
Una diametral oposición de caracteres y de costumbres había distinguido a los dos hermanos desde la niñez, estableciendo entre ellos relaciones de franca hostilidad, que alguna vez culminaron en notorias discusiones domésticas. Paco era orgulloso y reservado, con instintos económicos de burgués y una manifiesta ambición de llegar a serlo. Juan, por el contrario, era de una índole traviesa e inquieta, despreocupado de todo lo que fuera deber o previsión, dotado de una ingenua —casi salvaje— franqueza y de un espíritu audaz y aventurero, que ya de pequeño le había hecho concebir una secreta admiración por el Barquero de Santillana y los Siete Niños de Écija. Mientras el mayor, Paco, mostraba su veneración ingénita por la autoridad coleccionando las fototipias de las cajas de fósforos que representaban oficiales de la milicia y de la Guardia Civil en uniforme de gala, Juan traveseaba por los trigales, hurtando espigas y evitando el cayado que los guardias le lanzaban a las piernas para detenerlo en su carrera.
—Aquí uno ha nazío pa arcarde —solía decir el padre, con su acento rondeño de picador de toros— y el otro pa zerrano.
Y como el «alcalde» era más dócil y mejor cumplidor de sus quehaceres que el «serrano», sucedía que Paco era el favorito del padre, que veía en el primogénito el exponente que había de elevar a la familia a la más alta potencia económica, y Juan —«el Niño, como ella lo llamaba— era el ojo derecho de la madre, una buena señora hidalga venida a menos, que conservaba de su linaje un pundonor exagerado y romántico y un reclinatorio con tallas heráldicas, en el cual se la veía casi a diario, vestida de negro, junto al altar mayor de la capilla de San Roque.
El tiempo había pasado haciendo de los rapaces mozos. Paco, desde que cumpliera los quince años, había estado colocado de escribiente en una mercería de Ronda. La ayuda que aportara al sostenimiento de la familia había merecido del padre frases tanto más halagüeñas por cuanto reflejaban cierto humillante descrédito sobre su hermano, a quien se había acostumbrado a tratar con una altanería rayana en el ultraje. Las diplomacias de la madre hacían menos manifiesta la subordinación de «el Niño». Por otra parte, este paraba poco en casa. Una enfermedad que había contraído al usar una gorra mugrienta que hallara en el patio de un hospital, le había incapacitado para asistir a la escuela pública, fomentando una holganza agreste y salvaje, que se avenía a maravilla con sus instintos de salteador. Desde los doce años había usado coleta. Agazapado entre los ejes de un vagón de ferrocarril, recorría la Andalucía de capea en capea, y ostentaba ya dos cicatrices; consecuencia la una de una cornada y la otra de un navajazo en la feria de Ronda.
Murió el padre y sus frecuentes presentimientos se vieron cumplidos. Paco, en efecto, había quedado el único sostén de la familia (aparte de la pequeña vivienda y terruño de la viuda hidalga); y la pobre madre, caliente aún el cadáver del difunto, se vio obligada a ceder a las imposiciones despóticas del primogénito, que le pedía que echara a la calle a «aquel vago de Juan». Este no esperó más: lió sus bártulos y se marchó de la casa.
—No ze inquiete ozté, madre —le había dicho a esta al partir—. Yo zeré un analfabeto, como dise el jezuita ese; pero a coraje no me gana y argún día he de vorvé con ma carté que el Bomba, ¡pa rellenarle el buche de pezetas, Jesuita!
Paco tomó en serio la amenaza. Su orgullo innato y aquel ascendiente que sobre su hermano se había forjado, se resintieron ante la mera posibilidad de que él, «el Alcalde», se viera subordinado al otro algún día; y así, él también, para evitarlo, decidió irse a América, a buscar cartel y millones.
***





























