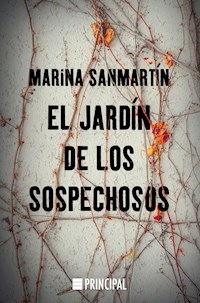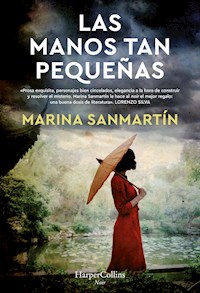
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
E. E. Cummings: "Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene las manos tan pequeñas". Tokio, octubre de 2018. Las manos de la famosísima bailarina Noriko Aya, de 29 años, aparecen en el pequeño espacio antisísmico entre dos edificios cercanos a los jardines del Palacio Real y al hotel donde se acaba de instalar el matrimonio madrileño formado por la autora de novela negra Olivia Galván y el catedrático de Literatura comparada César Andrade, invitado por la universidad a participar en un curso de posgrado. A poco más de un año para la celebración de los juegos olímpicos en la capital japonesa y con una misteriosa pista, el anillo de diamantes y rubíes que las manos de Noriko lucen en uno de los anulares ya sin vida, muy pronto la policía señala a César Andrade, cuya relación extramatrimonial con Noriko será descubierta gracias al rastreo del origen del anillo, como principal sospechoso del crimen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Las manos tan pequeñas
© 2022 por Marina Sanmartín
Los derechos de la Obra han sido cedidos mediante acuerdo con International Editors’ Co.
Agencia Literaria.
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia.com
Imagen de cubierta: Trevillion / Lookatcia
I.S.B.N.: 978-84-9139-762-5
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Hotel Andaz, último día
El primer día
El segundo día
Hotel Andaz, último día
El tercer día
El cuarto día
Hotel Andaz, último día
El quinto día
Hotel Andaz, último día
El sexto día
Hotel Andaz, último día
El primer día contado desde el último
Tres años después
NVML
Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene las manos tan pequeñas.
e. e. cummings
Hotel Andaz, último día
Me ayudaste y poco después de que se resolviera el crimen yo te confié mi sueño. Habías insistido en que nos encontráramos para despedirnos en uno de tus locales favoritos y accedí. Eras un buen hombre, te habías portado bien conmigo y entre nosotros se había establecido una extraña relación.
A pesar de que durante aquellos días habían germinado a nuestro alrededor demasiadas cosas terribles, nuestra amistad había crecido como una hierba salvaje en una aldea abandonada tras una catástrofe nuclear y había resistido todos los golpes; se había enfrentado al misterio de aquellas manos frágiles y blancas, que una mañana aparecieron mutiladas entre los edificios sin ninguna pista acerca de su identidad, y había sobrevivido. Por eso, aquella tarde en la solitaria taberna del Hotel Andaz, con Tokio a nuestros pies y el billete de avión para volver a Madrid en el bolsillo de mi gabardina, creí que sería buena idea contarte, Gonzalo, que había soñado contigo. Quería hacerte ver que nuestro vínculo, aunque reciente, había logrado afianzarse más allá del horror y esperaba con paciencia a que dispusiéramos de tiempo para dejar de ser dos desconocidos.
Cuando llegué, me hiciste una seña desde una mesa baja junto a la ventana. Te levantaste para recibirme, pero regresaste con rapidez a la comodidad del sofá de cuero rojo que habías ocupado de cara a las vistas. Me senté frente a ti y caí en la cuenta de que no me habías besado nunca.
Detrás de mí, podía contemplarse, apocalíptica, la ciudad gris bajo la lluvia, vigilada por un par de inmensas grúas, instaladas para construir nuevos rascacielos, pero aquella panorámica espectacular no parecía suscitarte interés alguno. Tus ojos miraban a los míos. Cruzaste las piernas y quisiste saber:
—¿Cómo era ese sueño?
—Era un sueño extraño.
—Todos lo son. Será mejor que te limites a explicármelo.
Y así lo hice.
Había soñado que volvía a tener doce años y nos íbamos de vacaciones. Mis padres siempre nos llevaban al mismo lugar, un pueblo de pescadores que aún no había sido invadido por el turismo y en el que mis tíos tenían unos apartamentos prácticamente a pie de playa. El que ocupábamos nosotros era una planta baja con un jardín pequeño que daba a una cala de piedras. No solíamos ir a esa cala. Estaba entre dos playas de arena más grandes y más cómodas para las familias como la nuestra, pero a mí me gustaba pasar ratos en ella, sobre todo al anochecer. Nunca había nadie y, aunque estaba tan cerca de casa que podía oír a mis hermanos y mis primos, y mis padres me tenían controlada desde la terraza, fue uno de los primeros sitios en los que me sentí sola para bien; uno de mis primeros recuerdos felices que, ya de adulta, convertí en inexpugnable y consciente refugio mental.
Te conté que había soñado con ese tiempo y esa cala, que me parecía solo mía. Se acercaba la hora del crepúsculo y, cuando llegué, tú estabas allí, ocupando mi espacio sagrado, y la niña que yo era te reconoció, aunque no te dijo nada.
Para mí era un sueño bonito. Que mis conexiones sinápticas te hubieran conducido hasta aquel rincón apartado de mi memoria y te hubieran dejado entrar me hacía sentir como un país rendido ante la amenaza de una colonización; un país que había elegido asimilar la presencia inevitable del enemigo.
No me interrumpiste. Terminé de un tirón mi brevísimo relato, mientras tú dabas sorbos cortos a tu pinta de cerveza, y entonces, solo cuando llegué al final, dijiste:
—El sueño no me sirve. Quiero la verdad.
—No sé a qué te refieres —me defendí presa de la confusión y alerta ante el incipiente y reconocible cosquilleo en mis articulaciones que siempre se despertaba cuando me sentía amenazada—. Tú eres el único al que se lo he contado todo.
—Los dos sabemos que eso no es cierto…, ni siquiera te has quitado la gabardina —señalaste inyectando a tu reproche una evidente dosis de amargura—. Te he enseñado mis lugares favoritos de Tokio mientras tú intentabas que me inclinara por una versión diferente a la oficial, pero eso no significa que sea la auténtica. ¿Te crees que no me doy cuenta de que para ti esto es un mero trámite? —Continuaste torciendo la sonrisa y sin mirarme, presa de tu timidez, pero decidido sin embargo a plantarme cara, garabateando con tu índice sobre la superficie helada del vaso—. Sé que me ves como un perdedor, como un personaje secundario, alguien no demasiado listo, a quien se puede utilizar…, apenas me concederías un par de páginas si apareciera en una de tus novelas; pero me subestimas si piensas que te dejaré marchar sin que me digas quién mató de verdad a la bailarina más famosa del mundo. Por increíble que parezca, Olivia, tengo la sensación de que solo lo sabes tú.
—La bailarina más famosa del mundo… —mencionarla en voz alta me hizo torcer la sonrisa a mí también.
Se abrió entonces un silencio tenso entre nosotros, que yo, sin dejar de acariciar el billete de avión en mi bolsillo, aproveché para asimilar hasta qué punto te había herido. Debía hallar en cuestión de segundos la mejor disculpa y encontrar la manera de sortear tu suspicacia sin lastimarme.
Finalmente dije:
—Los personajes secundarios no existen.
Y logré que levantaras la vista de tu bebida para sostenerme la mirada con renovado interés, como si acabáramos de conocernos. Tus ojos, oscuros y pequeños, resguardados al fondo de un rostro que acusaba el cansancio de una vida cargada con demasiadas experiencias, conservaban todavía el brillo de la curiosidad.
No estaba todo perdido.
—Él no la mató.
—«Yo» no la maté —insistí.
—Pero sabes quién lo hizo y aun así vas a dejar que él se pudra en la cárcel.
—Tú sabes mejor que nadie que he tratado de salvarlo, me he desvivido por hacerte ver el crimen desde una perspectiva muy distinta, y tú me has recordado una y otra vez una evidencia irrebatible: que él ha confesado.
—Sí, aunque tengo la sensación de que son otros pecados impunes, de los que sí es el responsable, los que le han llevado a atribuirse este.
Permanecí callada y tú volviste a la carga:
—En el libro de Tanizaki, ¿has llegado al relato de «El ladrón»?
—Fue César quien me regaló ese libro y sí, sí que he leído ese relato.
—En «El ladrón», quien escribe la historia es el culpable.
—Me estás hablando de una ficción.
—A menudo en la vida de una escritora la ficción y la realidad, Olivia, se confunden, son la misma cosa. Tú deberías saberlo mejor que nadie.
De nuevo un silencio y de nuevo las tres palabras con las que habías decidido presionarme:
—Cuéntame la verdad.
—Me temo que te decepcionaría.
—Eso debo decidirlo yo.
—Si lo hago, ¿me dejarás marchar?
—Si lo haces —dijiste devolviendo tu atención al vaso congelado y sin poder ocultar un matiz de triunfo en tu voz— te pediré un favor y muy probablemente deje que te vayas.
—¿Y por dónde quieres que empiece?
—¿Qué tal por el primer día? El día en que vosotros llegasteis a Tokio y yo llegué a tu vida a través de Instagram.
—El primer día narrado desde el último…
—Eso es.
Cerré los ojos unos segundos e inspiré con fuerza, como si me estuviera preparando para una inmersión a pulmón y sin garantías; una última prueba, la de convertir el asesinato de Noriko Aya en una semilla o, mejor, la de convertirlo en el sol; el centro de un sistema complejo e intrincado en el que cada uno de nosotros había desempeñado una función distinta.
La memoria es una máquina extraordinaria y actúa como una mesa de edición cinematográfica sobre la que, desordenados e inflamables, descansan a la espera de ser elegidos centenares de pequeños fragmentos de celuloide. ¿Cuál mostrarte primero? Podía ver a César en la puerta de embarque de nuestro vuelo a Narita, impaciente por despegar, después de regalarme los Siete cuentos japoneses; podía verte a ti, en la entrada de los jardines de Hamarikyu; y a Hideki Kagawa en el plasma encendido de madrugada en aquella habitación de hotel, suspendida sobre la soledad oscura y líquida de los jardines imperiales; podía ver a Noriko, antes y después de que acabaran con su vida y le cortaran las manos; y, a la vez, en todas aquellas imágenes me reflejaba yo, como la única capaz de ordenarlas de la forma correcta.
—¿Puedo beber algo?
—Por supuesto que sí.
Llamaste al camarero; yo me quité la gabardina y, mientras la doblaba a mi lado, con un cuidado inútil, me fijé en la seguridad que te había proporcionado salirte con la tuya: con tu traje impecable y la naturalidad con que tu cuerpo, todavía atractivo, habitaba el planeta, tenías la elegancia anacrónica de un espía. Charada me vino a la cabeza y lamenté fugazmente que la trama que nos había unido no fuera más amable, como la de una de esas clásicas películas americanas que siempre acaban bien, esas en las que termina surgiendo el amor entre los dos protagonistas; luego te miré suplicante en un intento desesperado de revertir la situación, pero tu expresión se había vuelto escéptica y, por encima de la banda de jazz en directo y los ruidos propios del bar, se impuso el malestar de un cortocircuito: la confianza se había roto.
—Adelante —dijiste.
Y volvimos a repasarlo todo desde el principio.
Solo transcurrió un día entre nuestro aterrizaje en el aeropuerto de Narita y el descubrimiento de las manos de la bailarina Noriko Aya.
Siempre he envidiado a las mujeres que tienen las manos bonitas, porque me muerdo las uñas y no puedo adornar las mías, pero yo no la maté.
Los periódicos citaron a e. e. cummings, al que le gustaba escribir sus iniciales en minúscula, para describir las manos de Noriko. Utilizaron los mismos versos con los que Woody Allen en Hannah y sus hermanas estimuló el romance entre Barbara Hershey y Michael Caine. Escribieron: «Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene las manos tan pequeñas».
Dicen que Tokio es la ciudad más segura del mundo.
Me llamo Olivia Galván y esta es toda la verdad sobre lo que ocurrió.
El primer día
Era un sábado de otoño y, después de catorce horas de vuelo, dos orfidales y cuarenta minutos en un taxi que llevaba los asientos forrados de ganchillo y tenía aspecto de coche fúnebre, mi marido y yo llegamos a Tokio y nos registramos en el Hotel Grand Arc Hanzomon, cercano a los jardines que rodean el Palacio Imperial, en la región especial de Chiyoda. Era mediodía y desde la ventana del techo al suelo de nuestra minúscula habitación, en la novena planta del edificio, se recortaba a lo lejos el perfil monstruoso de la ciudad; una mancha gris de rascacielos en la que predominaban el hormigón y el cristal; y también algunas luces rojas e intermitentes, que me parecieron señales de auxilio. A nuestros pies, sin embargo, a uno y otro lado de una gran vía de doble dirección, se extendía plácida la zona verde que protegía la residencia del emperador, limitada por un foso convertido en apacible lago artificial; y el complejo que albergaba el Teatro Nacional, de diseño un poco aburrido.
Nuestro plan inicial era deshacer las maletas, darnos una ducha y salir a comer algo sin alejarnos mucho del Grand Arc, porque la amenaza del jet lag pesaba sobre nosotros. Sin embargo, mi marido recibió una llamada y algo cambió.
Para mí, era la primera vez en Tokio; para él, no. Se había convertido en un especialista de fama internacional, el doctor en literatura comparada César Andrade. César, que había sido invitado por la TUFS, la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, a impartir un curso de posgrado, solía ausentarse de Madrid a menudo. Lo llamaban desde las instituciones más insospechadas y él acudía raudo y veloz, como si hablar de El Quijote en Kingston o Milwaukee fuera una cuestión de vida o muerte, que solo estuviera en sus manos resolver. Durante los primeros años de matrimonio, lo admiré; lo aborrecí en los últimos, aunque había en aquel rechazo final un deseo retorcido y amargo, incontenible, como el amor que se siente por un bebé que nace muerto.
Yo lo elegí.
Fui su alumna antes de ser su mujer y de alcanzar cierta popularidad como escritora de novela negra, gracias a mi personaje más emblemático, la inspectora de servicios sociales Lolita Richmond.
César era mucho mayor que yo y, aunque lo intentamos, no tuvimos hijos, pero hubo un tiempo en que me hizo feliz, la misma época en la que asistí embobada a sus clases y aprendí a aceptar que no habría nada a lo que pudiera negarme si era su voz la que me lo pedía. Tenía una voz grave y cada palabra que salía de su boca delataba su educación de clase alta y se quedaba unos segundos flotando en el aire, cargada de una extraordinaria autoridad eléctrica. Creo que le gusté porque solía llevarle la contraria y fingía que no lo tomaba en serio. En cierto sentido, lo engañé: lo tomé muy en serio desde el principio.
* * *
Fue César quien me regaló la edición inglesa de Siete cuentos japoneses, de Tanizaki, mientras esperábamos para embarcar en Barajas. Era un libro de tapas blandas y formato casi de bolsillo, de la colección Vintage, de Penguin, pero había algo bonito en su sencillez; la cubierta irradiaba la magia de un objeto encantado. En su parte inferior, por debajo del título y el nombre del autor, que estaban escritos en tonos oscuros, una mujer japonesa en primerísimo plano se rodeaba con los brazos las piernas flexionadas y dormía; una mujer que, ahora que lo pienso, se parecía un poco a Noriko Aya, porque poseía su misma delicadeza. Eché un vistazo rápido al índice y un relato llamó mi atención por encima de los demás, se llamaba «El ladrón».
Le agradecí a César el detalle con auténtica alegría y él, que siempre se mostraba condescendiente conmigo, combatió mi ilusión haciendo hincapié en la necesidad de que mejorara mi conocimiento del idioma.
—Te lo he comprado para que lo leas, no para que me des las gracias. Parece mentira que a estas alturas sigas defendiéndote tan mal en inglés.
—No te metas conmigo por eso —le dije mientras acariciaba la imagen de la japonesa dormida—. Es la vergüenza de hablarlo lo que me frena, pero puedo leerlo. Estos cuentos los leeré.
—«La vergüenza de hablarlo»…, no tienes ni idea —me espetó despectivo, frunciendo los labios en un gesto muy suyo de disgusto.
Es posible que la reacción más saludable ante sus comentarios hubiera sido el enfado, pero sin embargo era excitación lo que me provocaba aquel desprecio contenido, que no le importaba desplegar contra mí en un sitio público, donde cualquiera podía escuchar nuestra conversación. Una vez leí que algunas mujeres, ajenas a la influencia de milenios de dominio masculino, consideran su mayor libertad la posibilidad de escoger a su verdugo, de decidir quién debe suministrarles a lo largo de toda una vida pequeñas dosis de un maltrato sutil e inconsciente, que las relegue a un segundo plano y las condene a una moderada sumisión. Es una teoría interesante, pero no creo que se ajuste a mi caso. A César le enseñé yo; yo fui quien lo convenció de que me tenía rendida y podía ejercer su autoridad sobre mí.
Y él aceptó mi juego.
Juntos trazamos a nuestro alrededor una frontera circular inviolable y establecimos nuestras propias reglas, válidas para nuestras etapas más felices y también para nuestras etapas más amargas, como la que atravesábamos aquella mañana en el aeropuerto, delante de la puerta de embarque, el uno frente al otro, interpretando formalmente el papel que nos correspondía en aquel ritual destinado a abrir la herida que me haría sufrir. Para quien nos observara desde fuera, no éramos más que un cliché: una pareja acomodada, bien vestida, con maletas de cabina y ropa cara, y una considerable diferencia de edad. Ella (yo) se cuidaba lo suficiente como para no aparentar los cuarenta y dos años que tenía. Era una mujer alta, todavía esbelta, con una media melena perfecta, las facciones suaves y unos grandes ojos castaños que dulcificaban su expresión. César aún conservaba su encanto de Pigmalión, acentuado por las canas en la barba y unas gafas de montura enclenque con las que a menudo se quedaba dormido, porque no se las quitaba nunca. Eso sí, la marca de la vejez, aunque incipiente, ya insinuaba en él su presencia como una pátina y contribuía a reforzar su actitud de ogro.
—No deberías tratarme así.
—No te trato de ninguna manera, constato una realidad. En Tokio vas a pasar mucho tiempo sola y este libro es una buena opción para entretenerte, desde luego mucho mejor que toda esa basura que te tragas en la televisión. Cuando lo leas, lo comentaremos —concluyó con tono aleccionador.
—Toda esa basura, como la llamas tú, me sirve para escribir mis novelas.
—El libro también te servirá, créeme. Sin duda, como fuente de inspiración, me parece infinitamente mejor que esas series fabricadas en cadena de las que siempre intentas sacar más de lo que hay.
—Disculpen que les interrumpa —intervino el pasajero que esperaba detrás de nosotros en la cola para entrar en el avión, un hombre en la treintena, vestido con ropa deportiva, de aspecto afable y barba pelirroja, al que, por su actitud de europeo culto y desenfadado, César debió apresurarse a prejuzgar como un ser prescindible—, pero no puedo resistirme. ¿Verdad que es usted Olivia Galván? Me ha parecido… ¿Se haría una foto conmigo? Soy muy fan de Lolita. Sus ideales son los míos. El mundo sería un lugar mejor si todos fuéramos como ella.
Aquella situación, que se repetía cada vez con más frecuencia, a César lo sacaba de quicio, porque consideraba incomprensible mi éxito como escritora de un género, el de la ficción criminal, que para colmo aborrecía.
Tenía celos.
—Será un placer —accedí derrochando amabilidad—. César, ¿nos la haces tú? Dele el móvil a mi marido, él se encargará.
No leí a Tanizaki durante el vuelo, pero hojeé los relatos en la habitación del hotel. Al deshacer el equipaje y liberar mi bolso de peso, los Siete cuentos japoneses acabaron sobre el inmaculado edredón de la cama king size y se me ocurrió subir a mi seguidísimo perfil de Instragram una foto del libro, haciendo alusión a mi reciente aterrizaje en Japón, antes de adentrarme no sin cierto esfuerzo en la lectura de «El ladrón» mientras César se duchaba.
Escrito en primera persona, el cuento describía una misteriosa cadena de robos en una residencia de estudiantes y cómo las sospechas sobre la identidad del culpable recaían en el joven narrador, el más humilde de los alumnos, que debía enfrentarse a la desconfianza de sus compañeros. Pero esto no lo supe en aquel momento, porque el tiempo que mi marido pasó en el baño no me permitió avanzar más allá de las primeras páginas. Era rápido aseándose y no tardó en aparecer ante mí oliendo a limpio y con su móvil en la mano.
—No podré ir a comer contigo. Me reclaman en la universidad.
—¿Tan pronto?
—¿Dónde está mi cartera?
—Creo que la has dejado colgada en las perchas de la entrada.
Parecía nervioso. Lo seguí con la mirada y vi cómo abría el bolsillo delantero de su cartera de cuero, la misma que utilizaba veinte años atrás, cuando nos habíamos conocido. Buscaba algo que no encontró. La decepción se reflejó rápidamente en su rostro y, tras ella, llegaron unos segundos de reflexión.
—¿Y mi maleta?
—Ya está deshecha, la he guardado en el armario.
Abrió el armario empotrado y vi cómo se agachaba para ponerse a la altura de la maleta. Todavía era un hombre ágil y ningún movimiento le resultaba doloroso. Escuché el ruido de las cremalleras y luego un silencio producto ya no tanto de la decepción como del desconcierto. No se levantó de inmediato. Miró la pantalla de su teléfono y dijo dubitativo:
—Se me está haciendo tarde.
—Siento que tengas que irte.
A este discreto lamento tampoco me respondió, se hallaba absorto en una misteriosa y repentina contrariedad.
—César…
—¿Qué?
—Pon una excusa y quédate conmigo. Seguro que lo comprenderán.
Pero mi petición, lejos de halagarlo, aceleró su partida. Descolgó la cartera del perchero para cruzársela en bandolera, se guardó el móvil en el bolsillo de su pantalón de pinzas y, ya con la puerta de la habitación abierta, antes de salir, me dijo:
—No tendrías que haber venido.
Entonces apareciste tú, apenas unos minutos después de que César se fuera dejando tras de sí algo muy parecido a un portazo y mi ánimo se desplomase con la rotundidad de quien, sin más escapatoria, salta por una ventana para huir del fuego. Es extraño cómo nos empeñamos en encontrar un orden en la acción aleatoria del destino; cómo organizamos nuestros recuerdos con la intención inconsciente de relatarnos a nosotros mismos y otorgarle al caos de la experiencia vivida la categoría de una novela o un guion. Huimos del azar porque es la prueba más flagrante de que nos movemos por el mundo sin más premeditación que los insectos y, sin embargo, tú fuiste una excepción. Como novelista, no se me hubiera ocurrido mejor momento para que salieras a escena que el inmediatamente posterior al de la marcha de mi marido. Nunca te lo había dicho hasta ahora, pero es importante que sepas hasta qué punto influyó en el afecto que desarrollé por ti aquel instante en el que manifestaste tu presencia por primera vez.
Ninguna imaginación puede competir con el diseño de la casualidad, por eso repetimos constantemente que la realidad supera la ficción.
Me enviaste un mensaje privado por Instagram a propósito de la imagen que acababa de subir:
Disfrutará mucho de los relatos de Tanizaki, son magistrales y un poco escatológicos. Soy Gonzalo Marcos, consejero cultural de la Embajada, y vivo aquí, en Tokio. Admiro mucho su literatura, para mí sería un placer si aceptara tomar una copa o un té. Podríamos charlar. En cualquier caso, cuente conmigo si puedo servirle de ayuda a lo largo de su estancia en Japón.
En la red, tú me seguías a mí, pero yo a ti no, así que entré en tu cuenta, que era privada, y me dediqué unos segundos a analizar tu foto de perfil, la única visible. No era muy buena. Estaba hecha a contraluz y el primer plano apenas permitía intuir que se había tomado en la entrada de un templo imposible de identificar.
Llevabas un sombrero de verano, estilo fedora, ligeramente inclinado hacia delante, lo que hacía muy difícil emitir un veredicto sobre la fiabilidad de tu expresión.
Esa fue la primera vez que te vi.
Mi dedo índice, como la mirada inquisitiva del visitante de un acuario sobre un pez de colores brillantes, se deslizó por tu rostro en miniatura, atrapado en la pantalla del iPhone: «¿Y tú quién eres?». Recuerdo que formulé la pregunta en voz alta: «¿De dónde has salido tú?».
Tumbada en la cama, todavía con la ropa de viaje, confirmé que, entre los escasos pero selectos seguidores que compartíamos, muchos pertenecían a mi mundo. Había escritores mucho más populares que yo, alguna agente literaria, fotógrafos y varios periodistas de la vieja escuela, ya consagrados. Tu descripción de perfil era escueta: «Entre Japón y Madrid». De forma mecánica, cliqué para que me permitieras acceder a tus fotografías. Respiré hondo y, con el teléfono apoyado en el pecho, cerré los ojos y en el silencio de aquella habitación aséptica, decorada en tonos beis y crema, en la que César me había abandonado, escuché cómo me palpitaba el corazón; un quejido rebelde, azuzado por la insoportable conciencia del rechazo; el dolor vivo de un animal que se descubre encerrado en una jaula.
Entonces, tú aún no me importabas nada.
Fuera, el cielo, mimetizándose con los edificios, se había vuelto gris y sobre los jardines y más allá se había desplegado un ejército de nubes negras.
Me incorporé y me acerqué a la pared de cristal.
No tenía vértigo.
Creo que nunca me había sentido más sola que durante aquellos minutos en que me dediqué a contemplar Tokio bajo la amenaza de la lluvia y en los que desfilaron por mi mente las mil y una excusas con las que César había intentado disuadirme de que lo acompañara en el viaje. ¿Desde cuándo me había convertido para él en un peso muerto? Y ¿por qué lo necesitaba yo tanto?
¿Quién era yo sin él?
Desvié la mirada del paisaje a la pantalla del móvil y te respondí:
Encantada de tomar algo y ponernos cara. ¿Qué tal mañana, antes del almuerzo? Es posible que me acompañe mi marido. Nos hospedamos en el Grand Arc Hanzomon.
Estabas en línea y tu reacción fue inmediata:
Fantástico. Le pediré a mi secretaria que reserve mesa para tres en el salón de té que hay en el Spiral Building. Creo que es un buen lugar, no tiene pérdida. Nos vemos a las 11:00 en el hall del edificio.
Un segundo después, aceptaste mi solicitud de seguimiento.
Y así fue como empezó todo.
El segundo día
A la mañana siguiente pronto nos dimos cuenta de que algo ocurría.
Habíamos pasado una mala noche por culpa del regusto amargo de nuestra discusión y el cambio de huso horario. Cenamos temprano, en cuanto César volvió de la universidad, ramen y cerveza en una izakaya; así es como él llamó a la diminuta taberna carente de encanto, cercana al hotel, donde un alcoholizado y ruidoso grupo de salaryman —ese es el nombre que reciben los integrantes del ejército de oficinistas adictos al trabajo y cortado por el mismo patrón que inundan las urbes japonesas— ahogó cualquier intento de conversación entre nosotros y justificó que permaneciéramos callados, sin enfrentar nuestro malestar, aunque en algún momento le hablé a César de ti y de nuestra cita en el Spiral, y le propuse que viniera conmigo.
Nos acostamos pronto.
Un silencio denso, como el obstáculo que hace caer al caballo en la carrera, acompañó cada una de nuestras rutinas previas al sueño.