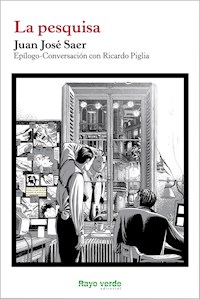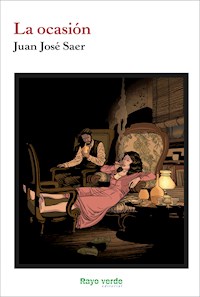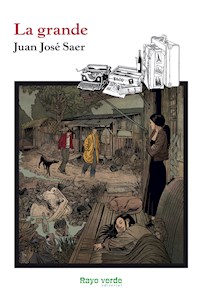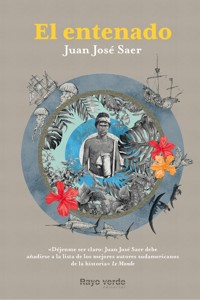7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rayo Verde Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rayos Globulares
- Sprache: Spanisch
Las nubes narra la historia de un joven psiquiatra que, en 1804, conduce a cinco locos hacia una clínica, viajando desde Santa Fe a Buenos Aires. Con él va una caravana de treinta y seis personas: locos, prostitutas, gauchos y una escolta de soldados, que atraviesan la pampa sorteando todo tipo de obstáculos. En esta falsa epopeya, que se desarrolla en el infinito escenario de la llanura ante la mirada científica del joven doctor, Juan José Saer concentra los núcleos básicos de su escritura: sus ideas acerca del tiempo, el espacio, la historia y la poca fiabilidad de los instrumentos con que contamos -conciencia y memoria- para aprehender la realidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Las nubes
Colección Rayos globulares
(38)
Las nubes
Juan José Saer
Primera edición, 2000 ejemplares: enero 2021
Título original: Las nubes
© Herederos de Juan José Saer
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2019
Diseño de la cubierta: Noemí Giner
Producción editorial: Xantal Aubareda
Ilustración de la cubierta: Miguel Navia
Composición ePub: Pablo Barrio
Publicado por Rayo Verde Editorial, S.L.
Gran Via de les Corts Catalanes 514, 1º 7ª
08015 Barcelona · [email protected]
www.rayoverdeeditorial.com
@Rayo_Verde
RayoVerdeEditorial
ISBN ePub: 978-84-17925-25-3
THEMA: FA, FJH, FV
Una vez leído el libro, si no lo quieres conservar, lo puedes dejar al acceso de otros, pasárselo a un compañero de trabajo o a un amigo al que le pueda interesar.
La editorial expresa el derecho del lector a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.
Índice
Las nubesA Alberto E. Díaz
«Da espacio a tu deseo».
La Celestina, acto VI, FERNANDO DE ROJAS
Está viéndose ya en la esquina, bajo el sol, cerca del puesto del vendedor de helados protegido por el toldo a rayas rojas y blancas, anchas. De antemano ha sentido, al cruzar la calle desde la vereda de sombra a la del sol, el asfalto, blando a causa del calor, bajo la suela de sus mocasines marrones. Y ahora, sobre la vereda gris que arde y reverbera en la siesta de verano, su sombra se proyecta a sus pies, encogida a causa de la posición del sol que no hace mucho ha empezado a bajar, lento, desde el cenit.
El cucurucho doble de crema y chocolate que se apresta a tomar será su único almuerzo, y si ha esperado hasta tan tarde —son casi las dos y media— para salir de su oficina a comprarlo, es porque ha decidido que el helado debe servirle para tirar sin comer hasta la hora de la cena. El calor es sin duda la causa principal de su frugalidad, pero una especie de estoicismo que podría considerarse como deportivo, producto no de una regla que aplica a su vida entera, sino del capricho del día, le da a esa estrategia física una vaga coloración moral. De modo que se siente bien durante unos segundos, contento, leve, sano y, a pesar de no andar lejos ya de los cincuenta, cree poseer un porvenir —inmediato y lejano— claro, recto y vivaz, igual que una alfombra roja extendida desde la punta de sus pies hacia el infinito. Casi de inmediato, el rigor del verano, el tumulto de la calle, los gases negruzcos que despiden los coches y que envenenan el aire lo retrotraen a un poco más de realidad, a ese término medio del ánimo que equidista de la angustia y de la euforia y que los que creen conocerlo más o menos bien, y él mismo aun cuando por distracción se deja convencer por ellos, llaman con certidumbre injustificada su temperamento.
La ola de calor cocina a la ciudad desde hace por lo menos una semana. Del cielo azul, sin una sola nube, el sol manda una luz omnipresente y ardua, que achicharra los árboles, enturbia la percepción y embrutece el pensamiento. Únicamente de noche el calor afloja un poco, pero con la hora de verano, una decisión administrativa que, como le gusta ironizar, hasta las gallinas reprueban, a esta altura del año no termina nunca de anochecer, y un poco después de las tres de la mañana, cuando a causa del calor uno todavía no ha logrado dormirse, el alba rompe, lívida, por el este, y el sol intolerable reaparece. En las orillas del río la gente se tuesta esperando la noche, la lluvia, las vacaciones, alguna brisa improbable, pero los que trabajan, cuando los observan, sudorosos, desde los muelles, desde algún puente, desde el colectivo, desde el metro aéreo que atraviesa el Sena, los consideran más con escepticismo que con envidia.
Es el seis de julio. El año pasado, después de veinte de ausencia, con el pretexto de liquidar los últimos bienes familiares, Pichón ha visitado por algunas semanas su ciudad natal, de mediados de febrero a principios de abril. A pesar de los años, de las decepciones y de la extrañeza, se ha traído, de vuelta a París, algunos buenos recuerdos, y la promesa de Tomatis de venir a visitarlo, pero pasó un año entero sin que Tomatis se decidiese a viajar. De tanto en tanto, los domingos, se llamaban por teléfono, aunque nunca tenían nada preciso que decirse, y como viven en hemisferios diferentes, de tal modo que cuando uno está en pleno verano el otro ve golpear los puñados de lluvia helada contra la ventana, y como a causa de la diferencia horaria cuando en la ciudad es de mañana en París es de tarde, y cuando en la ciudad es de tarde en París es ya de noche, el tiempo ocupaba una buena parte de sus conversaciones. Hasta que, menos de dos meses atrás, un domingo de mayo en que hablaron un poco más que de costumbre del tiempo porque, a pesar de la diferencia de estación, de país, de continente y de hemisferio, las condiciones climáticas eran idénticas —un día frío y lluvioso—, Tomatis le anunció por fin la buena noticia de que a principios de julio pasaría unos días por París.
Pero eso no fue todo: Tomatis le adelantó también que Marcelo Soldi, ese muchacho de barba en la lancha de cuyo padre habían ido un día con los chicos a visitar a la hija de Washington, ¿se acordaba?, tenía la intención de escribirle para mandarle algo que estaba preparando desde hacía algunos meses, y, tal vez con el fin de avivar su interés, Tomatis dejó caer sin darle mayores explicaciones una frase enigmática: «Salió a buscar Troya y casi se topa con el Hades». Pero por cierto que no bromeaba porque, cosa de un mes más tarde, el envío llegó: era un sobre de tamaño mediano, protegido por un forro interior de burbujas de plástico, autoadhesivo, pero al que, por precaución, Soldi había sellado con cinta adhesiva transparente, y que contenía una carta bastante larga y una disquette de la computadora. Soldi masculinizaba la palabra y le ponía un acento grave, lo que por escrito daba como resultado «el dísket». En un pasaje de la carta decía: «Aparte de las conversaciones con Tomatis, que a veces pueden exigir cierta dosis de paciencia, me distraen también los paseos en auto, al azar, por el campo, y hurgar viejos papeles que conservan, milagrosamente la mayor parte del tiempo, la memoria de este lugar, o de cualquier otro, si viviese en cualquier otro. Lo que es válido para un lugar es válido para el espacio entero, y ya sabemos que si el todo contiene a la parte, la parte a su vez contiene al todo. No lo hago con veleidades de historiador porque no tengo ninguna fe en la historia. No creo ni que pueda servir de modelo para el presente, ni que podamos recuperar de ella otra cosa que unos pocos vestigios materiales, lápidas, imágenes, objetos y papeles en los que, lo reconozco, lo que aparece escrito puede ser un poco más que materia. Lo que percibimos como verdadero del pasado no es la historia, sino nuestro propio presente que se proyecta a sí mismo y se contempla en lo exterior».
Y en otra parte de la carta: «Tengo cierta ventaja sobre otros aficionados a los archivos: le caigo bien a las viejas.El texto que te mando en el dísket me lo confió una señora nonagenaria que, me parece, nunca lo leyó. Por suerte para ella, la pobre murió mientras yo lo estaba descifrando y pasando en limpio con total fidelidad, de modo que ya no estaré obligado a contarle vaguedades o a mentirle sobre el contenido de esos papeles, que, en razón de que su propietaria no tenía herederos, deposité en el Archivo Provincial, donde pueden ser consultados, apenas terminé de copiarlos. Nos interesa mucho tu opinión porque, contrariamente a lo que yo considero, Tomatis afirma que no se trata de un documento auténtico sino de un texto de ficción. Pero yo digo, pensándolo bien, ¿qué otra cosa son los Anales, la Memoria sobre el calor de Lavoisier, el Código Napoleón, las muchedumbres, las ciudades, los soles, el universo?». Y por último: «El manuscrito que me dio la anciana no tiene título, pero si entendí bien ciertos pasajes, creo que a su autor no le parecería inadecuado que le pusiéramos LAS NUBES».
El sobre llegó en el mes de junio, el veintiuno para ser exactos, en la puerta del verano. Desde entonces, como estaba terminando el año universitario, entre las reuniones, los exámenes y los coloquios, a Pichón le ha faltado tiempo para enterarse del contenido del misterioso «dísket» que se ha estado cubriendo de polvo, abandonado entre libros, cuadernos y papeles sobre su escritorio. El dos de julio, su mujer y los chicos se fueron al mar y él se quedó en París a causa de un par de reuniones que lo demoraron y porque Tomatis le había anunciado su llegada desde Madrid para el siete a la noche. Decidieron de común acuerdo pasar dos o tres días solos en París para charlar a sus anchas, y viajar después a reunirse con Babette y los chicos en Bretaña.
Esta mañana, a eso de las nueve y media, ha asistido a una reunión en la facultad, y después se ha quedado trabajando hasta las dos y media en su oficina, ha bajado a tomar un helado, y se ha vuelto a su casa a dormir la siesta. Como muchos habitantes de la ciudad ya se han ido y los turistas por alguna razón todavía no han llegado —tal vez a causa del calor excesivo han preferido el mar o la montaña— la ciudad está vacía y como a causa del viaje de su familia también lo está su departamento, por momentos se establece entre el departamento y la ciudad una curiosa analogía, y como las ventanas están siempre abiertas para aprovechar las corrientes de aire, existe entre la ciudad y la casa una especie de continuidad; por momentos, no se sabe bien cuál de las dos contiene a la otra. Hay un silencio mayor que el de costumbre, y que crece todavía más cuando llega la noche ardiente y pegajosa después del día interminable. En short, con todas las luces apagadas, Pichón suele acodarse en la ventana del segundo piso que da a la calle callada y vacía, y mientras fuma cigarrillo tras cigarrillo, va auscultando, más que los detalles exteriores de la noche, las sensaciones que esos detalles despiertan en él, y que lo retrotraen al pasado, a su infancia sobre todo, por momentos de un modo tan intenso y claro que el tiempo parece abolido, a punto de inducirlo a pensar que muchas sensaciones que él ha creído siempre propias de un lugar, eran en realidad propias del verano.
A eso de las siete, un poco atontado por el calor y por la siesta demasiado larga, sale a hacer algunas compras por el barrio, pero después de pasar un rato en una vinería eligiendo algunas botellas de vino blanco para los días venideros, descansado, limpio y bastante feliz, atravesando el aire azul del anochecer, por las calles calientes, silenciosas y vacías, vuelve a la casa vacía. Apenas entra en ella se vuelve a duchar, se seca con suavidad, aplicando la toalla contra su piel y apretando un poco, casi sin frotar, como se aplica un secante sobre unos renglones de tinta fresca, y se pone, por toda vestimenta, un short limpio. Cena liviano —una tajada de jamón, unos tomates, un poco de queso, agua mineral—, pero cuando se sienta frente a la computadora, la pone en funcionamiento e introduce «el dísket» para leer su contenido en la pantalla, lo piensa mejor y se dirige a la heladera. Vuelve con una gran taza de loza blanca llena de cerezas que deposita en el escritorio, al alcance de su mano izquierda, entre biromes, lápices, encendedores, un par de paquetes de cigarrillos, y un pesado cenicero de vidrio verde oscuro, grueso. Cuando empieza a leer el texto haciéndolo desfilar en la pantalla de la computadora, y aunque va llevándose a la boca, una a una, sin mirarlas, las cerezas, el gusto, dulce y ácido a la vez, lo hace representarse las esferitas de un rojo vivo igual que si las sensaciones táctiles y gustativas que se van produciendo en el interior de la boca, diesen un rodeo por los ojos, o por la memoria, antes de llegar al cerebro. Grandes, carnosas, frías, gloriosamente firmes y rojas, que, una vez obtenida, y aunque tantos pretendan lo contrario, por casualidad la primera, la materia se puso porque sí a multiplicar, son sin embargo, porque corre el mes de julio, las últimas del verano. Y nada asegura que, con la misma liviandad caprichosa con que salieron de la nada a la luz del día, después del invierno interminable y negro, volverán a aparecer.
Ríos por demás crecidos, un verano inesperado, y esa carga tan singular: así podrían resumirse, con la perspectiva del tiempo y de la distancia, para explicar la dificultad paradójica de avanzar en lo llano, nuestras cien leguas de vicisitudes.
Ese viaje demasiado largo y dificultoso tuvo lugar —cómo podría olvidarlo— en agosto de mil ochocientos cuatro. El primero de ese mes salimos hacia Buenos Aires bajo una terrible helada, y los cascos de los caballos quebraban las láminas, de un rosa azulado, de la escarcha en el amanecer, pero a los pocos días ya estábamos enredados en un verano pegajoso y truculento. Yo había hecho el trayecto inverso de Buenos Aires a la ciudad, y aunque éramos apenas cuatro jinetes, y por lo tanto progresábamos, a pesar de los obstáculos innumerables, diez veces más rápido que a la vuelta, aún a la hora en que el sol estaba más alto, el frío nos atormentaba. Así que ese calor desmedido nos confundía doblemente, primero por su rigor, que era grande, y también por su aparición a destiempo, en contradicción con las leyes naturales y el advenir natural de las estaciones. Lo poco en cuenta que la naturaleza tiene nuestros planes y hasta las leyes que le atribuimos parecía demostrarlo con insolencia ese calor inusual en medio de uno de los inviernos más crudos que la región, según numerosos testimonios, había padecido. El verano intempestivo, que en la misma semana hizo florecer y aniquiló un simulacro de primavera, desencadenó en menos de un mes una sucesión anómala de estaciones que desfilaban precipitadas y en desorden. Pero Osuna, el baqueano que nos había guiado hasta la ciudad y nos llevaba, en convoy numeroso esta vez, de vuelta a Buenos Aires, decía que, de tanto en tanto, en pleno agosto llegaba un verano así que iba preparando, para el día treinta, la tormenta de Santa Rosa. Demás está decir que, como siempre, Osuna tenía razón, y que el treinta justo, unos días antes de llegar a destino, la tormenta prevista, si bien contribuyó a sacarnos de una situación más que delicada, coronó el desfile de adversidades.
Pero me adelanto a los hechos y tal vez, por consideración hacia el posible lector en cuyas manos caiga algún día, en las décadas venideras, esta memoria, será mejor que me presente: soy el doctor Real, especialista de las enfermedades que desquician no el cuerpo sino el alma. Oriundo de la Bajada Grande del Paraná, nací y crecí en las colinas delicadas que ven llegar, desde el norte, la corriente incesante y rojiza del gran río. Con los franciscanos aprendí las primeras letras, pero cuando llegó la edad de profundizar mis estudios, Madrid les pareció a mis padres más aceptable que cualquier otro lugar como capital del saber, lo que puede explicarse por el hecho de que ellos mismos eran castellanos, y porque esperaban que hasta Alcalá de Henares no llegaría el tumulto que, partiendo de Francia, desde hacía seis o siete años sacudía a Europa. A diferencia de mis padres, a mí era ese tumulto lo que me atraía, y como ya había empezado a interesarme por las enfermedades del alma, cuando llegó a mis oídos que habían liberado de sus cadenas a los locos en el hospital de la Salpetrière, supe que era en el fervor de París y no en los claustros soñolientos de Alcalá donde proseguiría mis estudios. Como todas las otras y en cualquier período de la historia, la última década del siglo pasado fue tumultuosa; como todos los padres, los míos trataron de educarme al margen del tumulto; y, como todos los jóvenes, era justamente en el tumulto donde a mí me parecía que empezaba la verdadera vida.
No me equivocaba. En los hospitales de París descubrí una ciencia nueva, y entre sus principales representantes, al doctor Weiss. Un puñado de médicos que eran a la vez pensadores afirmaban que, de ciertas enfermedades del alma, como algunos filósofos de la antigüedad lo habían entrevisto, y aun cuando factores corporales podían ser a veces determinantes, había que buscar la causa no en el cuerpo sino en el alma misma. El doctor Weiss había ido de Ámsterdam a París con el fin de confirmar esa observación; yo, mucho más joven, a enterarme de que tanto el sabio holandés como esa observación existían, y hasta podría decirse que formaban una entidad. Al tiempo de llegar, la idea se volvió una evidencia apasionada, y el doctor Weiss mi amigo, mi maestro y mi mentor. De manera que cuando decidió instalarse en Buenos Aires para ejercer según sus principios la nueva disciplina, me convertí con toda naturalidad en su ayudante. Demás está decir que antes de tomar su decisión definitiva me interrogó a fondo sobre la región y sus habitantes, pero como mi intención en esta memoria es respetar la verdad en forma escrupulosa, debo reconocer que instalarse en América había sido su proyecto desde mucho antes de conocerme, y que su interés por mi insignificante persona se acrecentó cuando supo por terceros que yo era originario del Río de la Plata. Ya en aquel entonces, las colonias españolas de América atraían a científicos, comerciantes y aventureros; la empalizada con que la Metrópoli pretendía aislarlas estaba agujereada por todos lados, de modo que era de lo más fácil colarse por los huecos, y hasta los que habían sido nombrados por Madrid para impedirlo se beneficiaban con la situación. Pero el doctor Weiss no era hombre de actuar de contrabando. Antes de cruzar el océano y, debo decirlo, con más facilidad de lo que me costó unos años más tarde atravesar un mar de tierra firme, pasamos por la Corte y unos meses después ya habíamos obtenido la autorización necesaria. Así que en abril de mil ochocientos dos, la Casa de Salud del doctor Weiss se inauguró a dos o tres leguas al norte de Buenos Aires, en un lugar llamado Las tres acacias, no lejos del río, pero en terreno alto para prevenir las inundaciones, con el triple beneplácito, que no duró mucho, de los notables locales, de las autoridades del Río de la Plata y de la Corona. Los propósitos del doctor no eran filantrópicos, pero enriquecerse era para él más bien un medio, que le permitiría proseguir sus investigaciones y, de ser posible, recuperar una parte de su inversión inicial, que le insumió la totalidad de la herencia familiar, en libros, viajes, influencias para obtener las autorizaciones necesarias, y sobre todo, en la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de Salud propiamente dicha, un vasto edificio de varias alas, de espesas paredes blancas y techo de tejas, en las barrancas que dominan el río.
La Casa se conformaba a un modelo que existía ya en Europa, y sobre todo en París, donde varias instituciones de ese tipo habían sido fundadas en los últimos años, pero la arquitectura se inspiraba en el convento, en el beguinage, en el retiro filosófico, con vagas reminiscencias de la Academia y del Jardín de Epicuro, rechazando las cadenas, la cárcel, las mazmorras; un hospital ideal para dar reposo y cuidado que, por sus características, no podrían por desgracia aprovechar más que los enfermos ricos. Pero la intención del doctor Weiss era la de ocuparse también, por otros medios y en algún otro lugar, de los pobres, que aun cuando le hubiesen resultado indiferentes, lo que por cierto no era el caso, sus intereses científicos se lo exigían, puesto que para él las enfermedades del alma, si la mayor parte tenía sus causas en el alma misma, podían deberse en algunos casos a causas concomitantes que provenían de diferentes partes del cuerpo, junto con otros motivos exteriores, originarios del mundo circundante, clima, familia, condición, raza, vicisitudes. Que únicamente los ricos pudiesen pagarse el tratamiento da una idea de su complejidad minuciosa: cada enfermo era considerado como un caso único, con pertinencia y dulzura, en una cura de larga duración que exigía, además de tiempo, espacio, ciencia y trabajo. La Casa de Salud sustituía el hogar que los enfermos habían perdido y, consciente de que las familias ricas no sabían qué hacer con sus locos, y que, por proteger su propia reputación, no se resignaban a dejarlos errar por las calles como hacen los pobres con los suyos, hubiesen deseado encontrar un lugar que pudiese acogerlos, el doctor tuvo la idea de abrir su Casa: fue tal vez la primera de ese género en todo el territorio americano.
Desde antes de su inauguración el número de familias postulantes fue asombrosamente elevado, y si bien todas eran de Buenos Aires, a los pocos meses de empezar a funcionar, comenzaron a llegar pedidos de las provincias, del Paraguay, del Perú y del Brasil, lo cual mostró la gran necesidad que existía en América de un lugar donde se trataran, con los últimos adelantos de la ciencia, la frenitis, la manía, la melancolía y otras dolencias del alma más o menos conocidas. A decir verdad, hasta que llegamos el doctor Weiss y yo a tratar de curarlas, esas enfermedades no parecían existir entre las clases superiores de América, que es lo que corresponde inferir del silencio que imperaba en todo el continente sobre el tema, a menos que, no existiendo la ciencia capaz de identificarlas, esas enfermedades hayan sido tomadas como rasgos normales del temperamento, lo que podría explicar quizás muchos hechos incomprensibles de nuestra historia. Lo cierto es que la Casa estuvo casi llena al poco tiempo de abrir y que al año siguiente nomás el doctor empezó a evocar la construcción de un ala suplementaria.
Esa buena acogida se explica con facilidad: para quien no sabe llevarlos, los locos, si rara vez se muestran peligrosos, son siempre cansadores. Aun cuando pongan buena voluntad y sobre todo mucha paciencia, al cabo de cierto tiempo las familias terminan exhaustas. Tratar de conseguir que un loco se comporte como todo el mundo, es como querer torcer el curso de un río: no digo que sea imposible, pero únicamente un buen ingeniero, sin poseer desde luego ninguna garantía anticipada de que lo logrará, puede intentar que el agua corra en otra dirección. Para el común de la gente, el comportamiento extravagante de los locos es pura y simplemente obstinación, cuando no mendacidad. Impermeables al sentido común y a la razón, los que insisten demasiado en querer redimirlos, terminan ellos mismos viendo sus propios juicios alterados. Hay que tener en cuenta también que cuanto más rígidos son los principios del ambiente en el que viven, más sobresale la rareza de los lunáticos, y más absurdos parecen sus dislates. Entre los pobres, obligados, para sobrevivir, a profesar principios más flexibles, la locura parece más natural, como si contrastara menos con la sinrazón de la miseria. Pero una de las pretensiones mayores de los poderosos, aquella que justamente quiere fundar la legitimidad de su poder, es la de encarnar la razón, de modo que, en su seno, la locura representa un verdadero problema para ellos. Un loco pone en peligro una casa de rango desde el techo hasta los cimientos, y hace perder respetabilidad a sus ocupantes, lo que explica que en general se escondan las enfermedades del alma como si fueran males oprobiosos. También allá debe haber muchas familias que no saben qué hacer con sus locos, me dijo un día en Madrid el doctor Weiss, en la época en que esperábamos las autorizaciones de la Corte para abrir nuestra casa en el Virreynato. Para la ciencia que ha hecho de ellos su objeto, los locos son un enigma, pero para las familias en el seno de las cuales viven, un problema. Es obvio que estas complicaciones surgen cuando los signos exteriores de demencia son demasiado evidentes, porque, en los casos en que pasa desapercibida, que son mucho más frecuentes de lo que se cree, la sinrazón misma puede erigirse en principio y manejar, con la conformidad de casi todos, los hilos del mundo.
Como me doy cuenta de que en muchas de mis palabras trasunta aún hoy la influencia de mi venerado maestro, creo que es conveniente evocarlo en forma más detallada. De su físico, baste decir que delataba a primera vista al hombre de ciencia: alto, un poco grueso, las profundas entradas que dejaba en su frente rojiza un pelo rubio ceniciento, siempre revuelto, revelaban la constante actividad interior de la cabeza, un poco más grande que lo normal y bien asentada entre los hombros vigorosos. Detrás de unos quevedos enmarcados de oro que, cuando no estaban encaramados en su nariz, bailoteaban contra su pecho suspendidos de una cadenita de oro que colgaba alrededor del cuello, brillaban sus ojos de un azul clarísimo, móviles y perspicaces, ligeramente irónicos, y que, en los momentos de gran concentración, desaparecían detrás de los párpados que se entrecerraban delatando la ocupación máxima de la mente. Su cara rubicunda y franca se ensombrecía un poco cuando examinaba a un enfermo, pero a la hora de la cena, después de una jornada de intenso trabajo, el vino y la conversación eran sus placeres principales. A casi diez años de su muerte, no cometo ninguna infidencia escribiendo que su pasión por el sexo femenino, aun a una edad avanzada, era más que ordinaria y que, como ocurre a menudo en los pueblos septentrionales, las razas oscuras merecían su predilección. Los lupanares no lo amedrentaban, más aún, ejercían sobre él una fascinación desmedida, y de las mujeres casadas parecían emanar para su sensualidad incomprensibles atractivos suplementarios. Como yo era su interlocutor principal, su ayudante, su discípulo fiel, y me encontraba tan a menudo a su lado que hubiese podido confundírseme con su sombra, me convertí por razones obvias en su confidente, de modo que considero con toda tranquilidad de conciencia ser la persona que, por lo menos en el último tercio de su vida, mejor lo conoció. Después que la Casa de Salud dejó de existir y que, de regreso a Europa, por causas ajenas a nuestra voluntad, debimos separarnos, y él regresó a Ámsterdam mientras que yo entraba como interno en el hospital de Rennes, del que en la actualidad soy subdirector, hasta el día de su muerte seguimos escribiéndonos y mezclando en nuestra correspondencia, con soltura y jovialidad, los tópicos científicos con los personales. Su higiene corporal era meticulosa y, si el tiempo era cálido, le gustaba vestirse impecablemente de blanco, de modo que cuando estaba en Buenos Aires, en las noches de verano, cuando después de la cena salía a ejercer su pasatiempo favorito, no era raro que, desde los umbrales oscuros, desde las habitaciones en penumbra, por las ventanas abiertas de par en par buscando crear una imaginaria corriente de aire, al verlo pasar, alguna voz masculina murmurara en la oscuridad, entre socarrona y comprensiva: ái va el doctor rubio a buscar putas. Creo que la mejor manera de describir al doctor Weiss tiene que ver con esa capacidad que poseía de practicar libremente sus vicios a la vista de todos sin perder respetabilidad. Probablemente la razón fuese que nunca mezclaba los placeres con el trabajo y que era hombre de palabra: jamás le oí decir una mentira ni prometer nada que no estuviese dispuesto a cumplir. Su gusto inmoderado y misterioso por las mujeres casadas lo obligaba a veces a no pocos malabarismos morales, y en dos o tres ocasiones, empujado por las circunstancias a una inevitable duplicidad, lo vi renunciar con resignación a goces que ya le estaban asegurados. De sus inclinaciones había hecho un estilo de vida, una disciplina del saber y del vivir, casi una metafísica. En una carta del último período me escribió: El instante, respetado amigo, es muerte, solo muerte. El sexo, el vino y la filosofía, arrancándonos del instante, nos preservan, provisorios, de la muerte. Si bien no parecía establecer ninguna distinción entre sanos y enfermos, era a los enfermos a quienes trataba con mayor probidad; parecía considerar que les debía más respeto que a los sanos. Y en cierto sentido era exacto: abandonados por sus familias, que rara vez venían a verlos, los locos estaban enteramente en nuestras manos, de modo que para ellos representábamos el último puente con el mundo. Al inaugurar la Casa de Salud, el doctor Weiss nos había advertido, a mí y a los otros miembros del personal, que mentirles a los locos era un acto insensato, y que si lo hacíamos seríamos percibidos por los enfermos igual que las personas sanas perciben a esos locos que hacen todo lo posible por disimular su locura, sin darse cuenta de que son esos esfuerzos los que los traicionan. Según el doctor Weiss el engaño es superfluo porque la locura, por el solo hecho de existir, vuelve a la verdad problemática. Un detalle que me intrigaba cuando lo oía dialogar con los enfermos era que muchas veces, ante las afirmaciones más descabelladas de los locos, en sus ojos azules más que en sus labios, que se apretaban un poco, se encendía fugaz una sonrisa de aprobación.
Las enfermedades, y no únicamente las del alma sino también las del cuerpo, que aunque capaz de tratarlas con igual habilidad se abstenía de hacerlo para no malquistarse con los otros médicos de la ciudad, a los que no quería sacarles la clientela, no eran el único centro de interés de mi maestro: la naturaleza entera en sus más variadas manifestaciones, desde el giro periódico de los astros hasta las florcitas más insignificantes de la llanura, que coleccionaba en un herbario cuidadoso, despertaba en él la misma curiosidad, estimulando sus dones de observación y de razonamiento. Un insecto, la brisa benévola de octubre, el comportamiento de un caballo o las fases de la luna, tenían el mismo valor para él como objetos de reflexión, y más de una vez le oí decir que, a diferencia de lo que habían producido los hombres, no había jerarquías en la naturaleza, y que en cada fenómeno natural estaban implícitas las leyes que rigen al universo entero, de modo que explicando correctamente el salto de una pulga por ejemplo —le gustaba ejemplificar con lo nimio— se entendía el funcionamiento del sistema solar, pero que de todas maneras la interpretación correcta de un hecho natural era imposible, porque a medida que iba aumentando el conocimiento aumentaba también el lado oscuro de las cosas.
Era un hombre ameno y servicial, o tal vez más que ameno y servicial: proclive a la compasión. Ese rasgo de su carácter era mucho más meritorio en él que en ningún otro, si se tiene en cuenta que, en materia religiosa, nunca vi ateo más convencido. En una de sus cartas desde Ámsterdam me decía: Como Dios no existe nos toca a nosotros los hombres corregir las imperfecciones del mundo. ¡Cómo me hubiera gustado dejarle la tarea —al fin de cuentas, si existiese, el mal sería su responsabilidad— y poder dedicar todo mi tiempo a la única cosa perfecta que ha sabido crear, el sexo femenino! Su ateísmo me dejaba a veces perplejo: daba la impresión de considerar la inexistencia de Dios como una circunstancia euforizante. Aunque yo compartía sus convicciones, debo confesar que no pocas veces, en la intimidad de mi pensamiento, la situación me parecía más bien desalentadora, menos por la nada infinita que acechaba a mi propio ser, que a causa del despilfarro increíble que suponía la existencia de un universo tan inmenso, variado y colorido, que había irrumpido un buen día porque sí para, en cualquier momento, fletado generosamente como estaba, brusco, derrumbarse y desaparecer. Al doctor Weiss esa eventualidad no lo impresionaba sino que, por el contrario, parecía estimularlo, y creo que si hubiese estado en la boca de un volcán en erupción —aventura que por otra parte creo que vivió en Nápoles unos años antes de conocerme—, en vez de emprender la fuga se hubiese frotado las manos preparándose a estudiar la materia ígnea que estaría a punto de abrasarlo. Para los catorce años que duró nuestra Casa de Salud, ese símil no es inadecuado. Por todas partes lava hirviendo nos amenazaba: indios, bandidos, ingleses, godos, en ese orden creciente de ferocidad, para no hablar de tormentas, inundaciones, sequías, langostas, denuncias, pleitos, guerras y revoluciones. Nuestro hospital-laboratorio, como lo llamaba el doctor, que habíamos concebido blanco y apacible, terminó siendo la ruina miserable que, según me ha informado un amigo, existe todavía hoy día entre la maleza. Al parecer, después de la dispersión trágica de nuestros pupilos —los buscamos sin resultado durante semanas— dos de ellos volvieron al año siguiente y se instalaron en las ruinas, sin que ninguna familia los reclamara. —Hasta su muerte, los indios los veneraban y les traían de comer todos los días. Después se supo que eran unos indios cristianizados de Areco que, en secreto, practicaban una especie de culto hacia los dos locos, a los que trataban bien para que los preservaran de las fuerzas del mal—.
La política y el dinero son sin duda útiles, pero distraen de lo esencial: así es como las guerras sucesivas y la avaricia de ciertas familias, que pagaban los costos del primer año para desembarazarse de sus enfermos, y una vez que los confiaban a la Casa se olvidaban de seguir pagando, terminaron con nuestra empresa. En cuanto a las autoridades, si bien algunas personas esclarecidas nos estimulaban, muchos gobernantes, en general hombres de negocios, leguleyos, hacendados, eclesiásticos y militares, casi todos ellos ávidos, oscurantistas y sin instrucción, nos vigilaban de un modo constante y ponían toda clase de obstáculos a nuestro desenvolvimiento. Únicamente aquellos que tenían trato directo con el doctor Weiss nos eran incondicionales, por haber percibido a través de ese trato su bondad, su sinceridad y su eficacia. Y tal vez porque dependían de él y más de una vez él había sabido calmar sus sufrimientos, los enfermos lo idolatraban. Pretendiendo que los tenía prisioneros sin ninguna razón y que los torturaba, trato que ni siquiera a los locos furiosos era capaz de darles, aun los enfermos que lo consideraban como su enemigo y que no se abstenían de injuriarlo o de amenazarlo, le tenían a pesar de sí mismos un respeto evidente, del que tal vez ni se daban cuenta, y cuando simulaban estar convencidos de que el doctor era la causa de todos sus males se notaba en sus palabras y en sus actitudes que no creían mucho en lo que afirmaban. Con sus insultos calumniosos, que el doctor soportaba con su sonrisita impasible, llegando a veces a sacudir de un modo afirmativo la cabeza como si los aprobara, parecían querer obligarlo a darles, de un modo u otro, un signo de que estaban equivocados, o tal vez un suplemento de atenciones o un interés exclusivo. También las personas que trabajaban en la Casa, a las que él mismo fue formando, le eran devotas. En su mayor parte se trataba de personas sin mucha instrucción, pero el doctor pensaba que los atributos que requería su trabajo, inteligencia, dulzura, fuerza física y paciencia, no dependían de la instrucción. Algunas damas de la ciudad quisieron colaborar gratuitamente, por beneficencia, con el trabajo de la Casa, pero, con habilidad diplomática, el doctor las convenció de que era un trabajo peligroso, lo cual en algunos casos, rarísimos, podía ser cierto, y cuando logró desembarazarse de ellas, me comentó en forma confidencial, con su habitual sonrisita y el chispeo de sus ojos clarísimos: Gratuitamente, es otro tipo de servicios el que les pediría a las más jóvenes.
Él mismo concibió y ejecutó los planos de la Casa. De una sola planta, de forma rectangular, consistía en una serie de galerías que encerraban tres patios. El frente daba hacia el río, como en la patria de Empédocles el templo de la Concordia hacia el mar, ironizaba el doctor.