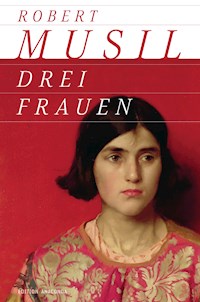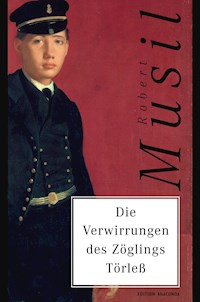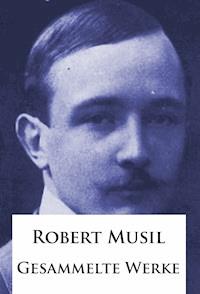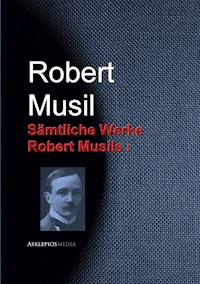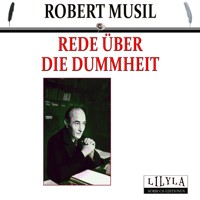Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bärenhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las Tribulaciones del estudiante Törless es un estudio intenso del desarrollo psicológico de un adolescente acosado por emociones conflictivas que provienen de su modo particular de buscarse a sí mismo y de percibir el mundo. En un internado para jóvenes aristócratas austríacos, los estudiantes Reiting, Beineberg y Törless descubren que uno de sus compañeros, Basini, ha robado dinero. En lugar de entregar al ladrón a las autoridades del instituto, deciden aprovechar el poder que han ganado sobre él y someterlo a todo tipo de humillaciones y experimentos. Inspirados por los ideales de disciplina física y espiritual de la escuela, Reiting y Beineberg construyen su propio universo de tiranización, poder y sumisión. Sus castigos sádicos crecen en intensidad, al mismo tiempo que Törless, desde su complicidad, se va transformando en un observador pasivamente escalofriante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Musil, Robert
Las tribulaciones del estudiante Törless / Robert Musil. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Bärenhaus, 2020.
(Biblioteca de autor)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4109-87-3
1. Narrativa Argentina. I. Título.
CDD A863
© 1906, Robert Musil Título original: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß Traducción de Nicolás Gelormini
La traducción de esta obra fue subsidiada por el Goethe-Institut, que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania
Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.
Todos los derechos reservados
© 2020, Editorial Bärenhaus S.R.L.
Publicado bajo el sello Bärenhaus
Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.
www.editorialbarenhaus.com
ISBN 978-987-4109-87-3
1º edición: diciembre de 2018
1º edición digital: julio de 2020
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Sobre este libro
Las Tribulaciones del estudiante Törless es un estudio intenso del desarrollo psicológico de un adolescente acosado por emociones conflictivas que provienen de su modo particular de buscarse a sí mismo y de percibir el mundo.
En un internado para jóvenes aristócratas austríacos, los estudiantes Reiting, Beineberg y Törless descubren que uno de sus compañeros, Basini, ha robado dinero. En lugar de entregar al ladrón a las autoridades del instituto, deciden aprovechar el poder que han ganado sobre él y someterlo a todo tipo de humillaciones y experimentos.
Inspirados por los ideales de disciplina física y espiritual de la escuela, Reiting y Beineberg construyen su propio universo de tiranización, poder y sumisión. Sus castigos sádicos crecen en intensidad, al mismo tiempo que Törless, desde su complicidad, se va transformando en un observador pasivamente escalofriante.
Sobre Robert Musil
Robert Musil (1880-1942) nació en Klagenfurt, Austria. Es considerado uno de los escritores más importantes en lengua alemana del siglo XX y uno de los mejores exponentes del modernismo literario. Debe su fama sobre todo a sus únicas dos novelas, Las tribulaciones del estudiante Törless, de 1906 y El hombre sin atributos, cuyos tres tomos aparecieron entre 1930 y 1943.
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Robert MusilEpígrafeLas tribulaciones del estudiante TörlessAgradecimientosApenas pronunciamos algo, extrañamente le quitamos su valor. Creemos habernos sumergido en los abismos y cuando llegamos de regreso a la superficie, la gota en la punta de nuestros dedos no se asemeja al mar del que proviene. Vanamente pensamos haber descubierto una cantera de tesoros maravillosos y cuando salimos a la luz, hemos sacado piedras falsas y pedazos de vidrio; y sin embargo, el tesoro sigue brillando inalterable en la oscuridad.
Maeterlinck
Una estación pequeña de la línea que lleva a Rusia.
Por el pedregullo amarillo del ancho terraplén, cuatro vías de acero corrían paralelas en ambas direcciones derecho hasta el infinito; al lado de cada una, como su sombra sucia, la raya oscura y calcinada dejada en el suelo por el vapor de escape.
Detrás del pequeño edificio pintado al óleo, una calle ancha y destrozada subía hasta la rampa de la estación. Sus márgenes se perdían en el suelo pisado por todas partes y podían reconocerse solo en dos hileras de acacias que a ambos lados se alzaban tristonas con hojas sedientas, estranguladas por el polvo y el hollín.
¿Lo causaban esos colores tristes?, ¿lo causaba la luz del mediodía, pálida, sin fuerza, agotada por el vapor? Los objetos y las personas tenían un rasgo de indiferencia, sin vida, mecánico, como si hubieran salido de una escena del teatro de marionetas. De cuando en cuando, a intervalos regulares, el inspector de la estación salía de su oficina y observaba con el mismo giro de cabeza la extensa vía en busca de las señales de las casillas de los guardas, que seguían sin querer anunciar la llegada del tren expreso, que había sufrido una gran demora en la frontera; después, con un único y siempre idéntico movimiento del brazo, sacaba el reloj de bolsillo, luego meneaba con la cabeza y volvía a desaparecer; igual que las figuras de los viejos relojes de torre, que aparecen y se van a la hora en punto.
En la franja ancha, bien apisonada, entre las vías y el edificio, se paseaba un alegre grupo de jóvenes, que avanzaba a derecha e izquierda de un matrimonio adulto que constituía el centro de esa charla algo ruidosa; pero tampoco la algarabía de ese grupo era verdadera; a los pocos pasos, el ruido de risas divertidas parecía callarse y en cierto modo caer al suelo ante una invisible, encarnizada resistencia.
La esposa del consejero Törless, esa era la mujer de unos cuarenta años, ocultaba detrás de su denso velo sus ojos tristes, un poco rojos del llanto. Era el momento de la despedida. Y le resultaba difícil dejar otra vez a su hijo tanto tiempo entre gente extraña, sin la posibilidad de velar ella misma por su tesoro y protegerlo.
Pues la pequeña ciudad quedaba muy lejos de la capital, en el este del imperio, en una zona de cultivos seca y escasamente poblada.
El motivo por el que la señora Törless aceptó saber a su hijo en una región tan lejana e inhóspita era que en aquella localidad había un internado católico que desde el siglo anterior, momento en que se lo levantó sobre suelo de una institución piadosa, seguía intacto allá afuera, sin duda para preservar a la juventud en crecimiento de las perniciosas influencias de una gran ciudad.
Allí recibían educación los hijos varones de las mejores familias del imperio para, después de abandonar el instituto, asistir a la universidad o entrar en la carrera militar o en el servicio público; en ambos casos, como también para el trato en lo círculos de la buena sociedad, se tenía por buena recomendación haber crecido en el instituto de W.
Por esa razón, el matrimonio Törless había cedido cuatro años atrás a la ambiciosa insistencia de su muchacho y obtenido su admisión en el instituto.
Más tarde, esa decisión había costado muchas lágrimas. Ya que casi desde el instante en que las puertas del instituto se cerraron irremediablemente detrás de él, el pequeño Törless había comenzado a extrañar su casa de modo muy intenso y terrible. No lograban cautivarlo ni las horas de clase, ni los juegos en el prado enorme y exuberante del parque, ni las otras distracciones que el internado ofrecía a sus pupilos; él apenas participaba. Veía todo como a través de un velo y hasta durante el día a menudo le costaba trabajo reprimir algún sollozo tenaz; por las noches se dormía indefectiblemente bañado en lágrimas.
Escribía a su casa, casi todos los días, y su vida transcurría únicamente en esas cartas; todo lo demás que hacía le parecía ser solo un fenómeno borroso e insignificante, paradas sin importancia como los números en el disco del reloj. Pero cada vez que escribía, sentía dentro de sí algo distinguido, exclusivo; como una isla de soles y colores maravillosos se alzaba en él desde el mar de sensaciones grises que lo acosaba día tras día con su frío e indiferencia. Y cada vez que durante el día, cuando hacía deporte o en las clases, pensaba que por la noche escribiría la carta, era como si él portara oculta en una cadena invisible una llave dorada con la que, cuando nadie viera, abriría las puertas de jardines maravillosos.
Lo curioso de esto era que a él mismo ese apego hacia sus padres le resultaba nuevo y extraño. No la había intuido en ningún momento: había entrado en el instituto con gusto y por propia voluntad, es más, se había reído cuando en la primera despedida su madre no había podido calmarse de tanto llanto; solo después, tras haber pasado solo algunos días y haberse hallado relativamente bien, el apego estalló en él repentino e impetuoso.
Pensó que era que extrañaba su casa, deseaba ver a sus padres. En realidad se trataba de algo más indeterminado y complejo. Pues el “objeto de ese anhelo”, la imagen de sus padres, en realidad ya no estaba incluida allí. Me refiero a ese recuerdo plástico no meramente memorístico, sino corporal, de una persona querida, y que habla por todos los sentidos y se conserva en todos ellos, de modo que no se puede hacer nada sin sentir a nuestro lado, callado e invisible, a ese otro. El recuerdo se apagó pronto como una resonancia que duró solo un rato. Por ejemplo, Törless ya no podía hacer aparecer ante sus ojos la imagen de sus “queridos, queridos padres” —la mayoría de las veces se lo decía así—. Si lo intentaba, en su lugar emergía el ilimitado dolor, cuyo anhelo lo azotaba y al mismo tiempo lo sujetaba y retenía de modo extraño, porque sus llamas ardientes le causaban dolor y al mismo tiempo encanto. Pensar en sus padres se convirtió para él en la causa ocasional de generar dentro de sí ese sufrimiento egoísta que lo encerraba en su orgullo lujurioso como en el retiro de una capilla en la que cientos de velas ardientes y cientos de ojos de imágenes sagradas esparcen incienso entre los dolores de los autoflagelantes.
Más tarde, cuando el sentimiento de “extrañar su casa” se hizo menos intenso y se fue perdiendo, pudo verse con claridad de qué clase era. Su desaparición no trajo un contento definitivo en el alma del joven Törless, sino que dejó un hueco. Y en esa nada, en esa falta de completud, Törless reconoció que no había sido un mero anhelo lo que se le había escapado, sino algo positivo, una fuerza anímica, algo que bajo el ropaje del dolor había florecido en él.
Pero ahora había pasado y esa fuente de una primera bienaventuranza superior se le había vuelto patente solo a través de su agotamiento.
En ese período volvieron a desaparecer de sus cartas las huellas apasionadas del alma que había estado despertando y en su lugar aparecieron descripciones de la vida en el instituto y de los nuevos amigos.
Por su parte, Törless se sentía empobrecido y ralo como un arbolito que vive su primer invierno tras una floración sin frutos.
Sus padres, sin embargo, estaban satisfechos. Lo querían con un cariño fuerte, irreflexivo, animal. Siempre que terminaban las vacaciones que le daba a su hijo el internado, la casa le parecía de nuevo vacía y desierta a la esposa del consejero, y todavía unos días después de cada una de estas visitas caminaba con lágrimas en los ojos por las habitaciones, tocando y acariciando aquí y allá un objeto en el que se había posado la mirada del muchacho o que habían tocado sus dedos. Los dos se habrían hecho despedazar por él.
Las emociones torpes y la tristeza obstinada e intensa de sus cartas les causaba una dolorosa preocupación y los ponía en un estado de tensa sensibilidad; la ligereza alegre y satisfecha que seguía a aquellas hacía que volvieran a estar contentos y sintieran que se había superado una crisis. Lo apoyaban con todas sus fuerzas.
Ni en una cosa ni en la otra reconocían el síntoma de una evolución anímica determinada, más bien en cierto modo habían aceptado el dolor y el apaciguamiento como una consecuencia natural de las circunstancias dadas. Se les escapaba que había sido el primer intento, fallido, del desamparado joven por desarrollar las fuerzas de su interior.
ooo
Törless se sintió muy insatisfecho y buscó en vano aquí y allá algo nuevo que pudiera servirle de apoyo.
ooo
Un episodio de esta época resultó característico de lo que se preparaba y más tarde se desarrollaría en el interior de Törless.
En efecto, un día entró en el instituto el joven príncipe H, proveniente de uno de los linajes más antiguos, conservadores e influyentes del imperio.
Sus ojos tiernos les parecieron a todos los demás insulsos y afectados; se burlaron diciendo que parecía una mujer por cómo empujaba hacia abajo la cadera cuando estaba parado y por cómo jugueteaba despacio con los dedos cuando hablaba. Pero de lo que más se burlaron fue de que al instituto no lo trajeran sus padres, sino su antiguo tutor, un sacerdote y doctor en teología.
Por su parte, Törless sintió desde el primer instante una fuerte impresión. Tal vez influyó el hecho de que fuera un príncipe de alta nobleza; en cualquier caso, vio en él un tipo distinto de persona.
Todavía parecía tener adherido el silencio de un viejo castillo rural y de ejercicios religiosos. Cuando caminaba, lo hacía con movimientos suaves, gráciles, encogiéndose y ladeándose con cierta timidez, un gesto inherente a la costumbre de andar por la sucesión de salones vacíos donde siempre parece acechar alguien desde alguno de los cientos de rincones invisibles.
De este modo el trato con el príncipe se volvió para Törless fuente de un sutil placer psicológico, ya que accionaba en él ese abordaje del hombre que enseña a reconocer y disfrutar al otro por la cadencia de su voz, por el modo en que toma la mano, incluso por el timbre de su silencio y la expresión de la postura corporal con la que se ajusta a un espacio, en suma, por esa forma plena, dinámica, apenas tangible y sin embargo más que auténtica de ser un alma humana que se deposita alrededor del núcleo palpable y nombrable como alrededor de un esqueleto desnudo, y esto a tal punto que uno ya se prefigura la constitución mental de esa persona.
Durante ese breve período Törless vivió como un idilio. La religiosidad de su nuevo amigo no le molestaba, aunque le resultaba completamente ajena porque él venía de un hogar burgués y librepensador. Más bien la aceptó sin ningún reparo; es más, a sus ojos constituía una especial ventaja del príncipe, pues en cierto modo potenciaba su esencia, que sentía no solo diferente en todo de la suya, sino también completamente singular.
En compañía del príncipe se sentía como en una capilla apartada del camino y el pensamiento de que en realidad no pertenecía a ese lugar desaparecía por completo ante el goce de ver entrar la luz del día por la ventana de la iglesia y deslizar los ojos por el inútil dorado de los ornamentos acumulados en el alma de ese hombre hasta recibir de ella una imagen difusa, como si recorriera con el dedo, sin concentrarse demasiado, los trazos de un arabesco hermoso pero embrollado conforme a leyes curiosas.
Entonces se produjo un quiebre repentino entre ellos.
Por una tontería, según debió confesarse Törless más tarde.
Lo que ocurrió fue que pese a todo se trenzaron en una disputa sobre religión. Y a decir verdad ya en ese momento todo estaba perdido. Pues casi como algo independiente de él, la razón de Törless golpeó sin cesar al delicado príncipe. Lo cubrió de burlas racionales; como un bárbaro destruyó el edificio de filigranas que habitaba su alma, y se separaron dominados por la cólera.
Desde ese momento no se habían vuelto a decir ni una palabra. Törless tenía la sombría consciencia de haber cometido una insensatez, y una impresión vaga, intuitiva, le decía que la escuadra de madera de la razón había roto en el momento más inoportuno algo que era fino y le daba placer. Pero eso era algo que estaba totalmente fuera de su poder. Por supuesto, a Törless le quedó para siempre una especie de añoranza de ese período, pero enseguida pareció caer en otra corriente que lo alejaba en otra dirección.
Después de un tiempo, el príncipe, que no se sentía a gusto en el internado, volvió a desaparecer.
ooo
Törless sintió a su alrededor un vacío y aburrimiento completos. Pero de a poco se iba haciendo más grande y de modo oscuro y paulatino la incipiente madurez sexual comenzaba a alzarse en él. En este segmento de su evolución trabó algunas amistades nuevas, acordes a la situación, y que más tarde resultaron para él de la mayor importancia. Fue el caso de Beineberg y Reiting, de Moté y Hofmeier, precisamente esos jóvenes en cuya compañía hoy Törless acompañaba a sus padres hasta la estación.
Curiosamente ellos eran los más malvados de todo su año. Tenían talento y, naturalmente, eran de buena familia, pero por momentos mostraban una rebeldía y un salvajismo rayanos con la brutalidad. Y si su trato fascinaba a Törless, era porque desde que se había producido el distanciamiento con el príncipe, su dependencia de los demás se había intensificado. E incluso significaba una continuación en línea recta del viraje anterior, pues, igual que este, representaba el miedo a toda sensibilidad demasiado sutil, contra la cual la esencia de los otros compañeros resaltaba sana, robusta y apropiada para la vida.
Törless se entregó por completo a esa influencia, pues su propia situación espiritual era ahora más o menos esta: a su edad ya se ha leído en el bachillerato a Goethe, Schiller, Shakespeare y tal vez también a los modernos. Y a medio digerir, todo esto vuelve a salir como escritura por las puntas de los dedos. Surgen tragedias romanas o una lírica hipersensible que sube al escenario vistiendo la túnica de frases de varias páginas como si se tratara de delicado encaje: cosas que en sí y de por sí son ridículas, pero que tienen un valor incalculable para una evolución segura. Pues esas asociaciones que vienen de afuera y esos sentimientos prestados llevan a los jóvenes más allá del terreno anímico, peligrosamente blando, de esos años en los que uno tiene que significar algo para sí mismo y, sin embargo, todavía es demasiado inmaduro para realmente significar algo. Da lo mismo si después en unos queda algo o en otros no queda nada, después cada uno se contenta consigo mismo, el peligro está solo en la época de la transición. Si se pudiera hacerle reconocer en ese período a un joven lo ridículo de su persona, el suelo bajo sus pies se resquebrajaría o él mismo se precipitaría como un sonámbulo que despierta y no ve delante de sí nada más que el vacío.
Esa ilusión, ese truco que favorece el desarrollo faltaba en el instituto. Pues su biblioteca contenía los clásicos, pero estos tenían fama de aburridos y fuera de ellos solo había novelas sentimentales y sátiras militares insípidas.
En su verdadero apetito de libros, el pequeño Törless los había leído todos; a veces alguna idea de delicadeza prosaica que extraía de esta o aquella novela tenía efecto por un rato, pero no se daba una influencia, una real influencia en su carácter.
En esa época parecía que él no tenía carácter.
Por ejemplo, bajo la influencia de esas lecturas escribió de cuando en cuando un breve relato o empezó un poema épico romántico. Bajo la excitación de las penas de amor de sus héroes las mejillas se le enrojecían, el pulso se le aceleraba y sus ojos brillaban.
Pero apenas dejaba la pluma, todo había pasado; hasta cierto punto su espíritu solo vivía en el movimiento. Por eso también podía redactar un poema o un relato en cualquier momento, ante cualquier exhortación. Y cuando lo hacía se excitaba, pero, aun así, no se lo tomaba totalmente en serio y esa actividad no le parecía importante. De ahí nada traspasaba a su persona. Sólo bajo cierta coerción exterior tenía sensaciones que superaran la indiferencia, igual que un actor necesita la coerción de un papel.
Eran reacciones del cerebro. Pero eso que se siente como carácter o alma, línea o tonalidad de un hombre, como sea, eso ante lo cual los pensamientos, las decisiones y acciones aparecen como poco características, azarosas e intercambiables, eso que por ejemplo había vinculado más allá de todo juicio racional a Törless con el príncipe, ese trasfondo último, inmóvil, se había perdido por completo en Törless en aquella época.
En sus compañeros, lo bestial, el placer del deporte, hacían que no necesitaran nada semejante; la misma función cumple en el bachillerato el juego con la literatura.
Pero Törless tenía una constitución demasiado espiritual para lo primero, y con lo segundo chocaba una aguda capacidad de percibir lo ridículo de esos sentiments prestados, capacidad engendrada por la vida en el instituto, con su obligación constante de estar preparado para riñas y pugilatos. Así, su esencia conservaba algo indeterminado, un desamparo interior que le impedía encontrar el camino hacia sí mismo.
Se unió a sus nuevos amigos porque admiraba su ferocidad. Como era orgulloso, algunas veces incluso intentó superarlos. Pero cada vez se quedaba a medio camino y no fue poca la burla que tuvo que sufrir por eso. Esto volvió a intimidarlo. A decir verdad, en este período crítico toda su vida consistía en ese esfuerzo siempre renovado por emular a sus compañeros rudos, más varoniles, y en una profunda indiferencia respecto a ese esfuerzo.
Si, como ahora, lo visitaban sus padres, Törless se mostraba callado y tranquilo siempre que estuvieran solos. De las caricias tiernas de su madre se escapaba con cualquier excusa. En verdad le habría gustado ceder a ellas, pero se avergonzaba al ver los ojos de sus compañeros puestos en él.
Sus padres tomaban esta actitud como la rigidez de los años de desarrollo.
Por la tarde llegó toda la ruidosa banda. Jugaron a las cartas, comieron, bebieron, contaron anécdotas sobre los profesores y fumaron cigarrillos, que el consejero había traído de la ciudad.
Ese ambiente de buen humor alegró y tranquilizó al matrimonio.
No sabían que Törless pasaba también por otras horas. Y en el último tiempo eran cada vez más frecuentes. Por momentos, la vida en el instituto le era por completo indiferente. La masilla de sus preocupaciones cotidianas se desprendía y, sin cohesión interna, sus horas se desmoronaban.
Muchas veces se quedaba —en reflexiones sombrías— como inclinado sobre sí mismo.
ooo
Esta vez habían sido dos días. Habían comido, fumado y hecho un paseo, y ahora el tren expreso llevaría al matrimonio de regreso a la ciudad.
Un ligero retumbo en las vías anunció la proximidad del tren, y la señal de la campana, colgada del techo de la estación, sonó implacable en los oídos de la esposa del consejero.
—Conque, estimado Beineberg, ¿cuidará de mi muchachito? —el consejero Törless se volvió al joven barón Beineberg, un joven alto y huesudo con orejas imponentemente separadas pero ojos expresivos y sagaces.
El pequeño Törless hizo un gesto de desagrado ante esa tutela y Beineberg sonrió halagado y con un poco de malicia.
—Y a todos —el consejero se dirigió a los restantes— quisiera pedirles que me informen en caso de que a mi hijo le suceda algo.
Esto a su vez le arrancó al joven Törless un infinitamente aburrido “Pero, papá, ¿qué me puede pasar?”, aunque ya estaba acostumbrado a tener que soportar en cada despedida esa preocupación excesiva.
Entretanto, los demás hicieron señal de obediencia sacando las gráciles espadas ceñidas al costado del cuerpo y el consejero agregó:
—Nunca se puede saber lo que sucederá y la idea de ser informado de todo al instante me da mucha tranquilidad: al fin y al cabo, hasta podrías estar impedido de escribir.
Entonces el tren llegó. El consejero Törless abrazó a su hijo, la señora Törless apretó más fuerte el velo contra el rostro para ocultar las lágrimas, los amigos fueron dando las gracias uno tras otro, y por fin el guarda cerró la puerta del vagón.
El matrimonio miró una vez más la alta y despojada fachada posterior del instituto, el muro imponente, extenso que rodeaba el parque, después fueron apareciendo a derecha e izquierda más terrenos pardos y árboles frutales aislados.
ooo
Los jóvenes habían abandonado la estación y sin hablar entre sí iban en dos filas por los dos bordes del camino —evitando así al menos el polvo más grueso y denso— en dirección a la ciudad.
Eran pasadas las cinco y los campos tenían un aspecto serio y frío, como un anuncio de la noche.
Törless se puso muy triste.
Quizás se debía a la partida de sus padres, quizás, sin embargo, era solo la melancolía negadora, sorda, que ahora oprimía toda la naturaleza alrededor y ya a pocos pasos borraba las formas de los objetos con colores pesados, opacos.
La misma terrible indiferencia que se había posado por doquier toda la tarde ahora se aproximaba atravesando la llanura; y detrás de ella, como un rastro de fango, la niebla, que se pegaba a los campos recién arados y los grises cultivos de nabo.
Törless no veía a izquierda ni a derecha pero lo sentía. Paso a paso seguía las huellas que abría en el polvo el pie de quien iba adelante, y sentía que debía ser así: como una coerción pétrea que arrinconaba y apretujaba toda su vida en ese movimiento —paso a paso— sobre esa línea, sobra esa delgada franja trazada en polvo.
Cuando se detuvieron en un cruce en el que un segundo camino se fundía con el suyo formando una gastada mancha circular, y cuando vio allí la carcomida señal caminera que se alzaba torcida hacia lo alto, esa línea contradictoria con el entorno, tuvo en Törless el efecto de un grito desesperado.
Otra vez estaban caminando. Törless pensó en sus padres, en conocidos, en la vida. Era la hora de vestirse para una reunión o de decidir una visita al teatro. Y después ir al restaurante, escuchar una orquesta, pasar por la cafetería. Conocer a alguien interesante. Una aventura galante mantenía la expectativa hasta la mañana. Como una rueda maravillosa, la vida siempre arrojaba de sí algo nuevo, inesperado...
Estos pensamientos hicieron suspirar a Törless y con cada paso que lo acercaba a la estrechez del instituto algo se iba estrangulando más firme en él.
En sus oídos ya sonaba la señal de las campanas. Nada temía tanto él como esa señal que determinaba de modo inapelable el final del día, como un brutal corte de cuchillo.
Es que no tenía ningún tipo de vivencias y su vida se apagaba en una continua indiferencia, pero esa señal de las campanas encima le sumaba a esto la burla y lo hacía temblar de rabia contra sí mismo, contra el destino y contra el día ya sepultado.
Ahora ya no podrás vivir nada, en las próximas doce horas no vivirás nada, estarás doce horas muerto... ese era el significado de la señal.
ooo
Cuando el grupo de jóvenes llegó a las primeras casas, bajas, parecidas a cabañas, estas cavilaciones abandonaron a Törless. Como tomado por un interés repentino, alzó la cabeza y se esforzó por mirar el vaporoso interior de las construcciones pequeñas y sucias frente a las que estaban pasando.
Delante de las puertas de la mayoría estaban las mujeres, en delantal y camisas toscas, los pies anchos, manchados, y desnudos los brazos marrones.
Si eran jóvenes y robustas, enseguida soltaban ocurrencias con no pocas palabras vulgares de ironía eslava. Se daban codazos entre sí y sonriendo se burlaban de los “señoritos”; a veces una gritaba, si al pasar le rozaban demasiado fuerte el pecho, o respondía con risas e insultos a un golpe en el muslo. Muchas se limitaban a mirar con furiosa seriedad a los apresurados caminantes; y si por casualidad también estaba allí, el campesino sonreía incómodo, medio inseguro, medio condescendiente.
Törless no participaba de esta virilidad exaltada y precoz de sus amigos.
Esto se debía en parte a cierta timidez respecto a las cuestiones sexuales, característica de casi todos los hijos únicos, pero principalmente a la peculiar constitución de su sensualidad, que tenía matices más ocultos, potentes y oscuros que la de sus amigos y no se manifestaba tan fácilmente.
Mientras los otros se portaban con desvergüenza frente a las mujeres (casi más para resultar “guapos” que por curiosidad), una verdadera falta de pudor revolvía y azotaba el alma del pequeño y callado Törless.
A través de las pequeñas ventanas y los tortuosos, estrechos caminos de entrada miraba con ojos tan ardientes el interior de las casas que continuamente todo le bailaba como una fina red delante de los ojos.
Niños casi desnudos se revolcaban en el estiércol de las granjas, aquí y allá la falda de una mujer que estaba trabajando dejaba libre las rodillas o un pecho denso se apretaba firme contra los pliegues de la túnica. Y como si hasta la atmósfera allí fuera enteramente distinta, animal, opresiva, de la entrada de las casas emanaba un aire pesado que Törless inspiraba con avidez.
Pensó en pinturas antiguas que había visto en museos sin entenderlas del todo. Esperaba algo, así como siempre había esperado algo delante esos cuadros, algo que nunca sucedió. ¿Qué esperaba? Algo sorprendente, nunca visto. Una visión inesperada de la que no pudiera hacerse idea ninguna, algo de una sensualidad terrible, bestial que lo tomara como con garras y lo desgarrara a partir de los ojos; un acontecimiento que estuviera conectado de un modo aún impreciso con los delantales de las mujeres, con sus manos rudas, con la miseria de sus cabañas, con... con el ensuciarse de estiércol en las granjas... No, no; ahora sentía más intensamente la red de fuego delante de los ojos; las palabras no lo decían; no es tan violento como lo volverían las palabras; es algo mudo... un ahogo en la garganta, un pensamiento apenas perceptible y que solo se expresaría así de violento, si uno quisiera decirlo todo con palabras; pero entonces el parecido sería más lejano, como en esas gigantescas ampliaciones en las que no solo se ve todo más claro, sino también cosas que no están ahí... Como fuera, era para avergonzarse.
ooo
—¿El muchachito extraña su casa? —le preguntó en tono de broma el larguirucho Von Reiting, dos años mayor, al que le habían llamado la atención los ojos sombríos y el silencio de Törless.
Törless sonrió forzadamente y con incomodidad, era como si el malvado Reiting hubiera espiado todos los procesos que habían tenido lugar en su interior.
No hubo respuesta. Mientras tanto, habían llegado a la plaza de la iglesia, que tenía forma cuadrada y estaba adoquinada, y allí se separaron.
Törless y Beineberg no querían volver todavía al instituto, mientras los demás no tenían permiso para quedarse más tiempo afuera y volvieron.
Llegaron a la confitería.
Se sentaron en una mesita de tabla redonda, al lado de una ventana que daba al jardín, bajo un farol de gas cuya luz zumbaba suavemente detrás de la lechosa bola de vidrio.
Estaban instalados cómodamente, se hicieron llenar las copitas con diferentes licores, fumaron cigarrillos y entremedio comieron dulces y disfrutaron el bienestar de ser los únicos huéspedes. Pues como mucho había en los salones traseros algún cliente delante de su copa de vino. Adelante estaba tranquilo y hasta la regordeta, madura pastelera parecía dormir detrás del mostrador.
Törless miraba —sin prestar atención a nada— por la ventana el jardín vacío, que paulatinamente se iba oscureciendo.
Beineberg contó historias. De la India. Como siempre. Pues su padre, que era general, había estado allí como joven oficial al servicio de los ingleses. Y no solo había traído, como los demás europeos, tallas, tejidos y pequeños ídolos industriales, sino que también había sentido y conservado algo del misterioso, extravagante crepúsculo del budismo esotérico. Ya desde niño le había transmitido a su hijo todo lo que sabía por haber estado en la India y después había engrosado gracias a las lecturas.
A propósito, él tenía una relación muy propia con la lectura. Era oficial de caballería y los libros, en general, no le gustaban nada. Despreciaba por igual las novelas y la filosofía. Cuando leía, no quería reflexionar sobre opiniones y disputas, sino que pretendía, ya al abrir el libro, entrar como por una puerta secreta al corazón de conocimientos selectos. Debían ser libros cuya sola posesión ya fuera como la medalla de una orden secreta y una garantía de revelaciones sobrenaturales. Y eso lo encontró únicamente en los libros de la filosofía india, que para él no eran meros libros, sino revelaciones, algo real, obras en clave como los textos alquimistas y mágicos de la Edad Media.
Con ellos se encerraba casi siempre a la tarde ese hombre sano, activo, que además de cumplir severamente con sus deberes montaba sus tres caballos casi todos los días.
Tomaba un pasaje al azar y meditaba para ver si ese día no se le manifestaría su sentido más oculto. Y nunca quedaba defraudado, aunque muchas veces debía reconocer que no había llegado sino al vestíbulo del templo sagrado.
Así, alrededor de ese hombre fibroso, bronceado, amante del aire libre flotaba algo como un misterio esotérico. El convencimiento de estar todos los días a las puertas de un descubrimiento terriblemente enorme le otorgaba un aire de introvertida superioridad. Sus ojos no eran soñadores, sino calmos y recios. La costumbre de leer libros en los que ninguna palabra podía cambiarse de lugar sin destruir el sentido secreto, la consideración prudente y respetuosa de cada frase según el sentido y el doble sentido habían modelado su expresión.