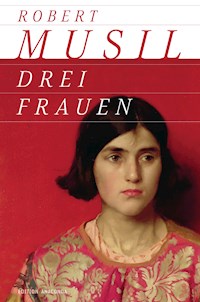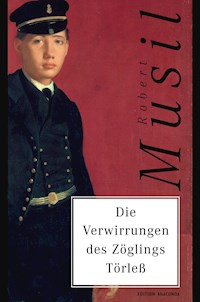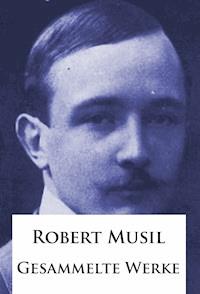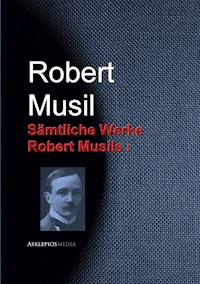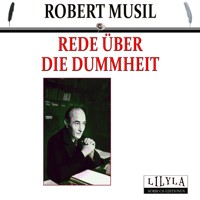1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las tribulaciones del joven Törless, de Robert Musil, es una novela introspectiva y perturbadora que examina la formación de la identidad, el despertar sexual y la psicología de la crueldad en el contexto de un internado militar austrohúngaro. La historia sigue a Törless, un adolescente que presencia —y participa— en los abusos cometidos por sus compañeros contra un alumno vulnerable. Mientras intenta comprender sus propias emociones y contradicciones, se ve atrapado entre la racionalidad y los impulsos oscuros que emergen en un ambiente de represión y jerarquía. Desde su publicación en 1906, la novela ha sido reconocida por su profundidad psicológica y su crítica a las instituciones autoritarias que moldean la conciencia de los jóvenes. Musil no ofrece respuestas claras, sino que sumerge al lector en las ambigüedades morales y existenciales que marcan el paso de la adolescencia a la vida adulta. El estilo denso y reflexivo del autor anticipa muchos de los temas que dominarán la literatura del siglo XX, como la alienación, el poder y la identidad. La relevancia duradera de Las tribulaciones del joven Törless reside en su valentía al explorar lo que sucede cuando los límites entre el bien y el mal se vuelven difusos. La novela sigue siendo una obra clave para comprender los conflictos internos del ser humano frente a una sociedad que impone normas, pero deja sin guía moral a quienes deben crecer dentro de ella.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Robert Musil
LAS TRIBULACIONES DEL ESTUDIANTE TÖRLESS
Título original:
“Die Verwirrungen des Zöglings Törleß”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
LAS TRIBULACIONES DEL ESTUDIANTE TORLESS
PRESENTACIÓN
Robert Musil
1880 – 1942
Robert Musil fue un escritor austriaco de lengua alemana, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura europea del siglo XX. Nacido en Klagenfurt, en el entonces Imperio Austrohúngaro, Musil es especialmente conocido por su obra inacabada El hombre sin atributos, en la que explora la complejidad del individuo moderno, la racionalidad extrema y la crisis de valores de la sociedad contemporánea. Aunque su reconocimiento fue limitado en vida, hoy es considerado uno de los grandes maestros del pensamiento y la narrativa modernista.
Vida temprana y formación
Robert Musil nació en una familia de clase media acomodada y recibió una educación técnica y humanista. Inició estudios militares, pero pronto se volcó hacia la ingeniería y la filosofía, campos que influirían profundamente en su obra literaria. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Brno y luego filosofía y psicología en Berlín. Su formación científica y racionalista se reflejaría más tarde en su escritura, caracterizada por una constante reflexión sobre la razón, la moral y la identidad.
Carrera y contribuciones
La obra de Musil es compleja, densa e intelectualmente exigente. Su novela más conocida, El hombre sin atributos (Der Mann ohne Eigenschaften), iniciada en 1921 y publicada parcialmente en 1930 y 1932, representa una de las cumbres de la literatura modernista. Ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial, la novela narra la vida de Ulrich, un personaje que encarna la fragmentación del yo y la incapacidad del individuo para encontrar un sentido en una sociedad saturada de discursos contradictorios.
Musil utilizó la ironía, el análisis psicológico y una prosa reflexiva para retratar la descomposición de los ideales ilustrados y el ascenso del vacío espiritual en la Europa de entreguerras. Su estilo desafía las convenciones narrativas tradicionales y se caracteriza por extensas digresiones filosóficas que exploran la lógica, la ética y la identidad moderna.
Impacto y legado
Aunque durante su vida Musil no alcanzó gran popularidad, su obra ha sido revalorizada como una de las más lúcidas expresiones del pensamiento europeo del siglo XX. Fue un crítico implacable del cientificismo ciego, del nacionalismo y de los sistemas ideológicos que despersonalizan al ser humano. En El hombre sin atributos, anticipa muchas de las preocupaciones de la posmodernidad, como la crisis del sujeto, la pérdida de certezas y la fragmentación de la experiencia.
Musil influyó profundamente en generaciones posteriores de escritores y pensadores, entre ellos Thomas Bernhard y W. G. Sebald. Su capacidad para unir literatura, filosofía y análisis social lo posiciona como una figura fundamental en la historia cultural de Europa. La dificultad de su obra, lejos de alejar a los lectores, invita a una lectura exigente y reflexiva, capaz de revelar nuevas capas de sentido con cada interpretación.
Robert Musil murió en el exilio, en Ginebra, en 1942, en relativa pobreza y sin haber terminado su obra maestra. Su muerte pasó casi desapercibida, pero el valor literario y filosófico de su trabajo fue reconocido décadas después. Hoy en día, Musil es considerado un autor clave para comprender las tensiones del pensamiento moderno y los dilemas existenciales del siglo XX.
Su obra representa una profunda indagación en la psicología humana, el poder de la racionalidad y los límites del conocimiento. A través de su mirada crítica y rigurosa, Musil legó a la literatura una obra que, aunque inconclusa, permanece como una de las más ambiciosas e inteligentes del canon occidental.
Sobre la obra
Las tribulaciones del joven Törless, de Robert Musil, es una novela introspectiva y perturbadora que examina la formación de la identidad, el despertar sexual y la psicología de la crueldad en el contexto de un internado militar austrohúngaro. La historia sigue a Törless, un adolescente que presencia —y participa— en los abusos cometidos por sus compañeros contra un alumno vulnerable. Mientras intenta comprender sus propias emociones y contradicciones, se ve atrapado entre la racionalidad y los impulsos oscuros que emergen en un ambiente de represión y jerarquía.
Desde su publicación en 1906, la novela ha sido reconocida por su profundidad psicológica y su crítica a las instituciones autoritarias que moldean la conciencia de los jóvenes. Musil no ofrece respuestas claras, sino que sumerge al lector en las ambigüedades morales y existenciales que marcan el paso de la adolescencia a la vida adulta. El estilo denso y reflexivo del autor anticipa muchos de los temas que dominarán la literatura del siglo XX, como la alienación, el poder y la identidad.
La relevancia duradera de Las tribulaciones del joven Törless reside en su valentía al explorar lo que sucede cuando los límites entre el bien y el mal se vuelven difusos. La novela sigue siendo una obra clave para comprender los conflictos internos del ser humano frente a una sociedad que impone normas, pero deja sin guía moral a quienes deben crecer dentro de ella.
LAS TRIBULACIONES DEL ESTUDIANTE TÖRLESS
1
Una pequeña estación de ferrocarril del tramo que conduce a Rusia.
Entre los guijarros amarillos corrían, rectas e interminables, cuatro cintas de hierro paralelas en ambas direcciones. Junto a cada una de ellas, como una sucia sombra, la oscura raya del suelo quemado por las locomotoras.
Por detrás de los edificios bajos, pintados al óleo, de la estación, una ancha calle desgastada subía hasta la plataforma del ferrocarril. Sus aceras se perdían en el apisonado terreno que las bordeaban y sólo se las reconocía por dos hileras de acacias que, tristes, se levantaban a ambos lados, con sus agobiadas hojas ahogadas por el polvo y el hollín.
Las exhalaciones de la cansina luz de la tarde hacían que estos tristes colores fueran aún más pálidos, más débiles: los objetos y las personas tenían algo de indiferente, de inanimado, de mecánico, como si hubieran salido del escenario de un teatro de títeres. De cuando en cuando, a intervalos regulares, el jefe de la estación salía de su oficina, miraba con la misma inclinación de la cabeza las anchas vías hacia la casilla del guarda, que seguía sin anunciar la proximidad del tren rápido que en la frontera había sufrido un gran atraso, sacaba luego el reloj de bolsillo, siempre con el mismo movimiento del brazo, meneaba la cabeza y volvía a desaparecer, así como aparecen y desaparecen las figuras de esos antiguos relojes de campanario cuando dan las horas. En la ancha y apisonada plataforma que se extendía entre los rieles y las construcciones se paseaba un alegre grupo de jóvenes, a derecha e izquierda de una pareja mayor, que venía a ser el centro de una conversación bastante ruidosa. Pero ni siquiera la alegría de ese grupo era genuina; ya a los pocos pasos la estridencia de las joviales carcajadas parecía apagarse y caer inmediatamente como vencida por una tenaz, invisible resistencia.
La señora del consejero Törless era una mujer de unos cuarenta años, que ocultaba en ese momento, detrás del espeso velo, los ojos un poco enrojecidos por las lágrimas. Era una despedida, y le pesaba dejar otra vez a su único hijo durante tanto tiempo entre gentes extrañas y no tener siquiera la posibilidad de brindar ella misma su vigilante protección al hijo querido.
La pequeña ciudad estaba muy alejada de la capital; se hallaba al este del imperio, en medio de un campo reseco y escasamente poblado.
El motivo por el cual la señora Törless debía soportar la perspectiva de ver a su muchacho lejos y entre extraños era que en aquella ciudad existía un famoso instituto que ya desde el siglo pasado se levantaba en los terrenos de un piadoso convento, para preservar a la juventud de las corruptoras influencias de la gran ciudad.
En efecto, allí se educaban los hijos de las mejores familias del país para entrar luego en la escuela superior o ingresar en los servicios militares del estado. Y en cualquiera de estos casos, así como para alternar con los miembros de los altos círculos de la sociedad, la circunstancia de haber sido educado en el instituto de w. Era una recomendación muy especial.
Cuatro años atrás esto había movido a los Törless a condescender con los ambiciosos impulsos del hijo y a procurarle la admisión en el instituto.
Esta decisión costó más tarde muchas lágrimas, pues casi en el momento mismo en que el portón del instituto se cerró irrevocablemente detrás de él, el joven Törless comenzó a sentir una vehemente, violenta, nostalgia por su hogar. Ni las horas de clase ni los juegos que se practicaban en el césped del vasto parque, ni las otras distracciones que el establecimiento ofrecía a sus internos, consiguieron cautivarlo. Apenas participaba en ellos: todo lo veía como a través de un velo, y hasta durante el día necesitaba a menudo esforzarse para ahogar un contumaz sollozo; por las noches dormía siempre sumido en lágrimas.
Escribía cartas a su casa casi diariamente, y tan sólo en ellas vivía. Todo lo demás le parecía borroso, carente de significación, paradas inútiles en su camino, como las cifras de las horas de la esfera de un reloj. Pero cuando se daba a escribir, sentía algo extraordinario, exclusivo; en él se elevaba algo así como una isla pletórica de luz y de maravillosos colores de entre el mar de grises sensaciones que día tras día lo circundaban, frías e indiferentes. Y cuando, durante la jornada, en los juegos o en las horas de clase, pensaba que por la noche escribiría su carta, tenía la sensación de que, pendiente de una invisible cadenilla, llevaba oculta una llave de oro con la cual, cuando nadie lo viera, podría abrir el portón de maravillosos jardines.
Lo curioso era que esta tenaz, consumidora nostalgia que sentía por sus padres tenía algo nuevo y extraño. Antes nunca se le había ocurrido que pudiera sentir tal cosa, había aceptado con gusto la idea de ingresar en el instituto y hasta rompió a reír cuando la madre, al despedirse por primera vez, no podía apartarse de él, en medio de las lágrimas. Y aquello estalló de pronto, en su interior, como algo elemental, sólo después de haber pasado algunos días en el instituto y de haberse sentido relativamente bien.
El pequeño Törless lo consideraba como nostalgia por el hogar, como deseo de ver a los padres; pero en realidad se trataba de algo más indeterminado y complejo. Porque, en efecto, "el objeto de esa nostalgia", la imagen de sus padres, nunca estaba propiamente presente. Quiero decir, ese recuerdo plástico, no ya tan sólo propio de la memoria, sino corpóreo, de una persona amada que nos habla a todos los sentidos y que está presente en todos los sentidos, de suerte que no podemos hacer nada sin percibir a nuestro lado su presencia, muda e invisible. Para el joven Törless, esa imagen repercutía como un apagado eco que sólo se estremecía un instante. Por ejemplo, Törless, a veces, ya no podía representarse la imagen de sus "queridos, queridísimos padres", como solía decirse en su fuero interno. Y cuando intentaba hacerlo, surgía de él ese infinito dolor cuya sensación, con serle dolorosa, se complacía en retener tenazmente; porque sus ardientes llamas le dolían y al mismo tiempo le deleitaban. El pensamiento de sus padres se le iba convirtiendo cada vez más en un mero pretexto para provocarse ese egoísta dolor que, con voluptuoso orgullo, él albergaba como en el retiro de una capilla, en la que, en medio de cien velas llameantes y cien ojos de imágenes sagradas, él esparciera incienso entre los tormentos que se infligía a sí mismo. Pero, cuando su "nostalgia" decreció y fue apagándose paulatinamente, se manifestó con claridad cuál era su verdadera índole. Al desaparecer, no aportó por fin la esperada tranquilidad, sino que dejó en el alma del joven Törless un nuevo vacío, y en ese vacío, en esa sensación de falta de plenitud, reconoció que no se trataba de una vana nostalgia que él había alimentado, sino de algo positivo, de una fuerza del alma, de algo que, con el pretexto del dolor, había florecido.
Pero aquello ya no estaba allí y esa fuente de una primera dicha superior se le había hecho perceptible al desaparecer.
En esa época, las cartas perdieron todo rastro del apasionamiento que antes ardiera en el alma del adolescente, y en cambio contenían menudas descripciones de la vida que se llevaba en el instituto y de los nuevos amigos que había hecho.
Él mismo se sentía empobrecido y desnudo, como un arbolillo que, después de su florecimiento, aún estéril, pasa el primer invierno.
Pero los padres estaban satisfechos. Lo amaban con cariño firme, inconsciente, animal. Cada vez que el joven pasaba unas vacaciones en su casa, la señora del consejero Törless, al encontrarse después en el hogar de nuevo vacío y como muerto, recorría aún durante varios días los cuartos, con los ojos llenos de lágrimas, acariciando aquí y allá con ternura un objeto en el que había descansado la mirada del muchacho o que sus dedos habían tocado. Y los dos, padre y madre, se habrían dejado hacer pedazos por él.
La torpe conmoción y la tristeza vehemente, terca que manifestaban las cartas, los apesadumbraba y les causaba un estado de tensa hipersensibilidad; la ligereza jovial, tranquila, que siguió luego, los puso otra vez alegres y, sintiendo que el muchacho había superado una crisis, le prestaron todo su apoyo.
Ni en una cosa ni en la otra reconocieron el síntoma de un desarrollo interior; antes bien, consideraron igualmente el dolor y la tranquilidad que siguió como una consecuencia natural de las circunstancias dadas. Se les escapó por entero que se trataba del primer intento frustrado que hacía el joven por desplegar sus energías interiores.
Törless se sentía ahora muy descontento y trataba vanamente de encontrar, aquí y allá, algo nuevo que pudiera servirle de apoyo.
Un episodio de esa época fue característico de lo que se estaba preparando en el interior de Törless.
Un día ingresó en el instituto el joven príncipe H., que pertenecía a una de las familias nobles más influyentes, antiguas y conservadoras del imperio.
A todos los demás compañeros les parecieron inexpresivos y afectados sus suaves ojos; y la manera que tenía de echar hacia afuera una cadera cuando estaba de pie, y de juguetear lentamente con los dedos cuando hablaba, les hacía reír y les parecía femenina. Pero se burlaban especialmente de él porque no lo llevaron al instituto los padres, sino que lo hizo el que hasta entonces había sido su preceptor, un doctor en teología, miembro de una comunidad religiosa.
Pero, desde el primer momento, ese estudiante produjo en Törless una fuerte impresión. Acaso influyera en ello la circunstancia de que se trataba de un príncipe admitido en la corte; en todo caso, era una clase de persona diferente a las que hasta entonces había conocido.
El silencio de un antiguo castillo rural y los piadosos ejercicios espirituales parecían aún emanar de él. Cuando andaba, lo hacía con movimientos suaves, elásticos, con ese no sé qué de tímido apocamiento y de concentración en sí mismo que delataba la costumbre de atravesar en línea recta y con paso firme salas y salas vacías, lugares en los que cualquier otra persona se desplazaría lentamente, a través de los rincones invisibles de los cuartos desiertos.
Para Törless, el trato con el príncipe constituyó, pues, una fuente de delicados goces psicológicos. Se inició en ese conocimiento de los hombres que enseña, por el tono de la voz, por la manera de tomar la mano, el modo de callar y la expresión del cuerpo cuando se acomoda a un lugar — en suma, por actos apenas perceptibles pero bien significativos — , a reconocer y a gozar la personalidad espiritual de otro.
Törless vivió durante ese breve período como en un idilio. No le sorprendía la religiosidad de su nuevo amigo, que para él, procediendo como procedía de una casa de burgueses librepensadores, era algo enteramente extraño. La aceptó más bien sin pensarlo mucho y, a sus ojos, ese carácter otorgaba al príncipe cierta superioridad, ya que realzaba la condición de ese joven del que Törless no sólo se sentía completamente diferente, sino excluido de toda comparación.
En compañía del príncipe, Törless se hallaba protegido, como en una capilla aislada, separada del camino principal. La idea de que no le correspondía hallarse en tal lugar se desvaneció ante el goce que le producía mirar la luz del sol atravesando las ventanas de la iglesia, y dejó que su mirada resbalase por la superficie del inútil oropel que escondía el alma de aquel ser. Así fue como Törless consiguió un retrato confuso de su amigo, de quien no podía hacerse ninguna idea concisa; como si sólo hubiera esbozado su silueta trazando con el dedo un arabesco bello pero complicado y en absoluto fiel a las leyes de la geometría.
Luego sobrevino, de pronto, la ruptura.
Por una tontería, como debió confesarse a sí mismo el propio Törless.
El hecho fue que un día se pusieron a discutir temas religiosos. Y en ese instante terminó todo. El entendimiento racional de Törless, como obrando independientemente de él, castigó, incontenible, al dulce príncipe. Lo cubrió de burlas y destruyó bárbaramente la afiligranada morada interior de su alma. Y se enemistaron.
Desde aquel momento, ya no volvieron a hablarse. Törless tenía la oscura conciencia de que había hecho algo insensato y un sentimiento poco claro le decía que aquella vara de madera de la razón que él empleara había roto algo delicado y fecundo en goces espirituales; pero le había sido imposible evitarlo. Claro está que le quedó para siempre una especie de añoranza de aquella amistad; pero parecía haber dado con otra corriente que lo alejaba cada vez más de ella.
Y al cabo de algún tiempo, el príncipe, que no se sentía cómodo en el instituto, se marchó.
Los días corrían ahora vacíos y aburridos para Törless; pero, mientras tanto, había alcanzado la pubertad e iban afianzándose, oscuros, sus nacientes instintos sexuales. En esa fase de su desenvolvimiento, trabó nuevas amistades que luego iban a tener suma importancia en su vida. Beineberg y Reiting, Moté y Hofmeier eran precisamente los jóvenes en cuya compañía había ido a despedir a los padres a la estación.
Era curioso el hecho de que esos jóvenes fueran precisamente los peores alumnos del curso. Verdad es que tenían talento y, por supuesto, pertenecían también a buenas familias; pero a veces eran violentos y revoltosos hasta la brutalidad. Y el que precisamente Törless se hubiera apegado a tales compañeros se debía acaso a su propia falta de iniciativa que, desde que se apartara del príncipe, se había acentuado notablemente. Y ello se manifestaba hasta en la dilación del rompimiento, pues tanto una cosa como la otra significaban un temor a sensaciones demasiado sutiles, contra las que la naturaleza robusta y sana de los otros camaradas reaccionaba espontáneamente.
Törless se abandonó por entero a las influencias de sus amigos, pues su situación espiritual era aproximadamente ésta: a su edad, en el instituto se leía a Goethe, a Schiller, a Shakespeare, y tal vez también a los modernos. Y así, apenas digeridos, se los copiaba, se los imitaba. Nacían tragedias romanas o poemas líricos que se desarrollaban en períodos de páginas enteras, como en la delicadeza de la obra de encaje calado. De tal modo, cosas que en sí mismas son ridículas tienen, a pesar de todo, un gran valor para asegurar el desarrollo de los jóvenes; porque, en efecto, esas asociaciones y sentimientos procedentes del exterior hacen que los muchachos eludan el peligroso y blando terreno de las sensaciones propias de esos años, en los que uno tiene que distinguirse en algo, siendo aún demasiado torpe para ello. Y no tiene importancia el que después quede algo de tales juegos en algunos y nada en otros, porque ya cada cual ha capitulado con su conciencia, de manera que el único peligro está en la edad en que se realiza la transición. Si hiciéramos comprender a uno de esos jóvenes la ridiculez de su modo de ser en ese momento, sentiría que se le hunde la tierra bajo los pies o caería en el abismo, como un atento caminante nocturno que, de pronto, no ve frente a sí más que el vacío.
En el instituto faltaba esta ilusión, esta treta que favorecía el desenvolvimiento, pues la biblioteca contenía todos los clásicos, a los que no obstante encontraban aburridos, de manera que no quedaba otro remedio que leer novelitas sentimentales y humoradas militares carentes de ingenio.
El pequeño Törless, en sus ansias de lectura, había leído todos los libros formales, y alguna trivial y tierna historia había llegado a impresionarlo por un rato. Sólo que su carácter no recibió ninguna influencia verdadera.
Por lo demás, en esa época Törless no parecía tener ningún carácter.
Por ejemplo, bajo la influencia de esas lecturas, escribió hasta una pequeña narración y comenzó a componer una epopeya romántica. Al conmoverse por las penas amorosas de sus héroes, se le enrojecían las mejillas, se le aceleraba el pulso y le brillaban los ojos.
Pero cuando dejaba la pluma todo había pasado; era como si su espíritu viviera sólo en el movimiento. Luego pudo escribir también un poema y otro relato, pero siempre en esas condiciones. Sé conmovía, pero así y todo nunca tomaba realmente en serio su trabajo, que no le parecía importante. Nada trascendía de su persona y nada salía realmente de su interior. Le dominaba un sentimiento de indiferencia del que sólo una obligación exterior podía arrancarlo, como le ocurre a un actor que tiene la obligación de representar un papel.
Eran reacciones cerebrales; pero aquello que sentimos como el carácter o el alma de un hombre, en todo caso aquello frente a lo cual los pensamientos, las decisiones y los actos parecen poco significativos, fortuitos y cambiantes, lo que, por ejemplo, Törless había relacionado con el príncipe más allá de todo juicio racional, en suma, ese fondo inmóvil de la personalidad, eso era algo que había desaparecido por completo de la vida de Törless en esa época.
Sus compañeros evitaban este trasfondo inmóvil del alma, y lo sustituían por las bromas, el deporte y la brutalidad, del mismo modo como, en la escuela, las veleidades literarias son las encargadas de llenar este vacío.
Contra la primera de estas posibilidades, Törless tenía una tendencia demasiado acusada por lo espiritual; contra la segunda poseía un tacto demasiado agudo ante lo ridículo de los falsos sentimientos que la vida en el instituto hacía patentes a través de la coacción o la predisposición a las peleas y las discusiones a puñetazos. Por esta razón su ser experimentaba algo indeterminado, una inquietud interior que no le permitía ni tan sólo encontrarse a sí mismo.
Törless se apegó a sus nuevos amigos, porque se sentía dominado por su violencia y brutalidad y, como era orgulloso, intentó, en ocasiones, hasta competir con ellos, pero cada vez que lo hizo se quedó a mitad de camino y debió sufrir no pocas bromas. La experiencia volvió a intimidarlo. Toda su vida consistía, durante ese período crítico, sólo en la obstinación renovada de emular a sus rudos, viriles amigos, y en una profunda indiferencia interior respecto de esos empeños.
Cuando lo visitaban sus padres, él permanecía callado y hosco, mientras estaban solos. Evitaba siempre,
Con uno u otro pretexto, los cariñosos cuidados de la madre. En verdad le habría gustado abandonarse a ellos, pero se avergonzaba, como si sintiera clavados en él los ojos de sus camaradas.
Los padres tomaban aquello como indecisión y torpeza, propias de los años de desarrollo.
Por la tarde, se reunía todo el ruidoso grupo; jugaban a los naipes, comían, bebían, contaban anécdotas sobre los profesores y fumaban los cigarrillos que el consejero había llevado de la capital.
Esa animación alegraba y tranquilizaba a los padres.
Nada sabían de las otras horas que vivía Törless y que, en los últimos tiempos, eran cada vez más frecuentes. Törless tenía momentos en que la vida en el instituto le parecía por entero carente de sentido. Entonces se deshacía la masilla de sus empeños cotidianos y las horas de su vida se esparcían, sin conexión interior entre sí.
Con frecuencia permanecía largo rato sentado, en oscura meditación, encogido sobre sí mismo.
Esta vez habían sido dos los días de visita. Habían comido, fumado, dado un paseo, y ahora el tren rápido llevaría de nuevo a los padres a la capital.
Un ligero temblor en los rieles anunció la proximidad del tren, y el toque de la campana, que colgaba del techo del edificio de la estación, resonó implacable en los oídos de la señora Törless.
— De modo, mi querido Beineberg que cuidará usted de mi muchacho, ¿verdad? — dijo el consejero Törless, volviéndose al joven barón Beineberg, un joven alto, huesudo, con grandes orejas separadas, pero de ojos expresivos e inteligentes.
Al oír esta recomendación, el joven Törless torció el gesto y Beineberg sonrió halagado y con un poco de malicia.
— sobre todo — dijo el consejero, dirigiéndose a los demás — quiero rogarles que en el caso de que le suceda algo a mi hijo, me lo comuniquen sin tardanza.
Pero esto arrancó al joven Törless una exclamación de reproche.
— pero papá, ¿qué va a pasarme? — dijo, aunque ya estaba acostumbrado a tener que soportar en cada despedida aquellos exagerados cuidados.
Los otros juntaron los talones, manteniendo rígidos al costado los elegantes espadines, y el consejero agregó:
— nunca se sabe lo que puede ocurrir. Y sólo pensar en ello me intranquiliza mucho. A fin de cuentas, bien podrías verte impedido de escribir.
El tren entró por fin en la estación. El consejero Törless abrazó a su hijo y la señora Törless se apretó aún más el velo sobre el rostro, para ocultar las lágrimas, los amigos agradecieron uno tras otro los cigarrillos del consejero y por fin el guarda cerró la portezuela del coche.
Otra vez más, el matrimonio contempló los altos, desnudos paredones de la parte trasera del instituto, los enormes, extendidos muros que rodeaban el parque; y por fin, a derecha e izquierda, volvieron a aparecer los campos grises y pardos y los ocasionales árboles frutales.
Mientras tanto, los jóvenes habían abandonado la estación y avanzaban en dos filas por los bordes de la calle — para evitar por lo menos el polvo más espeso y tenaz — , hacia la ciudad, sin conversar mucho.
Eran las cinco y sobre los campos se extendía una atmósfera fría y grave como un anuncio de la noche.
Törless estaba muy triste.
Acaso se debiera a la despedida de sus padres, acaso tan sólo a la sutil, sorda melancolía que pesaba ahora sobre toda la naturaleza y esfumaba las formas de los objetos situados a pocos pasos de distancia, al tiempo que los cubría con pesados colores, faltos de brillo.
La misma terrible indiferencia que durante toda la tarde lo había agobiado se deslizaba ahora sobre la llanura y, detrás de ella, como una viscosa niebla, se pegaba a los campos sembrados y a aquellos otros, grisáceos, plantados de nabos.
Törless no miraba ni a derecha ni a izquierda; pero lo sentía. Paso a paso ponía el pie en la huella que acababa de dejar en el polvo el que iba delante de él y sentía que debía hacerlo así, como si una férrea obligación lo llevara a ajustar toda su vida — paso a paso — a esa sola línea, a ese solo sendero estrecho, al que debía adaptarse y en el que debía permanecer, a través del polvo.
Cuando se detuvieron en una bifurcación en la que otro camino se confundía con el de ellos en una especie de mancha redonda y extendida, y se encontraron frente a un indicador podrido, que se levantaba en el aire, Törless interpretó como un grito desesperado la contradicción entre este indicador y la horizontalidad de los caminos en cuyo cruce se levantaba.
Los jóvenes continuaron andando. Törless pensaba en sus padres, en conocidos, en la vida. A esa hora, la gente se viste para acudir a una reunión, o al teatro, y luego va al restaurante, oye una orquesta, acude al café. Se traba alguna relación entretenida, se mantiene hasta la mañana una aventura galante: la vida corre como una rueda maravillosa que brinda siempre algo nuevo, algo inesperado… Estos pensamientos le arrancaron un suspiro y a cada paso que lo acercaba al rigor del instituto, algo lo iba estrangulando cada vez más.
Ya oía ahora el tañido de las campanas. A decir verdad, nada lo aterraba tanto como esa señal de las campanas, que cortaban irremisiblemente el fin del día, como una brutal cuchilla.
Entonces se sumía en la nada y su vida languidecía en una permanente indiferencia. Pero aquel doblar de campanas añadía aún el escarnio, y sumía a Törless en un estado de rabia impotente, en el que se estremecía por sí mismo, por su suerte, por el día sepultado.
Ahora ya no podrás experimentar nada, durante doce horas no podrás vivir nada, durante doce horas estarás muerto… Tal era el sentido de aquel tañido de campanas.
Cuando el grupo de jóvenes se metió entre las primeras casas bajas, parecidas a chozas, se desvanecieron las sordas sensaciones de Törless. Como sobrecogido de súbito interés, levantó la cabe/a y miró con vehemencia al interior de las casitas sucias, frente a las cuales pasaban. Ante las puertas de la mayor parte de ellas, había mujeres de pie, en bata o toscas blusas, con anchos pies manchados y brazos desnudos, morenos.
Si eran jóvenes y guapas, los muchachos les dirigían groseras y chuscas palabras. Ellas se juntaron mientras ahogaban risotadas, por la presencia de los "señoritos". Cuando al pasar alguien les rozaba con demasiada rudeza el pecho, lanzaban chillidos, o replicaban, en medio de carcajadas, con alguna grosera palabrota o un golpe en las caderas. Otras se limitaban a mirar con grave enojo a los jóvenes, y el campesino que acertó a llegar en ese momento sonrió turbado, a medias inseguro, a medias benévolo.
Törless no participó en estas orgullosas, tempranas, manifestaciones de virilidad de sus amigos.
La razón de ello estaba, acaso, en parte en cierta timidez frente a las cuestiones sexuales, como le ocurre a la mayor parte de los adolescentes; pero, sobre todo, en la naturaleza especialmente sensual de Törless, que tenía colores más escondidos, vigorosos y oscuros que la de sus camaradas y se manifestaba por ello con mayor dificultad.
Mientras los otros se comportaban desvergonzadamente con las mujeres, más por parecer "elegantes" que por verdadera avidez, el alma de silencioso del joven Törless se revolvía flagelada por una verdadera obscenidad.
Miraba con ojos tan ardientes, a través de las ventanas y estrechos corredores, al interior de las casas, que sentía bailar continuamente, frente a los ojos, como una redecilla.
Niños casi desnudos se revolcaban entre las inmundicias de los patios. Aquí y allá, la falda de una mujer que trabajaba mostraba la corva desnuda, o tieso entre los pliegues del vestido se acentuaba el túrgido pecho. Y como si todo aquello tuviera lugar en una atmósfera completamente diferente, animal, agobiante, del corredor de las casas se exhalaba un aire pesado, denso, que Törless aspiraba con vehemencia.
Pensaba en pinturas antiguas que viera en los museos sin haber comprendido mucho. Esperaba algo que nunca ocurría, como siempre había esperado de aquellos cuadros. Pero, ¿qué era?… Esperaba algo sorprendente, que aún no había acaecido, un espectáculo terrible, del que no era capaz de imaginar nada, algo de una sensualidad tremenda, animal, que debía cogerlo como con zarpas y desgarrarlo, una experiencia que, de alguna manera todavía no clara, relacionaba con las sucias batas de las mujeres, con sus toscas manos, con la vulgaridad de sus dormitorios, con… La suciedad de las inmundicias de los patios y corrales… No, no… Sentía ahora con mayor fuerza la quemante redecilla ante los ojos. Las palabras no podían expresarlo. No es lo que las palabras pueden decir; se trata de algo mudo…, una estrangulación del cuello, un pensamiento que apenas se insinúa cuando uno trata de decirlo con palabras, pero que entonces se aleja más todavía, algo parecido a lo que sucede con las ampliaciones muy grandes, en las que las cosas se ven con mayor claridad, pero donde llegan a verse cosas que, de hecho, no están… De todos modos, era algo como para avergonzarse.
— ¿siente nostalgia, el niño? — le preguntó de pronto, burlonamente, el alto Reiting, que le llevaba dos años de edad y a quien el silencio de Törless y sus sombríos ojos habían llamado la atención. Törless sonrió turbado; le pareció que el malicioso Reiting había estado acechando el curso de su proceso interior.
No respondió palabra. Mientras tanto, habían llegado a la plaza de la iglesia de la pequeña ciudad, que tenía la forma de un cuadrado y el suelo cubierto con adoquines, y allí los amigos se separaron.
Törless y Beineberg no querían ir todavía al instituto, en tanto que los otros, como no tenían permiso para permanecer fuera más tiempo, tuvieron que volver.
2
Ellos se dirigieron a la confitería.
Se sentaron a una mesita redonda, junto a una ventana que se abría al jardín y bajó una araña de luz de gas, cuyas bujías zumbaban suavemente dentro de lechosas esferas de vidrio.
Se hicieron llenar las copitas con variados licores, fumaron algunos cigarrillos, comieron pasteles y gozaron de la comodidad de ser los únicos parroquianos, pues en las salas traseras se veía sólo un huésped frente a su vaso de vino. En el frente reinaba el silencio, y hasta la dueña del establecimiento, una mujer obesa y entrada en años, parecía adormecida detrás del mostrador.
Törless contemplaba a través de la ventana, con una mirada perdida y distraída sobre el desierto jardín, como iba oscureciendo poco a poco.
Beineberg hablaba, hablaba de la india, como de costumbre. Su padre, que era general, había estado allí, siendo oficial joven, al servicio de Inglaterra. Y al volver no sólo había llevado, como hacen todos los europeos, obras de talla, telas e idolillos, sino que conservó también algo de las misteriosas, extrañas luces crepusculares del esotérico budismo. No había dejado de aleccionar a sus hijos, desde la infancia, con todo lo que sabía sobre ello y con los conocimientos que luego fue adquiriendo.
Por lo demás, le ocurría algo muy singular con la lectura. Era oficial de caballería y, en general, no le gustaban nada los libros. Despreciaba por igual las novelas y las obras filosóficas. Cuando leía, no se detenía a meditar en el significado de la exposición o en cuestiones de controversia, sino que pretendía, ya al abrir el libro, penetrar, como a través de un secreto portillo, en el centro mismo de exquisitos conocimientos. Debían ser libros cuya sola posesión fuera como una secreta condecoración y como una garantía de revelaciones supra terrenales. Para él, únicamente poseían tal calidad los libros de la filosofía india, a los que no consideraba meros libros, sino revelaciones, realidades, obras clave, como los libros de alquimia y magia de la edad media.
A ellos se entregaba aquel hombre sano, activo, que cumplía con los rigores del servicio y que, además, montaba él mismo casi diariamente sus tres caballos, las más veces al atardecer.
Solía tomar al azar un pasaje y, antes de leerlo, pensaba si aquel día no le sería desvelado su íntimo sentido. Y nunca quedó decepcionado, aunque bien se daba cuenta de que no había llegado sino hasta el vestíbulo del sagrado templo.