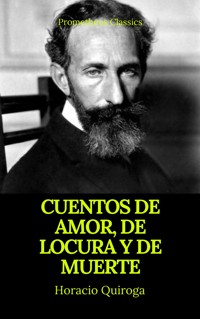Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bärenhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los protagonistas que integran los relatos de este tercer volumen de Horacio Quiroga no son más que simples marionetas controladas por los hilos de una mente que supo manejar a la perfección la crueldad y el terror. Personajes que aparecen envueltos en una atmósfera extrahumana y alucinante, vencidos, la mayoría de las veces, por fuerzas rudas e incontrolables o por la impiedad de sus semejantes. Los escenarios que presenta el autor no responden en absoluto a imágenes idílicas, estilizadas y convencionales. Por el contrario, en sus letras hay un largo proceso de reconocimiento de una realidad hostil, en la que el hombre está en una lucha constante por derrotarla. Horacio Quiroga siempre se autodenominó un narrador de acción antes que un escritor intelectual. Quizás sea por eso que sus obras nos transmiten la imagen de un Ser auténtico que se formó a sí mismo a lo largo de una vida compleja y díficil. Un hombre que dejó para la posteridad algunas de las piezas más brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quiroga, Horacio
Las voces queridas que se han callado y otros cuentos / Horacio Quiroga. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Bärenhaus, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8449-47-0
1. Narrativa Uruguaya. 2. Cuentos. I. Título.
CDD U863
Corrección de textos: Carolina Baldo
Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.
Todos los derechos reservados
© 2016, 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.
Publicado bajo el sello Bärenhaus
Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.
www.editorialbarenhaus.com
ISBN 978-987-8449-47-0
1º edición: junio de 2016
1º edición digital: febrero de 2023
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Sobre este libro
“El destino no es ciego, sus resoluciones fatales obedecen a una armonía todavía inaccesible para nosotros, a una felicidad superior oculta entre las sombras...”
Horacio Quiroga
Los protagonistas que integran los relatos de este tercer volumen de Horacio Quiroga no son más que simples marionetas controladas por los hilos de una mente que supo manejar a la perfección la crueldad y el terror. Personajes que aparecen envueltos en una atmósfera extrahumana y alucinante, vencidos, la mayoría de las veces, por fuerzas rudas e incontrolables o por la impiedad de sus semejantes.
Los escenarios que presenta el autor no responden en absoluto a imágenes idílicas, estilizadas y convencionales. Por el contrario, en sus letras hay un largo proceso de reconocimiento de una realidad hostil, en la que el hombre está en una lucha constante por derrotarla.
Horacio Quiroga siempre se autodenominó un narrador de acción antes que un escritor intelectual. Quizás sea por eso que sus obras nos transmiten la imagen de un Ser auténtico que se formó a sí mismo a lo largo de una vida compleja y difícil. Un hombre que dejó para la posteridad algunas de las piezas más brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana.
Sobre Horacio Quiroga
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879, y murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937.
Autor de Los arrecifes de coral (1901), El crimen del otro (1904), Historia de un amor turbio (1908), Cuentos de Amor de Locura y de Muerte (1917), El Salvaje (1920), Cuentos de la Selva (1921), Anaconda (1923), El Desierto (1924), Los Desterrados (1926), Pasado amor (1929) y Más Allá (1934) su último libro.
La existencia de Quiroga estuvo rodeada de tragedias, desde la muerte accidental de su padre a causa de un disparo de arma de fuego, hasta el envenenamiento de su primera esposa, pasando por la pérdida de dos hermanas que murieron de fiebre tifoidea y el suicidio de su padrastro, entre otras desgracias.
En 1936 se internó en el Hospital de Clínicas por un agudo dolor en el estómago. Apenas unos meses después le diagnosticaron un cáncer incurable y esa misma medianoche, en presencia de un amigo, Quiroga bebió un vaso de whisky con cianuro que lo mató a los pocos minutos. Sus restos fueron repatriados a su Uruguay natal.
ÍNDICE
CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Horacio QuirogaNota del editorDos historias de pájarosEl guardaparques comedianteEl haschichEl hijoEl hombre muertoEl invitadoEl llamadoEl lobisónEl lobo de esopoEl machitoEl mono ahorcadoEl potro salvajeEl siete y medioEl simúnEl sueñoEl techo de inciensoEl vampiroEn la nocheIdilioLa ausencia de MercedesLa cámara oscuraLa compasiónLa crema de chocolateLa mancha hiptálmicaLa realidadIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIILas rayasLas voces queridas que se han calladoMás alláPolea locaReproducciónTacuara-MansiónUn peónUna bofetadaNOTA DEL EDITOR
Leer a Horacio Quiroga es como sumergirse en un océano alucinante del que cuesta mucho sobreponerse para volver a la superficie. Sus historias nunca acaban, aún después de leerlas siguen escarbando la mente como termitas en la madera.
Su trágica vida, llena de suicidios y muertes, llegó a obsesionarlo de tal manera que logró que todas sus narraciones tuvieran un contenido macabro, morboso y una constante atmósfera de alucinación, crimen, locura y estadios delirantes.
Quiroga también logró una manifiesta precisión en la manera de narrar y describir los ambientes naturales. Sus años de residencia en la selva misionera, en el norte argentino, le sirvió para dar vida a protagonistas víctimas de la hostilidad y el desmán de un mundo salvaje e irracional.
Nuestro compromiso en esta edición es acercarle al lector algunos de los cuentos más destacados de un autor que dejó marcado para siempre su estilo en este género literario.
Quiroga resumió su modo de narración en el Decálogo del perfecto cuentista, dejando en claro pautas referentes a la estructura, la tensión narrativa, la culminación de la historia y el impacto del final.
Decálogo del perfecto cuentista
Por Horacio Quiroga
I - Cree en un maestro -Poe, Maupassant, Kipling, Chejov- como en Dios mismo.
II - Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo.
III - Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.
IV - Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.
V - No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
VI - Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: “Desde el río soplaba el viento frío”, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes.
VII - No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo.
VIII - Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
IX - No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.
X - No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento.
Dos historias de pájaros
—Yo le voy a contar a usted esto mismo —me dijo el plantador—: dos historias de pájaros. Después de ellas comprenderá usted en gran parte lo que está viendo.
Lo que yo veía era un tendal de preciosos pajarillos, rigurosamente envenenados por el hombre que me hablaba. Sus cadáveres salpicaban como gotas de sangre toda la extensión de los almácigos de yerba. Noche a noche el plantador, con su linterna eléctrica, distribuía los granos envenenados, no solo en los canteros, sino por la quinta de frutales, en el jardín mismo, donde no es presumible que las avecillas de color púrpura hicieran daño alguno.
Hasta donde alcanzaba el poder de aquel hombre, su plantación era un cementerio de pájaros. Por todas partes se veía sus cadáveres desplumados por el viento, y más o menos secos, según que el sol o las hormigas del país se hubieran anticipado a la descomposición.
Todas las madrugadas la plantación entera trinaba melodiosamente como en una aurora de paraíso. Pero al salir el sol, aquella aurora melodiosa se abatía fulminada en lluvia de sangre.
—Esto mismo —repitió el hombre, contemplando tranquilo la matinal hecatombe que yo miraba mudo—. Yo también sentía lo que siente usted ahora ante este espectáculo, y juraba que una casa sin niños, una tierra sin flores y una aurora sin pájaros, son la desolación misma. Para los individuos en mi caso, creo hoy que las flores y los pájaros constituyen un lujo, así sea de la naturaleza, y solo gozable con amor por las gentes ricas. El hombre pobre, y aquí sobre todo, no puede detenerse cuando ante el filo de su azada surge una voluptuosa azucena del monte, o una bandada de espléndidos pajarillos se asienta a escarbar sus almácigos regados con humano sudor.
Cuando no se disputa con otros la vida a la naturaleza, cuando los intereses de las especies no se encuentran, es fácil entonces pasmarse ante un pote con granos al arsénico o harinas al cianuro...
Pero cuando yo vine aquí a plantar yerba, y trabajé como un bruto preparando la tierra para los almácigos y regando como es necesario regar aquí cuando la fatal seca de primavera esteriliza todo esfuerzo que no sea enorme, entonces nadie me dijo que las tucuras, las hormigas, los grillos, los grillos topo y la sequía misma son para el plantador albricias comparadas con estos divinos pájaros. Todas las mañanas surgían del pajonal del río en bandadas inmensas, y era una delicia verlos saludar al sol y al hombre mismo, revolando sobre su plantación. Pero donde abatían su vuelo a escarbar y comer las semillas de yerba, no quedaba por delante de aquel hombre sino la miseria.
Al venir aquí yo me había informado personalmente de la calidad de las tierras. Pregunté si había alguna plaga particular de la región, fomentada por el pajonal y sus fiebres. Se me dijo que no, fuera de las víboras, lo que me interesaba como plantador. En cambio, poseía la zona como ventajas inapreciables la lenidad de las heladas y el agua a mano.
A propósito de víboras: cuando el Ñacanguazú baja velozmente en pos de una gran crecida, deja islotes poblados de alimañas que se han refugiado allí. En una de estas ocasiones encargué a un muchacho que me macheteara cierto pajonal que había emergido constantemente de las altas aguas. Media hora después fui allá y hallé al chico con tres o cuatro víboras muertas alrededor.
—Mucha víbora —observé.
—No tantas —me respondió sin mirarme ni suspender su tarea. “Mucho antes de almorzar lo vi regresar, e inquirí la causa”—. Demasiadas víboras... —dijo solo.
Había muerto treinta y cuatro, y consideraba que ya eran bastantes víboras.
Bien. Esto es un incidente. Pero esas treinta y cuatro víboras encontradas en tres horas no me ofrecían la certidumbre de desastre que estos preciosos pajarillos. Y a la observación que me hace usted de por qué no cubro con tejido de alambre los almácigos, le responderé con franqueza que me he habituado a esta caza. Los pajarillos no escarmientan y prefieren la muerte a dejar quietas mis semillas. Por mi parte, yo no me canso tampoco de envenenarlos.
Y ahora la historia de otro pajarraco.
Este fue traído del Brasil por un capataz de obraje, brasileño también, y ambos se hospedaron en el hotelito de la barra, donde yo me alojaba entonces mientras concluía de levantar el rancho en que nos hallamos. Fuera de las horas de comer y dormir, yo estaba siempre aquí. Y volvía cansado a comer, con dos leguas de marcha a pie para cada comida, y más cansado aún a dormir, entre el ruido de las ratas que volteaban todos los tarros de los estantes.
A pesar de esto, me uní a los tres días de la llegada del brasileño al grupo de plantadores que fueron a interpelarlo a propósito de su pájaro.
¿Ha oído usted golpear con un grueso marrón sobre un riel? Esto es lo que hacía el pájaro. No tenía más tamaño que un zorzal. Tenía las alas y el lomo negros y la barriga amarrilla. Y pasaba todo el día quieto en un solo palito, de los tres que tenía en su jaula. Pero desde allí, constantemente, a todas horas y sin mover una sala pata, gritaba. Gritaba exactamente como si su pico fuera un martillo de acero, y nuestro oído, un riel vibrante.
No puede tener usted idea de lo que era aquel estruendo metálico durante el día y la noche, y que redoblaba al fuego del mediodía, cuando todo ruido enmudece asfixiado, hasta el de las chicharras.
No se podía vivir, y entramos en el cuarto del brasileño, que dormía la siesta en calzoncillos y con su baúl encima del catre.
—Venimos a rogarle —le dijimos— que haga el favor de sacar de aquí a su pájaro. Nadie puede dormir con sus gritos.
—Mi pájaro no grita, canta —respondió el hombre, con ambos pies desnudos cogidos entre las manos.
—Cante o grite, lo mismo da —repusimos—. Antes aquí se podía vivir. Ahora esto es un infierno.
—Donde yo estoy, está mi pájaro —repitió el hombre con igual altivez—. No queda otro como él en todo el Brasil.
—Por esto queremos que se vaya —insistimos nosotros.
Pero no hubo qué hacer. El brasileño protegía a su pájaro y el hotelero a ambos.
Al día siguiente, mientras almorzábamos, uno de nosotros se levantó con un pan entero y salió al patio a estrellar al pájaro con jaula y todo. Pero su dueño, desconfiado, lo había entrado en su cuarto.
Decidimos entonces comprarlo entre todos, y tras largo regateo lo obtuvimos por doscientos pesos.
No querrá usted creer si le digo que entre catorce o quince hombres endurecidos por el trabajo llevamos entre todos al pájaro a la playa, y allí lo matamos.
¿Gente instintiva? ¿Cafard excitado por la lucha contra la naturaleza?, se preguntará usted. Ni una ni otro. Antes de responderse a sí mismo, oiga la historia del otro pájaro. El del brasileño gritaba, aunque su dueño se empeñara en que no. Verá usted ahora uno de otra especie.
Tengo esta historia de primera mano, y respondo de ella como del amigo que me la contó. Este era un hombre que sentía estas cosas como usted, y se casó con una muchachita que las sentía más que él. No hallaron nada mejor para su viaje de novios que recorrer el Oriente, reviviendo al conjuro de su amor las civilizaciones muertas, pues nada hay en el pasado de que ellos no fueran capaces de arrancar una emoción de arte.
Detuviéronse en Grecia, bajo la brisa del mar Egeo, sonámbulos de amor y poesía, y a escasos kilómetros de Atenas alquilaron un chalet entre viñedos, por cuyas ventanas abiertas entraban de noche la luna y la sombra de los mirtos.
Como si su juventud, su dicha y el ambiente fueran poco, la primera noche un ruiseñor cantó. Cantaba solitario en el jardín, casi encima de sus cabezas y, menos feliz y más generoso que los amantes estrechados, lanzaba a la noche estéril su divino reclamo de amor.
No era este el pajarraco del brasileño, ¿verdad? Cinco años después de esto mi amigo, con la voz todavía embargada, me contaba lo que fue aquella primera noche griega, casi de bodas, alentada por el canto del ruiseñor. Ambos se habían levantado y, de codos en la ventana, vieron elevarse ante ellos, desde el fondo de las noches clásicas, la gran poesía del pasado.
—¡Oh, si volviera esta noche! —decía a cada instante la desposada.
Volvió. Volvió el ruiseñor esa noche, y la otra, y todas las que siguieron, sin faltar una sola. Comenzaba a cantar a medianoche, cuando ellos comenzaban a coger el sueño, y enmudecía al rayar el alba, cuando ellos lo habían perdido.
¿Recuerda usted que entre quince hombres barbudos matamos al pájaro que golpeaba en un riel? Pues bien: al cabo de quince días mi amigo había agotado todos los medios y procedimientos conocidos para ahuyentar, cazar, fusilar y envenenar al suyo. Y era un ruiseñor.
Por esto, cuando le ofrezcan a usted el goce sin tregua ni fin que proporciona un pájaro —llámesele Beethoven—, recuerde el ruiseñor de las noches griegas. La sensibilidad a la belleza tiene un límite. Y tras él puede no hallarse sino el crimen.
El guardaparques comediante
En el fondo del bosque, entre una verde aglomeración de ceibos y timbós, vivía un pobre hombre que se llamaba Narcés. Era bajo, amarillo y triste. En su juventud había sido cómico de un teatro de aldea. Usaba barba que no peinaba nunca, y monóculo, al cual se había acostumbrado en las farsas de la escena. Sus penas le habían vuelto distraído. Caminaba con lentitud indiferente, abriendo y cerrando los dedos, envuelto en una larga capa que arrastraba a modo de toga.
Solía suceder que, levantándose tarde, se lavaba y peinaba con cuidado, ajustaba correctamente su monóculo, y tomando el camino que conducía pueblo marchaba gravemente. Al rato murmuraba: yo soy romano y negligente. Se detenía pensativo y bajaba la cabeza. Después continuaba su marcha. Pero las más de las veces se volvía de pronto y comenzaba a deshacer su camino, lleno de distracción y tristeza. En el resto de esos días quedaba aún más encogido de hombros, y abría y cerraba con más frecuencia sus manos.
Por lo demás, era inofensivo. Su gran diversión consistía en ajustar un papel cuadrado a los vidrios de la ventana, y contemplarle de lejos.
En las rudas mañanas de invierno iba a sentarse a la linde del camino y, arrebujado en su capa, soportaba el helado cierzo que le hacía tiritar.
No se movía de allí hasta que una pobre mujer cualquiera pasaba temblando de frío. Entonces la saludaba, retirándose satisfecho: he sido galante, se decía.
Una vez encontró en un rincón de su cuarto algunos viejos libros que le sirvieran de enseñanza para el teatro. Pasó tres días encerrado. Al cabo de ese tiempo salió con una larga espada de palo y el rostro sombrío. Fue al pueblo —era de noche— y se apostó en una esquina, observando de soslayo las desiertas calles. Como después de mucha espera pasara una dama fue al encuentro de ella, detuvose, colocó su mano izquierda en la cadera, avanzó la pierna derecha, dobló ligeramente la otra, se inclinó, sacó su sombrero, y dijo graciosamente:
—Señora de mis ojos, ¿es que vuesa merced quiere mi vida?
A pesar de todo, era un buen hombre a quien su poca suerte, sin duda, había vuelto algo distraído.
Era guardaparques. Las chicas se reían de él, y los rapaces le seguían cuchicheando. El extraño adorno de sus ojos llamaba la atención de las comadres que le señalaban con el dedo cuando iba, raras veces, a hacer sus compras al pueblo. En esos casos tomaba porte señoril y daba grandes zancadas.
Sucedió que una muchacha que oyera escondida sus monólogos, le susurró al pasar: “Soy romano y negligente”. Esto le dejó pensativo por tres días.
En consecuencia, una tarde cogió el palo que le servía de bastón, calzó las grandes botas, y fue a llevar una carta a su jefe que vivía a muchas leguas de distancia. Dejó el papel al secretario y se retiró. Como entregaran el sobre al señor, este, abriéndole, leyó —escrito en gruesos caracteres perfilados que denotaban un paciente estudio del carácter de letra que debiera adoptar—: “Soy romano y negligente”.
Tenía, entre otras manías, la de resguardarse del canto de las ranas. Se cuidaba de él, pero a manera de los ñanduces, esto es, ocultando la cabeza detrás de un árbol u objeto cualquiera. Su canto —decía— puede ocasionar una instantánea regresión a la célula, solo con que las ondas sonoras repercutan en nuestro centro.
Dialogaba con los cazadores furtivos, observándoles burlonamente con su monóculo.
“Merodear” —solía decirles— “es como buscar un traje nuevo”.
Y enseñaba el suyo rotoso con compasión.
Nunca se acostaba sin antes trazar con tiza una línea recta en el suelo y colocar encima su sombrero.
Los domingos salía de pesca; pero como nunca ponía lombrices a sus anzuelos, los peces, al chapotear, le sumergían en hondas cavilaciones. En uno de estos sucesos mandó una larga disertación al magistrado del pueblo, con este título: Del anzuelo y las lombrices, como factores indispensables en la pesca.
Sabía latín, que no había aprendido, y recitaba versos en inglés.
Su estribillo era: por más parques y no menos.
Tenía sentencias propias, escritas en un viejo rastrojero fileteado, adquirido no sabía dónde.
He aquí una de ellas:
“La raza es el justo medio. A regularidad, siglo. Cuando las razas degeneran, los superiores avanzan. Degeneración quiere decir exaltación. Un halcón peregrino vuela: los papanatas sapos abren la boca. Como no pueden volar, se arrastran. Entonces proclaman que el que no hace como ellos, peca”.
Otra máxima: “Seamos prudentes. ¿Qué quiere decir prudencia? Coordinar los medios de modo que nos produzcan el mayor goce posible. Obremos tal como nos sentimos inclinados a obrar; esto es seamos prudentes.
De todos los recuerdos de su vida anterior, solo conservaba uno sombrío. ¿Mucho tiempo? Sí, ya casi no recordaba cómo había sido.
Era el gracioso del cuerpo. Sus compañeros se burlaban de él, y le pegaban sin motivo alguno. Pero era tan bueno que sonreía dulcemente. Una noche le convidaron a cenar, porque la dama joven, que cumplía años, le tenía compasión.
Era una hermosa fiesta, llena de alegría y de señoras. Cuando entró con su vestido desgarbado, sonriendo con timidez y dulzura, como si quisiera pedir disculpa por su presencia, todos le aclamaron a grandes gritos. Uno le tiró del saco, haciéndole caer para atrás; otro le arrojó vino a la cara, un tercero le embadurnó la cara con pasteles, otros le hicieron caer de rodilla, colgándose de sus hombros. Y así todos, empujándole, maltratándole, sirviendo de juguete a los criollos alegres. Pero él se limpiaba sin protestar, sacudía su ropa, pedía casi perdón por su pobre figura.
Cuando se cansaron de él, abandonándole, fue a sentarse en un rincón, con las manos sobre las rodillas. No hacía ruido, por temor de ofenderles. Miraba la creciente alegría de sus compañeros, siempre en su silla, pues no se atrevía a tomar parte en la fiesta. Por eso cuando el primer actor se le acercó, ofreciéndole un vaso de aloja (fermento del Prosopis), rehusó, apartando dulcemente el vaso.
—¡Qué beba! ¡Qué beba! —gritaban todos.
—¡Bebe! —repetía el actor.
Pero él insistía en su negativa. Como nunca había bebido, temía le hiciera mal. Acudieron todos: uno le sujetó los brazos, los demás le levantaban la cabeza, tirándole del cabello.
—¡Pero déjenme! —repetía el pobre, debatiéndose— ¿Qué mal les he hecho yo?
—¡Qué beba! ¡Qué beba! —vociferaban.
Y tuvo que beber, y le abandonaron. Al rato insistieron de nuevo y volvió a beber. Y así, cuatro, cinco, seis vasos de aloja.
Se abría para él un mundo nuevo, una convicción tan serena y sencilla de que él estaba a la altura de sus compañeros, que entró en el grupo de las señoras, dirigiendo —sonriente— frases de fina intención.
Sus ademanes eran gratos, tenía alucinaciones. De pronto se sintió con exquisita potencia de voz, y cantó una romanza galante, marcando con el índice el compás.
No permitió que le aplaudieran sino una vez que se hubo parado sobre una silla. Y entonces, sacando la cadera, aplaudió a su vez con suave gracia.
Luego entró en un período de exaltación amorosa. Abrazaba a las damas y les besaba los ojos. Se colocó un sombrero de mujer, y caminando afeminadamente, exclamó: ¡Ved el amor que pasa! Enseguida bebió sin interrupción una botella de vino.
Tenía sed. Bebió más. Cuando la fiesta hubo concluido, se fue con la primera dama a quien agradaba su estado anormal. Es gracioso, decía. Soy galante, insinuaba él, estrechándola. Estaba completamente desvariado.
Luego no recordaba bien lo que había sucedido. En casa de ella tuvo delirios, horas indiscutibles, en que tal vez la locura hizo presa de él.
Su crimen, por el que fue condenado a cuatro años de prisión —pues se le reconocieron causas atenuantes— le había hecho sufrir al principio, luego le había molestado, después le ocasionó orgullosa ventura. Había llegado, en pos de hondo examen, a la conclusión de que el pasado no existe, y todo individuo deja tras de sí millares de otros individuos que son los que han llevado a cabo las diferentes acciones del yo anterior.
—Con mucho —decía— yo seré un descendiente lejano.
“El que mata” —escribió una vez— “tiene dos yo: el suyo y aquel del cual se apropia. Es un avance a la absoluta individualidad. He observado que todos los que matan violentamente asimilan algunas de las cualidades de la víctima. Esto prueba la necesidad de matar, en la oscura persecución de un modo que falta al yo”. Una vez concluida la carta, la encerró en un sobre y la llevó al correo con esta dirección: Al señor Narcés, guardaparques. Esperó lleno de impaciencia la carta, y cuando la recibió y la hubo leído, exclamó satisfecho: estoy conforme conmigo mismo.
Los años pasaron, y Narcés vivía siempre en su casita del bosque con la suave dulzura de su existencia sin preocupaciones de ninguna clase. No había perdido sus costumbres: su placer consistía, como antes, en el pedacito de papel cuadrado y su monóculo. Pero una mañana se olvidó de colocárselo, y sonriendo con tristeza comprendió que su vida cambiaba.
Aunque Narcés se había deshecho de todo lo que le recordara su vida anterior, y vivía en su pobreza olvidado de todo, guardaba, sin embargo, algunos libros de literatura en los que su juventud había hallado un molde casi perfecto. Dentro de un cajón estaban esos libros; y la madrugada que le vio sin monóculo pasó sobre él, como una mano helada que pasa sobre la frente, y Narcés desenterró esos libros y formó con ellos un espejo en el que su vieja alma no tornó a reflejarse.
Llevaba en su cabeza la verdad literaria de dos mil años, axiomas, teorías y purezas gastados en el silabeo secular, y toda esa llanura de blancos corderos y almas rectanguladas era un antiguo paisaje, para cuya existencia de soñador en voz alta tenía que ser forzosamente precario. Sus ideas de pobre viejo tenían la extravagancia de los grandes esfuerzos que nunca pudieron ser útiles, y la desolación de su vida comenzaba a llorar el vacío de los no gozados amores. Y así la regresión a una edad que estaba muy lejos de ser la suya desequilibró su organismo, y Narcés paseó el cansancio de su esterilidad durante noches enteras entre las cuatro paredes de su cuarto, extendiendo la flaca mano suplicante como un mendigo que llegó retrasado a las reglas distribuciones de amor.
Una mañana de invierno fue al pueblo y entró a una tienda-librería-confitería. Aunque las obras literarias llegaban raramente a aquel perdido rincón, en ese día, sin embargo, el escaparate guardaba dos o tres libros nuevos. La extraña carátula de uno de ellos le llamó la atención: sobre un dibujo atormentante, leyó el título: El Triunfo de la Muerte. Y lo compró y lo leyó en una tarde y una noche. Al otro día tuvo fiebre y se metió en cama.
El ya no podía más.
Las bruscas revelaciones de la obra marcaron el derrotero de su pobre alma sin guía, y todo el tranquilo llanto que enjugara con sus manos cayó sobre el libro, sobre sus viejos vestidos que lloraban con él.
Al cabo de tres días se levantó.
Era de noche, y afuera la borrasca clamaba incesantemente. Con sus manos trémulas encendió fuego y pasó dos horas ordenando los carbones encendidos.
Después se levantó, cogió el libro, y besando el nombre del autor, arrojó al fuego aquellas páginas queridas. La llama se hizo poderosa durante un, minuto, fue disminuyendo en pasajeros recrudecimientos, se apagó, se avivó repentinamente, se extinguió del todo.
Narcés abrió la puerta. Los ceibos y timbós, blancos de nieve, estaban a dos pasos. El frío era agudo en ese raro invierno. A lo lejos aullaba el aguará guazú.
Sin sombrero, sin capa, incaracterístico como una sombra que se hizo viviente solo para caminar, comenzó la marcha hacia el humedal; los lobos de crin sudamericanos aullaban más cerca.
Narcés se internó en la blanca masa de árboles, lentamente. De pronto los aullidos cesaron, y detrás de Narcés brillaron dos puntitos rojos. Y desaparecieron, Narcés caminaba con la cabeza caída. Al rato había cuatro, La figura del viejo iba decreciendo en la distancia. Al rato había ocho. En las tinieblas se oía un seco castañeteo. Al rato había veinte; y los puntos rojos marchaban detrás de Narcés, en un semicírculo que se acercaba poco a poco, cada vez más cerca, más cerca, a la lejana silueta del viejo heroico que, se perdía seguido de la bandada de lobos.
De Narcés nunca se volvió a saber nada. El señor de los dominios, enterado de su desaparición, puso en su lugar a un guardaparques sensato, grueso, bonachón, que nunca tuvo la ocurrencia de ir en una noche de invierno a pasear por el estero.
El haschich
En cierta ocasión de mi vida tomé una fuerte dosis de haschich que me puso a la muerte. Voy a contar lo que sentí: 1.° para instrucción de los que no conocen prácticamente la droga; 2.° para los apologistas de oídas del célebre narcótico.
La cuestión pasó en 1900. Diré de paso que para esa época yo había experimentado el opio en forma de una pipa de tabaco que, a pesar de la brutal cantidad de opio (1 gramo), no me hizo efecto alguno; habíame saturado —toda una tarde— de éter, con náuseas, cefalgia, etc.; sabía de memoria el cloroformo que durante un año me hizo dormir cuando no tenía sueño, cogiéndome este a veces tan de improviso que no tenía tiempo de tapar el frasco; así es que más de una noche dormí ocho horas boca abajo, con 100 gramos de cloroformo volcado sobre la almohada. Al principio lo respiraba para alucinarme gratamente, lo que conseguí por un tiempo; después me idiotizaba, concluyendo por no usarlo sino en insomnios; lo dejé. Y un buen día llegué al haschich, que fue lo grave.
Los orientales preparan el haschich con extracto de cáñamo y otras sustancias poco menos que desconocidas. En estas tierras es muy raro hallarle; de aquí que yo recurriera simplemente al extracto de cannabis indica, base activa de la preparación (en la India, las gallinas que comen cáñamo se tornan extravagantes).
Un decidido amigo —empleado de farmacia— me proporcionó lo que le pedía: dos píldoras del extracto graso (0,10 centigramos cada una) y un polvo inerte cualquiera. Fuime a casa con mis dos bolillas; hallé en ella a un segundo amigo, estudiante de medicina por aquel entonces. Yo vivía en un cuarto de la calle 25 de Mayo núm. 118, 22.° piso, Montevideo. Subí los escalones de cuatro en cuatro: ¡por fin iba a conocer el haschich! Mi amigo —era Alberto Brignole— se dispuso a la cosa, y tomé las dos pildorillas; una copa de agua tras ellas me pareció bien. Era la 1:30 p.m. Brignole leía en cualquier parte; yo hice lo mismo, aunque farsantemente, atento a la mínima sensación reveladora. Pasó una hora: nada. Pasó otra hora: absolutamente nada. Me levanté contrariado, parecíame una ridiculez eso del haschich.
—¿Nada? —me preguntó Brignole levantando los ojos del libro.
—Nada —le respondí. Y como estaba dispuesto a saber lo que de cierto había en la pasta verde, bajé y subí de nuevo a la farmacia. Hice preparar dos nuevas bolillas de 0,50 gramos cada una. El sensato amigo me recomendó suma discreción, arrancándome la promesa de no tomar sino una: la otra, otro día. Pero como yo estaba más que dudoso de su eficacia, lo primero que hice en llegando al cuarto fue tomar las dos píldoras de golpe. 1 gramo que, agregado a los 0,20 de la hora anterior, hacía en total 1,20 de haschich en forma de extracto graso de cáñamo índico.
Comencé a tocar la guitarra contra la mesa, esperando. Eran las 3 p.m. A las 3:30 sentí los primeros efectos.
He reconstruido mis recuerdos —muy precisos por otra parte— con las notas que Brignole tomó a las 4:15 a.m., cuando estuve fuera de peligro. Ambos coincidimos en todo; él recuerda perfectamente lo que le dije en las trece horas de haschich, pues una de las características del cannabis es conservar la inteligencia íntegra aún en los mayores desaciertos.
Hacía media hora que jugaba con la guitarra, cuando comencé a sentir un vago entorpecimiento general, apenas sensible.
—Ya empieza dije sin levantar la cabeza, temeroso de perder esa prometedora sensación. Pasaron cinco minutos. Y recuerdo que estaba ejecutando un acompañamiento en mi y fa, cuando de pronto y de golpe los dedos de la mano izquierda se abalanzaron hacia mis ojos, convertidos en dos monstruosas arañas verdes. Eran de una forma fatal, mitad arañas, mitad víboras, qué sé yo; pero terribles. Di un salto ante el ataque y me volví vivamente hacia Brignole, lleno de terror. Fui a hablarle, y su cara se transformó instantáneamente en un monstruo que saltó sobre mí: no una sustitución, sino los rasgos de la cara desvirtuados, la boca agrandada, la cara ensanchada, los ojos así, la nariz así, una desmesuración atroz. Todas las transformaciones —mejor: todos los animales— tenían un carácter híbrido, rasgos de este y de aquel, desfigurados y absolutamente desconocidos. Todos tenían esa facultad abalanzante, y aseguro que es de lo más terrible.
Me puse de pie: el corazón latía tumultuosamente, con disparadas súbitas; abrí los brazos, con una angustia de vuelo, una sensación calurosa de dejar la tierra; giraba la cabeza de un lado a otro. No veía más monstruos. En cambio, tenía necesidad de mirar detenidamente. todo, una atención sufridora que se fijaba en cada objeto por diez o veinte segundos, sin poder apartar la vista. Al arrancarme de esas fijezas, disfrutaba como de un profundo ensueño, con difusas ideas de viajes remotos. Gradualmente así, llegué a una completa calma. Eran las 4 p.m. Toda sensación desapareció. Pero a las 4:15 comencé a reírme, largas risas sofocadas, sin objeto alguno. Eran más bien fastidiosas por el sinmotivo. A las 4:30, normalidad absoluta. Y creía ya todo pasado, cuando a las 5 sentí un súbito malestar con angustia. El corazón saltó de nuevo, desordenadamente. Sentí un frío desolado, y entonces fue lo más terrible de todo: una sensación exacta de que me moría. La cabeza cayó. Al rato volví en mí, quise hablar, y de nuevo el colapso de muerte: la vida se me iba en hondos efluvios. Reaccioné otra vez; la fijeza atroz de las cosas me dominaba de nuevo. Quería moverme y no podía; no por imposibilidad motora, sino por falta de la voluntad: no podía querer. Y aunque el yo se me escapaba a cada momento, logré detenerme un instante en esto: la dosis máxima de extracto graso de haschich es 5 gramos; de extracto alcohólico, 0,50 gramos. Ahora bien: recordé haber leído en el tarro de la farmacia; extrait alcoolique... Yo había tomado 1,20 gramos, lo suficiente para matar a dos individuos.
Brignole, entre tanto, había salido.
Quedé solo en el cuarto. ¡Qué veinte minutos! Salí al balcón, tambaleándome, desesperado de morir. Al fin no pude más y me senté en la cama, echado contra la pared, cerré los ojos, creyendo no abrirlos más. La dueña de la casa entró con una taza de café, por indicación de mi amigo. Recuerdo que pasó un largo minuto antes de darme cuenta de que la taza era para mí. Otro minuto perdí en poder querer coger la taza, ante la inquietud de la servidora asustada. El café estaba hirviendo; me abrasó la garganta.
Brignole subió; tomé medio frasco de tanino. Y al ardor intolerable que el veneno me causaba en el estómago y en la garganta reseca, se añadió el del café y tanino...
Todo mi cuerpo pulsaba dolorosamente, sobre todo la cabeza. Volaba de fiebre. A las 7 p.m. llegó un médico y se fue: no había nada que hacer. Todas las cosas entonces se transformaban, una animalidad fantástica con el predominio absoluto del color verde continuaba abalanzándose sobre mí. Cuando un animal nos ataca, lo hace sobre un solo punto, casi siempre los ojos. Los del haschich se dirigían intensamente a todo el cuerpo, con tanta importancia al pie como los ojos. El salto era instantáneo, sin poderlo absolutamente evitar.
Un calentador encendido, sobre todo, fue el atacante más decidido que tuve toda la noche. A ratos me escapaba al medio del cuarto, desdoblándome, me veía en la cama, acostado y muriéndome a las 11 de la noche, a la luz de la lámpara bien triste.
Me costaba esfuerzos inauditos entrar en mí. Otro de los tormentos era ver todo con cuádruple intensidad: de igual tamaño, igual luz, pero con cuatro veces más visión. Esta sensación, sobre todo, no es comprensible sino sufriéndola.
Como parece que a las 2 de la mañana recrudecieron los síntomas, mi amigo se sentó al lado de la cama, observándome disimuladamente, y por media hora me atormentó con su presencia, transformado en un leopardo verde, sentado humanamente, que me atisbaba sin hacer un movimiento.
Transcribo las notas de Brignole:
1.° período, a las 3:30 p.m.
Sensación de angustia. Ideas terroríficas, visiones de monstruos. Imposibilidad de hablar por alejamiento de espíritu. Necesidad de mirar atentamente una cosa y, una vez fijada, sensaciones diversas y alucinatorias motivadas por ese objeto. Dificultad para sustraerse a esas sensaciones, pero con conciencia de su anormalidad y deseos de evitarla.
2.° período, a las 4 p.m.
Normalidad completa.
3.° período a las 4:15 p.m.
Accesos de alegría, risas sin causa, etcétera.
4.° período, a las 4:30 p.m.
Normalidad.
5.° período, a las 5 p.m.
Sensaciones de malestar. Angustia. Palidez del rostro. Pulso rápido. Latidos tumultuosos del corazón. Enfriamiento de las manos. Sensaciones de acabamiento y muerte próxima. Abatimiento profundo. Imposibilidad de hablar. Dificultad para querer moverse. Inteligencia demasiado lúcida. Entorpecimiento de todo el cuerpo. Sensibilidad conservada. Gran ardor de garganta y estómago. Sequedad de garganta. Pulso: 140 pulsaciones por minuto. Dilatación enorme de la pupila.
A las 8 p.m. Mayor tranquilidad. Pulso normal. Transpiración copiosa. Calor extraordinario de la piel.
A las 11 p.m. El mismo se siente mejor. Mayor tranquilidad. Síntomas estomacales y psíquicos disminuidos. Menor calor de la piel. Transpiración disminuida. Pulso menos frecuente y algo más débil: 106 por minuto.
A las 12:45 p.m. Pulso: 108 por minuto.
De 1:30 a 3:30 a.m. Pulso 140. Transpiración enorme. Recrudecimiento de todos los síntomas.
A las 4 a.m. Pulso descendido a 100 por minuto.
A las 5 a.m. Continúa mejorando.
El hijo
Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta, se siente satisfecha de sí.
Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza.
—Ten cuidado, chiquito —dice a su hijo; abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente.
—Sí, papá —responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado.
—Vuelve a la hora de almorzar —observa aún el padre.
—Sí, papá —repite el chico.
Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte.
Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño.
Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino trece años. Y parecía tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil.
No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo.
Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra de espartillo.
Para cazar en el monte —caza de pelo— se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores.
Solo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo a veces un yacútoro, un surucuá —menos aún— y regresan triunfales, Juan a su rancho con el fusil de nueve milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Étienne, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca.
Él fue lo mismo. A los trece años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora y el padre sonríe...
No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas.
Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. ¡Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo!
El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad; pero su amenaza amengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas.
De este modo ha educado el padre a su hijo. Y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales; porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones.