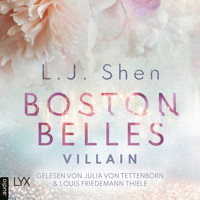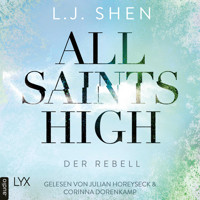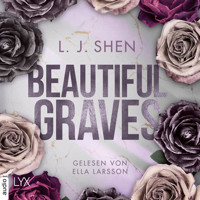Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
"Nunca, nunca te acuestes con tu jefe." Célian Laurent es el hombre más deseado de Manhattan, heredero de una rica familia y mi nuevo jefe. Yo podría haberle causado una buena impresión, de no ser porque hace un mes nos acostamos juntos y le robé la cartera. Pero mi vida no es perfecta como la suya y necesito este trabajo, así que haré todo lo posible por evitar a Célian… y la tentación. "Un romance perfecto ambientado en el trabajo con un héroe arrogante que ojalá hubiera escrito yo." Laurelin Paige, autora best seller "Las zapatillas de Jude es una novela llena de pasión con unos personajes que amarás y odiarás a partes iguales." Harlequin Junkie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremosinvitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
CONTENIDOS
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Epílogo
Lista de reproducción
Agradecimientos
Sobre la autora
LAS ZAPATILLAS DE JUDE
L. J. Shen
Traducción de Patricia Mata
Principal Chic
LAS ZAPATILLAS DE JUDE
V.1: Septiembre, 2019
Título original: Dirty Headlines
© L. J. Shen, 2018
© de la traducción, Patricia Mata, 2019
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2019
Todos los derechos reservados.
Los derechos morales del autor han sido declarados.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen: GorskiVuk / Shutterstock
Publicado por Editorial Chic
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-03-5
IBIC: FR
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
LAS ZAPATILLAS DE JUDE
«Nunca, nunca te acuestes con tu jefe.»
Célian Laurent es el hombre más deseado de Manhattan, heredero de una rica familiay mi nuevo jefe.
Yo podría haberle causado unabuena impresión, de no ser porque haceun mes nos acostamos juntos y le robé lacartera.
Pero mi vida no es perfecta como lasuya y necesito este trabajo, así que haré todo loposible por evitar a Célian… y la tentación.
Una novela adictiva de L. J. Shen, elnuevo fenómeno de la novela romántica
«Una historia de amor perfecta con un héroe arrogante. Ojalá la hubiera escrito yo.»
Laurelin Paige, autora best seller
«Las zapatillas de Jude es una novela llena de pasión con unos personajes que amarás y odiarás a partes iguales.»
Harlequin Junkie
Para Vanessa Serrano y Vanessa Villegas y por los abrazos (virtuales) y la gratitud (real)
El amor no mira con los ojos, sino con el alma,
Y por eso al alado cupido lo pintan ciego.
William Shakespeare, Sueño de una noche de verano
Prólogo
Jude
En su lecho de muerte, mi madre me dijo que el corazón es un cazador solitario.
«Los órganos son como la gente, Jude. Necesitan compañía, alguien en quien confiar. Por eso tenemos pulmones, amígdalas, manos, piernas, dedos, los dedos de los pies, ojos, los agujeros de la nariz, dientes y labios. Sin embargo, el corazón trabaja en solitario y, como Atlas, carga en silencio sobre los hombros el peso de nuestra existencia y solo se rebela cuando el amor lo perturba».
También dijo que un corazón solitario —como, por ejemplo, el mío— nunca encontraría el amor y, por el momento, no iba desencaminada.
Tal vez por eso he acabado aquí esta noche.
Tal vez por eso dejé de intentar enamorarme.
Las sábanas color crema se me enredaban en las piernas como si fueran raíces al despertar en la enorme cama de la lujosa habitación de hotel en la que había pasado las últimas horas. Me había levantado del colchón dándole la espalda al hombre que conocí ayer.
Si lo mirara, se me revolvería la conciencia y no podría hacerlo.
Elegí su dinero por encima de mi integridad.
Me hacía mucha falta.
Con él podría pagar la electricidad y las medicinas de todo el mes para mi padre.
Me acerqué de puntillas a los pantalones del hombre, que estaban en el suelo. Me sentía vacía en cada uno de los lugares que él había llenado unas horas antes. Era la primera vez que robaba algo, y estuve a punto de vomitar por la rotundidad con la que actué. No era una ladrona. Aun así, estaba a punto de hacer daño al perfecto desconocido. Ni siquiera quise pensar que lo acababa de conocer y me había acostado con él ante el temor a que me explotara la cabeza y manchara esa alfombra tan cara. No solía tener rollos de una noche.
Sin embargo, anoche no era yo misma.
Ayer desperté por el ruido que hizo el buzón al caer al suelo, lleno hasta arriba de cartas y facturas. Luego hice una entrevista de trabajo tan desastrosa que decidieron terminarla antes de tiempo para ver un partido de los Yankees, y cuando les dije que ese día no había partido —sí, así de desesperada estaba por el trabajo—, me indicaron que se trataba de una reposición.
Derrotada, caminé sin rumbo por las crueles calles de Manhattan bajo la fuerte lluvia de principios de primavera. Pensé que lo mejor sería pasar un momento por el piso de Milton, mi novio, para secarme. Tenía la llave y supuse que él estaría en el trabajo, acabando de pulir el artículo sobre la asistencia médica para los inmigrantes. Trabaja en El pensador, una de las revistas más prestigiosas de Nueva York. Decir que estaba orgullosa de él se quedaba corto.
El resto de la tarde pareció una película de serie B llena de clichés y mala suerte. Abrí la puerta del piso y me sacudí las gotas de agua de la chaqueta y del pelo. Lo primero que oí fueron gemidos guturales, seguidos inmediatamente por una imagen inequívoca.
Elise, la editora de Milton, a quien yo había conocido tomando unas copas, estaba tumbada en un lado del sofá que Milton y yo habíamos comprado juntos en mi mercadillo favorito mientras él la embestía implacablemente.
Una vez.
Y otra.
Y otra.
¡Y otra!
«El corazón es un cazador solitario y cruel».
Sentí que mi corazón lanzaba un dardo envenenado al pecho sudado de Milton antes de resquebrajarse y amenazar con partirse por la mitad.
Llevábamos cinco años juntos, desde que nos habíamos conocido en la universidad de Columbia. Él era el hijo de un presentador de la cadena NBC jubilado y yo había recibido una beca para estudiar allí. El único motivo por el que no vivíamos juntos era que mi padre estaba enfermo y yo no quería dejarlo solo. Pero eso no había impedido que tejiéramos nuestros planes juntos con los mismos colores y tramas, y entrelazáramos nuestras vidas sueño a sueño.
Viajar a África.
Ser corresponsal en Oriente Medio.
Contemplar el atardecer en Cayo Hueso.
Comer un macaron perfecto en París.
Habíamos escrito la lista de deseos en una libreta a la que yo llamaba Kipling y que en ese momento me estaba haciendo un agujero en el bolso.
No era mi intención vomitar en el recibidor de su casa, pero tampoco resultó una sorpresa, teniendo en cuenta lo que acababa de ver. El muy imbécil se resbaló con mi desayuno y me persiguió por el pasillo, pero abrí la puerta de la escalera de emergencia y bajé los escalones de dos en dos. Milton estaba desnudo y el preservativo todavía colgaba de su pene a media asta, y en algún momento decidió que salir a la calle tal y como había llegado al mundo no era buena idea.
Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Las zapatillas Converse me chorreaban, llenas de barro.
Choqué con la gente, con paraguas y con vendedores ambulantes bajo la intensa lluvia.
Estaba enfadada, desesperada y atónita pero, por encima de todo, estaba destrozada. Tenía el corazón agrietado, pero no estaba roto.
«El corazón es un cazador solitario, Jude».
Necesitaba olvidarme de todo, de Milton, de los montones de facturas y de que llevaba meses sin trabajar. Necesitaba ahogar las penas en alcohol y sentir la piel cálida de un hombre.
El desconocido de la suite me había dado exactamente lo que necesitaba, y ahora iba a darme algo más que no habíamos pactado.
«A juzgar por esta habitación, no creo que tenga problemas para pagar un taxi al aeropuerto».
Una escalera curva de hierro forjado que valía más que mi piso entero y llevaba a un jacuzzi del tamaño de mi dormitorio me devolvía la mirada. Los sofás de terciopelo rojo se burlaban de mí, y los inmensos ventanales, que llegaban hasta el techo, me mostraban una versión de Manhattan a la que mis pobres ojos no estaban acostumbrados. El candelabro del techo con forma de lágrima me recordaba, siniestramente, a un espermatozoide.
«Y para sobrevivir a la semana que viene, Judith Penelope Humphry, dejarás de pensar en semen y seguirás adelante con el plan».
Metí la mano en el bolsillo de sus pantalones Tom Ford, donde había guardado la cartera después de sacar los condones, y la observé con las manos temblorosas. Era una creación de piel de Bottegga Veneta, negra y parecía nueva. Tragué saliva, pero no conseguí deshacerme de los nervios.
Abrí la cartera y saqué un fajo de billetes. Al parecer, el chico también estaba bien dotado en cuanto a dinero. Se me iluminaron los ojos al contar rápidamente los billetes y ver tanto dinero.
Cien, doscientos, trescientos, seiscientos, ochocientos… Mil quinientos.
«Gracias a Dios».
Y, entonces, me pareció oír a Dios riñéndome:
«No me des las gracias a mí. Estoy convencido de que “no robarás” era uno de los mandamientos».
Saqué el móvil del bolso, busqué en internet la marca de la cartera que tenía en la mano y vi que costaba cerca de setecientos dólares. El corazón, disfuncional, pero con un gran pesar, se me aceleró cuando empecé a sacar todas las tarjetas sin ni siquiera echarles un vistazo. Podría vender la cartera, igual que, al parecer, había vendido mis principios.
La vergüenza me hizo un nudo en el estómago y empecé a ponerme roja. Iba a despertarse y a odiarme, lamentaría haberse acercado a mí en el bar. No debería importarme, porque se marcharía de Nueva York por la mañana y no volvería a verlo nunca más.
Con la cartera vacía, y tras dejar las tarjetas y los documentos de identidad en la mesita de noche, me puse el vestido y las Converse de color rosa llenas de barro y decidí mirar una última vez al hombre.
Estaba desnudo y las sábanas le cubrían la ingle. Cada vez que inspiraba, se le marcaban los abdominales. Incluso mientras dormía, no parecía vulnerable; al igual que un dios griego, parecía estar por encima de esa condición. Los hombres como él eran demasiado engreídos como para que los engañaran. Me alegré de que, muy pronto, un océano fuera a separarnos.
Abrí la puerta y me apoyé en el marco.
—Lo siento —susurré y me besé las yemas de los dedos para acariciar el aire que nos separaba.
Esperé a salir del hotel para dejar caer la primera lágrima.
Cinco horas antes
Entré a un bar dando un traspiés, pedí un whisky al camarero sorbiendo por la nariz y con un ataque de hipo, y me sacudí la lluvia del pelo largo y rubio oscuro.
Me puse bien el cuello del vestido negro y gruñí al tomar el vaso que el camarero había deslizado por la barra hasta mí. Mis Converse —esa mañana había decidido ponerme las bajas de color rosa, pues me sentía muy optimista al salir de casa— colgaban del taburete en el que yo, con mi metro sesenta, estaba sentada. Llevaba los auriculares puestos, pero no quería contaminar mi playlist de canciones perfectas con mi mal humor. Si ahora escuchaba una canción que me gustaba, no podría evitar asociarla con el día en que descubrí que a Milton le gustaba hacerlo a cuatro patas, solo que no conmigo.
Traté de echarme un discurso motivacional mientras bebía el whisky como si fuera agua, un whisky que no podía permitirme.
La entrevista de trabajo había sido un desastre, aunque, por otra parte, trabajar en una revista de comida sin gluten para cristianos no era el sueño de mi vida.
Milton me había traicionado. En el fondo, siempre había sospechado de él. Su sonrisa se desvanecía demasiado rápido cuando nos marchábamos de casa de mi padre o nos cruzábamos con algún conocido por la calle. Además, cuando alguien le llevaba la contraria, siempre arqueaba una ceja.
En cuanto al enorme montón de facturas médicas que no dejaba de ir en aumento… Encontraría una solución para eso. Mi padre y yo éramos los dueños del apartamento de Brooklyn donde vivíamos. En el peor de los casos, lo venderíamos y viviríamos de alquiler. Además, tampoco necesitaba los dos riñones para vivir.
Estaba lloriqueando con el vaso en la mano cuando sentí olor a madera de cedro, a salvia y a pecado inminente. Ni siquiera levanté la cabeza cuando le oí decir:
—Medio borracha y de una belleza tradicional. Eres el sueño erótico de cualquier depredador.
Tenía un marcado acento francés. La voz era suave y áspera. No aparté los ojos del líquido ámbar del vaso. No me apetecía charlar con nadie. Normalmente, me encantaba hablar hasta con las piedras, pero ahora mismo apuñalaría a cualquiera que osara respirar en mi dirección. O en cualquier dirección, en realidad.
—O la peor pesadilla de un tío cachondo —respondí—. Así que no estoy interesada.
—Es mentira y no me gustan las mentirosas. —De reojo, vi que mordía la cañita del cóctel y me miraba con ojos voraces—. Aunque por ti haré una excepción.
—Eres arrogante y egocéntrico. —Mentalmente, me di una bofetada en la cara por haber respondido. ¿Por qué se había acercado a hablar conmigo? Llevaba puestos los auriculares y esa era la señal internacional de «déjame en paz». El hecho de que no estuviera escuchando nada era irrelevante, simplemente quería mantener alejados a los charlatanes—. Por lo menos no me has preguntado eso de «¿crees en el amor a primera vista o quieres que vuelva a pasar?».
—Veo que solo te tiran los tejos hombres cutres. Has tenido un día muy malo, ¿no? —Se acercó a mí hasta que sentí el calor que emanaba su cuerpo, por debajo del traje a medida.
Pensé que si me giraba y lo miraba directamente, si lo miraba de verdad, me quedaría sin aliento. Mi corazón, enfadado y dolido por lo que había pasado ese día, latía tristemente en mi pecho.
«No queremos más intrusos, Jude», me decía.
El hombre francés, alto y atractivo, tendió un billete de cien dólares al camarero, que estaba frente a mí, y contempló mi perfil mientras le preguntaba:
—¿Cuántas copas ha tomado?
—Esta es la segunda, señor. —El camarero asintió y pasó un paño húmedo por la barra de madera.
—Tráele un sándwich.
—No quiero un sándwich.
Me quité bruscamente los auriculares y los puse de un golpe sobre la barra. Me giré en el taburete y lo fulminé con la mirada.
Fue el error más grande de mi vida. Durante unos segundos, ni siquiera fui capaz de descifrar lo que veía. Era tan guapo que a la mayoría de gente le costaría procesar tanta belleza. Era perfecto como Chris Pine, forzudo como Chris Hemsworth y tenía el encanto de Chris Pratt. Era una amenaza triple C y yo estaba perdida.
—Tendrás que comerte uno. —Ni siquiera se molestó en mirarme. El móvil, que había dejado sobre la barra, se iluminaba constantemente porque no dejaba de recibir correos electrónicos.
—¿Por qué?
—Porque no pienso tirarme a una chica borracha y quiero acostarme contigo —respondió con calma. Su sonrisa cautivadora y sus hoyuelos hicieron que me derritiera.
Parpadeé atónita sin dejar de mirarle el rostro. Tenía los ojos de un azul muy profundo, llevaba el pelo de color castaño oscuro despeinado y tenía una mandíbula tan afilada que podría cortarte si la tocabas. Sus labios parecían perfectos para decir guarradas en un idioma tan sexy como el francés. Nunca había visto a nadie como él, y eso que he vivido toda la vida en Nueva York. Los hombres extranjeros no son algo extraño para mí. Sin embargo, parecía una mezcla perfecta pero improbable entre un modelo y el director ejecutivo de una empresa.
El traje azul marino le daba un aire de seriedad. Su rostro angulado lo hacía parecer despiadado. Entre los pómulos marcados y la barbilla cuadrada, había unos labios carnosos y una nariz recta.
Bajé la mirada para buscar una alianza en su dedo. Ni rastro.
—¿Perdona? —repliqué y puse la espalda recta.
El hecho de que pareciera un dios no quería decir que tuviera derecho a actuar como uno.
El camarero me trajo un plato con un sándwich de ternera asada, mayonesa, tomate y queso cheddar. Quería dármelas de rebelde y de dura, pero no quería vomitar el whisky al cabo de una hora.
El atractivo desconocido se apoyó en la barra —¿cuánto mediría? ¿Metro ochenta y cinco? ¿Metro noventa?— y con la cabeza ladeada, me ordenó:
—Come.
—Este es un país libre —respondí.
—Y, sin embargo, piensas que está mal follar con desconocidos.
—Disculpa, ¿cómo has dicho que te llamas, señor «No pillo las indirectas»? —pregunté bostezando.
—Will Power. Encantado de conocerte. Oye, es evidente que has tenido un mal día. Tengo toda la noche por delante y mañana por la mañana cogeré un avión para volver a casa, pero hasta entonces… —Movió el brazo y la manga de la americana se deslizó por su muñeca para dejar a la vista un Rolex antiguo—. Me encargaré de que olvides lo que sea que te preocupa, señorita…
«Joder. Joder con él». Era tan atractivo que no creía que volviera a conocer a alguien tan sexy en toda mi vida.
Echaría la culpa a Milton.
Y a las facturas de los médicos.
Y al whisky.
Podría culpar a todo el estado de Nueva York por el día tan desastroso que había tenido.
—Spears. —Entrecerré los ojos y le di un mordisco al sándwich. Estaba buenísimo. Di la vuelta a la servilleta que venía con el plato para ver el nombre del bar. Le Coq Tail. Estupendo, tomé nota para volver al cabo de unos veinte años, cuando hubiera terminado de pagar las facturas médicas de mi padre y ya no me alimentara exclusivamente de fideos instantáneos.
—¿Como Britney Spears? —Arqueó las cejas con incredulidad.
—Exacto. ¿Y tú eres…?
—El señor Timberlake.
Di otro bocado al sándwich y casi se me escapó un gemido. ¿Cuándo había comido por última vez? Probablemente, por la mañana, antes de salir de casa para ir a la entrevista de trabajo.
—Me está poniendo de los nervios, señor Timberlake. Además, pensaba que se llamaba Will Power.
—Qué pena, nena. Me llamo Célian —confesó, y me ofreció la mano.
Su entereza me desconcertó y fascinó al mismo tiempo. Aunque tenía el aspecto de un dios, parecía vivaz y cálido al tacto, como un mortal. Me nublaba el juicio y me confundía. Tenía una sensación rara en el estómago, como si unas lenguas de fuego lo lamieran desde el interior.
—Judith, aunque todo el mundo me llama Jude.
—Veo que eres fan de los Beatles.
—Qué insolente. Tienes una lista de defectos muy larga.
—No es lo único que tengo largo. Come, Judith.
—Jude.
—No soy todo el mundo. —Me sonrió con impaciencia, parecía que nuestra conversación había terminado.
«Mandón».
Di otro mordisco.
—Esto no quiere decir nada.
Estaba bastante convencida de que mentía, pero estaba demasiado cansada como para rechazar nada esa noche.
Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal como Napoleón cuando invadió Moscú, con el orgullo y la discreción de un guerrero pagano. Me acarició la garganta con el pulgar y mi cuerpo entero empezó a temblar. Fue por la combinación de su vigor masculino y salvaje, su acento y todo lo demás: el traje, el olor y su aspecto.
Me sentía indefensa.
Pero es que quería sentirme indefensa.
«El corazón es un cazador solitario». Pero mi cuerpo necesitaba compañía esa noche.
Se acercó más a mí y me susurró al oído:
—Pero esto sí quiere decir algo.
—No eres mi tipo —respondí con una mueca y me acabé el whisky.
—Soy el tipo de todo el mundo —replicó con naturalidad—. Y haré que pases un buen rato.
—No sabes lo que me gusta —sentencié.
Esa especie de ping-pong era divertido. Él era directo y no le afectaba lo que le decía, aunque, extrañamente, no me parecía un maleducado.
—Me apuesto todo el dinero que llevo encima a que sí lo sé.
«Esto es interesante».
—¿Y si cada vez que tenga un orgasmo lo disimulo?
Guardé los auriculares y el iPod en el bolso. La conversación no podía ser más rara. Nunca había visto una sonrisa como esa en un ser humano, una sonrisa depredadora que me estremeció por completo y me humedeció la ropa interior.
—Es evidente que nunca has tenido un orgasmo de verdad. Cuando haga que te corras, será un milagro si no se te rompen las rodillas.
—Ya veo que sabes venderte…
—Ahórrate los comentarios impertinentes, Spears.
Diez minutos más tarde, cruzábamos la calle en dirección a su hotel. Intenté mantener la compostura con todas mis fuerzas cuando entramos en el lujosísimo vestíbulo. El hotel Laurent Towers estaba frente al rascacielos de la LBC, uno de los canales de noticias más importantes del mundo. El recibidor estaba abarrotado, pero nosotros éramos los únicos que esperaban el ascensor. Los dos contemplábamos las puertas en silencio mientras el corazón me iba a cien por hora, como si se me fuera a salir del pecho. Las rodillas me temblaban debajo del vestido negro y barato que llevaba. Lo iba a hacer. Iba a acostarme con un tío al que acababa de conocer. Aunque, claro, tenía veintitrés años, me acababa de quedar soltera y la sed de venganza era demasiado grande. Sabía que acostarme con él no era inmoral, pero también era consciente de que era una excepción de la que me reiría en el futuro.
—No suelo hacer estas cosas —dije cuando se abrieron las puertas del ascensor y entramos al habitáculo.
Célian no respondió. En cuanto las puertas se cerraron, se giró hacia mí con ojos fríos y distantes y los labios fruncidos. Con pasos voraces, me arrinconó contra la pared. El corazón se me iba a salir por la garganta. Me observó con mirada arrogante y levanté el rostro mientras notaba cómo se me dilataban las fosas nasales.
Célian me tocó por encima de la falda y no pude evitar gimotear y arquear el cuerpo contra la pared. Cuando su pulgar encontró mi clítoris, apartó la tela y lo masajeó en círculos firmemente.
—No intentes convencerme de que eres una buena chica —murmuró entre dientes. Sentí su aliento en el cuello; olía a menta y a granos de café—. No me importa en absoluto.
—Hablas inglés muy bien para ser un turista —comenté.
Tenía un acento muy marcado, pero usaba las palabras como si fueran armas, y, aunque no hablaba mucho, cada una de las palabras que pronunciaba tenía un propósito. Cada sílaba era un golpe cruel.
Retrocedió y me miró con indiferencia.
—Enseguida comprobarás que soy bueno en muchas cosas.
El ascensor se detuvo y se separó de mí.
Las puertas se abrieron y una pareja de ancianos sonrió mientras esperaba a que saliéramos del ascensor. Célian me tomó por el brazo como si fuéramos pareja y me soltó en cuanto los perdimos de vista.
A pesar de que caminábamos hacia la suite en silencio, el ruido en mi cabeza era abrumador. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, de que una noche de placer sin compromisos con un turista de belleza sobrehumana me ayudaría a deshacerme del dolor. Lo seguí lentamente, tras sus hombros anchos y su fuerte cuerpo. Parecía que se pasaba el día haciendo ejercicio, pero su ropa indicaba que no tenía tiempo para ir al gimnasio. Su profesión, sin embargo, seguiría siendo un misterio, ya que al día siguiente regresaría a Francia, y no me importaba si era el mejor abogado del mundo o un asesino.
Cuando entramos a la habitación, me ofreció una botella de agua.
—Bebe.
—Deja de darme órdenes.
—Pues entonces deja de mirarme con ojos de corderito que espera instrucciones.
Se quitó la americana y los zapatos. La suite era lujosa y estaba muy ordenada, demasiado para una habitación en la que se hospeda alguien. Era enorme y no había ni maletas ni cargadores de teléfono ni camisetas tiradas por el suelo ni cualquier otro objeto revelador.
Por un lado, parecía sospechoso. Por otro, parecía el típico psicópata que no deja rastro tras él. Y yo estaba en su habitación. Fantástico.
«Nota mental: a partir de mañana, toma todas tus decisiones en base a los consejos de las galletitas de la suerte. Te irá mucho mejor».
Sin darme cuenta, me bebí el agua que me había dado y lancé rápidamente la botella al cubo de basura, como si estuviera ardiendo. La parte rebelde de mi alma parecía haberme abandonado.
«No es demasiado tarde para retirarse. Dile que no te encuentras bien y vete a casa».
—Creo que debería… —empecé a decir, pero no pude acabar la frase.
Célian me arrinconó contra la pared y me calló con un beso. Se me cerraron los ojos ante el placer repentino y las estrellas estallaron tras mis párpados. Me sujeté al cuello de su camisa y me levantó en brazos, hundiendo los dedos en mi trasero. Le envolví la cintura con las piernas. Nos dimos media vuelta y sentí que el deseo me ardía en las entrañas. Gemí y al oírme, me pellizcó el muslo con tanta fuerza que mi primer impulso fue apartarlo de un empujón. En lugar de eso, clavé los dedos en su piel, sintiendo que me ahogaba en aquel beso eterno. Sus cálidos labios parecían de terciopelo; su cuerpo, una escultura de mármol, duro por todos lados.
Célian me metió la lengua en la boca y yo lo permití.
Presionó las caderas contra las mías y noté su erección, muy dura, sobre mi sexo, y, una vez más, lo permití.
Me mordió el labio inferior con fuerza y gruñó, después chupó la zona para calmar el dolor. Supliqué más.
Con una mano, se abrió camino entre nuestros cuerpos, me apartó las braguitas a un lado y metió dos dedos en mi interior.
Estaba vergonzosamente empapada.
El atractivo desconocido apartó sus labios de los míos y me miró fijamente.
—Acaba la frase, señorita Spears.
—Yo… eh… —Parpadeé, aturdida.
Empezó a mover los dedos, dentro y fuera de mí, tan despacio que casi parecía que se burlaba de mí.
¿Quién era este chico? Permanecía impasible a los gemidos que se me escapaban cada vez que introducía los dedos en mi interior, cada vez más adentro, y los movía para acariciarme el punto G. Me puso la otra mano sobre un pecho y me pellizcó el pezón con fuerza.
—Has dicho que deberías hacer algo.
Dejó de masturbarme un momento para pintarme los labios con los dedos húmedos de deseo, antes de regresar a su nuevo lugar favorito entre mis piernas. Me besó para probar mi sabor.
—¿Qué era, Judith?
«Judith». Cuando sentía cómo pronunciaba la «J», quería morir entre sus brazos. Noté su lengua cálida sobre el cuello, la barbilla, los labios, y luego de nuevo en mi boca. Estábamos enredados en el cuerpo del otro como si nos necesitáramos para sobrevivir. Sabía que era un rollo de una noche, pero parecía mucho más.
—Eh… yo… nada —respondí mientras buscaba a tientas la cremallera de sus pantalones.
Puso una mano sobre la mía y la presionó contra su enorme erección. Ahora tenía otro motivo totalmente distinto para sentir miedo: esa cosa quizá cabría en la mochila del gimnasio, pero no en mi vagina.
—Yo marco el ritmo —dijo, y yo negué con la cabeza.
No era mi dueño. Me introdujo dos dedos más, casi toda la mano, y me sentí tan llena que creía que me iba a consumir. Se me escapó un gemido, él me cubrió la boca con un beso sucio y me corrí inmediatamente en sus dedos.
El placer fue tan intenso que me quedé hecha trizas contra la pared y me dejé caer hasta el suelo, como si fuera un espagueti. Célian me levantó, me pellizcó las mejillas y me tomó por la mandíbula. Mirándome fijamente, dijo:
—Más vale que estés tan sabrosa como parece.
Con un movimiento elegante, se puso de rodillas, me levantó el vestido y se colocó una de mis piernas por encima del hombro. Con las bragas todavía apartadas a un lado, su boca se dirigió a mi sexo y, en lugar de lamerme o chuparme, me introdujo la lengua en la vagina y empezó a follarme con ella. Deslicé los dedos por su pelo, mucho más suave que el mío, y apoyé la cabeza en la pared mientras me premiaba con un sexo oral tan bueno que jamás habría imaginado que fuera posible.
Milton era generoso en la cama, pero también muy mecánico. Este hombre era un orgasmo con piernas y boca. Estaba convencida de que tendría un orgasmo si simplemente estornudaba en mi dirección. Sentí un deseo muy fuerte de rodearle la cabeza con las piernas y no dejar que se fuera nunca. El segundo clímax empezó en los dedos de los pies y me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica que me envió directa al paraíso. Cuando me succionó el clítoris hinchado, me convencí de que todos los ángeles que había a nuestro alrededor acababan de conseguir sus alas. Mientras se levantaba, se quitó los pantalones y la camisa, y abrió el envoltorio de un condón con los dientes. Daba igual si cabía o no en mi interior. Estaba dispuesta a acabar en urgencias por intentarlo.
Se introdujo en mí de golpe y, aplastándome contra el armario, entrelazó los dedos con los míos y me inmovilizó las manos. El placer era tan grande que me retorcí en sus brazos, tratando de soltarme para agarrarme a él con fuerza y arañarlo con cada embestida.
—Joder —siseó—, Judith.
—Célian. —Fue lo último que dije en un buen rato, antes de que nos sumergiéramos en sexo apasionado.
Lo hicimos en el suelo, como dos salvajes.
A cuatro patas en la cama mientras él miraba la CNN.
Cuando le dije que era tan caballeroso como un saco de piedras —maldijo en voz baja cuando Anderson Cooper dio una exclusiva en la tele sobre fraude electoral y hasta yo sentí la tentación de escuchar—, nos metimos en la ducha y me volvió a practicar sexo oral, esta vez prestándole más atención al clítoris.
Luego lo hicimos otra vez sobre el lavabo.
Finalmente, cuando me dejé caer en la cama, me dio otra botella de agua y dijo:
—Me iré a las seis, tienes que marcharte del hotel antes de las diez y en Laurent Towers los retrasos no están bien vistos.
Quise decirle dos cosas: la primera, que se fuera a freír espárragos, y la segunda, que no era buena idea que pasara la noche allí. Sin embargo, no me sentía capaz de ver a mi padre enfermo después de haber mantenido relaciones sexuales durante horas con un hombre, que además no era mi recién estrenado exnovio. No me hizo falta mirarme al espejo para saber qué aspecto tenía: labios secos e hinchados, la piel roja por el roce de la barba y tres chupetones en el cuello, por no mencionar que tenía los ojos embriagados y no precisamente por culpa del whisky.
A regañadientes, mandé un mensaje a mi padre para decirle que pasaría la noche en casa de Milton. Me tumbé en la cama de Célian y cerré los ojos. Me sentía sola en el mundo. Nadie sabía dónde estaba y no le importaba a nadie, solo a mi padre, que no podía ayudarme ya que apenas salía de casa.
En ese momento, decidí que no le contaría a Robert Humphry que había roto con Milton Hayes. Papá lo había apostado todo por él y había confiado en que cuidaría de mí cuando él no estuviera. Todos necesitamos a alguien y yo, aparte de mi padre, no tenía a nadie.
Célian se acostó al otro lado de la cama y noté su pene en la parte trasera de los muslos.
Con un dedo áspero, me acarició el tatuaje que me hice en las costillas al cumplir los dieciocho.
«If I seem a little strange, that’s because I am».
—Así que no te gustan los Beatles, pero eres fan de The Smiths. —Su aliento me hacía cosquillas en el omóplato.
Me crie con un padre soltero que trabajaba de obrero en Nueva York. No teníamos mucho dinero, pero nuestro pasatiempo favorito era sentarnos en el suelo y escuchar sus vinilos antiguos. Leíamos libros sobre Johnny Rotten e inventábamos juegos de preguntas de música deliberadamente confusos para pasar el rato.
—Ve con cuidado, podrías enamorarte de mí si me conoces más —dije en voz baja, con la mirada clavada en el gran ventanal con vistas a Nueva York.
Empezó a penetrarme desde atrás, en silencio.
—Correré el riesgo.
La postura me recordó a la que habían adoptado Milton y Elise para su espectáculo adúltero. Estaba hecha un lío. Mi cuerpo estaba exultante, pero los ojos se me llenaron de lágrimas. Me alegraba de que mi rollo de una noche no pudiera verlas, aunque sin duda eran una mezcla de felicidad, por todos los orgasmos, y de tristeza, ante la idea de volver a casa por la mañana y enfrentarme a la realidad.
Sin novio.
Sin trabajo.
Con un padre que se estaba muriendo y un montón de facturas médicas que no sabía cómo iba a pagar.
Cuando terminamos, me dio un beso en la nuca, se giró hacia el otro lado y se quedó dormido. ¿Y qué hice yo? Desde la cama veía los pantalones del chico con la cartera en el bolsillo. Parecía que me miraba fijamente.
Mi corazón era un cazador solitario.
Esta noche, iba a dejar que se diera un banquete.
Capítulo 1
Jude
Tres semanas más tarde
—¿Cómo estoy?
—Nerviosa. Ansiosa. Dulce. Guapa. Seguro que alguna de esas opciones es la respuesta correcta, ¿verdad? —respondió mi padre, riendo mientras me acariciaba los brazos.
Me había puesto un vestido con falda de tubo y las Converse negras. Elegante. Sutil. Además, quería tener un aspecto profesional. Mi cabello rubio oscuro estaba recogido en un moño bajo y me había perfilado los ojos de color avellana con delineador. Normalmente vestía camisas de cuadros, vaqueros ajustados y chaquetas de piel falsa, aunque, claro, como era mi primer día en el nuevo trabajo, no quería parecer un miembro de Tokio Hotel.
Acaricié con delicadeza la cabeza de mi padre, calva salvo por algunos mechones de pelo blanco que le hacían parecer un diente de león despeluchado, y le di un beso en la mejilla, donde las venas se dejaban ver a través de la piel azulada y pálida.
—Llámame en cualquier momento si me necesitas —le recordé.
—Ay, sí. Eso dice mi canción favorita de Blondie —respondió él con una sonrisa.
No pude evitar poner los ojos en blanco al oír el comentario tan tonto.
—Estoy bien, Jude. ¿Vendrás a casa cuando acabes o te quedarás con Milton? —Me despeinó el pelo como si fuera una niña pequeña. Supongo que, para él, lo era.
En medio de la frase, le dio otro ataque de tos y me sentí un poco culpable por haberle mentido. Pensaba que Milton y yo seguíamos juntos. Mi padre tenía cáncer en los ganglios linfáticos de fase tres y hacía dos semanas que había dejado oficialmente la quimioterapia. El tiempo se nos escurría entre los dedos como si fuera arena.
Los médicos le habían pedido que continuara con el tratamiento, pero él les había dicho que estaba demasiado cansado, aunque lo que quería decir realmente era que estábamos sin blanca. Las opciones eran volver a hipotecar la casa o dejar el tratamiento, y mi padre no quería que me quedase sin nada, por mucho que me opusiera a su decisión. Me sentía culpable y tenía un corazón solitario y lleno de preocupaciones que cargaba en el pecho como si fuera un cofre lleno de oro y de cosas pesadas e inútiles.
Me había quedado ronca de tanto gritarle que vendiera el maldito apartamento, pero me di por vencida cuando fui consciente de que le estaba causando más agonía y estrés.
—Vendré a casa. —Le di un beso en la sien, me dirigí a la cocina y saqué de la nevera la comida que le había preparado para el día.
—Últimamente no pasáis mucho tiempo juntos. ¿Todo bien?
Asentí y señalé la fiambrera que tenía delante de mí.
—Desayuno, comida, cena y un par de tentempiés. Te he puesto mantas limpias en la cama por si tienes frío. ¿He dicho ya que puedes llamarme siempre que lo necesites? Sí. Sí que lo he dicho.
—Deja de preocuparte por tu anciano padre —dijo, despeinándome otra vez antes de que me dirigiera a la puerta—. Y mucha mierda.
—Con la suerte que tengo, seguro que piso alguna. —Me colgué la bolsa del hombro y vi que gruñía al sentarse en el sillón para ver la televisión.
Llevaba el mismo pijama que sabía que seguiría llevando cuando regresara del trabajo Dios sabe cuándo. La mayoría de gente no se suscribiría a Netflix si estuviera hasta el cuello de deudas, pero mi padre apenas salía de casa. Hasta hacía muy poco, había tenido náuseas y había estado muy débil. La quimioterapia no solo le mataba las células cancerígenas, también le quitaba el apetito, así que lo único que podía hacer era ver series como Black Mirror, House of Cards y Luke Cage. No iba a privarle del único entretenimiento que tenía, aunque tuviera que conseguir un segundo trabajo.
Y esto es lo que no te dicen sobre perder a un ser querido por culpa del cáncer: la enfermedad no solo los devora a ellos. Cuando ellos la sufren, tú también. El cáncer consume todo tu tiempo, se ceba con los momentos felices y los segundos de alegría. Acaba con tu sueldo y tus ahorros. Se nutre de tu miseria y se multiplica en tu pecho, aunque tú no seas el enfermo.
Mi madre había fallecido diez años atrás a causa de un cáncer de mama.
Ahora era el turno de mi padre, y yo no podía hacer nada al respecto.
El trayecto desde Brooklyn a Manhattan era largo y no llevaba el iPod. Eso es lo que ganas cuando te comportas como una estúpida y le robas a un desconocido. Me lo había dejado, junto con los auriculares y mi moral, en la habitación del hotel. Pero no importaba. Con el dinero, había pagado dos facturas de la luz y había hecho la compra para la semana. Ahora podría leer toda la información que había impreso sobre Laurent Broadcasting Company. La empresa tenía la sede en un rascacielos enorme en la avenida Madison. Era uno de los canales de noticias más importantes del mundo, junto con MSNBC, CNN y Fox. Había aceptado un trabajo como redactora en el departamento de blogs sobre belleza y tendencias, aunque no era el sueño de mi vida. Pero, de nuevo, mi prioridad era no ahogarme en las facturas pendientes.
Estaba muy agradecida por la oportunidad y estuve a punto de caerme cuando me llamaron para darme la noticia. Podría acabar en la redacción del canal de noticias si trabajaba duro y me ascendían.
Por el momento, solo tenía que mantener el trabajo con el que iba a ganar 75 000 dólares al año. No solo era una buena manera de entrar en la empresa, sino que, además, podría convencer a mi padre de que le diera otra oportunidad a la quimioterapia.
El blog de tendencias, con el acertado nombre de Alta costura, tenía la redacción en la quinta planta del edificio, donde también se encontraba el departamento administrativo.
—Nos tratan como si no fuéramos periodistas de verdad —me había advertido el día anterior Grayson, también conocido como Gray, el tipo parlanchín que me había contratado—. Tienen más respeto por las tazas de los inodoros que por los blogs de belleza y entretenimiento. Además, los lavabos ven mejores culos que nosotros, porque te aseguro que no hay nadie atractivo en el departamento administrativo.
Había acudido el día anterior para que me dieran la tarjeta de identificación y el pase electrónico y para rellenar el papeleo. El empleo ofrecía un seguro médico buenísimo y, además, tenía acceso gratuito al gimnasio. Resumiendo: si me pudiera casar con el puesto, me aseguraría de hacerlo feliz y darle un masaje de pies cada noche.
Como había llegado con media hora de antelación, pasé por una tienda de dónuts y compré el desayuno para toda la planta. Cuando entré, la recepcionista, una chica de pelo castaño rojizo que tenía más o menos mi edad y se llamaba Kyla, ya estaba tecleando en el ordenador. Le ofrecí un dónut y me estudió con los ojos tímidos como si quisiera venderle un arma ilegal.
—Están buenísimos. Lo prometo. Todos los sábados, mi madre y yo veníamos desde Brooklyn para comprar estos dónuts. —Le sonreí.
—Pero la gente de LBC no es amable —dijo, dando unos golpecitos nerviosos en la mesa.
—Bueno, yo sí, así que… —Me encogí de hombros.
Aceptó un dónut con cobertura de chocolate y me acompañó a mi puesto de trabajo. No era un despacho, sino un cubículo en una sala enorme de planta abierta. Era de color beige y blanco y los divisores uniformes de plástico y las sillas chirriantes de escritorio le daban un aspecto deprimente. Cada cubículo tenía cuatro mesas y yo iba a compartir la mía con los empleados de Alta costura. En total, seríamos tres personas.
—Gray debe de estar a punto de llegar —dijo Kyla entre gemidos de placer.
Dejé la mochila, que desentonaba con el ambiente, debajo de una silla que daba a una de las mesas, que no tenía fotos ni otros objetos, y miré por la ventana. Veía perfectamente el hotel Laurent Towers, donde había pasado la noche con Célian. Ya hacía tres semanas de aquello, pero seguía pareciéndome surreal que un hombre al que no conocía hubiese estado dentro de mí un montón de veces. Además, tenía una extraña sensación de remordimiento en el pecho cada vez que pensaba en el dinero que le había robado. Me prometí que jamás volvería a hacer algo así y me convencí de que aquella noche había sido algo impropio de mí.
Grayson llegó al cabo de veinte minutos. Parecía el hijo de Kurt Hummel de Glee y el hermano sexy de tu mejor amiga e iba vestido como Willy Wonka, con una americana de color bermellón que me habría parecido espantosa si la hubiera llevado cualquier otra persona. Me saludó teatralmente con la mano al entrar, con los ojos escondidos detrás de unas enormes gafas de sol de Prada. Dio un sorbo a su café de Starbucks y me enseñó la planta, que empezaba a llenarse de empleados. Los administrativos y las secretarias asentían sombríamente con la cabeza cuando pasábamos frente a ellos.
—Si quieres, ya puedes olvidarte de las caras de todas las personas a las que te acabo de presentar y dedicar ese espacio de tu mente a recordar la rutina de belleza de Dua Lipa, porque ni hablan con nosotros ni parecen aceptar que existimos. Nos deportaron brutal e ilegalmente de la sexta planta, la redacción de los informativos, después del incidente del año pasado del que está prohibido hablar.
Se dejó caer en la silla y se pasó los dedos por el pelo negro.
—La situación hizo que trabajar en Alta Costura fuera muy difícil, pero nos las apañamos.
—¿Qué pasó? —Apoyé los codos sobre las rodillas.
—Los jefazos perdieron a alguien importante.
—¿Y eso qué tiene que ver con vosotros?
—Que esa persona era nuestra jefa, y cada vez que nos miran, la ven a ella. Por eso ya no nos miran.
Alargué un brazo y le estreché la mano justo cuando mi segunda y única compañera de Alta costura entraba por la puerta.
—Mis cómplices de la moda y compañeros leprosos. —Me ofreció la mano, tenía las uñas pintadas de azul y verde—. Soy Ava.
Le estreché la mano. Parecía tener veintimuchos, como Gray, y rebosaba elegancia. Tenía la piel bronceada, el pelo ondulado y los ojos grandes y gatunos. Llevaba un minivestido de piel rojo y unas botas vintage amarillas. Pondría a prueba hasta a las princesas del pop más famosas.
—¿Es que hoy es el día nacional de vestir como una enfermera bipolar? —Me miró fijamente el vestido blanco.
Abrí la boca para explicarle que tenía tanto estilo como el teclado de su ordenador, pero ella sonrió y Grayson se echó a reír, negando con la cabeza.
—¿Un vestido cruzado con Converse? ¿En serio? —Se limpió las lágrimas de las comisuras de los ojos.
—¿Qué te inquieta más, el vestido de segunda mano o las Converse? —pregunté con un dedo sobre el labio inferior.
—Creo que el hecho de que parezcas una niña pequeña atiborrada de zumo que ha robado ropa del armario de la señora Clinton. ¿Cómo te llamas? —Ava me recorrió el cuerpo con la mirada.
—Judith, pero me llaman Jude.
—Hey, Jude —dijo mientras me guiñaba un ojo.
—Seguro que nunca le habían hecho esa broma. —Grayson arrastró la silla hasta el ordenador Mac y clicó sobre el icono del sobre.
Cuando tenía siete años, los niños de mi barrio decidieron que era demasiado marimacho como para tener un nombre tan femenino, así que empezaron a llamarme Jude. Judith sufrió una muerte lenta, aunque resucitaba cuando tenía que rellenar algún documento oficial.
«Jude puede tocarse la punta de la nariz con la lengua y hacer pedos con el sobaco».
«Jude nos enseñará a ir en monopatín».
«Jude sabe hacer bombas de agua».
—Hablando de cosas inquietantes, el señor Laurent hará un anuncio a las tres, así que sería buena idea que la señorita Reese Witherspoon no llevara ese vestido. Es tan feo que debería ser ilegal.
Fulminé a Ava con la mirada. Ella hizo una pompa con el chicle y la reventó justo delante de mi cara, y me dijo:
—Le gustan las mujeres, pero no te preocupes, su hijo lo tiene controlado.
Las horas pasaron y consumieron los minutos de aquel día sin sol. Pasé la jornada investigando diferentes y perturbadoras formas de congelar, derretir y exfoliar la celulitis para que desaparezca. Cuando el reloj marcó las tres, el timbre del ascensor sonó con alegría. Aunque eso fue lo único alegre de la situación, ya que pareció que el tiempo se detenía. El ruido de los teclados se silenció, así como las emisoras de radio que sonaban con fuerza por toda la planta, y el parloteo. La tensión en el ambiente me hizo pensar que el señor Laurent, el propietario de Alta Costura y de la LBC, había llegado.
Grayson se levantó de la silla y nos hizo señales a Ava y a mí para que saliéramos del cubículo. Me sequé el sudor de las manos en el vestido.
—Empieza la fiesta. Espero que Laurent sénior no toquetee a nadie y que Laurent júnior no nos despida a todos porque tiene la regla. —Se contoneó hacia el vestíbulo principal de la planta.
No pude evitar reír. Así que la infame familia Laurent de la realeza de Nueva York era insoportable. ¿Qué más daba? No creía que vinieran muy a menudo a nuestra planta, apenas los vería. Había oído hablar de Mathias Laurent, el magnate francés. Sonaba demasiado importante como para pasar tiempo con los mortales de la quinta planta, haciendo números o probando muestras de perfume sin gluten.
En cuanto llegamos a la abarrotada recepción, se me cayó la mandíbula al suelo y la lengua se me desenrolló como una alfombra roja, igual que en los dibujos animados.
«Dios mío».
Prácticamente oí a Dios en mi cabeza decirme: «Deja de pronunciar mi nombre en vano cada vez que recuerdes que has cometido un pecado». Tenía toda la razón del mundo, a este paso tendría que rezar tantos avemarías que no acabaría hasta cumplir los treinta.
En pie, delante de mí, estaba el atractivo turista francés que había hecho todo tipo de profanidades con mi cuerpo hacía tres semanas. Tenía el mismo aspecto de dios griego que la última vez que lo había visto, aunque en ese momento imponía muchísimo más.
Célian llevaba unos pantalones gris claro que parecían hechos a medida, una camisa de sastre blanca y tenía el ceño fruncido. Parecía dispuesto a decapitar a Kyla y usar las extremidades de la chica para alimentar a la multitud que se había reunido a su alrededor. A su lado, había un hombre con el pelo blanco que era un par de centímetros más bajo que él.
Mathias Laurent tenía los ojos negros, pequeños y vacíos, a diferencia de su hijo, que los tenía de color índigo. Sin embargo, tenían la misma mirada de desaprobación que te hacía sentir como si fueras el barro en la suela de sus zapatos Bolvaint.
Seguramente, ambos tenían la misma autoridad para despedir a una servidora.
—Vayamos al grano. Técnicamente, este es un problema de administración, pero hemos decidido convocar también a los de Alta Costura, ya que sois una fuente de gastos sin fondo —empezó a decir Célian, con los carámbanos que tenía por ojos fijos en la pantalla del móvil.
Miré al cielo y sentí que mis rodillas iban a ceder.
Tenía acento estadounidense, no francés. Estadounidense. Era un acento suave, familiar, común. Hablaba a la velocidad de la luz. Lo oía, pero no podía escucharlo. La conmoción se apoderó de mi cuerpo y empecé a unir las piezas del rompecabezas. Había tenido un rollo de una noche con mi jefe. Con mi jefe mentiroso y estadounidense. Y ahora tendría que lidiar con ello; esperaba tener que hacerlo durante bastante tiempo, ya que necesitaba el trabajo más que nada en el mundo.
Alguien chasqueó los dedos y dejé de mirar a Célian para fijarme en Grayson, que me dijo con el ceño fruncido:
—¿Te encuentras bien? Parece que estés intentando no llorar o que estés teniendo un orgasmo muy intenso. Espero que sea lo segundo y que tengas algún tipo de enfermedad rara y maravillosa a la vez. ¿Estás bien?
Asentí y sonreí.
—Siento decepcionarte, ningún orgasmo bajo este vestido, estaba en babia. —Era mentira. Estaba a punto de tener un orgasmo solo con recordar a Célian abriéndome las piernas con sus manos grandes y ásperas e introduciendo la lengua en el interior.
De repente, la reprimenda dejó de caer sobre todo el mundo como una ducha de agua hirviendo y descubrí que había algo peor que oír el perfecto acento estadounidense de Célian: que se quedara en silencio. Porque ahora, sus ojos gélidos me observaban fijamente, como si fueran un arma cargada.
Levanté la cabeza y le devolví la mirada. Me miró durante un segundo exacto y luego miró a Grayson.
—¿Ha quedado claro, Gregory? —preguntó.
«¿Gregory?».
—Clarísimo, señor —respondió Grayson con voz temblorosa y agachó la cabeza.
Célian me señaló con la barbilla y comentó:
—Cada vez elegís a unas modelos más raras para la portada.
«Maldito capullo».
Me había reconocido, lo sabía. En cuanto nuestras miradas se habían encontrado, sus ojos se volvieron más suaves, se oscurecieron y el hielo que había en ellos se derritió. Se acordaba de mí, y tal vez mi presencia lo estaba matando del mismo modo que a mí me estaba enterrando.
«Quiero que me devuelvas el iPod», le dijeron mis ojos. Tenía más de tres mil canciones en el reproductor y eran demasiado buenas para desperdiciarlas en ese capullo.
—Jude Humphry, redactora júnior. Hoy es su primer día —dijo Grayson, suplicándole clemencia. Se giró hacia mí como si intentara protegerme del monstruo de lengua afilada y traje.
Dejé de sonreír cuando caí en la cuenta de que le había dicho a Célian que mi apellido era Spears. Bueno, era evidente que él tampoco se apellidaba Timberlake. Era un Laurent, un monarca estadounidense de la cabeza a los pies, un multimillonario poderoso y, a juzgar por nuestro último encuentro, un mujeriego furioso.
«Este hombre ha estado dentro de ti», gritó la voz en mi cabeza. «Y no solo una vez. Te la metió tan adentro que gritaste. Todavía recuerdas el sabor salado y terroso de su esperma. Sabes que tiene una peca en la parte baja de la espalda. Conoces el sonido que hace cuando eyacula dentro de una mujer».
Le di las gracias a mi mente por hacer que se me mojara la ropa interior en público y asentí.
—Es un placer conocerlo, señor. —Le ofrecí la mano y me sonrojé ante la elección de las palabras.
Todo el mundo nos miraba, y por lo menos había cincuenta personas en la sala. Célian, si es que ese era su verdadero nombre, decidió no estrecharme la mano, se giró hacia el hombre que tenía al lado y se dirigió a él:
—¿Algo más que añadir, Mathias?
¿Mathias? ¿No era ese su padre? ¿De verdad era tan frío el hombre de ojos azules?
—No, creo que has tocado todo lo importante —dijo el jefe, con un fuerte acento francés.
Al menos ahora entendía el origen de la mentira. Mathias me miró plácidamente, como si pudiera leer en mi rostro el secreto que su hijo y yo escondíamos.
Célian se giró hacia mí, se desabrochó los puños de la camisa y se la remangó hasta los codos.
—Los empleados de administración podéis volver a vuestros desafortunados puestos de trabajo. No es necesario que los miembros de Alta Costura os quedéis a esta reunión, aunque no os perdonamos por vuestro horrible blog. ¿Señorita Humphry? —Chasqueó los dedos con impaciencia—. Tenemos una conversación pendiente.
En un abrir y cerrar de ojos, estaba caminando por el estrecho pasillo, consciente de que lo perseguiría como un cachorro, y, sin duda, disfrutaría de eso.
«Tengo un hueso con el que querrás jugar».
«Un hueso, un hueso duro, será lo mismo, ¿no?».
Miré a Grayson con ojos de cordero degollado para que me salvara, pero su mirada decía: «Lo haría, pero soy demasiado joven para morir».
Seguí a Célian por el pasillo, las Converse hacían ruido a cada paso que daba. Se abrió paso entre la multitud de administrativos, se detuvo en un despacho que había en una esquina, abrió la puerta y ordenó al hombre que había dentro que saliera. Luego me hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Obedecí. Cerró la puerta y nos quedamos solos en el interior.
Estábamos a medio metro de distancia.
Sus ojos parecían haberme declarado la guerra y yo saldría mal parada, porque él tenía bombas y yo, solo palos.
—¿Dónde está tu acento? —pregunté, fingiendo una sonrisa.
—¿Dónde está mi dinero? —respondió con el mismo tono que yo había usado. Pero su sonrisa era diferente. Inmoral.
Mi expresión cambió por completo. Estaba tan confundida por verlo en el trabajo que había olvidado por completo la parte del dinero.
—Me lo llevé. —Tragué saliva con dificultad.
—Bueno, yo lo fingí. —Se refería al acento.
—Qué casualidad, yo también lo fingí. —Y no me refería al acento.
Recordaba la apuesta que habíamos hecho en Le Coq Tail: si no conseguía que me corriera, podría llevarme todo el dinero en efectivo que tenía en la cartera. Lo cierto era que nunca me había corrido de una forma tan intensa como con él, pero no pensaba admitirlo, sobre todo porque me había hecho sentir como una tonta por segunda vez ese día al fingir su acento francés para deshacerse de mí en caso de que quisiera pedirle el número de teléfono.
—Señorita Humphry. —Chasqueó la lengua, como si le pareciera adorable e irritante a la vez, como un cachorrito que se hubiera meado en sus caros mocasines—. Tardarás mucho en dejar de pensar en mi polla cada vez que te masturbes bajo tus sábanas baratas tras un largo día de trabajo.
Lo iba a matar.
Estaba convencida.
Quizá no lo matara ese día ni el siguiente, pero lo haría.
Exhalé y me crucé de brazos.
—Siento haber cogido el dinero. —Me dolió disculparme con él, pero debía hacerlo para no tener cargo de conciencia, por no mencionar que no quería perder el trabajo.
Me miró como si no hubiera dicho nada.
—Espero que no vayas contando por ahí nuestro pequeño… —Me miró de arriba abajo, pero no como si me deseara, sino más bien como si quisiera deshacerse de mí.
Pestañeé rápidamente.
—¿Se te ha comido la lengua el gato?
—No exactamente. —Apoyó el hombro en la puerta. Estaba tan sexy que el resto de hombros y puertas parecían mediocres en comparación—. Tu sexo se comió mi lengua, varias veces, de hecho, y también se comió mi polla, mis dedos y todo lo que encontré en la habitación. Te ahorraré los detalles sórdidos por dos motivos: el primero, tú también estabas allí; el segundo, que vamos a mantener una relación estrictamente profesional a partir de este momento. ¿Queda claro?
«Dios mío, Dios mío, Dios mío».
Menuda boca tenía.
«Señorita, como no deje de usar mi nombre en vano presentaré una queja formal», gruñó Dios en mi mente.
—¿No piensas disculparte? —Puse los brazos en jarras.
—¿Por qué? —Parecía genuinamente interesado.
¿Cuántos años tenía? ¿Treinta? ¿Treinta y dos? Ahora que estaba sobria y lo miraba con los filtros de la ira y la vergüenza, no parecía tan joven.
—Por mentirme —dije, alzando la voz, a punto de dar una patada en el suelo—. Por fingir el acento y decirme que tenías que coger un avión para regresar a casa, por…
—No es asunto tuyo —me interrumpió levantando una mano—. Y no pienso darte más información personal, ya que eres una empleada, y de las nuevas —me recordó con un tono frío—. Pero sí que cogí un avión para visitar a mi madre, en Florida. No vivo aquí, aunque tampoco en Francia.
—¿Y el acento? —Ojalá pudiera golpearle la cabeza con la grapadora y aun así conservar el trabajo. Por desgracia, no creo que el gesto le hiciera mucha gracia al departamento de recursos humanos.
Se puso bien el cuello de la camisa y dijo, con sonrisa de depredador:
—Me gustan los polvos sencillos que no significan nada.
—No. Lo hiciste para que no te pidiera el número de teléfono ni te diera el mío. —En ese momento, no tenía ningún control sobre mi voz y creo que él era consciente de que estaba a un paso de darle un puñetazo en la cara.
Me miró con indiferencia.
—Parecer loca no te favorece mucho, Spears.
—Pues considérate afortunado, porque no tengo ninguna intención de intercambiar nada contigo, ni el número de teléfono, ni fluidos corporales ni chistes.
Me giré, dispuesta a salir del despacho. Empecé a caminar, pero Célian me agarró de la muñeca y me dio media vuelta. Sentir el contacto con sus manos me provocó una corriente eléctrica en las ingles, lo que demostraba que tenía una mente despierta y un corazón solitario, y que mi cuerpo era memo.
—Mantén la boca cerrada —me advirtió.
Puse los ojos en blanco. Ni que quisiera emitir un comunicado de prensa para contar que mi jefe me había hecho de todo.
—Sí, señor. —Me deshice de su agarre—. ¿Quiere algo más, señor?
—Cuidado con esa actitud.
—¿O qué?
—Me encargaré de que tengas una vida miserable y lo disfrutaré. Y esto no tiene nada que ver con que nos acostáramos, es porque me robaste el dinero, la cartera y los condones.
En realidad, los condones estaban dentro de la cartera y no me había acordado de sacarlos, aunque claro, eso hacía que el robo fuera todavía más vergonzoso. Era consciente de que estaba patinando sobre una fina capa de hielo y no quería caer al océano del desempleo, así que cambié de tema.
—Me olvidé el iPod en la habitación. ¿No lo encontrarías, por casualidad?
—No.
«Maldita sea».
—¿Puedo irme ya?
Célian retrocedió y dijo:
—Espero no tener que verte a menudo, señorita Spears.
—Tomo nota, señor Timberlake.
Mientras regresaba al cubículo, me fui dando golpes en la frente y pensé que la situación no podía empeorar. El futuro propietario de LBC parecía realmente vengativo, regiamente enfadado y majestuosamente explosivo. Todo por mi culpa. Sabía que haría todo lo posible por evitarme. Y me avergonzaba sentir pena por ello, porque su olor, su voz y los comentarios inapropiados que hacía me fascinaban a la vez que me enfurecían.
Cuando llegué al cubículo, mi primer impulso fue esconderme entre las muestras de perfume, pero pronto caí en la cuenta de que tendría que dar explicaciones. Grayson y Ava estaban sentados el uno al lado del otro, con las piernas cruzadas y mirándome como si fuera un documental de National Geographic. Solo les faltaban las palomitas.
Grayson señaló el ascensor con el pulgar.
—Cuenta.
—No hay nada que…
Ava me interrumpió:
—El señor Laurent júnior, también conocido como el director de las noticias y productor ejecutivo de los informativos en el horario de máxima audiencia, alias Míster Imbécil, nunca mira a la gente a los ojos y mucho menos habla con ellos a solas.
«¿En serio? Sinvergüenza».
—Más vale que empieces a cantar como si esto fuera American Idol