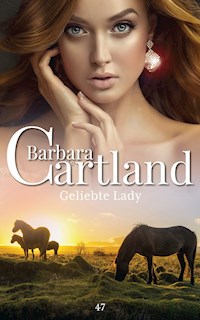Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Colección Eterna de Barbara Cartland
- Sprache: Spanisch
Lady Marisa Berrington había decidido escribir un libro, divertido y escandaloso, que pusiera en su lugar a la decadente sociedad eduardiana. ¿Y qué mejor lugar para reunir información que el Castillo de Vox, que el hogar del Duque de Milverley, atractivo viudo famoso por sus amoríos? Con tal propósito, obtuvo el puesto de institutriz, usando un nombre ficticio, pero su intención de no enamorarse jamás, se vino a tierra, cuando conoció al noble caballero, por quien también se sintió cautivado por Marisa. Un día, el Duque descubrió el manuscrito, y se llenó de furia, ordenando que se marchara de su casa. Marisa comprendió entonces, que había perdido a su único y verdadero gran amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAPÍTULO I ~ 1890
—No quiero ser grosera— dijo la flamante Condesa de Berrington—, pero me parece que, como sólo tengo treinta y cinco años, no sería apropiado que yo le sirviera de dama de compañía a una jovencita.
Miró a su sobrina política en forma casi desafiante, pero ambas sabían que Lady Berrington cumpliría muy pronto los cuarenta.
—No tienes por qué preocuparte, tía Kitty— contestó Marisa—. No tengo la menor intención de lanzarme al mundo social. Lo intenté una vez y te aseguro que fue la experiencia más desagradable de toda mi vida.
—¡Tonterías!— exclamó Lady Berrington—, debes haber disfrutado de tu primera temporada en Londres.
—¡Detesté cada minuto de ella!— contestó Marisa casi con pasión—, la prima Octavia, es cierto, hizo lo mejor que pudo por mí.
Me llevó a baile tras baile, a Hurlingham, a Henley y a Ranelagh. Me senté en el palco real en Ascot y fui presentada a la Reina en el Palacio de Buckingham.
Se detuvo y sus ojos brillaron intensamente.
—Su Majestad me miró por encima de la nariz y mi reverencia fue tan torpe que estuve a punto de rodar a sus pies.
—Tenías sólo diecisiete años entonces— dijo Lady Berrington—. Ahora sí disfrutarías de Londres. La única dificultad es encontrarte una dama de compañía.
—Ya te he dicho— protestó Marisa—, que no tengo el menor deseo de venir a Londres. Pero necesito tu ayuda, tía Kitty.
—¿Mi ayuda?— preguntó Lady Berrington con asombro y elevó las cejas.
Aquel era, como bien sabía, uno de sus amaneramientos más atractivos, que admiraban los apuestos jóvenes que frecuentaban su casa. Estos eran admitidos en su hogar sin que su bonachón marido hiciera la menor protesta.
—Necesito tu ayuda, tía Kitty— explicó Marisa—, porque intento convertirme en institutriz.
—¿Institutriz?
—La Condesa de Berrington no se habría sentido más asombrada si una bomba hubiera explotado en la habitación.
—Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo?
Sorprendida, observó que su sobrina miraba por encima del hombro para asegurarse de que nadie la escuchaba.
—Si te confío un secreto, tía Kitty, ¿me juras no decírselo al tío George, ni a nadie?
—Sí, desde luego— contestó Lady Berrington—, pero no puedo imaginarme cuál puede ser ese secreto.
—Estoy escribiendo un libro— dijo Marisa.
—¿Un libro?— de nuevo las lindas cejas oscuras se elevaron asombradas—. ¿Quieres decir, una novela?
—No, claro que no— contestó Marisa con firmeza—, estoy escribiendo sobre los escándalos de la sociedad.
—¡Marisa, debes estar bromeando! Y es una broma de muy mal gusto, por cierto.
—No, hablo en serio. El señor Charles Bradlought, antes de convertirse en miembro del Parlamento, preparó un panfleto titulado “Acusación contra la Casa de Brunswick”. A papá le divirtió mucho, pero me pareció que estaba escrito en una forma demasiado pomposa para causar verdadera impresión.
—¿Qué quieres decir con eso?— preguntó Lady Berrington.
—Quiero decir, que yo voy a escribir un libro divertido, escandaloso, lleno de chismes, que todos leerán y que mostrará a la alta sociedad tal como es.
—¿Y cómo es la alta sociedad?— preguntó Lady Berrington divertida.
—En mi opinión, es un invernadero donde se cultivan la inmoralidad, la extravagancia y la irresponsabilidad.
La Condesa echó hacia atrás la cabeza, riendo, pero, al mismo tiempo, sus ojos se llenaron de inquietud.
—Debes estar jugando una broma, Marisa. No puedo pensar, ni por un momento que seas capaz de hacer algo tan escandaloso, tan bien calculado para alterar a tu tío George y a mí. Me incomoda hasta el oírte hablar de esa manera… no digamos que llegaras a escribir ese libro.
—Hablo muy en serio, pero te prometo, tía Kitty, que ni tú ni tío George se verán involucrados. Naturalmente, escribiré el libro con un nombre ficticio.
—Eso ya es algo, desde luego— dijo la Condesa—, pero de
todos modos, la idea es completamente ridícula. ¿Qué sabes tú sobre la sociedad?
—Si estás interesada, te lo diré— contestó Marisa—. Cuando estaba revisando los papeles de la familia, descubrí los diarios de la tía abuela Augusta.
—¿Quién era ella?— preguntó Lady Berrington, arrugando su blanca frente.
—Vivió hace cien años, cuando el Príncipe de Gales, quien fue después el Rey Jorge IV, provocaba un escándalo tras otro, cuando se consideraba elegante ser excéntrico y las extravagancias de los jóvenes aristócratas que frecuentaban la Casa Carlton contrastaban con la degradante miseria que se veía en las calles de Londres.
—¿Y qué tenía que ver tu tía abuela Augusta con todo eso?
—Escribió un diario muy gráfico y muy divertido sobre lo que ocurría entonces en los círculos sociales y tengo la intención de usarlo para revelar la conducta, no sólo de los personajes reales, sino de la sociedad en que se desenvolvían, hasta nuestros días.
—No sabes nada de lo que sucede ahora— dijo Kitty Berrington con voz aguda.
—Te sorprendería saber lo que se aprende con sólo leer las páginas del Times— contestó Marisa—. Mira lo que estaba sucediendo en 1860. ¿Qué me dices del sobrino y heredero del Conde de Wicklow que murió en un burdel y cuya esposa trató de hacer pasar un hijo adoptivo como su sucesor legítimo? Y papá conoció a Lord Willoughby d’Erresby, Gran Chambelán hereditario adjunto de Inglaterra, que estafó miles de libras a su amante francesa… ¡y después se fugó con su doncella!
—¡No lo creo!— replicó la Condesa con voz ahogada.
—Te aseguro que es cierto— contestó Marisa—, y Lord Euston, hijo y heredero del Duque Grafton, hizo un matrimonio desastroso con una mujer muy vulgar y pensó que se había librado de ella cuando descubrió que era bígama, sólo para enterarse después de que estaba legalmente casado, porque el primer marido de ella también había sido bígamo.
—¡No me imagino de dónde sacas tales historias!— exclamó Lady Berrington—. Y, de cualquier modo, todo eso pertenece al pasado.
—¿De veras? ¿Qué me dices del enamoramiento del Príncipe de Gales por la señora Lily Langtry? ¿Y las cartas que el Príncipe le escribió a Lady Aylesford y que Lord Randolph Churchill amenazó con publicar? ¿Y el escándalo de Tranby Croft, este año, en que Su Alteza Real estuvo a punto de ser llamado al banquillo de los testigos? ¡Y debes haber leído lo que los periódicos publican sobre los amigos del Príncipe, que juegan baccarat!
—¿Quieres callarte?— empezó a decir Lady Berrington.
—Y nadie debe conocer mejor que tú, tía Kitty— continuó Marisa implacable—, las habladurías que corren acerca de la pasión de Su Alteza Real por la fascinante Lady Brooke.
—¡No voy a escuchar nada más!— gritó Lady Berrington furiosa—. ¿Te das cuenta, Marisa, de que si se supiera una sola palabra de esta conversación en la Casa Marlborough, quedaríamos arruinados para siempre?
Bajó el tono de voz al continuar diciendo:
—No se nos volvería a invitar a ninguna de las casas que visitamos ahora, y el Príncipe se negaría a que nos incluyeran en ninguna cena donde él estuviera presente. ¡Con toda seguridad, te detendrían por difamación, y nosotros veríamos nuestro nombre vulgarmente enlodado por los periódicos!
—Te aseguro, tía Kitty, que mi libro será demasiado astuto para que suceda algo así. Usaré puntos suspensivos para evitar mencionar nombres completos, pero todos sabrán a quién me estoy refiriendo en cada caso. Y es muy poco probable que nadie venga a discutir mis declaraciones, cuando la mayor parte han sido ventiladas en público.
—¿Estás loca?— exclamó Lady Berrington—. ¡Yo me lavo las manos en este asunto! Todo se debe a la influencia que ejerció tu padre sobre ti. George ha dicho muchas veces que si su hermano no hubiera sido Conde, probablemente habría sido un revolucionario o un anarquista.
Marisa se echó a reír francamente divertida.
—Nosotros nos llamamos radicales. Pero mi querido papá era un hombre de ideas revolucionarias y odiaba a la alta sociedad.
—Por muy buenas razones— dijo Lady Berrington, con cierto desdén.
—Si te refieres a mamá— dijo Marisa—, por supuesto que papá estaba celoso y se alteró mucho cuando ella huyó con Lord Geltsdale. Pero, después de todo, como mi padre se negó a divorciarse de ella, no fue el tipo de escándalo que tú temes, con grandes encabezados en la prensa.
—Pero todos lo supieron, ¡desde luego que lo supieron! ¡George se sintió profundamente humillado al escuchar lo que dijeron al respecto en los clubs que frecuentaba! Tu madre causó un terrible escándalo familiar, Marisa, y parece que tú tratas de hacer algo semejante.
—Al menos puedo asegurarte algo— contestó Marisa—. Yo jamás me fugaré con nadie y, como no intento casarme jamás, no necesitas temer que te avergüence al presentarme en el tribunal de divorcios.
—¿Qué quieres decir con eso de que no intentas casarte?— preguntó Lady Berrington molesta—. ¡Si es lo mejor que te podría suceder! Cásate, Marisa, con el primer hombre que te lo pida, y olvídate de esas tonterías de escribir libros que nos destruirán a todos.
—Quieres decir, que destruiría tu vida social— dijo Marisa con frialdad—. En fin, si me ayudas, tía Kitty, te prometo que tendré el mayor cuidado para no hacer nada que pudiera perjudicarlos, a ti o al tío George,
—¿Qué quieres que haga?— preguntó Lady Berrington con visible temor.
—Que me consigas un puesto de institutriz en alguna casa realmente importante. Quiero ver por mí misma cómo actúan sus dueños. Necesito estar completamente segura de que las historias que me han contado son ciertas y de que papá no exageraba. Sabes bien cómo se oponía a la nobleza, representada, desde luego, por Lord Geltsdale.
—Tu padre era un fanático en ese aspecto— repuso Lady Berrington visiblemente molesta.
—Papá solía decir que Guy Fawkes había cometido un grave error. No debió haber tratado de hacer volar la Casa de los Comunes, sino de demoler la Casa de los Lores.
—Por favor, Marisa, renuncia a esa ridícula idea— suplicó la Condesa, esforzándose por mostrarse conciliatoria—, tira todos los diarios de la tía abuela Augusta y lleva una vida normal, como cualquier chica de tu edad. Después de todo, sólo tienes veintiún años y todos tenemos ideas locas cuando somos jóvenes.
—¡Pero a mí me gusta escribir!— insistió Marisa—. Lo siento, tía Kitty, si eso te altera. Tal vez hubiera sido mejor no decírtelo, pero realmente necesito tu ayuda si quiero conseguir un puesto en una casa importante, como me propongo.
—¡Ayudarte!— exclamó Lady Berrington con voz ahogada—. Siento que voy a desmayarme de horror. En cuanto a conseguirte un puesto en la casa de un amigo, ¿no comprendes que se darán cuenta de quién está escribiendo sobre ellos?
—¿Por qué habrían de hacerlo? No estoy loca para tomar un puesto de Institutriz con mi propio nombre. He decidido adoptar el apellido Mitton.
—¿Por qué Mitton?
—Creo que Marisa Mitton suena severamente modesto, muy propio de una institutriz. Después de todo, difícilmente podría esperar que alguien me empleara si digo que soy Lady Marisa Berrington-Crecy. Lo considerarían embarazoso.
—Considerarían siempre embarazoso emplearte, en cualquier circunstancia— dijo Lady Berrington disgustada.
Se levantó de su silla al decir esto y caminó a través del salón, que estaba decorado con elegantes mesitas llenas de figuritas de porcelana y una gran variedad de objetos en exhibición, con el piano, sobre el que podían admirarse numerosas fotografías en marcos de plata, y con las cortinas de brocado de seda.
Lady Berrington, se veía muy bonita en su vestido de seda negra, con bandas de crepé que bordeaban la amplia falda. Llevaba el cabello rubio elegantemente peinado en el estilo impuesto por la Princesa Alejandra, bajo un pequeño sombrero del que se desprendía un pesado velo también negro.
La Condesa acababa de llegar de un paseo en coche cuando le anunciaron la visita de su sobrina y ahora, muy agitada, se quitó los largos guantes negros de cabritilla y se retorció febril las manos mientras decía:
—Simplemente no puedo creer lo que me dices, Marisa. Lo que me pides es imposible. Además, mi querida niña, ¿quién te emplearía a ti como institutriz? ¿Te has visto en un espejo?
Al decir esto, se volvió a mirar fijamente a su sobrina, contemplando su cabello, de un tono rojo veneciano con reflejos dorados, que enmarcaba una pequeña cara puntiaguda y una piel increíblemente blanca.
Observó también, con mal disimulado disgusto, los grandes ojos verdes de Marisa, bordeados por largas pestañas oscuras, y su boca provocativamente roja, que no conocía de ningún artificio.
—Eres la viva imagen de tu madre— dijo con desagrado—. Desde luego, yo era sólo una niña cuando la conocí, pero recuerdo que su cabello era como el tuyo y su cara, te lo aseguro, habría desalentado a cualquier dama con sentido común de contratarla como Institutriz.
—¡Pero yo tengo que ser Institutriz!— insistió Marisa—. ¿No te das cuenta, tía Kitty, de que sólo existen dos carreras para una dama? O trabaja de institutriz, o como dama de compañía. Esto último no me conviene, pues me quedaría encerrada con alguna anciana en algún remoto lugar de la campiña y no me enteraría de nada.
Se detuvo y, con una mirada oblicua y extremadamente traviesa, añadió:
—Desde luego, la alternativa sería que accedieras a ser mi dama de compañía, al menos por una temporada. ¡Podría entonces conocer a todos tus amigos elegantes!
Pudo advertir la expresión de horror del rostro de su tía cuando añadió:
—Estoy segura de que el tío George comprendería. Después de todo, tú y él se cambiarán pronto, supongo, a Berrington Park, así que yo no tendré ya un hogar.
—¡No seré tu dama de compañía! No lo haré, diga lo que diga George— protestó Lady Berrington disgustada—, soy demasiado joven para ese papel, Marisa, y para sentarme con todas las viejas viudas en un palco. ¡Además, tú eres demasiado bonita, y lo sabes muy bien!
—Me alegra parecerme tanto a mi madre— dijo Marisa—. Aparentemente, todos pensaban que ella era muy hermosa, aunque la señora Featherstone-Haugh, cuando fue nuestra huésped, solía decirme que mamá era ya una “mujer fatal”, desde el momento en que salió del salón de clases.
—¡La señora Featherstone-Haugh!— exclamó Lady Berrington con un gesto de disgusto—, si hubo alguna vez una mujer chismosa y perversa, fue ella. Siempre me odió y siempre habló mal de todos. Si has estado tomando información de esa fuente sobre la sociedad, te puedo asegurar, Marisa, que estará muy malvadamente exagerada.
—La señora Featherstone-Haugh era ciertamente divertida— dijo Marisa sonriendo—, solía reservarse los más escandalosos rumores para contárselos a papá, y desde luego, él la escuchaba. Creo que fue la única mujer, además de mamá, en la que él se interesó alguna vez, pero ella sabía que su dominio sobre él dependía en gran medida, de sus servicios como fuente de información.
—Debes comprender, Marisa, que el odio que tu padre tenía hacia la sociedad, causado por la forma como lo trató tu madre, era anormal— repuso Lady Berrington—, pero, se supone que tú eres inteligente. Así que ahora que tu padre ha muerto, debes olvidar ese odio fanático con el que él vio al mundo durante tantos años.
—Mamá se fugó cuando yo sólo tenía cinco años— dijo Marisa—, así es que, tuve mucho tiempo para que papá me inculcara sus ideas. Después de todo, tía Kitty, nadie se ha preocupado mucho por mí hasta la fecha.
—Yo siempre pensé que eras feliz en Berrington Park— murmuró la Condesa incómoda.
—Te convenía pensarlo así— dijo Marisa con suavidad, sin resentimiento.
—Por favor, Marisa, renuncia a esta idea ridícula— suplicó Lady Berrington—. Te prometo que conseguiré que tu tío te asigne una mensualidad. Después de todo, si tu padre no hubiera muerto, sin duda habrías dispuesto de suficiente dinero para vivir con ciertas comodidades.
Lady Berrington suspiró.
—Aunque no disponemos de suficiente dinero para todas nuestras necesidades, George no sólo te dará la suma que precises para que puedas vestirte adecuadamente, sino que yo encontraré algún sitio agradable donde puedas vivir. Estoy segura de que tu prima Alice estaría encantada de tenerte con ella.
Marisa se echó a reír.
—Si imaginas, tía Kitty, que querría vivir en ese mausoleo en Brighton y pasarme el resto de mi vida sacando a pasear al perro de la prima Alice, te equivocas. No, ya decidí lo que voy a hacer, y si quieres que sea discreta y que, de ningún modo, perturbe el elegante y exclusivo círculo en que te mueves, entonces debes ayudarme.
—¡Eso es chantaje, Marisa!
—Algo a lo que la mayor parte de la gente recurre cuando requiere salirse con la suya— replicó Marisa.
—¡Te digo que es imposible! ¿Te imaginas que la Duquesa de Richmond, la Duquesa de Portland, o Lady Brooke, contratarían a alguien con tu aspecto para cuidar a sus hijos? Para empezar, eres muy joven.
—Diré que tengo veinticinco años, y si me estiro el cabello hacia atrás, puedo verme muy respetable.
—Se detuvo un momento antes de añadir—, desde luego, puedo pintármelo.
—¡No seas absurda!— exclamó Lady Berrington—. El cabello teñido siempre tiene un aspecto artificial y eso haría que te vieras más peculiar aún de lo que te ves ahora. Puedes amenazarme cuanto quieras, Marisa, pero te he dicho que no hay nadie, nadie…
Se detuvo de pronto.
—Tengo una idea— dijo—, pero, no… ¡es imposible!
—¿Por qué es imposible?
—Porque no eres la persona adecuada para ser la institutriz de ninguna criatura, ni siquiera de la hija de Valerius, quien creo que está medio loca.
—¡Valerius!— contestó Marisa con voz extraña—. ¿Te refieres al Duque de Milverley?
—Sí, por supuesto. Fuimos invitados al Castillo de Vox hace dos semanas y alguien me dijo, no recuerdo quién, que la niña es incontrolable. Sólo tiene nueve o diez años y ha tenido docenas de institutrices. Ninguna de ellas dura mucho.
—¿Qué le pasó a la Duquesa?— preguntó Marisa.
—Murió— contestó la Condesa—, era una extraña criatura neurótica y falleció al nacer la niña. No existía la menor probabilidad de que Valerius y ella se hubieran entendido jamás.
—Entonces, ¿por qué se casaron?
—¡Oh! Es una larga historia. El Duque se enamoró, al convertirse en hombre, de la hermosa y dictatorial Condesa de Grey. Obviamente, él no podía casarse con ella, porque era casada, y se murmuró que fue muy cruel con él, ya que estaba enamorada de un hombre mayor que el Duque, que era muy joven entonces.
—Desde luego, de un hombre que no era su marido— dijo Marisa con sarcasmo.
—¡Por supuesto que no! Tengo entendido que, por despecho, el Duque cayó en una trampa que le tendieron y que lo obligó a proponerle matrimonio a la hija del Marqués de Dorset, una criatura histérica que lo detestaba tanto, como él a ella.
Bajó la voz.
—Todos oímos hablar de sus riñas y peleas. Ella solía levantarse de la mesa a la mitad de una cena y marcharse furiosa porque él había dicho algo que no le gustaba. De cualquier modo, cuando murió, fue un gran alivio para todos, pero parece que la niña es igual a ella.
—Pero, tú que has estado en Vox, ¿no la has visto?— preguntó Marisa.
—Valerius nunca la mencionó en mi presencia— contestó la Condesa—, y yo te aseguro, Marisa, que tengo cosas más interesantes que hacer que entrar en la sección de niños de una casa ajena. Ya tengo bastantes problemas con mis propios hijos.
—¿Y si tú me recomendaras al Duque, diciendo-le que yo podría ser la institutriz adecuada para su hija?
—Por supuesto que no le escribiría a él— dijo Lady Berrington con brusquedad—. Todos los arreglos de su casa se hacen con una tal señorita Whitcham, que es su secretaria y ha estado en Vox desde hace mucho tiempo. Trabajó por años con la madre del Duque.
—Entonces, escríbele a ella. Después de todo, no tienes nada que perder. Si ellos han tenido tantos problemas con las institutrices, probablemente les gustará tener a una persona sensata, para variar.
—¡Sensata tú!— exclamó Lady Berrington—. ¡Si te juzgas sensata, Marisa, debes ser ciega, sorda y tonta! Pero, si logro que te acepten, te darás cuenta de lo terrible que es lidiar con los hijos de otra persona.
—¿De verdad escribirás y me recomendarás?— preguntó Marisa.
—Escribiré, ¡y te servirá de mucho!— contestó Lady Berrington con voz desagradable.
—Entonces, hazlo ahora. Temo que cambies de opinión en cuanto me haya ido.
—Marisa, eres la chica más exasperante que he conocido en mi vida. Todo lo que puedo pedir, es que el libro que estás escribiendo revele un poco más de paciencia y comprensión que las que en realidad posees.
La Condesa se detuvo y miró pensativamente a su sobrina.
—¿Por qué te muestras tan hostil con el mundo social?— preguntó—, puedo comprender la actitud de tu padre. Después de todo, a ningún hombre le gusta aparecer como un tonto, porque su esposa ha decidido que otro hombre es más atractivo que él. Pero tú nunca has tenido oportunidad de que te destrocen el corazón. Entonces, ¿qué es lo que te hace tener esa actitud ante la vida?
—No creo que lo comprenderías si te lo dijera— contestó Marisa evasivamente—, escribe esa carta, tía Kitty, por favor, y entonces desapareceré. No quiero que tío George me encuentre aquí y comience a hacerme preguntas acerca de lo que voy a hacer con mi vida.
Sonrió.
—Te sugiero que le digas que me he ido a pasar una temporada con unos amigos al norte de Inglaterra, si se tomara la molestia de preguntar… cosa que pongo en duda.
—Tu tío George siempre te ha querido mucho— dijo Lady Berrington con absoluta falta de convicción.
Se sentó ante el escritorio.
—¿Qué cualidades diré que posees?— preguntó—, supongo que tienes algunas.
—Hablo francés e italiano. Además, leo latín y toco el piano.
—No creo que una criatura de nueve años necesite saber más que eso. Siempre he dicho que es un error educar a las niñas— dijo Lady Berrington con brusquedad—. Puedo asegurarte que las mías aprenderán tan poco como sea posible. Si hay algo que un hombre evita a cualquier precio es a una mujer lista.
—Como yo deseo que los hombres me eviten, me parece muy bien— dijo Marisa.
Su tía la miró, de pie junto a la ventana. La luz del sol brillaba sobre su hermoso cabello rojo, bajo un sombrero negro poco elegante. Sus ojos se veían enormes en su rostro pálido. Pero su vestido era de sarga corriente y muy mal hecho.
Fue tal vez un cierto remordimiento lo que hizo a Lady Berrington decir:
—Necesitarás ropa si vas a Vox. Aunque sólo vayas a ser la institutriz, tendrás que acompañar a la niña cuando baje al comedor. De cualquier modo, te aconsejo que no sigas usando ropa negra.
—Pensé que sería muy apropiado, aunque papá siempre decía que el luto era una costumbre pagana que debía desecharse.
—Con tu cabello y con tu piel, el negro resulta demasiado sensacional— dijo Lady Berrington—, yo tendré que usarlo, desde luego, cuando menos unos nueve meses… George insistirá en eso. Pero nada puede ser más molesto para mí, ya que acabo de comprar varios vestidos muy atractivos, que habrán pasado de moda cuando pueda usarlos. Así que será mejor que te los regale, Marisa. Somos más o menos de la misma talla.
El rostro de Marisa se iluminó con una sonrisa.
—¿Lo dices en serio, tía Kitty? ¡Te lo voy a agradecer muchísimo! Aparte de que no tengo dinero para gastar en ropa, detesto permanecer horas de pie, mientras me prueban los vestidos y los prenden con alfileres.
—Tu problema, Marisa— dijo su tía—, es que no tienes atributos femeninos. A las mujeres les gusta la ropa, les gusta ir a bailes y a fiestas, anhelan casarse y no piensan en escribir libros.
—¿Puede un leopardo cambiar sus manchas?— preguntó Marisa riendo—, mi carácter ya está formado tía Kitty, y si mi padre me educó así, los parientes no tienen nada que ver en el asunto. ¿Sabes que cuando mi papá murió, el mes pasado, hacía más de dos años que ninguno de sus familiares se había comunicado con él?
—¿Y de quién era la culpa? Le escribíamos a tu padre, pero, o no nos contestaba, o lo hacía en forma muy poco amable.
—De cualquier modo, creo que él, con frecuencia, se sentía muy solo. Hubiera querido ver a su hermano y le habría gustado que alguien lo tomara en cuenta, aparte de mí.
—Ya es demasiado tarde— dijo Lady Berrington con ligereza—. Aquí está la carta, Marisa, y Dios nos proteja si me fallas.
—No lo haré, te lo prometo— dijo Marisa—. Y, a propósito, creo que seré una buena institutriz. Hasta es posible que logre meter algunos conocimientos en la cabecita de esa pobre niña a quien nadie parece querer.
—¡Yo no dije tal cosa!— exclamó Lady Berrington—, sólo quise señalar que el Duque nunca la menciona. Es posible, desde luego, que quiera mucho a la criatura. Es difícil saberlo. Siempre está con el Príncipe y debo decir que Su Alteza Real quiere mucho a los niños. Como sabes, Emily es su ahijada.
Lady Berrington tomó una fotografía del piano, y se la mostró a Marisa.
—Esta es una foto de Emily— dijo—, fíjate qué linda se está poniendo.
Marisa contempló la fotografía estereotipada de una niña que miraba a la cámara, obviamente vestida de gala.
Se preguntó si era imaginación suya encontrarle cierto parecido con el heredero del trono. Tenía los ojos ligeramente saltones y una boca de labios gruesos.
Recordaba que, cinco años antes, su padre había dicho algunas cosas despreciativas sobre las atenciones del Príncipe de Gales hacia su atractiva cuñada.
Era extraordinario cómo su padre, que vivía tranquilamente en Berrington Park, parecía saber siempre lo que estaba sucediendo en el alegre círculo que rodeaba al Príncipe y a su encantadora esposa danesa.
Lady Berrington selló la carta, le puso las estampillas necesarias y se la entregó a Marisa.
—Llévala al correo tú misma— dijo—, y así sabrás que he cumplido mi palabra.
Marisa miró el gran sobre blanco, dirigido a la señorita Whitcham, al cuidado de Su Señoría, el Duque de Milverley, Castillo de Vox, Kent.
—¿Me harás saberlo en cuanto recibas una respuesta?— preguntó—. ¿Vas a volver a Berrington?— preguntó la Condesa.
—No tengo deseos de quedarme en Londres. Esperaré hasta oír noticias tuyas y entonces vendré a recoger los vestidos que me has prometido.
Su tía se quedó sentada, mirándola con aire reflexivo.
—¿Sabes, Marisa?— dijo—, si te preocuparas de ti misma, podrías tener un gran éxito. No es que sea yo cruel al negarme a ser tu dama de compañía. Es simple instinto de conservación. ¡Eres demasiado bonita! Y, aunque no tengas dote, estoy segura de que te sería fácil conseguir un marido rico, y tal vez importante.
—Se detuvo un momento antes de añadir:
—Renuncia a esa idea ridícula de escribir un libro, y yo buscaré a alguien que tenga una hija de tu edad, que esté dispuesta a acompañarte a las fiestas, mediante un pequeño estipendio.
—Eres muy amable, tía Kitty— dijo—, y aprecio tu intención, pero debo negarme. Sé con exactitud lo que quiero hacer. Lo tengo todo planeado, y no puedo imaginarme mejor casa para mis proyectos que Vox.
—¿Por qué?
—Eso es algo que tal vez te diga algún día— contestó Marisa—. Pero no será hasta que me hayan aceptado para el puesto de institutriz, cinco días más tarde, Marisa escribía en el estudio que había sido de su padre en Berrington Park, cuando recibió un telegrama.
“Trasládate inmediatamente a Vox. Recoge equipaje al pasar por Londres.
Kitty Berrington”.
Marisa leyó dos veces el telegrama y entonces lanzó una exclamación de intensa alegría. ¡Había ganado!
Atravesó la habitación para contemplar el prado de su casa, descuidado visiblemente porque no había jardineros desde que Marisa podía recordar.
Como a su padre sólo le interesaban sus papeles y libros y su vendetta contra la clase poderosa, había sido un mal administrador de su propiedad. Jamás recordaba cobrarle las rentas a sus arrendatarios, ni designar a otra persona para que lo hiciera.
Marisa se daba cuenta de que al nuevo Conde, el hermano menor de su padre, le iba a resultar una tarea difícil y costosa volver a ponerlo todo en orden.
Esa era una de las razones por las que no quería añadir más problemas a los que ya tenía su tío y, además, estaba decidida a llevar adelante la batalla a la que su padre se había lanzado durante tantos años.
Ella se había dejado llevar por su entusiasmo y le emocionaba el desprecio que él demostraba por esos débiles hombres y mujeres despilfarradoras e inútiles, que se hacían llamar “la nobleza”.
Los radicales puntos de vista de su padre y sus revolucionarias sugerencias para el establecimiento de grandes reformas le parecían muy prácticos, además de que, como él mismo, ella tenía su propia vendetta contra esa sociedad.
Con un tardío sentido de responsabilidad, el Conde de Berrington había enviado a su hija a Londres cuando contaba diecisiete años, a fin de que hiciera su debut en sociedad bajo la custodia de una prima a la que él no había visto en mucho tiempo.
Mal vestida, completamente ignorante de las normas sociales, Marisa se había visto sujeta a grandes agonías debido a su timidez.
Había cometido muchos errores debido a su inexperiencia, y le dolieron los desprecios que recibió, sintiéndose humillada por las burlas de quienes se divertían al observar sus modales campesinos y sus ropas pasadas de moda.
Descubrió que no tenía nada que decirle a los jóvenes que, obligados por su prima, la invitaban a bailar o que, aburridos e indiferentes, se sentaban a su lado en la mesa durante las cenas.
Se sintió entonces inmensamente desdichada y anhelaba, con una nostalgia intensa, regresar a la maravillosa vida de libertad que llevaba en Berrington Park, a sus caballos, a sus perros, y a las interesantes disertaciones de su padre.
Fue la señora Featherstone-Haugh quien, finalmente, la obligó a comprender que el saber conversar era parte esencial de los buenos modales de una joven, y que un invitado debe pagar la hospitalidad que recibe mostrándose agradable, encantador y amable.
También aprendió que una mujer tenía la obligación de verse atractiva y decorar con su presencia una habitación, como si fuera un jarrón lleno de flores.
Al madurar, al percatarse de su propia belleza, Marisa adquirió más seguridad en sí misma, pero aquellos horribles meses que pasó en Londres cuando tenía diecisiete años, quedaron grabados en su memoria como una cicatriz.
Lo que había rebosado la copa, fue algo que sucedió en el baile que ofreció su prima Alice.
Marisa recordaba aún su desventura al recibir a los invitados, al lado de la anfitriona y de Florence, quien compartía con ella los honores del baile.
No era, solamente, un baile de debutantes. Como su prima Alice era marquesa, acostumbraba recibir en su casa a las familias más exclusivas de Londres, y decidió agasajar a sus propios amigos al mismo tiempo que presentaba a su hija en sociedad.
Se había producido el acostumbrado desfile de los Devonshire, Richmond, Portland y Beaufort, algunos de ellos acompañados de sus hijos.
Todos se veían relucientes con la gran profusión de tiaras y condecoraciones que lucían, pero no en honor del Príncipe de Gales, sino de una de las hijas menos llamativas de la Reina Victoria, la Princesa Beatriz.
Marisa, después de haber sido acompañada a la mesa por un joven que sólo sabía hablar de carreras de caballos, se había encontrado de pronto sin pareja, de modo que se puso a buscar a su prima Alice, para permanecer de pie a su lado, en la forma convencional.
Como no pudo encontrarla, había vagado por los salones de recepción y de pronto se vio junto a un pilar, cerca del cual se encontraba una pareja sentada en un sofá, de espaldas a ella.
Estaba a punto de pasar de largo, cuando oyó que la dama, que se adornaba con costosas esmeraldas, decía:
—¡Ten cuidado, Valerius, ya sabes cómo murmura la gente!
—¿Crees que eso me preocupa?— había contestado el caballero, cuya voz profunda logró atraer la atención de Marisa—. Eres muy atractiva, Dolly, como bien sabes.
—Debería hacerte cumplir con tu deber— contestó la dama con una leve risita—, en lugar de estar bailando tanto conmigo, deberías hacerlo con las jóvenes en cuyo honor se ofrece esta fiesta. Recuerda, Valerius, que eres un partido muy codiciado.
—¿Y crees que voy a desperdiciar mis atractivos en esa criatura de cara de luna llena y ojos vacíos— había preguntado el caballero burlonamente—, o en esa pelirroja que parece una zanahoria cosechada antes de tiempo?
Marisa se había retirado sin ser vista. Se dijo, al verse descrita de ese modo, que no estaba dispuesta a seguir soportando más insultos. A pesar de todas las protestas de su prima, había vuelto a casa al día siguiente, valiéndose de la excusa de que su padre estaba enfermo y necesitaba de su presencia.
No le fue difícil averiguar quién era el hombre que había hablado de ella en forma tan despectiva. Sólo existía un miembro importante de la alta sociedad, que respondiera al nombre poco común de Valerius.
El Duque de Milverley era mencionado a menudo en los periódicos, los que describían, dibujaban y fotografiaban su magnífica casa, el Castillo de Vox, con mucha frecuencia. Marisa se había acostumbrado a ver el retrato del Duque en los diarios.
Esa vez, en el baile, no había podido verlo. Sólo había escuchado su voz, pero habría reconocido en cualquier parte la elevada nariz imperiosa, la boca firme, casi cruel, la barbilla cuadrada, y sobre todo, la expresión cínica de sus ojos y las líneas profundas que le corrían de la nariz a la boca.
«¡Lo odio!», se había repetido en voz alta, en el camino de regreso a Berrington Park.
Aquel intenso sentimiento, le permitió identificarse más plenamente con el desprecio que su padre manifestaba hacia las clases gobernantes Cuando el conde realizaba alguna de sus poco frecuentes visitas a la Casa de los Lores, Marisa lo abrumaba con preguntas sobre las personas que había visto y sobre lo que se había discutido.
Y, sin embargo, por alguna razón que ella misma no podía explicarse, jamás se había atrevido a preguntarle si el Duque de Milverley había estado presente.
Esperaba que su padre mencionara su nombre, pero nunca lo hizo; finalmente llegó a la conclusión de que, como tantos de sus contemporáneos, el Duque, jamás se preocupaba por su país.
«Todos los pares ausentes son despreciables», se dijo a sí misma, y el Duque, que es tan rico y tan influyente, es el peor de todos ellos. Sin embargo, ahora iría a Vox y estaría bajo el mismo techo que él. Le causaba un extraño sentimiento pensar que el destino la estaba acercando hacia el hombre que más detestaba.
Marisa abrió un cajón del escritorio que habitualmente usaba. A su padre le gustaba que ella se sentara a escribir en la misma habitación en que él lo hacía.
Al principio, la había hecho copiar sus artículos, sus incontables cartas a The Times, y las notas que enviaban a los centenares, a sus colegas, los pares, y a los miembros de la Casa de los Comunes.
Después, la había alentado a escribir, no con su propio nombre, sino con un seudónimo, que pronto se hizo familiar a los editores.
El escritorio de su padre se encontraba aún cubierto de papeles, pues Marisa no se había atrevido a tocarlos después de que él murió, pero su propio escritorio estaba limpio y ordenado. Metió la mano hasta el fondo del cajón y sacó dos cartas.
Se quedó sentada, mirándolas. Los sobres habían sido rotulados apresuradamente, con torpes rasgos y la tinta se había corrido un poco. Los miró un momento, pensativa.
Entonces, muy lentamente, sin sacar las cartas que contenían, rompió los sobres. Los destrozó en mil pedazos, hasta convertirlos en diminutos fragmentos, arrojándolos después al cesto de papeles.
Este era el fin, el fin de algo que una vez atesoró, de la ternura que llegó a sentir por un hombre, para quien ella no había sido sino una atractiva vecina, a quien nunca tomó en serio.
Por un instante, Marisa lamentó haber destruido los únicos recuerdos que conservaba de él.
El hombre había llegado una vez a ver a su padre acerca de un potro que quería comprar.
Era alto y apuesto y, a los ojos de aquella chica hambrienta de compañía masculina, semejaba, al entrar en el dilapidado vestíbulo de la casa, algo semejante a un dios griego.
—Mucho gusto en conocerla— había dicho él—. Soy Harry Huntingdon. Me han dicho que Lord Berrington tiene un potro en venta. Estoy apenas empezando a llenar las caballerizas de una propiedad que acabo de comprar, a unos dieciséis kilómetros de aquí.
—¿Pasamos al estudio, señor Huntingdon?— había sugerido ella.
—En realidad— dijo él sonriendo—, soy sir Harold Huntingdon, ya que vamos a ser tan formales.
—Lo siento— se había apresurado a decir ella.
—No debe decir eso. Estoy encantado de que me llame como quiera y, si el potro es tan atractivo como usted, voy a desear comprarlo, a cualquier precio.
El corazón de ella pareció dejar de latir cuando lo miró.
—Venga y muéstreme el caballo, antes de ponerme de acuerdo con su padre— había sugerido Harry Huntingdon, y desde luego, ella aceptó.
Aquel fue el preludio de numerosas visitas. Sir Huntingdon quiso ver primero al potro, luego, a la yegua que lo había parido, a continuación, al caballo que lo engendró… y siempre insistía en que fuera Marisa quien se los enseñara.
La había colmado de cumplidos, galanteándola con la habilidad de un hombre de mundo, capaz de lograr que la mujer a quien se dirige se sienta el ser más importante de su vida.
Después de una semana, Marisa comenzó a enamorarse. En una ocasión, él la invitó a que se encontraran en las primeras horas de la mañana y cabalgaron por los alrededores.