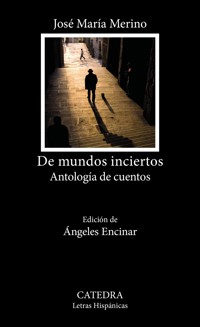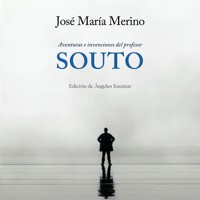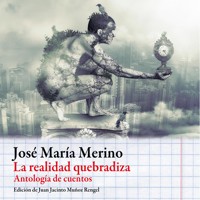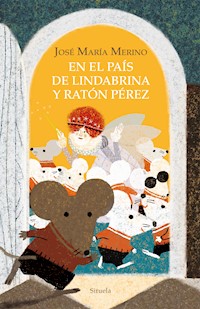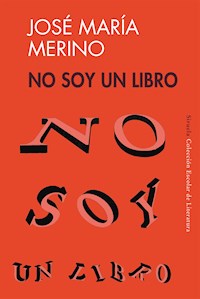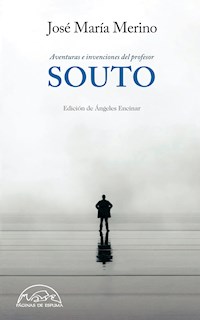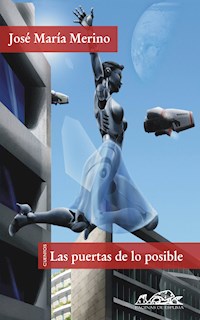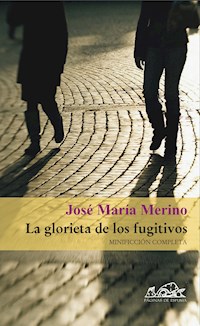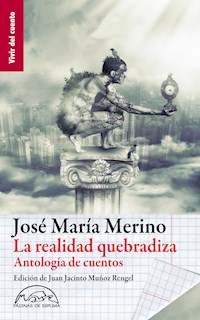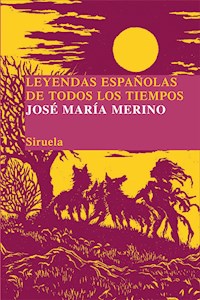
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades/ Biblioteca de Cuentos Populares
- Sprache: Spanisch
Esta obra es la colección de leyendas españolas más representativa de cuantas se han publicado en los últimos años. En ella, el autor ha pretendido, mediante la recopilación de casi dos centenares, mostrar todos los tipos y ejemplos de las leyendas que conforman entre nosotros ese fascinante patrimonio. Leyendas caballerescas, míticas y mágicas; leyendas tenebrosas, que tratan de seres maléficos y malditos; leyendas religiosas, de santos y vírgenes; leyendas de animales monstruosos y de extraños linajes, o que hablan de tesoros ocultos y lugares prodigiosos. Todas ellas componen una memoria soñada que es preciso no perder, si queremos mantener viva una parte sustantiva de nuestro rico y diverso imaginario cultural.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Palabras del autor
Aunque fuese posible dejar la historia exenta de contaminaciones legendarias, nuestro conocimiento de lo que hemos venido a ser no podría prescindir de la leyenda. La historia, la de los grandes asuntos y monumentos y los hechos notorios, pero también la de los lugares pequeños y los sucesos menudos, es la memoria desde la vigilia y la razón, pero la leyenda es la memoria desde la intuición y el sueño, una memoria soñada en la que se conservan sombras y signos sin los que ni la gran historia ni la pequeña se podrían entender del todo.
Recopilo en este libro casi dos centenares de leyendas españolas que, por una u otra razón, me parecen memorables. Desde el propósito de recoger leyendas de todos nuestros pueblos, he encontrado tanta abundancia que me he visto obligado a una difícil selección. No obstante, espero que sea representativa y que oriente y estimule al lector para que, si lo desea, pueda explorar por su cuenta cada uno de los territorios particulares de un mundo que no solo no me parece heterogéneo, sino que creo enlazado por sutiles parentescos.
En España se está viviendo un momento de profunda fragmentación desde afanes, por lo menos poco lúcidos, de perder una perspectiva de conjunto de nuestra cultura. Para cualquiera que vea el asunto con sentido común y buena fe, esa pérdida de una perspectiva de conjunto no puede suponer otra cosa que el olvido y con ello la dilapidación de un patrimonio rico y diverso, muy entrelazado, que pertenece a toda nuestra sociedad y que desde su solidez y abundancia se enriquece de las partes de que se compone para, a su vez, enriquecer a cada una de ellas. También lo legendario conforma ese patrimonio, y este libro es un aporte, por pequeño que pueda resultar, para su mantenimiento.
Frente a la riqueza narrativa que ofrece el cuento, la leyenda suele ser escueta. De otro lado, el cuento, por lo general, carece de referencias temporales y geográficas y basa su desarrollo en las propias peripecias que narra. La leyenda, que siempre se sujeta a un lugar, a un tiempo o a una conducta, muy a menudo se reduce a narrar un hecho y a veces apenas presenta ese inexcusable movimiento que debe estar en la naturaleza misma de lo narrativo.
He procurado que, en general, las leyendas coleccionadas en este libro ofrezcan una evolución en conductas o en sucesos, por pequeña que pueda resultar. A veces me he esforzado por enhebrar en el mismo hilo leyendas que, separadas en su existencia, tratan, sin embargo, de los diferentes personajes, tiempos y escenarios de un mismo asunto. En otras ocasiones he reunido un puñado de leyendas de tema similar, no solo para testificar una coincidencia que supera la dispersión geográfica, sino para que entre todas se consolide narrativamente lo que cuentan. En alguna ocasión, y como ejemplo de otra manera de narrar, he cedido a la tentación, tan común a los románticos, de escribir un cuento autónomo sobre el cañamazo de un relato legendario.
Confieso que establecer la clasificación de los textos ha sido un aspecto especialmente delicado de mi labor, porque quería huir de la pura repetición de ciertas ordenaciones tradicionales, buscando crear espacios narrativos en los que, como dije antes, la parecida naturaleza de los asuntos diese más solidez a cada capítulo. Sin embargo, reconozco que hay bastantes leyendas que podrían adscribirse a uno o a otro. Yo las he reunido según el contenido que, a mi juicio, prevalece en cada una de ellas.
He ordenado el libro en diez grandes capítulos. En el primero –«De fundaciones, caudillos y pérdidas»– presento desde leyendas que se inscriben en lo mítico, hasta historias más cercanas a lo real que, en su propia naturaleza, están cargadas de sugestiones legendarias, procurando tratar, en todos los casos, de asuntos que tengan que ver con el principio o el fin de determinados espacios y empresas colectivas.
En los tres siguientes capítulos –«De hazañas y maravillas de reyes, reinas, damas y caballeros», «De agravios, traiciones, venganzas, simulacros y castigos», «De amores y desamores»– he procurado presentar el amplísimo mundo de las leyendas históricas, caballerescas y novelescas, recogiendo algunas que a mí me interesan en particular, ordenadas en uno u otro capítulo, de acuerdo con lo que me parece la peculiaridad dramática más llamativa de cada una de ellas.
En el capítulo V –«De parajes»– pretendo ofrecer diversas leyendas marcadas por su identificación con algún lugar, procurando recoger un abanico lo más ejemplar posible. En el capítulo VI –«De milagros y vírgenes benditas»– he reunido otro conjunto de modelos desde la vertiente de las leyendas religiosas y piadosas. El capítulo VII –«De diablos, brujas, errantes, malditos y fantasmas»– agrupa diferentes tipos de leyendas marcadas por lo mágico y lo tenebroso.
En el capítulo VIII –«De culebras, dragones y estirpes asombrosas»– he reunido leyendas que tratan de animales monstruosos o de extraños seres y linajes. El capítulo IX –«De talismanes, tesoros y palacios subterráneos»– reúne algunos ejemplos de leyendas relacionadas con objetos maravillosos, y también otras que se refieren a tesoros ocultos y a lugares prodigiosos y secretos.
Por último, en el capítulo X –«De aventuras y sueños»– incluyo leyendas que inflamaron la imaginación de los navegantes y exploradores de Indias y presento algunas muestras de personajes reales que, más cercanos en el tiempo, e incluso contemporáneos, han sido capaces de despertar un eco fabuloso entre nosotros, mostrando que lo legendario no lleva trazas de desaparecer de nuestra imaginación.
Respecto a la mitología tradicional de ciertas zonas, por lo común relacionada con las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza, debo advertir que solamente la he incorporado a mi colección cuando alguno de sus elementos se ha hecho leyenda mediante esas referencias a lugar, tiempo, gentes o sucesos concretos que, a mi juicio, son la fundamental característica del género. No ha sido mi intención reunir a todos los seres míticos del panteón español, sino solamente a aquellos que, por incidir en un hecho preciso, pueden entrar dentro del campo de lo legendario.
No soy antropólogo ni lingüista, sino narrador. Me he basado siempre en textos escritos, con la salvedad de alguna leyenda escuchada en la infancia y que permanece viva en mi recuerdo. En cualquier caso, me temo que en España se ha perdido ya el momento de recoger leyendas por vía oral. Ni siquiera en el libro de los últimos años más ambicioso en el asunto, por sus pretensiones de generalidad, que fue el publicado por Vicente García de Diego en 1953, Antología de leyendas de la Literatura Universal, se acudió a la investigación de fuentes orales para lo referente a las leyendas españolas.
Con todas sus limitaciones, este libro está elaborado desde la voluntad de una perspectiva general, con criterios integradores de todos los aspectos legendarios y no solamente de los caballerescos o de los novelescos, y procurando depurar lo más posible los temas seleccionados para resaltar su singularidad y resaltar historias atractivas para un público amplio. El que lo haya compuesto un narrador no creo yo que cierre caminos a los investigadores que quieran afrontar este campo desde otros puntos de vista.
También debo decir que soy el exclusivo autor de las versiones que presento. Me responsabilizo de su certeza, pues en todos los casos he respetado el espíritu y la sustancia de la leyenda que reelaboro, aunque es natural que haya aportado ciertos matices de mi cosecha, sobre todo cuando me ha parecido que no habían sido advertidos por los anteriores narradores. También he intentado apurar el movimiento interior de cada leyenda e incluso hacerlo más patente. En definitiva, creo que las leyendas son relatos vivos y que quien las transmite con propósitos narrativos, sea de manera oral o sea por escrito, como en este caso, tiene facultad para poner en ellas algo de su parte, siempre que no las desfigure ni las traicione.
En lo que toca a lo literario, al lenguaje y a la forma que les he dado, me propuse trabajar los textos procurando aunar lo más posible concisión y expresividad, en el intento de recuperar lo que de narración sintética e intensa tenían las leyendas, antes de que cierta moda decimonónica se empeñase en novelizarlas.
Leyendas españolas de todos los tiempos
Es, pues, un fragmento de vida milenaria lo que ofrezco aquí al lector, recordándole la frase de Fausto en el monólogo célebre: «Aquello que heredaste de tus padres, adquiérelo para poseerlo».
Julio Caro Baroja Del prólogo a Algunos mitos españoles
I. De fundaciones, caudillos y pérdidas
Fundadores y primeros reyes de España
Ciento treinta y un años después del Diluvio Universal, Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, fundó en la península Ibérica el primer asentamiento humano. Ya no hay memoria del poblado inicial. Unos piensan que estuvo en Lusitania y otros que en la actual Navarra –Tafalla o Tudela– o que fue en Tarragona o Sagunto.
Los cronistas que merecen más crédito señalan algunos reyes como sucesores ciertos de Túbal. El primero no deja de suscitar cierta perplejidad, pues su nombre, Gerión, coincide con el gigante al que Hércules derrotó y sobre cuyo cráneo mandó edificar la famosa torre coruñesa de su nombre. Es de suponer que se trató de seres diferentes. El tirano Gerión, heredero de Túbal, explotó los montes que guardaban oro y se hizo muy rico. Fue fundador de ciudades tan alejadas entre sí como Geronda, que estuvo cerca de Cádiz, y la actual Gerona. Parece que su tiranía se desarrollaba sin sobresaltos hasta que vino a inquietarlo Osiris, plantador de viñas e inventor del pan, que aborrecía a los tiranos y salía a veces a recorrer el mundo ayudando a que los pueblos oprimidos recobrasen su libertad.
Osiris se enfrentó a Gerión en la actual Tarifa y allí fue derrotado y muerto el tirano. Osiris, antes de regresar a Egipto, de donde procedía y era rey, dejó como sucesores del reino de España a los tres hijos del tirano vencido, que eran todavía niños, bajo la tutela de consejeros honestos y prudentes. Los tres hijos de Gerión, al llegar a la mayoría de edad, resolvieron vengar la muerte de su padre, aunque su intención secreta era la de hacerse tiranos, como aquél lo había sido. Los Geriones se sabían incapaces de derrotar a Osiris en lucha abierta y concertaron una alianza secreta con Trifón, hermano de Osiris, que ambicionaba el reino de Egipto. Al fin, el traidor Trifón asesinó a su hermano Osiris, aunque Oro –Horus–, hijo de Osiris, vengó a su padre matando a Trifón, su tío.
Cuentan los narradores que este Oro, hijo de Osiris, buen conocedor del arte de la medicina, fue famoso en todo el mundo con otro nombre: Hércules. Sabedor de que habían sido los Geriones los instigadores de la muerte de Osiris, se dirigió a España dispuesto a castigarlos y al fin los derrotó y mató, dándoles sepultura en el mismo lugar del combate, en la isla de San Fernando, Cádiz. Para conmemorar esta victoria, Hércules levantó un monte en una y otra parte del mar, al sur de la península Ibérica y al norte de África, acumulando grandes peñascos. El de la parte peninsular se llamó Calpe y el de la parte africana Abyla, y ambos quedaron para la memoria como «Columnas de Hércules».
Después Hércules nombró rey de España a un compañero de armas llamado Hispalo. Murió éste sin sucesión y fue nombrado nuevo rey Hespero, otro de los compañeros de Hércules, hermano de Atlante. Atlante sintió envidia de la suerte de su hermano y vino de Italia dispuesto a arrebatarle la corona, lo que logró. A Atlante sucedió Sículo, su hijo. Este reinado tuvo lugar unos doscientos años antes de la guerra de Troya y coincidió con algunas invasiones de España por diversos pueblos. A Sículo sucedió Mirica y a éste Milico. Tras Milico reinó Gárgoris, famoso por haber inventado la apicultura. En este tiempo, finalizada la guerra de Troya, llegaron los griegos a España y entre ellos hay quien cita al propio Ulises.
Gárgoris y Habis
El rey Gárgoris fue extremadamente cruel con un nieto suyo llamado Habis, a quien ciertos narradores denominan Abides y otros Habidis, pues por haber nacido de una hija fuera de matrimonio y sin padre conocido, el abuelo ordenó que lo abandonasen en un monte para que fuese comido por las alimañas.
Algunos cuentan que el padre de aquella criatura fue el propio Gárgoris: al intentar un día succionar con su boca el veneno de una abeja que había picado uno de los juveniles pechos de su hija, concibió por ella el lúbrico deseo que, tras cumplirse, habría de engendrar aquel hijo incestuoso.
El caso es que las alimañas y fieras del bosque no solo no mataron a Habis, sino que le dieron su leche. Conocedor de ello, Gárgoris le tendió sucesivas trampas para destruirlo, como ponerlo en el paso de los rebaños de vacas para que lo pisoteasen, echarlo a los perros hambrientos y tirarlo al mar, pero Habis fue salvándose de todas ellas.
Devuelto a una playa por las olas, una cierva sustituyó a las alimañas en la alimentación del niño, y éste acabó convirtiéndose en el jefe de la manada. Capturado por los hombres, fue llevado ante Gárgoris, que lo reconoció por una marca de nacimiento y, tras cambiar su adversa disposición hacia él, lo acogió al fin como hijo y, a su muerte, lo nombró sucesor.
Todos los narradores están de acuerdo en afirmar que Habis fue el mejor rey que tuvo España en aquella antigüedad. Vivió muchos años, creó villas y ciudades, sacó a las gentes de su barbarie, enseñó a uncir los bueyes al arado, recuperó la agricultura de los cereales y el cultivo del vino, que se habían olvidado, ordenó leyes y tribunales y trajo bonanza y paz a los españoles de su tiempo, que coincidió con el de David, rey de los judíos.
Hércules y su torre
En el tiempo en que Hércules marcó la entrada del mar que luego se llamaría Mediterráneo, el héroe era ya conocido por el gran número de hechos asombrosos que había llevado a cabo desde su niñez. Así, todas las gentes que encontraba le mostraban respeto y le ofrecían alimentos y cobijo, y en ninguna parte del mundo fue acogido el héroe con tanta hospitalidad como en la península que cierra el mar por Occidente.
Fue entonces cuando Hércules se familiarizó con las tierras de la península y vivió en ellas algunos años. Fundó ciudades como Zaragoza, Teruel, Barcelona o Urgel, guardó sus tesoros en Toledo, pero también cazó en sus bosques, pescó en sus ríos y recorrió, por el gusto de hacerlo, sus montañas y playas litorales, vestido siempre con la piel del fabuloso león y usando la maza a manera de cayado. Mas, al fin, nuevas empresas exigieron el regreso de Hércules a su propio país.
Mucho tiempo después llegaron a visitar a Hércules ciertos emisarios de los pueblos de la lejana península occidental. Vestidos con sus sayos pardos, las cabezas cubiertas por la caperuza, inclinados los rostros, los viajeros mostraban un gesto de evidente pesadumbre. Hércules les pidió que le comunicasen el motivo de su visita y ellos le contaron que había llegado a sus tierras un gigante que, acompañado de huestes feroces, estaba abusando cruelmente de las gentes, robándoles sus caballos y ganados y expoliando sus graneros, sujetándolos como esclavos, con la pretensión de hacerse rey y someter a su voluntad a todos los habitantes de aquella parte del mundo. En nombre de los pueblos de la península, los hombres de los sayos oscuros venían a solicitar de Hércules que los ayudase a librarse de la tiranía de aquel gigante y sus guerreros.
Conmovido, Hércules acompañó a los hombres en su viaje de regreso a la península occidental. Supo al llegar que el gigante maléfico era Gerión, el monstruoso hijo de la oceánida Caliorre, que tenía tres cuerpos alados y era también famoso por su fuerza. Hércules siguió el rastro de Gerión y de sus tropas, señalado por los incendios, los expolios y toda clase de abusos en las gentes y en sus poblados y haciendas, y al fin encontró a los invasores en las brumosas y verdes tierras del noroeste, cerca del extremo final del mundo, donde al atardecer es posible percibir el último fulgor del sol cuando chisporrotea al sumergirse en las aguas del ilimitado océano.
Llenos de ánimo por la amistad y la protección del héroe, deseosos de enfrentarse a las huestes del gigante Gerión, iban acompañando a Hércules muchos guerreros de los países de la península. Pero Hércules, tras comprobar que el gigante y su ejército no abandonarían de buen grado las tierras que ocupaban, quiso evitar el enfrentamiento de los ejércitos, que sin duda ocasionaría gran mortandad entre sus amigos, y retó a Gerión a dirimir sus diferencias en un combate entre ellos dos, cuerpo a cuerpo. Gerión era mucho más voluminoso que Hércules y no vio peligro alguno en aceptar el reto. Así, los contendientes acordaron que toda la tierra de la península pertenecería a aquel que venciese.
Al alba comenzó la pugna y durante tres días y dos noches, sin descanso ni tregua, Gerión y Hércules se enzarzaron en la terrible pelea. Sus golpes y caídas hacían retemblar los berrocales de la orilla del mar, y los ecos llegaban hasta muy lejos, como truenos de una tormenta sin nubes ni rayos que admiraba a los pobladores de las tierras remotas. Los dos combatientes jadeaban, cada vez más cubiertos por la sangre de sus heridas y rasguños, pero ninguno de los dos parecía capaz de derrotar al otro, entre el silencio empavorecido de los hombres que los rodeaban. Mas no menguaba el arrojo con que Hércules y Gerión se acometían, y la sangre que manaba de sus heridas empapó los peñascos costeros y empezó a teñir de rojo la espuma de las olas.
Cuando se ponía el sol de la tercera jornada, un mal paso hizo resbalar a Gerión, que cayó boca abajo. Hércules aprovechó el momento para golpearle con su maza en la nuca, con un golpe certero y brutal, y luego clavó sus flechas envenenadas en las coyunturas que unían las diversas partes del cuerpo del gigante, de manera que éste quedó muerto.
Hércules, a quien la victoria sobre el gigante no le había parecido poca cosa, quiso conmemorar el combate con un monumento adecuado a la grandeza del suceso. Cortó la monstruosa cabeza de Gerión, en cuyo rostro se conservaba el gesto de desesperación que había expresado al saberse vencido, abrió con sus poderosas manos un enorme hoyo entre las rocas de la orilla, enterró allí el cráneo y ordenó que sobre tal cimiento se construyese una torre muy grande y se poblase alrededor una ciudad que hiciese honor a la importancia de la torre. Construida la torre, se mantuvo desde entonces como lo que es, el faro coruñés que, con su luz, ayuda en la noche a los navegantes a conocer el rumbo certero.
Espan, Brath, Breogan, Ith
Se dice que el primer poblador que tuvo la ciudad que fundó Hércules en torno a la torre que cimentaba el cráneo del gigante Gerión, tras derrotarlo en descomunal combate, fue una mujer de nombre Crunna, Crunia o Cruña, que de las tres maneras la conocían y llamaban sus allegados y vecinos, y que Hércules quiso que la ciudad por él fundada, La Coruña, recibiese el mismo nombre que tenía aquella mujer.
Espan, o Hispan, acabó de construir la torre cuyos cimientos había puesto su tío Hércules. Espan era hombre de muchas destrezas y conocimientos ocultos, e hizo fabricar un enorme espejo conforme a ciertas trazas de una sabiduría muy antigua y secreta. El espejo permitía avistar en su superficie las naves más lejanas y Espan ordenó ponerlo en lo más alto de la torre que había mandado edificar su tío, para así proteger la ciudad en que vivía de otras gentes que pudiesen venir a hacerle la guerra, mediante la vigilancia que el espejo hacía de toda la mar.
Muchísimos siglos después, cuando ya la ciudad que Hércules fundó había quedado deshabitada y la gran torre comenzaba a arruinarse y nadie vigilaba en el espejo de Espan una posible invasión, llegó desde la isla de Erín, Brath, hijo de Death, con sus carneros y sus guerreros, y se dispuso a iniciar la conquista de la península Ibérica.
Brath tuvo en España un hijo llamado Breogan, que fue coronado rey a la muerte de su padre. Era diestro con las armas y tenía la ambición de ser rey de todos los españoles. A la ciudad deshabitada de Crunna, Crunia o Cruña dio el nuevo nombre de Brigantia y restauró la torre de Hércules para convertirla en su propia morada. Desde ella, por medio del espejo mágico, contemplaba el mar y vigilaba los navíos que se acercaban a las costas.
A la muerte de Breogan le sucedió su hijo Ith. Ante la preocupación de su esposa y de sus consejeros, Ith se pasaba delante de aquel espejo portentoso muchas horas del día y de la noche, absorto en la contemplación del mar y de las naves que lo surcaban. Un día, encontró en el espejo la imagen viva de Erín, de donde había llegado su bisabuelo, y aquella imagen le devolvió el rastro fiel de los relatos que desde niño había escuchado sobre la tierra originaria. Ith vio fluir suavemente el humo por entre el ramaje de los techados de las aldeas. Le pareció sentir cómo rebullían las bestias en las cuadras y escuchar el suave lamento de las gaitas y hasta el chapoteo de las truchas saltando en los arroyos. Así, Ith concibió la idea de regresar a Erín para conquistarla.
Ordenó construir siete grandes naves y se embarcó en ellas en compañía de los más selectos entre sus guerreros. No volvieron a tenerse noticias de la expedición hasta finales del invierno, cuando a los pies de la torre de Hércules el mar depositó el cadáver de Ith y de muchos de sus compañeros. Así fue conocido de todos el fracaso de aquel intento de conquista.
Parece ser que, muchos años más tarde, unos piratas normandos, tras invadir la ciudad y desvalijarla, arrojaron desde la torre al mar el espejo maravilloso. Allí mismo debe de encontrarse todavía.
El origen de Madrid
Homero, en la rapsodia undécima de la Ilíada, cuenta que el atrida Agamenón, después de que sus guerreros rompiesen las líneas de los teucros, peleó con Bianor, uno de los jefes troyanos, hasta quitarle la vida. Este Bianor tenía un hijo del mismo nombre que, tras la derrota de Troya, consiguió huir por tierra y, después de recorrer muchos lugares, se estableció en las costas de Albania, donde fundó un reino.
A Bianor, hijo del héroe troyano, sucedió Tíberis, que tuvo un hijo legítimo, heredero del trono, y otro bastardo en una mujer llamada Manto, al que puso el nombre del ilustre abuelo troyano y a quien procuró alejar deAlbania con su madre para prevenir discordias políticas. La madre de Bianor fundó en Italia la ciudad de Mantua, en la que reinó imaginando que su hijo sería su sucesor en el trono. Sin embargo, cuando se hizo mayor, Bianor tuvo un sueño en que el dios Apolo le anunciaba que una terrible epidemia asolaría la ciudad y que él debería alejarse hacia las tierras en que muere el sol y esperar allí sus órdenes.
El viaje de Bianor, que por su facultad de predecir el futuro en sueños recibió el sobrenombre de Ocno, fue muy azaroso y duró mucho tiempo, mas al fin llegó a un lugar de colinas montuosas, rico en agua, en donde Apolo volvió a aparecérsele en sueños para comunicarle que aquel punto era el indicado para fundar y poblar una ciudad, aunque para asegurar su prosperidad futura era preciso que el propio Ocno Bianor sacrificase su vida.
Así se fundó aquella ciudad que poblaron ciertos carpetanos, llamados «hombres sin ciudad», los cuales, por una profecía, vagaban en espera de la señal divina que les anunciase el lugar en que debían asentarse. Por indicación de Apolo, la ciudad fue consagrada a la diosa Cibeles, la Gran Madre. Luego, Ocno Bianor pidió que se cavase una profunda fosa y se labrase la lápida que habría de cubrirla. Cuando los pobladores de la nueva ciudad hubieron cumplido sus deseos, Ocno Bianor se sepultó en la fosa, que fue cubierta por la lápida, y allí esperó la muerte.
Transcurrido un ciclo lunar, la propia Cibeles, sobre su carro que arrastran dos leones, descendió de los cielos para llevarse el cuerpo de Ocno Bianor, cuyo sacrificio garantiza, por promesa de Apolo, que la ciudad de Cibeles nunca desaparecerá de la faz de la tierra.
Un cuento de Viriato
Los más antiguos narradores relatan cómo el pretor Galba, con el pretexto de renovar un tratado de paz que los propios romanos habían violado, tras recibir a los guerreros lusitanos que se oponían a la invasión de Roma, los desarmó con engaños y los hizo matar. Entre los pocos que lograron salvar la vida en la matanza estaba Viriato, que se hizo caudillo de todos los españoles entre el Ebro y el Tajo y durante más de un lustro presentó una resistencia tan encarnizada a las legiones, que en Roma era difícil reclutar soldados que quisiesen luchar en la península, temerosos de la ferocidad de los ejércitos indígenas.
Los narradores recuerdan, junto a sus virtudes guerreras, su templanza y su entereza, la calidad del ingenio de Viriato, que sorprendió a sus contemporáneos romanos, sobre todo por tratarse de un oscuro ibero que había debido educarse él solo.
Los habitantes de lo que luego vino a ser Martos, en la provincia de Jaén, no eran firmes en sus compromisos y fluctuaban entre la amistad de los romanos y la de los demás españoles, según iban las cosas de la guerra. En una ocasión, al recibir Viriato las excusas de los embajadores de Martos por haber dejado de cumplir ciertas obligaciones bélicas con él, lo que les había salvado de una represalia de parte de los romanos, el caudillo hispano les contó el siguiente cuento:
«Érase un hombre, ya no joven pero tampoco viejo, que se casó con dos mujeres, una moza y la otra madura. Cuando estaban juntos, la mujer moza, por remozarlo también a él, le arrancaba los cabellos canos. Por otra parte, en su intimidad, la mujer mayor le arrancaba los cabellos negros que le quedaban, con el pretexto de que le iba mejor un aspecto venerable.Y así fue como entre ambas lo dejaron calvo. El destino de Martos puede reflejarse en la cabellera de aquel hombre, pues por evitar la represalia de los romanos, la ciudad va a sufrir la de los hispanos. Y, represalia tras represalia de los enfrentados adversarios, a los que los de Martos traicionan sucesivamente, la ciudad acabará quedando vacía de habitantes».
Don Rodrigo y la pérdida de España
Se dice que Hércules fue fundador de la ciudad de Toledo, pero esto no está suficientemente probado. Lo que sí parece cierto es que en Toledo guardó Hércules sus tesoros, escogiendo para ello una enorme cueva que alargaba bajo el río Tajo sus numerosos pasadizos.
Para proteger la boca de la cueva, Hércules construyó sobre ella un torreón o palacio con unas fortísimas puertas bien aseguradas por una gigantesca cerradura. Sobre la puerta hizo que se grabase una inscripción disuasoria para quien pretendiese entrar. Los narradores no concuerdan en el texto exacto, pero es seguro que la inscripción se dirigía a un rey innominado y le advertía sibilinamente del peligro de penetrar en el torreón. Más o menos, la inscripción vendría a decir lo siguiente:
REY, ABRIRÁS ESTAS PUERTAS PARA TU MAL.
Hasta la llegada de Rodrigo al trono de España, ningún rey había osado desvelar los misterios que podían encontrarse tras aquellas puertas, aunque la leyenda señalaba que allí se hallaban todas las riquezas de Hércules. Al contrario, cada rey ordenó colocar una cerradura más en las viejas hojas y el momento en que el herrero real añadía una nueva cerradura a las ya fijadas, convertido en acto solemne, llegó a ser uno de los ritos de la coronación. Además, una guardia permanente vigilaba aquella entrada para protegerla de cualquier allanamiento.
Durante toda su niñez, los secretos de aquel torreón habían mantenido encendida la curiosidad de Rodrigo. Así, cuando tras muchas vicisitudes accedió al trono, este rey, a quien algún narrador califica de «peste, tizón y fuego de España», se propuso utilizar su autoridad para desvelarlos. En el acto ritual en que debía añadirse una cerradura a las que, en forma de cerrojos o candados, habían ido haciendo más hermético el cerramiento originario y que habían llegado a ser veinticuatro, Rodrigo ordenó a su herrero que, en lugar de colocarla, descerrajase todas las que había.
La orden escandalizó a sus consejeros, pues era despreciar la grave advertencia que ningún antecesor del nuevo rey había dejado de respetar. Sin embargo, la obsesión de Rodrigo le había hecho considerar la inscripción como un espantajo encaminado solamente a amedrentar a los pusilánimes.
Romper todos aquellos cierres fue muy trabajoso. Al fin se consiguió y las puertas se abrieron con sonidos rechinantes, empujadas por el esfuerzo de muchos hombres. Hay narradores que dicen que el torreón, circular en su exterior, tenía en su interior forma cuadrada. Otros aseguran que estaba dividido en cuatro estancias, cada una pintada de un color. Lo cierto es que en el interior del torreón solamente había un arca, pero que no guardaba joyas ni monedas ni objetos preciosos, sino un lienzo muy fino, cuidadosamente doblado.
Rodrigo ordenó que aquel lienzo fuese desplegado. Los dobleces eran muchos, y cuando todos ellos estuvieron deshechos, el lienzo ocupaba el suelo entero de la estancia. No había en el lienzo otra cosa que pinturas de vivos colores, representando muchas figuras de lo que parecían guerreros a caballo, vestidos con los ropajes propios de los pueblos que vivían al sur, en la otra orilla del mar. Era como un nutrido ejército que avanzase desde la derecha del lienzo. A la izquierda, en el otro extremo de la pintura, se veía una fortaleza arrasada y envuelta en llamas, y figuras vestidas con sayales, que parecían huir. Al pie de la fortaleza había muchos guerreros cristianos muertos, armas tiradas, espadas y lanzas quebradas, escudos partidos. En el centro, bien visibles, abatidos y rotos, guiones y banderas y unos blasones: los guiones y las banderas del ejército de Rodrigo, el blasón de su escudo de armas y la bandera y el blasón del propio reino de España. Aquella representación era tan elocuente que Rodrigo ordenó a todos retirarse, sin que nadie dijese una sola palabra.
Los problemas del reinado que iniciaba hicieron que Rodrigo olvidase pronto aquellas imágenes de malos augurios. No mucho tiempo después, convocó una reunión de sus gobernadores y generales para tratar de asuntos que concernían a todo el reino. Entre los asistentes estaba el conde don Julián, gobernador de Ceuta, que había viajado hasta Toledo acompañado de los miembros de su familia, y entre ellos su hija Florinda, una doncella muy hermosa.
Era el estío, y Florinda iba a bañarse cada atardecida a un pequeño soto del río. Acompañada de sus siervas, la doncella reía entre los juncos, se arrojaba a las aguas desde las peñas de la orilla, chapoteaba con regocijo en juegos y carreras.
El lugar estaba cercano a un torreón donde el rey solía retirarse algunas horas. Una tarde, las risas de las muchachas llamaron la atención del rey Rodrigo. Éste descubrió la belleza de Florinda desnuda y desde entonces procuró acecharla a escondidas cada tarde, y ya no pudo pensar en otra cosa. Todo lo que hasta entonces era sustancia de su vida, el gusto de la caza, sus devociones religiosas, su esposa Egilona, las graves intrigas que amenazaban la gobernación del reino, perdieron para él todo interés.
Sus consejeros más cercanos percibieron enseguida el estado en que se encontraba el ánimo del rey y buscaron la manera de que Rodrigo consiguiese recuperar el sosiego. Para ello propiciaron un encuentro entre el rey y la doncella, procurando que tanto las servidoras de Florinda como los asistentes y pajes de Rodrigo estuviesen ausentes.
Los narradores se contradicen al relatar los resultados de aquel encuentro. Hay quien asegura que el rey Rodrigo no pudo aplacar sus deseos y que en la primera entrevista violó a la hermosa doncella. Otros dicen que desde el primer momento surgió entre ambos una fortísima atracción amorosa y que Florinda se entregó con gusto a don Rodrigo.
Fuese como fuese el inicio de su relación, lo cierto es que don Rodrigo y Florinda tuvieron amores apasionados. Estos amores no se mantuvieron lo suficientemente secretos y al fin su noticia llegó al conde don Julián, que juzgó a su hija deshonrada por el rey y consideró a éste un infame seductor.
El furor del conde don Julián no se aplacó a su regreso a Ceuta, sino que la distancia de la corte le hizo ver aún más afrentosa su situación. Aquel furor fue el motivo de que el conde entrase en las intrigas políticas de ciertos descontentos, entre ellos el obispo don Oppas, y acabase facilitando la invasión de la península por los ejércitos árabes bajo las órdenes del general Tariq ben Ziyad y de su señor, Muza ben Nusayr.
El romancero ha relatado muy bien la melancolía del rey Rodrigo tras la batalla de Guadalete, que duró ocho días, de domingo a domingo, y en la que las tropas españolas fueron derrotadas por los invasores:
Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa; ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía; ayer tenía criados y gente que me servía, hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía.
Además de su reino, todas sus riquezas cayeron en manos de los invasores, y entre ellas la famosa mesa de jaspe de Suleymán, o Salomón, que más adelante sería causa de discordia entre Tariq y Muza.
Después de la derrota de Guadalete el rey Rodrigo desapareció, pues solo se encontraron en el campo de batalla su caballo Orelia, su corona, su ropa y sus zapatos. Luego se sabría que, descalzo y vestido con un simple sayal, buscó el consuelo en el retiro eremítico y al fin tuvo que aceptar la terrible penitencia de vivir hasta el fin de sus días en la misma tumba que debía acoger su cuerpo tras la muerte, en compañía de una culebra prodigiosa que no dejaba de torturarlo. También el romancero ha puesto en su boca los lamentos que le provocaba este suplicio:
Ya me come, ya me come, por do más pecado había, en derecho al corazón, fuente de mi gran desdicha.
Del conde don Julián se sabe que, atribulado por el papel que había desempeñado en la destrucción del reino de España, huyó de los árabes para reunir sus riquezas, acaso con la intención de organizar algún modo de resistencia. Don Julián intentó refugiarse primero en lo que hoy se conoce como la Muela del Conde, en el Señorío de Molina, río Tajo arriba. Sin embargo, los árabes lo acosaban muy de cerca, y para que sus tesoros no cayesen en manos de quienes le iban a la zaga hizo arrojarlos a la laguna de Taravilla, en cuyo fondo deben de encontrarse todavía. Consiguió luego escapar al norte, pero los árabes lo apresaron en las tierras aragonesas de Loarre, donde lo maltrataron hasta matarlo, enterrándolo luego fuera de tierra sagrada.
Florinda, a quien los árabes denominaron la Cava, «la barragana», murió ahogada por su propia voluntad en el río Tajo, en el mismo sitio en que sus baños habían provocado los deseos del rey Rodrigo. El lugar, cercano al actual puente de San Martín y a las ruinas de un antiguo torreón, es conocido como Baño de la Cava. Durante mucho tiempo vagaba por las orillas del río o aparecía entre sus aguas su desesperado y gimiente espectro, pero ya hace siglos que unos adecuados exorcismos consiguieron calmarlo para siempre. El espectro lloroso fue sustituido por dos tenues figuras luminosas, las de un hombre y una mujer, que a veces, en ciertas noches, pueden vislumbrarse en aquellos mismos parajes, en apacible compañía.
Algunos narradores aseguran que de los amores de Florinda y don Rodrigo nació un hijo que, tras la destrucción del reino cristiano de España y la muerte de sus padres, se criaría en el castillo de Torrejón el Rubio, Trujillo, Cáceres, que pertenecía a su abuelo, el conde don Julián. Al parecer, obsesionado por el desastre que habían causado los amores de sus padres, el hijo de Florinda y don Rodrigo intentó formar un ejército capaz de enfrentarse a los invasores y recuperar el reino. Y allí acechó en vida a cuantos muchachos pasaban por un lugar cercano, llamado Calleja de la Cava, para secuestrarlos e incorporarlos a su ejército, y siguió haciéndolo después de su muerte, hasta convertir la calleja, según parece, en un lugar temido por las madres, que prohíben a sus hijos frecuentarlo después de la puesta del sol.
En lo que toca a la cueva de Hércules, que debería de encontrarse bajo la iglesia que sustituyó al antiguo torreón, hoy plaza de San Ginés, el cardenal Silíceo ha dejado escrito que a mediados del siglo XVI ordenó unas excavaciones para descubrir los célebres tesoros. Los buscadores regresaron tras hallar muchas osamentas humanas y enormes estatuas de bronce. Ya la leyenda había hablado de una de aquellas estatuas, que golpearía mecánicamente con un mazo en un yunque, con insistencia tan amenazadora como inagotable. No obstante, una corriente de agua les impidió continuar la búsqueda de los famosos tesoros, que sin duda siguen descansando bajo los cimientos de Toledo.
Mocedades de don Pelayo
El rey Chindasvinto tuvo cuatro hijos: Recesvinto que, como mayorazgo, heredó la corona; Teodofredo, que sería padre de don Rodrigo, el último rey godo; Favila, duque de Cantabria; y una hija cuyo nombre no se recuerda, que murió tras alumbrar a una niña. Esta niña, doña Luz, fue creciendo en el palacio real de Toledo y se convirtió en una doncella muy hermosa, que despertó los deseos de su tío, el rey Recesvinto. Sin embargo, la doncella estaba enamorada de su otro tío, Favila, y tenía con él apasionados encuentros cuando éste visitaba la corte.
En uno de tales encuentros tío y sobrina se otorgaron ante una cruz el mutuo consentimiento nupcial y luego consumaron el matrimonio. De aquellas bodas secretas quedó preñada doña Luz, y aunque intentó disimular lo más posible su embarazo, el rey llegó a advertirlo. Muy enojado con ella por su rechazo y por aquella prueba de que se había entregado a un rival, se propuso ponerla en la pública vergüenza cuando pariese.
Mas llegó la hora del parto y doña Luz, ayudada por una camarera de su confianza, tras alumbrar en secreto un robusto varón, lo puso en un arca muy bien compuesta, labrada y embreada, arropado en paños finos, con un pergamino en que advertía de la inocencia del pequeño tripulante y su procedencia de linaje noble, y lo confió a las aguas del Tajo tras pedir a Dios y a Nuestra Señora que ayudasen a su hijo en aquella aventura.
El arca llegó en su navegación hasta el pueblo de Alcántara, donde se encontraba casualmente Teodofredo, el otro tío de doña Luz, que mandó recoger aquel vistoso objeto que descendía aguas abajo. Cuando comprobó su contenido, Teodofredo se llevó el niño a su casa, lo bautizó con el nombre de Pelayo e hizo que lo criasen junto a Rodrigo, su legítimo heredero, que con el tiempo llegaría a ser rey de España. De manera que, por designio de la divina providencia, estuvieron juntos, a poco de nacer, quien habría de perder España y quien habría de salvarla.
El rey Recesvinto se sintió nuevamente burlado al descubrir que los síntomas del embarazo de su sobrina habían desaparecido, y decidió perderla de todas formas, para lo que buscó a un caballero ruin, llamado don Melias, y le encargó que públicamente acusase a su sobrina de deshonestidad e impudor. Así lo hizo el tal don Melias, y el rey juzgó el caso muy grave, e invitó a los demás caballeros de la corte a rechazar con las armas aquella acusación, pero ninguno se presentó pues entendían que, siendo la dama sobrina del rey, a él le correspondía la defensa de su honor.
Mas el rey declaró que aquella abstención de sus caballeros apoyaba la acusación de Melias y señaló un plazo de dos meses para que algún caballero se presentase a defender el honor de la dama en singular combate, o de lo contrario ella ardería en la hoguera para purificar su lasciva conducta. Doña Luz consiguió enviar aviso a su tío y esposo Favila, y éste llegó a Toledo con tiempo suficiente para desafiar a don Melias, derrotarlo y quitarle la vida, y después de él a otros caballeros que quisieron vengar al vencido.
A las justas, y también con el propósito de defender el honor de su sobrina, había acudido Teodofredo, que de modo fortuito, mientras ella rezaba entre lágrimas ante una imagen bendita, la oyó pedir por aquel niño que se había visto obligada a abandonar al capricho de las aguas del río. Teodofredo comprendió que el niño por él hallado era el hijo de doña Luz, habló con ella para darle la buena noticia de su salvación y conoció de su boca las bodas secretas que había habido entre doña Luz y don Favila.
El rey tuvo que dar su consentimiento para que aquellas bodas se celebrasen con solemnidad y, tras los festejos nupciales, don Favila y doña Luz, con su hijo Pelayo, se marcharon a las montañas del norte, donde estaban las posesiones del duque. Allí tuvieron una hija, Ormesinda, y allí fue creciendo Pelayo, quien se convirtió en un extraordinario luchador.
Tras la invasión de España por los árabes, resultó gobernador de aquellas tierras del norte un moro llamado Munuza, que residía en Gijón. El duque Favila, incapaz de hacer frente al poderío militar de los árabes, entregaba puntualmente a Munuza sus tributos, aunque tanto él como su hijo Pelayo y los demás cristianos esperaban sin desfallecer el momento propicio para sacudirse la opresión de los extranjeros.
La hermana de Pelayo, que se había convertido en una hermosa muchacha, atrajo a Munuza, que la requirió de amores, siendo rechazado por ella. Sin embargo, los deseos de Munuza de poseer a la bella cristiana eran crecientes, y al fin imaginó una treta para apartarla de su hermano y dejarla indefensa, y fue la de convencer a Pelayo para que llevase a Córdoba unos documentos que podrían ser muy importantes para la futura situación de los cristianos en aquellas tierras. Pelayo se alejó durante un tiempo y Munuza, venciendo por la fuerza la resistencia de Ormesinda, la hizo suya.
Cuando Pelayo regresó de su embajada, la afrenta hecha a su hermana encendió en él definitivamente el ánimo rebelde y se retiró al valle de Cangas, tocó tambor y levantó estandarte, congregando a los cristianos para hacer guerra a los invasores.
El primer almogávar, los nueve barones, las cuatro barras
No habían pasado todavía diez años desde la invasión de España por los árabes, pero su dominio se hacía sentir en todas partes. En unos lugares, los invasores exigían fuertes tributos. En otros, partidas de guerreros separados del ejército saqueaban y destruían lo que encontraban a su paso. En Ribagorza, Huesca, una de tales partidas, al mando de Ben Awarre, era el azote de la gente cristiana.
Al pie de la sierra de Sis, en el pueblo de Riguala, vivía con su mujer y su hijo un hombre llamado Fortuño. Con sus familiares y vecinos buscaba el cobijo del bosque cuando aquellos feroces guerreros se acercaban, y aprovechaba su lejanía para conseguir lo necesario para la supervivencia.
Ausentes los moros durante una larga temporada, Fortuño se marchó a cazar al monte una mañana. A mediodía, la fuerte humareda que se alzaba en el valle le dio una señal infausta. Regresó corriendo al pueblo para descubrir que había sido saqueado por la tropa de Ben Awarre, que había incendiado las casas, las corralizas y los graneros. Su mujer y su hijo, escondidos, habían logrado salvar la vida.
Buscando un lugar más seguro, Fortuño se trasladó con los suyos a Roda de Isábena, donde vivía el resto de su familia, pero los árabes atacaron también el pueblo y, aunque los cristianos procuraron defenderse con furia, al final solo un puñado de ellos había logrado sobrevivir al ataque cuando la tropa mora se retiró.
Fortuño, que aquel día había perdido a toda su familia, se refugió en la sierra con los demás supervivientes, jurando vengar la sangre de los suyos, y se convirtió en el capitán de una partida armada que atacaba a los árabes en escaramuzas breves y sangrientas, despojando a los viajeros árabes de sus bienes y destruyendo las casas, animales y campos de labor de los que se afincaban en aquellos valles.
Buenos conocedores del monte, aquellos cristianos rebeldes no pudieron ser dominados por los sarracenos y se convirtieron en un ejemplo para los demás cristianos, de manera que el grupo fue creciendo con la incorporación de nuevos miembros. Al hablar de Fortuño, los moros le llamaban almogávar, el de las correrías y la rapiña, el rebelde, el bandido. Cuando el grupo guerrillero fue tan fuerte como un pequeño ejército, se unió a las tropas, también rebeldes, que dirigía el conde Armentario.
El obispo zaragozano Bencio, que se había refugiado en el monasterio de San Pedro de Tabernas bajo la hospitalidad del abad Donato, se puso al frente de una embajada que cruzó los Pirineos para solicitar el apoyo del rey de los francos en la lucha contra los moros. Así comenzó el propósito de reconquista en aquellas tierras.
Primero los reyes francos, luego el imperio carolingio, apoyaron el esfuerzo de los españoles en su lucha contra los árabes invasores. Al principio, Carlos Martel, rey de Francia, estableció junto a los Pirineos un espacio defensivo y lo puso bajo el mando del noble Otger Catalón. Éste era un valiente guerrero que, tras presentar batalla con los suyos a los invasores, había visto cómo caían todos y había tenido que refugiarse en una de las zonas más agrestes del Ripollés, en la cima del Montgrony, donde se alimentaba de hierbas, bayas y la leche de ovejas, cabras y ciervas.
A Otger Catalón se unieron nueve señores cristianos: el de Alemany, el de Anglesola, el de Erill, el de Cervelló, el de Cervera, el de Mataplana, el de Montcada, el de Pinós y el de Ribelles, que ante la imagen de la Virgen de Montgrony juraron dedicar su vida a la lucha contra el invasor. Estos señores, luego barones, lograron reunir un ejército de más de veinte mil hombres, que habían tenido que retirarse frente al empuje de los árabes, y que, tras cruzar otra vez los Pirineos y derrotar a los musulmanes en sucesivos combates, acabaron reconquistando Ter, Ribagorza, Pallars y Ampurias.
Muerto en combate Otger Catalón, le sucedió el barón de Montcada, que logró reconquistar Barcelona. Los territorios recuperados se organizaron en forma de condados y se dice que recibieron el nombre de Marca Catalónica en recuerdo del primer caudillo de la resistencia.
Con el tiempo fue conde de Urgell y Cerdanya Wifredo, llamado el Velloso, –Guifré o Jufré el Pilós–, que fue investido también de los condados de Barcelona y Gerona, y que conquistó y unificó muchas de aquellas tierras. Hombre piadoso, fundador de monasterios, era también muy admirado por haber dado muerte a un dragón que tenía su guarida en una cueva de Sant Llorenç de Munt. Sin embargo, a pesar de todas sus hazañas, el rey cristiano protector de aquellos condados, el franco Carlos II, no había concedido a Wifredo, de quien se dice que era sobrino suyo, ningún blasón para su escudo de armas.
El reinado de Carlos II, a quien se conoció como el Calvo, estuvo muy agitado por guerras con los alemanes e invasiones normandas. Una de estas invasiones obligó al rey francés a solicitar la ayuda del conde Wifredo que, aprovechando un momento de paz con los moros subsiguiente a alguna de sus victoriosas campañas, cruzó los Pirineos para apoyar a su protector. En una de aquellas feroces batallas Wifredo cayó herido de gravedad. Se le condujo a su tienda y los físicos lo atendieron, temerosos de que perdiera la vida, pero la herida no era mortal, aunque de ella manaba mucha sangre.
El rey Carlos acudió enseguida a visitarlo y, deseoso de honrar a su valiente y leal colaborador, le prometió muchas riquezas como recompensa que sirviese para paliar el dolor de la herida. Sin embargo, Wifredo declinó los bienes que el rey le prometía y le recordó que todavía no se le había concedido ningún blasón para su escudo. Cuentan los narradores que el rey Carlos se quedó pensativo y que, al cabo, mojando en la herida de Wifredo los dedos de su mano derecha, señaló con ellos, de arriba abajo, el escudo dorado del conde, que desde entonces tuvo como emblema cinco barras rojas verticales sobre campo de oro.
Años más tarde, con ocasión de la conquista de Valencia por el rey Jaime I, las damas de la corte quedaron tan contentas que decidieron dar una sorpresa a sus maridos, padres y familiares, e ir a encontrarse con ellos en las tierras recién conquistadas, con la reina a la cabeza. Las damas se pusieron en camino y estuvieron a punto de ser capturadas por los sarracenos que todavía recorrían aquellas tierras, furiosos por su derrota, si no hubieran contado con la espada y el valor del caballero de Merola, que las condujo indemnes a su destino.
Cuando el rey Jaime lo supo, le prometió al caballero lo que más desease como premio a su conducta. El caballero de Merola le pidió al rey Jaime una de las barras rojas del blasón real para su propio escudo, y el rey Jaime, para cumplir su palabra, no tuvo más remedio que cedérsela. A partir de entonces, el escudo de Aragón y Cataluña tuvo cuatro barras rojas, en vez de cinco.
Jaun Zuría
Andaban revueltos los jefes de los euscaldunas, euskaldunak, porque el caudillo de todos, Lekobide, era ya anciano y había quien pensaba que convenía relevarlo del mando y elegir un sustituto más joven. Sin embargo, no acababa de haber acuerdo entre las tribus.
Fue por entonces cuando el señor de Busturia, una mañana, encontró en las playas de Mundaca una pequeña nave de forma poco habitual, casi deshecha por las olas, y a su tripulante, un joven fuerte y rubio, desfallecido sobre la arena, con aspecto de haber navegado mucho tiempo. El señor de Busturia se llevó a su casa al forastero y, cuando éste se recuperó de su debilidad, le pidió que le contase su procedencia.
El forastero, con pesadumbre, narró su historia. Dijo ser el hijo primogénito del rey de Erín y el legítimo sucesor de la corona. Un día, mientras cazaba con su padre y su hermano, en el rastro de un enorme jabalí, había disparado un dardo, pues el movimiento de unas ramas le había parecido anunciar la llegada de la fiera, y había causado fatalmente la muerte de su padre el rey. Los ancianos del consejo, al entender que el parricidio había sido involuntario, le perdonaron la vida, pero lo despojaron del derecho a heredar el reino y lo condenaron al destierro. Tras embarcarlo con pocos víveres en un pequeño navío, lo habían dejado a merced de las olas y de los vientos que, después de un azaroso viaje, habían terminado por arrojarlo a aquellas playas.
La noticia de que un forastero del linaje de los reyes de Erín estaba en tierra vasca llegó a oídos del anciano Lekobide, que quiso conocerlo. Cuando lo tuvo en su casa, Lekobide sintió tanta simpatía hacia el irlandés, que no dejó de agasajarlo, y lo mantuvo mucho tiempo como huésped de honor, admirando la destreza con que el joven manejaba el arco y la espada, su habilidad como jinete y su fuerza en la lucha cuerpo a cuerpo.
Entonces se extendió por todas las tierras de los euscaldunas la alarmante noticia de que un poderoso ejército se acercaba dispuesto a someterlos. Mandaba aquellas tropas Ordoño IV, a quien la historia conocería como el Malo, que se había hecho con la corona de León por conspiraciones de la nobleza, mientras el otro pretendiente, su primo Sancho, viajaba a Córdoba para que un famoso médico árabe lo curase de su monstruosa gordura.