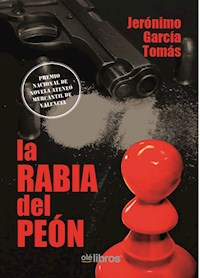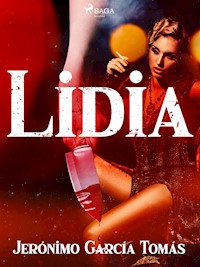
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Lidia es un thriller cargado de adrenalina que nos muestra la cara oscura de la prostitución. Después de que su marido la abandone, Lidia se encuentra sin recursos, por lo que decide prostituirse en un pueblo donde nadie la conoce. Pero las noticias corren rápido y pronto Santiago, el dueño del prostíbulo cercano, la presiona para aprovecharse de su situación. Nacho, uno de los clientes de Lidia, se muestra dispuesto a ayudarla, pero pronto la mujer verá que eso no es más que un movimiento egoísta. Harta de todo y todos, Lidia decide rebelarse contra ellos, contra el pueblo y contra el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jerónimo García Tomás
Lidia
Saga
Lidia
Copyright © 2020, 2022 Jerónimo García Tomás and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728364031
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Eva
1
Lidia cerró el neceser de maquillaje y se dio un último vistazo. En su boca apareció un mohín. Los dos focos acoplados al marco del espejo llenaban de destellos las ondas de su cabello rubio oscuro. Sonrió a su imagen y volvió a mirar la pantalla del móvil apoyado en el lavabo. Aún quedaban quince minutos para las doce del mediodía. Salió al dormitorio y volvió al comedor.
Levantándose la parte baja del negligé, se sentó en el sofá de escay negro y buscó entre los vasos sucios y las revistas esparcidas sobre la mesa baja hasta encontrar el mando a distancia. Apuntó al televisor y pulsó un botón. La presentadora pelirroja apareció recortada contra un panel azul celeste. Estaba leyendo una pregunta relacionada con un reciente estreno y la modelo casada con el actor principal.
Lidia casi gritó el nombre de la modelo.
Acto seguido, se llevó la mano a la boca con gesto horrorizado. Sus incisivos se hundieron en el nudillo del dedo índice.
Apagó el aparato y tiró el mando.
Corrió por el pasillo hasta el cuarto de baño principal y, del borde de la bañera, agarró el gel.
Ya lo había hecho varias veces antes, pero aún así desenroscó el tapón y sacudió nerviosamente la botella, apretándola y recibiendo el soplo de aire en la otra mano. Con un gesto abrupto, como si de pronto su mismo tacto le resultase asqueroso, la arrojó al interior de la bañera. Cogió el bote de jabón líquido del lavabo. Levantándolo hacia la lámpara, lo miró al trasluz. La franja oscura en la base apenas llegaría al medio dedo.
Se mordió el pulgar, los ojos muy abiertos clavados en el sumidero de la pila.
Volvió al pasillo.
Entró en la cocina y abrió la puerta de la galería y asomó la cabeza. En uno de los patios al otro lado del estrecho deslunado, una ventana mostraba el interior de un comercio de ultramarinos. No se veía a nadie.
Lidia se dejó caer contra la nevera, las aletas de su nariz dilatándose y contrayéndose de forma exagerada. Cerró los ojos con fuerza y al abrirlos miró el reloj del microondas. Habían pasado cuatro minutos.
Regresó a su habitación.
Sacó del armario un vestido sencillo, sin mangas, amarillo a rayas, y se lo echó por encima. Puso cuidado en que el negligé no asomara por ningún sitio. Mirándose las medias, pareció dudar. Pero finalmente salió a por el bolso.
Quitaba ya el cerrojo cuando se sorprendió en el espejo del recibidor. Entonces corrió de vuelta al aseo del dormitorio.
Con una toallita húmeda, se restregó los párpados y las mejillas y la boca. El carmín había desaparecido solo en parte, dejando el labio surcado de hilillos rojos, cuando una mirada al móvil la hizo desistir.
Esta vez sí, salió del piso y tomó el ascensor.
No había nadie fuera. Las fachadas de ladrillo cara vista tenían un aspecto nuevo y reseco bajo el sol intenso. No fue hasta dar la vuelta a la manzana y entrar en la calle de fincas viejas cuando se percató de seguir llevando las zapatillas rosas de andar por casa, con el talón abierto y dos borlas peludas en el empeine. Eso la hizo apresurar más el paso.
Al llegar a la tienda, se asomó al escaparate.
Había dos mujeres cerca del mostrador. Hablaban con la dependienta.
La mano de Lidia se movió hacia el cristal pero al instante se retiró crispada. Regresó a la esquina. Desde allí, estuvo sacando la cabeza y mirando la pantalla del móvil a intervalos casi regulares. Se mordía a ratos el índice y a ratos el pulgar, el aire escapando de entre sus dientes con un silbido de válvula rota.
Doce menos tres minutos. Empezó a vigilar también su calle.
Sobresaltada, se pegó más a la pared. Cuando se atrevió a sacar la cabeza, las dos mujeres ya se alejaban con sus bolsas de plástico, sus informes faldas y sus rebecas de lana sobre los hombros.
No esperó a que desaparecieran. Echando a correr, las piernas rígidas sobre el mullido golpeteo rosa de sus pies, alcanzó el negocio y empujó la puerta.
Ni siquiera se permitió mirar a la dependienta. Musitando un saludo que no fue devuelto, avanzó por entre anaqueles de conservas hasta el fondo. Junto a la ventana que había observado desde su casa se hallaban los productos de aseo. Agarró el gel. Fue a la caja y, con exagerada decisión, lo depositó sobre el mostrador. No logró mantener las piernas quietas al abrir el monedero. La falda del vestido rozaba el nylon de sus medias emitiendo un susurro que parecía acompasarse a su respiración.
Puso el billete de veinte euros junto al gel.
La mano venosa y moteada de la dependienta tardó en cogerlo.
Solo entonces, como si algo se hubiese puesto de repente rígido en su cuello y la hubiese obligado a alzar la cabeza, Lidia miró a la mujer. Sus labios se hundieron un poco hacia dentro, escondiendo los hilachos de carmín.
—Es buena esta marca, ¿no? —dijo la vendedora.
Aún no había abierto la caja registradora. Desplazaba sus ojos penetrantes de la botella de gel a Lidia y vuelta a la botella, las gafas de montura dorada apoyadas en la punta de su nariz. Su permanente castaña semejaba un casco de bronce agrietado. Llevaba una bata abotonada hasta el cuello de la que, a la altura del corazón, quedaban fragmentos del hilo que en algún momento habría sujetado un parche con un nombre.
Los ojos de Lidia quedaron fijos en el rectángulo que formaban los hilos rotos.
La mujer cogió la botella y simuló leer la etiqueta.
—Digo yo que más vale que sea buena.
—Tengo prisa —logró decir Lidia. En las comisuras de su boca hubo una leve palpitación.
La dependienta la miró con la misma expresión con la que había estudiado la etiqueta. Abrió la caja.
—Para una mujer es importante —dijo mientras guardaba el billete—. Luego, claro, hay cosas más fáciles y cosas más difíciles de limpiar. —Sacó uno de diez y otro de cinco y los sostuvo en la mano izquierda mientras la derecha contaba monedas con deliberada lentitud—. Una se tiene que asegurar de que estará todo limpió para cuando el marido vuelva. Y a veces es muy difícil. Es casi imposible, que el marido encuentre algunas cosas limpias al volver. Eso, claro, si es que vuelve.
No había terminado de adelantar la mano y Lidia ya le arrebataba el cambio. Algunas monedas se le resbalaron al tratar de guardarlas. El tintineo que produjeron en el suelo le hizo dar un respingo y acelerar el paso.
Ya tenía las llaves en la mano mucho antes de llegar. Al entrar en el patio de falso mármol, se detuvo y escuchó. Nada. Dejó escapar un suspiro.
El ascensor estaba allí. Pulsó el botón del primer piso y se dejó caer contra las puertas una vez se cerraron.
No parecía haberse dado cuenta de que se movía y de pronto las puertas ya no le prestaban apoyo. Salió al rellano dando bandazos hasta que recuperó el equilibrio.
Entonces lo vio y soltó un chillido.
—¡Por el amor de Dios! —dijo, componiendo forzadamente una sonrisa—. ¡Chico!, ¿no me digas que ya son las doce?
—Perdone. Nadie contestaba abajo, y como la puerta estaba abierta... —El hombre separó las manos en un gesto que explicaba y pedía excusas al mismo tiempo. Vaciló, con afectada timidez—. Bueno, aquí estoy.
—Oh, pero si la culpa es mía. ¿Cómo puede una chica ser tan…?
Lidia se fijó mejor en él. Un lado de su sonrisa se torció en un gesto mal reprimido. Dijo:
—Así que tú eres el amigo del señor Julio. Santiago, ¿no?
—Y usted es Lidia.
—¡Ja! ¿Qué es eso de «usted», cariño? Si soy casi una chiquilla. —Hizo un mohín, mirándolo a través de las pestañas—. Y a los amigos de los amigos…
Santiago la estudió de arriba abajo con sus ojos pequeños y saltones.
—Pero, bueno —siguió ella—. Y que venga un hombre a visitarme y lo reciba con esta facha... Eso no me lo perdono.
Él agitó una mano para quitarle importancia.
Era más bajo que ella. Vestía pantalones grises bien planchados y unos mocasines negros que no parecían nuevos pero brillaban en exceso. La camisa de seda granate le quedaba tirante en la barriga, que caía ocultando la hebilla del cinturón. Llevaba una chaqueta de cuero negra con botones de nácar. Tras una calva más que incipiente, su corta melena, recogida en una cola, competía con los zapatos en intensidad de brillo.
Lidia metió la llave en la cerradura.
—¡Buffh! ¡Qué vida! Una ya no puede dejar de correr estos días.
—Demasiado estrés.
—Y que lo digas. —Abrió la puerta—. Con lo difícil que es encontrar un hombre que valga… Y yo los hago esperar y los recibo de cualquier manera.
Siguiéndola al interior, Santiago soltó un resoplido que podía sonar a risa despectiva. Por un instante, eso la paralizó. Entonces le oyó decir:
—Si va usted estupenda.
Lidia le sonrió con malicia por encima del hombro.
Al pasar junto al baño, pareció recordar lo que traía con ella. Se llevó la botella al estómago, como si esperase esconderla entre los pliegues del vestido.
—Un segundito.
Se metió y salió enseguida.
Santiago estaba parado en el umbral del salón. Ella se le acercó con una tensión en la sonrisa que la hacía mostrar una hilera de dientes pequeños y apretados.
—Pero, chico, no te quedes ahí. ¿Te vas a poner cómodo o no?
Le quitó la chaqueta de piel mientras lo hacía pasar.
La prenda estaba caliente. Una chaqueta para protegerse de un frío que no hacía. Se fijó en los óvalos oscuros bajo las sisas de su camisa. Eso la hizo reprimir otro gesto.
Aprovechando que le daba la espalda para dejar la chaqueta en una silla, reajustó sus facciones. Cuando le dirigió de nuevo su máscara de niña traviesa, él la esperaba con una de inocencia, arrugada la frente y caído el grueso labio inferior.
Lidia aspiró el olor acre de la camisa.
—En fin… —Se pasó un dedo por el borde del escote haciendo que asomara el encaje negro del negligé—. Me da un poco de vergüenza que me veas así.
Santiago no dijo nada.
—¿Qué te parece si me dejas un par de minutitos para que me arregle? No es mucho pedir, ¿verdad? ¿Tiene derecho a un par de minutitos, la chica que luego se va a intentar portar muy pero que muy bien?
—Pues claro.
—No te arrepentirás. —Le pasó el dedo ahora a él por el cuello de la camisa, por el vello pectoral ensortijado y por la pegajosa mejilla recién afeitada—. Y mientras yo… Bueno, antes de sentarnos a beber una copa y a relajarnos, supongo que tú también querrás estar más cómodo. ¿Te quitas esa ropa y te das una ducha? Tengo un albornoz que te irá perfecto, y además…
—Estoy bien así.
El dedo de Lidia se crispó. Antes de haber podido decir nada, Santiago levantó la palma en su dirección.
—Es una broma —dijo, sonriendo. A ella se le escapó un jadeo de alivio—. Es una broma, mujer. Sé cómo van estás cosas. No soy ningún bruto.
La risita de Lidia alzó el vuelo a través de la habitación y cayó en picado.
—Bueno, chico, no… —Tragó saliva—. No me habían dicho lo buen cómico que eras.
Santiago se llevó la mano al pecho, con una bufonesca expresión de falsa modestia.
—Por favor... Autógrafos, no.
Después de acompañarlo al baño, Lidia fue al aseo del dormitorio.
Se dio cuenta de que aún llevaba el vestido cuando iba a empezar a peinarse. Se lo quitó rápidamente y lo lanzó desde la puerta a la cama. Entonces se pasó el cepillo. Aplicó una nueva capa de maquillaje sobre los restos del anterior, dando un tono violeta suave a los párpados. Por último, usó el pintalabios.
Durante el proceso, su respiración se había ido normalizando. Los movimientos de sus manos eran al final menos rígidos y más controlados.
Se miró en el espejo con satisfacción.
Se guiñó un ojo. Parpadeó velozmente afectando una expresión de turbamiento. Ladeó y bajó la cabeza y se miró a través de las pestañas con media sonrisa infantil. Dejó el rostro en blanco.
En el dormitorio, la franja de sol que penetraba por entre las cortinas de color rosa pálido partía la cama en diagonal. Abrió una puerta del armario para mirarse en el espejo de la cara interna. Inclinándose, metió los pulgares bajo el elástico de una media y tiró con delicadeza hasta eliminar los pliegues alrededor de la rodilla. Después hizo lo mismo con la otra. Se retocó los tirantes del negligé. Sopló apartándose un mechón de la cara y se miró de arriba abajo, los párpados caídos.
Nada más salir al pasillo, pegó un grito y saltó hacia atrás.
Él la esperaba junto al umbral, un hombro apoyado en la pared y una pierna cruzada por delante de la otra.
—Pero, será... —Lidia puso los brazos en jarra con gesto enfurruñado—. De verdad que voy a empezar a pensar que lo haces adrede. ¿Es que quieres matarme a sustos?
Solo entonces pareció reparar en que Santiago llevaba aún toda su ropa.
—¿Y qué has estado haciendo, si se puede saber? Malo, malo… Creía que habíamos quedado en que te pondrías cómodo mientras yo…
—Lo he intentado —dijo él, sacando las manos de los bolsillos y abriendo las palmas hacia el techo, todo inocencia—. Palabra de honor. Pero no hay agua.
—¿Cómo que…? ¿Te crees que soy idiota?
—Palabra de honor —repitió él, llevándose la mano al corazón—. ¿Por qué iba a mentirte? He ido a abrir el grifo para que el agua se fuese calentando mientras me desnudaba. Y nada. Ni una gota. Compruébalo tú misma.
Se puso de perfil para dejarle espacio y señaló hacia el baño.
Lidia lo miró sin moverse durante varios segundos, la sonrisa congelada.
—Está bien —dijo al fin—. Pero como sea otra de tus bromas…
Estaba pegándose a la pared para evitar la barriga del hombre cuando uno de sus tobillos tropezó con algo que no debería haber estado allí. La zapatilla rosa de borlas peludas se le desprendió del pie. Y ella se fue de bruces al suelo.
2
Erguido en medio del pasillo, Santiago observaba a la chica. Había caído de costado y así seguía. Como si tuviese miedo de darse la vuelta y de comprobar que lo que la había hecho tropezar no era otra cosa más que lo que ella ya sabía que la había hecho tropezar.
Sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón y se enjugó la frente y la nuca.
Apartándose de la chica, entró en el dormitorio.
Descorrió las cortinas y abrió la ventana de par en par. Tomó aire profundamente, asomándose a la calle nueva y casi deshabitada en el extremo bajo del pueblo. A su izquierda, más allá de la carretera, estaban las parcelas de cultivo, parches de distintas tonalidades parduscas que se sucedían desordenadamente hasta topar, en el horizonte, con la sierra. Aquí y allá, se alternaban sobre el terreno las hileras de unifamiliares a medio construir.
Volvió al pasillo.
La chica no se había movido. Tenía el puño apretado contra la boca y los ojos muy abiertos fijos en la pared blanca. La parte baja del negligé se le había subido hasta el vientre. Santiago se inclinó. Echó un vistazo a las nalgas que asomaban por debajo de las bragas negras. Asintió, frunciendo la boca con aire aprobatorio.
—¿Qué puedo decir? Vas a tener que perdonarme. Romper el hielo… Nunca se me ha dado bien.
Dio un paso para situarse junto a ella, a su espalda. Se puso en cuclillas.
—Igual no te lo crees, pero no he querido hacerte daño. He sido un poquito brusco, vale. Pero, bueno, ahora ya sabes de qué va esto, ¿no?
Percibió la palpitación. En el costado de la chica, a lo largo de la depresión entre la cadera y la caja torácica.
—Reconozco que ahí fuera, cuando has puesto esa cara al verme… Bueno, a punto has estado de llevarte una buena tunda, no lo voy a negar. Y pensar que me habían hablado de ti como de una profesional… ¡Ja! En fin, te puedo decir que la cara esa de ahí fuera ha puesto las cosas en su sitio. Sí, señor. ¡Ja!
Se inclinó más y la agarró de una muñeca. Lidia se libró dando un manotazo, pero él la volvió a coger y entonces ella no se resistió. Santiago le dobló el brazo detrás de la espalda. Se lo retorció un poco, lo justo para que ella se arqueara más, permitiéndole pasar el otro brazo por debajo del torso y así levantarla con cuidado.
Ya en el comedor, la maniobró para sentarla en el sofá.
Pero una vez libre, Lidia se escurrió hacia el suelo y retrocedió con pies y manos hasta dar con la espalda en la pared.
Allí se quedó encogida, los brazos en torno a las piernas flexionadas.
Santiago la observó unos instantes. Se encogió de hombros y, pellizcándose la pernera de los pantalones, tomó él mismo posesión del sofá. Sacó un paquete de tabaco y un zippo del bolsillo de su camisa y los mostró a la chica.
—¿Se puede?
Lidia ocultó la boca tras una rodilla.
Santiago no dejó de mirarla mientras encendía el cigarrillo. Se dedicó a abrir y cerrar la tapa del zippo al tiempo que hacía un reconocimiento del salón.
Había pelusas de polvo en los rincones. La luz entraba sofocada a través de las cortinas y distribuía en las paredes una serie de franjas de distintos grados de gris. Un marco de plástico sostenía el dibujo a lápiz de una pareja. Santiago lo estudió. Aunque la semejanza no fuese total, era fácil reconocer a la chica que ahora estaba echada en el suelo, parapetada detrás de unos muslos delgados y blancos enfundados en medias negras. En el dibujo se la veía tranquila. Su compañero parecía mirar al vacío con impaciencia. Como quién ya está harto de posar y tiene prisa por que el artista termine.
Santiago carraspeó. Tiró la ceniza del cigarrillo en un vaso manchado de carmín y pasó el dedo por la superficie de cristal de la mesa. Se miró la yema, torció el gesto y miró hacia la chica.
—No es por meterme donde no me llaman, pero para cobrar lo que cobras...
El chasquido del zippo hizo que Lidia se estremeciera.
—Pero bueno… —siguió él—. Que Dios me libre de decir a nadie cómo tiene que llevar sus cosas. Yo soy así, ¿sabes? Vive y deja vivir.
Cerró el encendedor una vez más y lo guardó en el bolsillo.
—Ahora mismo, veo lo que estás pensando. Sé lo que se os pasa por la cabeza, algunas veces. Porque tenéis un coco que hay que ver. Y lo entiendo. Por eso siempre me ha parecido una locura, lo de ponerse una por su cuenta. Pero, ¡eh!, vive y deja vivir.
Se arrellanó más en el sofá, haciendo que el escay chirriase.
—Ahora, bien. Si yo soy capaz de ponerme en tu situación... Te estás preguntando qué hago aquí y te estás poniendo en lo peor. Pero mira, es mucho más sencillo que todo eso. Se da el caso de que tengo un local. No es un sitio de mucho lujo, pero… Tiene una ventaja, y es que es el único en la zona. Clientes fijos, ¿entiendes? Así que no me quejo.
Clavó los ojos en Lidia, que seguía sin levantar la vista del suelo.
—Entonces… Bueno, primero veo que algunos tardan más de la cuenta en dejarse caer. ¿Qué pasa con el tío ese de los miércoles al mediodía? ¿Y ese otro, el cabrón que siempre se la menea en el coche antes de entrar? Me sigues, ¿no? Esos al polígono no se han ido, y si no se han ido al polígono…
El tronco de la chica empezó a balancearse ligeramente adelante y atrás. Se masajeaba con los dedos la rodilla que se había lastimado al caer.
—Vale, yo por mi manera de ser no soy tanto de meterme con estas cosas. Los clientes van y vienen. Igual que las chicas. Igual que todo lo demás. Lo que pasa… Lo que pasa es que yo ya no respondo solo ante mí, ¿entiendes? Si solo fuéramos tú y yo...
La observó durante un rato.
—Chica, ¿estoy hablando para la pared?
No hubo respuesta.
—Oye, cuanto antes acabemos, antes te dejaré en paz. Hazme alguna señal, si me oyes.
Pasaron unos segundos y entonces Lidia asintió con la cabeza.
—Bien —dijo él—. Me quedo tranquilo.
Se inclinó sobre la mesa y rescató la botella de ginebra que estaba cerca del borde opuesto. La sacudió en el aire para cerciorarse de que no estaba vacía del todo. Desenroscó el tapón, seleccionó el vaso que le pareció menos manchado y vació en él lo que quedaba, dejándolo lleno hasta la mitad.
—Tal como yo lo veo, sería una pena que dejaras lo que tienes aquí. Porque lo he estado pensando y solo veo dos soluciones. La primera, ya te la imaginas. Pero como te estoy… Bueno, he oído a los del pueblo. Decir que los tienes encantados es poco. Algunos incluso están ahorrando para conocerte, ¿lo sabías? Y no es que no vea por qué. Igual no les doy la razón en lo de la profesionalidad, pero vaya…, esa cara de anuncio, ese culito sin celulitis… Sé que lo mío tiene sus limitaciones.
Soltó el humo con lentitud y bebió un sorbo. Lidia no se movió.
—Mi segunda oferta —dijo Santiago— es mejor para ambos. Yo había pensado en trescientos a la semana, de momento. Me he hecho una idea de lo que estás ganando y me parece justo. También sé lo que tienes en cola. Y si ahora estás bien, cariño, dentro de poco vas a estar muy bien. Así que trescientos. Y sigues independiente, como te gusta a ti. Bien, ¿no? ¿Qué creías? ¿Qué te iba a secuestrar y a meter en el club?
Rio con un carraspeo seco.
—Ese es el problema que tenéis. Pocas horas de trabajo y demasiadas de tele.
Subió una pierna encima de la mesa, arrugando una revista con el tacón.
—Cada cosa debe estar en su sitio. No soy ningún animal. Tienes tu pisito. Tu marido al menos te dejó esto. Sinceramente, yo no te veo en un club. ¿Tú que crees?
Lidia agitó bruscamente la melena de lado a lado. Varios mechones quedaron adheridos a su rostro sudoroso.
Santiago bajó el pie de la mesa. Se despegó con cierto esfuerzo del respaldo y, apretándose la barriga, tiró la colilla dentro del vaso. Soltó una exhalación.
—¿No tienes aire acondicionado? ¿Un ventilador o algo?
Ella agachó la cabeza. Se mordió el canto de la mano.
—En fin, tú sabrás.
Un tractor pasaba por la calle. El traqueteo aumentó de volumen y, cuando por fin se fue desvaneciendo, la chica dirigió a Santiago una mirada nerviosa. La apartó enseguida con un estremecimiento.
Santiago sacó el paquete de tabaco. Lo apoyó en su barriga, moviendo el envoltorio de celofán con los dedos y produciendo un ruidito como de rechinar de dientes. Resopló, volvió a guardar el paquete y dijo:
—De todas formas creo que ya está. El lunes, me paso. Habrás tenido tiempo de verlo más claro. Si tiras por lo segundo, me das los trescientos y te dejo en paz hasta el siguiente lunes. Verás que soy un tío que cumple. Ah, por cierto…
Extrajo un fajo de billetes del bolsillo, seleccionó dos y los colocó sobre la revista arrugada.
—Por tu tiempo. Las cosas, como son. —Luego añadió—: Si te lo vas a dejar… Por mí, vale. Cada cual, a lo suyo. Pero lo dejas. No intentes dártelas de lista. Aunque creas que no me iba a enterar, me iba a enterar. Y no quiero enterarme, ¿entiendes?
Conforme se levantaba, tomó el mando a distancia de la mesa y encendió el televisor. La misma presentadora de antes apareció en pantalla. Pero el concurso había terminado y ahora la chica promocionaba una marca de productos de belleza.
—¿Tú también? —preguntó Santiago—. Joder, apuesto a que a esa tía la ven más en los puticlubs que en su casa.
Recogió la chaqueta de cuero de la silla y la dobló en su antebrazo. Sus ojos pasaron de la chica al rostro de la pantalla y volvieron a ella.
—Cariño, hazme caso. Ni punto de comparación.
La luz había disminuido y el gris era más uniforme un rato después de que el hombre se hubiese marchado. El parpadeo del televisor se proyectaba sobre las paredes. Lidia separó la frente de la rodilla. Tenía regueros de rimel en ambos lados de la cara.
A cuatro patas, se acercó al aparato y dio un tirón al cable. El silencio fue repentino y las paredes se calmaron.
Gateó hasta el teléfono que había en el otro extremo del mueble. Descolgó. Dejó el auricular apoyado junto al aparato y marcó con mano temblorosa. Dos veces tuvo que cortar y volver a empezar. La uña larga y roja de su dedo índice tropezaba sobre las teclas y la hacía pulsar las que no debía.
Por fin se llevó el auricular al rostro, un hombro apoyado contra el mueble, los pies recogidos debajo de las nalgas. Su respiración se aceleró.
Dos tonos. Una voz de mujer llegó del otro lado de la línea.
—Pa… Pásame… —Lidia cerró los ojos, tragó con esfuerzo—. Pásame con Marcos. ¡Ya sabes quién soy! ¡Pásame con él ahora mismo! —Se interrumpió de súbito y con una ligera vibración en la barbilla añadió—: Por… Por favor…
Al poco, una voz masculina sustituyó a la anterior.
—Marcos… Ha venido un hombre. Ha… — Empezó a negar con la cabeza insistentemente. El pelo le cayó sobre el rostro—. No. Estoy bien. No… No estoy bien. Yo… Tengo que hablar... Ahora mismo. No me digas… No me digas que me calme. Yo… No sabes lo que ha pasado. Tengo que… No, así no. Voy a ir... Sí. No me digas que no puedo ir al concesionario. No me digas… Tú no sabes lo que... No, no puedo esperar. No puedo… Me da igual. No puedes decirme que no vaya. Voy… Voy a ir. Voy a ir. ¡Voy a ir!
Colgó.
3
Un poste sostenía, muy por encima del tejado del concesionario, el emblema de la casa de automóviles. El terreno en derredor era llano y estaba cubierto de maleza reseca, moteada del amarillo pálido de la avena silvestre. A ambos lados de la carretera se sucedían las vallas publicitarias, y pasado el concesionario, más allá, se divisaban dos gasolineras enfrentadas.
Lidia caminaba por el arcén.
Marcos la estaba esperando. Había salido del edificio y desde la distancia parecía él mismo un poste de propaganda recortado contra el escaparate. El sol rebotaba en los cristales, haciéndolos refulgir y ocultando el interior. Echó a andar hacia la esquina y le hizo señas para que no se acercase a la fachada. Lidia lo siguió. Rodearon el bloque hasta la parte posterior, donde una verja dejaba un estrecho pasillo, interrumpido al fondo por una garita de vigilancia en desuso.
La pared trasera del edificio no tenía ventanas, solo una salida de emergencias. La puerta ahora estaba entornada. Marcos la esperaba cruzado de brazos, las piernas ligeramente separadas.
—Espero que tengas una buena excusa.
El traje gris destacaba un cuerpo atlético al que la edad aún no parecía afectar. Tenía un rostro tirante, de huesos marcados y rasgos simétricos. Bajo la barbilla, delgados pliegues delataban las cicatrices de una operación.
Lidia se mordió el labio, apartando los ojos de él.
Se había puesto el mismo vestido amarillo a rayas, pero ya no llevaba medias y calzaba unas deportivas blancas de lona. Las manos a la altura del vientre, se agarraba la tela del vestido y la retorcía como si escurriera un paño mojado.
—Muy bien —dijo él—. Tengo trabajo, así que si tu problema puede esperar…
Entonces ella empezó a hablar. Rápida y atropelladamente.
Cuando la hubo escuchado, Marcos se restregó los ojos, subiéndose las gafas sin montura con el pulgar y el índice. Se volvió y dio un par de pasos hacia la verja. Detrás de la tela metálica había un olivo. Su tronco se bifurcaba a media altura y ambas partes se inclinaban hacia tierra, ennegrecidas y retorcidas como carne quemada.
Lidia esperó a que hiciese o dijese algo. Dejó de retorcerse el vestido y se pasó las palmas sobre el vientre, como si de pronto sintiese la necesidad desesperada de hacer desaparecer las arrugas que se había causado.
—Tenía que haberlo sabido —dijo—. No era normal. Ni siquiera estaba nervioso. Todos están nerviosos la primera vez. Y él… Tenía que haberlo…
Soltó un jadeo ahogado. Marcos seguía inmóvil, de espaldas. Su cabello rizado y negro destellaba bajo el sol como los paneles de cristal al otro lado del edificio.
—Di… di algo —suplicó ella—. Por favor…
Él se giró. Alzó las manos y las volvió a bajar con gesto derrotado.
—Sinceramente. No sé qué esperas. —¡Tienes que ayudarme!
—¿Cómo? ¿Me ves yendo a ver a ese tío? ¿Qué se supone que le voy a decir?
—Podrías decirle que eres…
—¿El qué? ¿Tu chulo? ¡Vamos…!
Lidia apretó la mandíbula.
—No sería una mentira tan grande.
—¡Eh! —Levantó la mano en señal de advertencia—. No vayas por ahí.
—Lo siento, lo siento, lo siento…
Marcos respiró hondo, haciendo ver que le costaba dominarse.
—A ver… Tampoco quiero decir que sea culpa tuya, pero…
Dejó pasar unos segundos durante los cuales ella pareció aterrada por lo que pudiese salir de sus labios.
—No es que no lo sepas ya. Si te hubieses limitado a lo que tenías… Al fin y al cabo… —Se interrumpió al ver el gesto con el que ella lo miraba pero luego se obligó a continuar—: Estabas en buenas manos, ¿no? Nos conocías a todos de antes y sabías que éramos buena gente. No necesitabas abrir la puerta a desconocidos. Ya quisieran otras como…
—Otras, ¿cómo?
—Mira, aquí nadie te pidió que te convirtieras en nada. Fuiste tú la que empezó a ver a los del pueblo. Y tenías que haberte dado cuenta de que nosotros con eso no íbamos a jugar. Desde el momento en que te ponen etiquetas… Aparte de la clase de chusma con la que te ves ahora. Como el retrasado del bar, o el fumigador ese. ¿Cómo esperabas que nos sintiéramos?
—¡Necesitaba más dinero!
—Está bien. Me niego a discutirlo otra vez.
—Con vosotros solo pagaba la hipoteca y las facturas. ¿Cómo iba a seguir así?
—Ya conozco tu versión. No es necesario que me la repitas. Te lo pensaste como la chica adulta que eres. Pero no serías competencia de ningún club si te hubieses apartado de los del pueblo. Tu decisión ha tenido consecuencias y las vas a tener que asumir tú sola.
—No, no, no… No puedes dejarme ahora, Marcos, no…
Él volvió a darse la vuelta, esta vez hacia la garita de seguridad. La caseta tenía una ventana rota y sobre el muro de ladrillo alguien había escrito dos nombres y los había rodeado con un corazón.
Ella dio un paso hacia él. Acercó una mano que finalmente apartó para llevarse a la boca. Los labios se le deformaron entre los dedos como barras de plastilina.
—Marcos…
—Soy blando. Pero ya he hecho todo lo que he podido por ti. Después de lo de José Luis, me sentía obligado. Te tenía cariño, pero…
—Y yo a ti —se apresuró a decir ella—. Si solo hubieses sido tú, como al principio…
—¡Calla! —Se giró con una expresión deliberadamente dura—. Esto tendría que haberse zanjado hace mucho. Me arriesgo demasiado y tú ni siquiera respetas eso. ¿Cuántas veces te he dicho que no vengas aquí?
—¿Es por esa zorra? —Lidia señaló hacia la puerta de emergencia.
—Déjalo.
—¿Cómo está tu hija?
—Vale ya.
—¿Se acuerda de mí? ¿Aún me llama tía Lidia?
—No te va a funcionar.
—Nunca volveré a pedirte nada. Lo juro. Marcos no replicó. Mantuvo la expresión que había compuesto para ella.
—Si tú no quieres... —Lidia dudó—. Por lo menos, dime cómo buscar a José Luis.
—¡Por Dios!
—Solo necesito hablar con él. Me lo debes. —Por enésima vez, si supiese dónde está, te lo diría. ¿Por qué coño iba él a contactar conmigo? Me perjudicó más que a ti. Soy la última persona que querría cerca.
—No me lo creo.
Marcos soltó un bufido.
—Por mí puedes creer lo que te dé la gana. Clavaron cada uno su mirada en la del otro, Lidia con los puños apretados a los costados. Al rato, giró en redondo, fue hasta la puerta de emergencia y tiró de ella.
—¡Eh, ¿a dónde crees que…?!
La voz de Marcos quedó enmudecida tras la pesada puerta.
Lidia recorrió un corto pasillo, pasando por delante de dos oficinas, y salió a la amplia sala de exhibición. Sin detenerse, volvió el rostro a su derecha.
La chica debía de haber reconocido su manera de andar, porque la esperaba con una maliciosa sonrisa. Lidia apretó los dientes. Evitó concentrarse en la expresión del rostro y captó de una pasada el pelo planchado y teñido de rubio, la sombra de ojos blanca y azul, los labios perfilados. Captó también el generoso escote. Y, más abajo, las uñas postizas a cuadros blancos y negros, como tableros de ajedrez en miniatura, expuestas en abanico sobre el mostrador.
Se permitió un último vistazo a la sonrisa y volvió la vista al frente. Avanzó entre los coches, las carrocerías destellantes bajo la fría luz de los tubos, y salió al espacio asfaltado junto a la carretera.
No se veía ningún vehículo.
En la gasolinera más cercana, una joven de uniforme verde limpiaba con un trapo el panel de un surtidor de gasolina. Desde la distancia, parecía casi una niña, un poco entrada en carnes y con el pelo negro cortado a lo paje. La joven se inclinó para enjuagar el trapo en el cubo que tenía a sus pies. Al erguirse de nuevo, reparó en Lidia. Se observaron. A Lidia se le contrajeron entonces las facciones. Un quejido ahogado le atravesó la garganta.
Miró hacia el otro lado, donde la franja de asfalto bordeaba la pendiente sobre la que se extendía el pueblo. Se puso la mano de visera. En el otro margen de la calzada, los camiones llenaban un amplio recinto, cercado y coronado con banderines. Dentro se distinguía la chapa color crema de una caseta prefabricada. Detrás y por encima de esta, una débil columna de humo ascendía insegura y se descomponía hasta desaparecer, apenas hecha visible, en el aire.
Lidia bajó la mano. Echó a andar hacia el humo.
4
Había seis chuletas de ternera presas entre las rejas de la doble parrilla. La grasa se desprendía de la carne tierna y chisporroteaba sobre los trozos de carbón vegetal al rojo vivo.
—¡Pero ¿no os he dicho que me las vigilarais?! —gritó Sebas.
Acababa de salir por la puerta de la caseta con los platos de plástico y una botella de cerveza de litro.
—Y eso hacíamos, ¿eh, chaval? —Nacho hizo un guiño a Carlos—. Te las vigilábamos para que no se fueran a ninguna parte.
Carlos rompió a reír. Estaba echado en el suelo de tierra apisonada, la espalda apoyada en la pared de chapa. Era mucho más joven que los otros dos y tenía el pelo negro, corto y encrespado, y una cara achatada de ojos hundidos.
—Es verdad. No te preocupes, que todas se han quedado ahí esperándote. Hasta las hemos oído: «Oh, Sebas, ven a clavarnos tu cuchillo, nene. Estamos que chorreamos por ti».
Volvió a reír.
Sebas usó un trapo para dar la vuelta a la parrilla. Las chuletas crepitaron.
—De milagro no se han quemado. Luego la culpa sería mía, ¿no?
—Pásame la cerveza, anda —dijo Nacho.
Sentado sobre un bloque de hormigón, tenía las piernas separadas y los gruesos y velludos antebrazos apoyados en las rodillas. Detrás de él, la achatada cabina de un camión les apuntaba con su radiador encostrado de barro.
—Déjame que pegue un trago —dijo Sebas.
—No, hombre, pásamela. Quiero empezarla yo.
El otro estaba ya desenroscando el tapón, se llevaba el gollete a la boca.
Nacho cogió un guijarro del suelo y con un enérgico movimiento lo lanzó acertando a Sebas en la pantorrilla. Sebas dobló la rodilla dando un saltito. Casi se le resbaló la botella. Un chorro espumoso salió despedido y fue a parar a la parrilla, donde hubo un chisporroteo más intenso.
—¡Mierda! ¡Serás…! —Se volvió con gesto angustiado hacia Carlos.
Tirado de perfil, el chico se sacudía a carcajadas.
Sebas miró a Nacho, que seguía sentado muy tranquilo, y tensó las facciones como reuniendo la fuerza necesaria para soltar el insulto que había dejado previamente en el aire. Dijo:
—Se me podía haber roto.
—Venga, hombre. Solo era una broma.
—¿Una broma…?
—Pásamela —dijo Nacho.