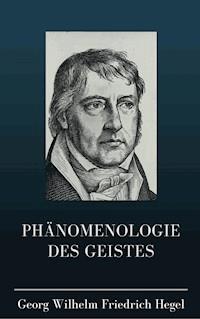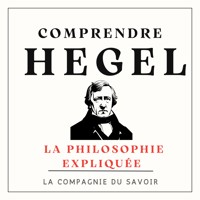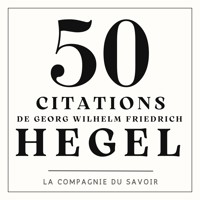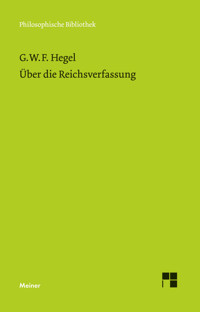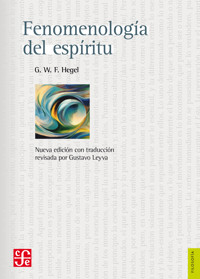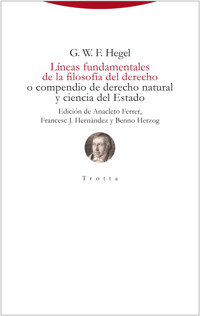
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Torre del Aire
- Sprache: Spanisch
Primera traducción íntegra en castellano de una obra fundadora de la moderna ciencia social y decisiva en la gestación de El capital de Karl Marx Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) impartió sus lecciones de filosofía del derecho a lo largo de siete cursos entre 1817 y 1825. Esta nueva edición crítica ofrece la suma de este work in progress reuniendo por primera vez en castellano la integridad de los niveles textuales (epígrafes, comentarios, apostillas y acotaciones) con sus distintas notas y variantes. El lector ve así configurarse la trabazón lógica del sistema a partir del rico universo de referencias filosóficas, jurídicas e históricas como la tarea de «captar su época en pensamientos».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1034
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección
Torre del Aire
G. W. F. Hegel
Filosofía de la religión. Últimas lecciones
Edición y traducción de Ricardo Ferrara
David Hume
Ensayos morales, políticos y literarios
Edición, introducción y notas de Eugene F. Miller
Étienne de La Boétie
Discurso de la servidumbre voluntaria
Edición y traducción de Pedro Lomba
Epílogo de Claude Lefort
Marco Aurelio
Pensamientos. Cartas
Edición de Jorge Cano
Baruj Spinoza
Ética demostrada según el orden geométrico
Edición de Pedro Lomba
Martín Lutero
Obras reunidas
1. Escritos de reforma
Edición de Pablo Toribio
2. El siervo albedrío y otros escritos polémicos
Edición de Gabriel Tomás
3. Cartas y Charlas de sobremesa
Edición de Gabriel Tomás
Baruj Spinoza
Tratado político
Edición de Juan Domingo Sánchez Estop
Felipe Melanchton
Loci communes. Conceptos fundamentales de teología sistemática
Edición y traducción de René Krüger y Daniel Beros
G. W. F. Hegel
Líneas fundamentales de la filosofía del derecho
o compendio de derecho natural y ciencia del Estado
Edición de Anacleto Ferrer,
Francesc J. Hernàndez y Benno Herzog
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte
Colección
Torre del Aire
Título original: Grundlinien der Philosophie des Rechts.
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse
© Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2025
http://www.trotta.es
© Anacleto Ferrer, Francesc J. Hernàndez y Benno Herzog, edición y traducción, 2025
Ilustración de cubierta: Lazarus Gottlieb Sichling, Retrato de G.W. F. Hegel, grabado en acero (ca. 1828) (Universitätsbibliothek Leipzig)
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
eISBN: 978-84-1364-321-2
ÍNDICE GENERAL
Advertencia preliminar
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
Prólogo
Introducción (§ 1-32)
División (§ 33)
Primera parte. El derecho abstracto
Sección primera. La propiedad (§ 41-71)
Toma de posesión (§ 54-58)El uso de la cosa (§ 59-64)Enajenación de la propiedad (§ 65-70)Transición de la propiedad al contrato (§ 71)
Sección segunda. El contrato (§ 72-81)
Sección tercera. Lo ilícito (§ 82-104)
Ilícito sin dolo (§ 84-86)Fraude (§ 87-89)Coerción y delito (§ 90-103)Transición del derecho a la moralidad (§ 104)
Segunda parte. La moralidad (§ 105-141)
Sección primera. El propósito y la responsabilidad (§ 115-118)
Sección segunda. La intención y el bienestar (§ 119-128)
Sección tercera. El bien y la conciencia (§ 129-140)
Transición de la moralidad a la eticidad (§ 141)
Tercera parte. La eticidad (§ 142-360)
Sección primera. La familia (§ 158-181)
El matrimonio (§ 161-169)El patrimonio de la familia (§ 170-172)La educación de los hijos y la disolución de la familia (§ 173-180)Transición de la familia a la sociedad civil (§ 181)
Sección segunda. La sociedad civil (§ 182-256)
El sistema de las necesidades (§ 189-208)El modo de la necesidad y la satisfacción (§ 190-195)El modo del trabajo (§ 196-198)El patrimonio (§ 199-208)La administración de justicia (§ 209-229)El derecho como ley (§ 211-214)La existencia de la ley (§ 215-218)El tribunal (§ 219-229)La policía y la corporación (§ 230-256)La policía (§ 231-249)La corporación (§ 250-256)Sección tercera. El Estado (§ 257-360)
El derecho estatal interno (§ 260-329) Constitución interna para sí (§ 272-320)El poder del príncipe (§ 275-286)El poder gubernativo (§ 287-297)El poder legislativo (§ 298-320) La soberanía frente a lo externo (§ 321-329)El derecho estatal externo (§ 330-340)La historia del mundo (§ 341-360)El imperio oriental (§ 355)El imperio griego (§ 356) El Imperio romano (§ 357)El Imperio germánico (§ 358)Notas a la traducción
ANEXOS
Documentos sobre la obra
Prontuario de los editores
Epílogo a la edición
Fuentes
Índice onomástico
ADVERTENCIA PRELIMINAR
La presente traducción es la primera íntegra en castellano, tanto del texto principal como del resto de niveles textuales, de Líneas fundamentales de la filosofía del derecho de G. W. F. Hegel. Según la ordenación de esta edición, distinguimos:
Los epígrafes, es decir, la obra propiamente tal.
Los correspondientes comentarios del autor, que se presentan con el mismo cuerpo de texto que los epígrafes. Se han sustituido los guiones largos del original por puntos y aparte.
Las apostillas tomadas de los apuntes de los estudiantes de la Universidad de Berlín, en la que Hegel dictó su curso, que se presentan con un cuerpo menor que epígrafes y comentarios.
Las acotaciones, que aparecen en el mismo cuerpo menor que las apostillas.
Las notas al pie de la edición original, que se indican con asteriscos.
Las notas manuscritas al texto (incluso a las acotaciones), que se indican en nota al pie de página con una letra minúscula.
Las variantes en la segunda edición u otros añadidos posteriores figuran también en nota al pie con asterisco.
Además, hay que considerar los añadidos de los traductores, que se ubican entre corchetes, o sus notas, que se numeran correlativamente y aparecen a continuación de la traducción. Por último, figuran como anexos a la edición: unos documentos sobre la obra, un prontuario del contenido de sus epígrafes y un epílogo de los traductores sobre el significado histórico-filosófico de aquella, así como un índice onomástico.
Agradecemos la tarea de los traductores que se enfrentaron a las dificultades de este texto antes que nosotros y la generosidad de Editorial Trotta por confiar en nuestro trabajo. El azar ha querido que, cuando el mundo ha sido asolado por una pandemia, pongamos el punto final a nuestra traducción de una de las obras más influyentes de un filósofo que murió precisamente víctima de una epidemia.
Anacleto Ferrer, Francesc J. Hernàndez y Benno Herzog
Universitat de València, 2022
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHOO COMPENDIO DE DERECHO NATURAL Y CIENCIA DEL ESTADO
PRÓLOGO
El motivo inmediato para la publicación de este compendio es la necesidad de ofrecer a mis oyentes una guía para las lecciones que imparto, conforme a mi cargo1, sobre la filosofía del derecho. Este manual es una confección ulterior y sobre todo más sistemática de los mismos conceptos fundamentales que sobre esta parte de la filosofía ya están incluidos en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas (Heidelberg, 1817), destinada también a mis lecciones.
Pero el hecho de que este compendio fuera a aparecer impreso, y llegara por tanto al gran público, se convirtió además en motivo para exponer aquí los comentarios que en principio solo debían indicar con menciones breves las representaciones próximas o discrepantes, las consecuencias y otras cosas por el estilo que recibirían su explicación pertinente en las lecciones, a fin de aclarar de vez en cuando el contenido más abstracto del texto y considerar de manera extensa las representaciones cercanas y corrientes en la época actual. De esta manera se generó una cantidad de comentarios más extensa de lo que la finalidad y el estilo de un compendio conllevan normalmente. No obstante, un compendio auténtico tiene por objeto el ámbito que se considera acabado de una ciencia y lo que lo caracteriza (exceptuando quizá algún pequeño agregado aquí o allá) es la recopilación y ordenación de los momentos esenciales de un contenido admitido y conocido desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que aquella forma tiene sus reglas y procedimientos constituidos desde hace mucho. De un compendio filosófico ya no se espera aquella hechura tal vez porque uno no se imaginaría que lo que la filosofía expone fuera una obra tan efímera como el tejido de Penélope, que comenzaría de nuevo cada día.
Ciertamente, este compendio difiere de un manual al uso en primer lugar merced al método que le sirve de guía. Se presupone aquí, sin embargo, que la manera filosófica del progresar de una materia a otra y de la demostración científica, que un modo especulativo de conocimiento en general, se distingue esencialmente de otros modos de conocimiento. La comprensión de la necesidad de tal diferencia es lo único que puede ser capaz de sustraer a la filosofía del desmoronamiento ignominioso en el que está inmersa en nuestra época. Aunque la ciencia especulativa reconoció, o tal vez solo sintió, la insuficiencia de las formas y reglas de la lógica antigua, del definir, dividir y concluir que contienen las reglas del conocimiento del entendimiento, y después se desecharon estas reglas solo como ataduras, para hablar arbitrariamente desde el corazón, la fantasía o la intuición contingente; y puesto que ahí también tienen que entrar en juego la reflexión y las relaciones del pensamiento, se procede inconscientemente con el método despreciado del deducir y del raciocinar habituales.
He desarrollado con detalle la naturaleza del conocimiento especulativo en mi Ciencia de la lógica; por tanto, en el presente compendio solo se ha añadido de modo esporádico alguna explicación sobre el procedimiento y el método. Dada la condición concreta y tan heterogénea dentro de sí2 del objeto, se ha prescindido de poner de relieve y demostrar el curso lógico en todos y cada uno de los pormenores; en parte porque, en el caso de presuponer un conocimiento del método científico, aquel proceder podría ser considerado superfluo, y en parte porque salta a la vista por sí solo que tanto el todo como la formación de sus miembros se basa en el espíritu lógico. Quisiera que se entendiera y enjuiciara este tratado principalmente desde este aspecto. Pues aquello de lo que trata es de la ciencia, y en la ciencia el contenido está ligado esencialmente a la forma.
Se puede escuchar de aquellos que parecen acceder a lo más profundo que la forma sería algo exterior e indiferente para la cosa o que solo esta importaría; se puede ubicar además la tarea del escritor, especialmente del escritor filosófico, en descubrir verdades, en decir verdades, en difundir verdades y conceptos ciertos. Si se observa ahora cómo se suele ejercer realmente tal cometido, se verá, por un lado, que se recalienta el mismo viejo guiso y se reparte por doquier (un cometido que quizá tuviera también su mérito para la formación o el resurgimiento de las almas si pudiera considerarse algo más que un trabajoso derroche): «puesto que tienen a Moisés y a los profetas, ¡que los escuchen!»3. Uno tiene múltiples ocasiones para sorprenderse del tono y la pretensión que ahí se manifiestan, como si lo único que le faltara al mundo fueran aquellos divulgadores fervientes y como si ese viejo guiso recalentado trajera verdades nuevas e inauditas, y hubiera de ser tomado en consideración siempre y principalmente «en la época actual»4. Por otra parte, se verá que aquellas verdades que se proclaman por un lado, son suplantadas y expulsadas por otro lado por verdades igualmente aclamadas. Lo que en esta multitud de verdades no es ni lo nuevo ni lo viejo, sino lo permanente ¿cómo podrá destacarse en estas informes consideraciones que van de aquí para allá? ¿Cómo distinguirse y acreditarse si no es gracias a la ciencia?
De todos modos, la verdad sobre derecho, eticidad o Estado es tan antigua como está abiertamente expuesta y es conocida en las leyes públicas, la moral pública y la religión. ¿Lo que requiere esta verdad no es tanto que el espíritu pensante se contente con poseerla de un modo inmediato, cuanto que se satisfaga también con aprehenderla y alcanzar para el contenido, ya en sí mismo racional, también la forma racional, con lo que él5 aparecería justificado para el pensamiento libre, que no permanece en lo dado (ya esté apoyado por la autoridad exterior positiva del Estado, o por el consenso de los seres humanos, o por la autoridad del sentimiento interior y del corazón y el testimonio inmediatamente determinante del espíritu), sino que parte de sí y precisamente por ello exige saberse en lo más íntimo de sí unido con la verdad?
El comportamiento simple del alma despreocupada consiste en atenerse con una convicción plena de confianza a la verdad públicamente reconocida, y en edificar sobre este fundamento sólido su modo de actuación y su posición firme en la vida. Frente a este comportamiento simple surge ya la, digamos, supuesta dificultad de cómo se puede distinguir y descubrir del sinfín de opiniones diferentes lo que en ellas sería lo generalmente reconocido y válido; y este desconcierto se puede tomar fácilmente por una preocupación real y veraz por la cosa. En este caso, no obstante, aquellos que alardean de la mencionada perplejidad son los que no ven el bosque a causa de los árboles, y solo existen el desconcierto y la dificultad que ellos mismos han organizado. Estos, su desconcierto y dificultad, son más bien la prueba de que quieren algo diferente a lo reconocido y válido generalmente como sustancia del derecho y de la eticidad. Porque si se tratase verazmente de esto y no de la vanidad y la particularidad del opinar y del ser, entonces se ceñirían al derecho sustancial, es decir, a los mandamientos de la eticidad y del Estado, y ordenarían su vida de manera conforme con ello. La ulterior dificultad, sin embargo, viene dada por el hecho de que el ser humano piensa y que busca en el pensamiento su libertad y el fundamento de la eticidad. Este derecho, por más alto o divino que sea, se transformaría sin embargo en injusticia cuando solo fuera válido como tal y únicamente se supiera libre en la medida que discrepara de lo generalmente reconocido y válido y supiera inventarse algo particular.
La representación de que la libertad de pensamiento y de espíritu se muestra solo mediante la discrepancia e incluso merced a la animadversión frente a lo reconocido de manera pública ha podido arraigar en nuestra época de un modo más firme en relación con el Estado, y en consecuencia una filosofía sobre el Estado, de un modo extraño, parecería tener de manera esencial la tarea de inventar y ofrecer también una teoría, y precisamente una teoría nueva y particular. Si uno observa esta representación y el trajín que le corresponde, se podría creer que no habría existido nunca en el mundo ningún Estado ni ninguna constitución estatal, ni tampoco existiría en la actualidad, sino que se debería comenzar ahora desde el principio (y este ahora perdura siempre), como si el mundo ético solo hubiera estado esperando a semejante pensamiento, penetración y fundamentación de ahora. De la naturaleza se admite que la filosofía debería conocerla tal como es, que la piedra filosofal está oculta en algún lugar, pero en la naturaleza misma, que esta es racional dentro de sí, y que el saber debe indagar y aprehender de manera comprensiva aquella razón que le es presente y real, y no las configuraciones y casualidades que se muestran en la superficie, sino su armonía eterna en cuanto a su esencia y ley inmanente. En el mundo ético, por el contrario, el Estado, ella, la razón, tal como se realiza en el elemento de la autoconsciencia, no debería gozar de aquella fortuna, a saber, que fuera la razón la que se realizara, se afirmara y se albergara de hecho como fuerza y poder en aquel elemento*, 6. El universo espiritual debería confiarse a la contingencia y al arbitrio, debería estar dejado de la mano de Dios, de manera que, después de este ateísmo del mundo ético, lo verdadero se encontraría fuera de él y, al mismo tiempo, y puesto que también debería haber razón en él, lo verdadero solo sería un problema. No obstante, aquí se halla la justificación, incluso la obligación para que todo pensamiento tome también su impulso, pero no para buscar la piedra filosofal, porque la filosofía de nuestro tiempo evita esta búsqueda y cada uno está tan seguro de tener en su poder esta piedra como de que camina o está de pie. Ahora bien, ocurre que aquellos que viven en esta realidad del Estado y se encuentran satisfechos de su saber y de su querer (y de ellos hay muchos, incluso más de los que lo creen y saben, pues en el fondo lo son todos), que aquellos que tienen al menos en el Estado su satisfacción con consciencia, se ríen de aquellos intentos y aseveraciones y los toman por un juego vacuo, a veces divertido o serio, regocijante o peligroso. Aquel trajín inquieto de la reflexión y de la vanidad, así como la acogida y la admiración que experimenta, sería una cosa para sí que se desarrollaría a su manera dentro de sí7; pero es la filosofía en general la que se ha expuesto al desprecio múltiple y se ha desacreditado mediante aquel quehacer. Lo peor del desprecio es el hecho de que, como se decía, cada uno está convencido, tal como camina o está de pie, de ser capaz de entender la filosofía en general o negarla. A ningún otro arte o ciencia se le muestra aquel desprecio último, a saber, el creer que, por así decirlo, uno la posee.
En efecto, lo que hemos visto surgir desde la filosofía de los nuevos tiempos con la más alta pretensión sobre el Estado autorizaría a cada uno que tuviera ganas de participar de esta convicción de poder hacerlo por sí mismo y darse con ello la prueba de estar en posesión de la filosofía. De todas maneras, lo que de este modo recibe el nombre de filosofía declara expresamente que lo verdadero mismo no podría ser conocido, sino que lo verdadero sería lo que cada uno dejaría surgirde su corazón, su ánimo y su pasión sobre los objetos éticos, en particular sobre el Estado, el gobierno y la constitución. ¿Qué no se ha dicho en este punto para adular a la juventud? Y la juventud lo ha acogido con gusto. El Dios lo da a los suyos mientras duermen8 se ha aplicado a la ciencia, y con ello cada durmiente se ha apoderado de ella como si se pudiera contar entre los suyos; lo que recibió así en el sueño de los conceptos sería entonces algo verdadero9.
Un comandante de aquella superficialidad que se denomina a sí misma filosofía, el Sr. Fries**,10, no se avergonzó de ofrecer esta idea en un discurso sobre el tema del Estado y de la constitución, durante una ocasión solemne y pública que se ha hecho tristemente célebre: «En el pueblo en el que reine un auténtico espíritu común, en cada tarea de los asuntos públicos, la vida vendría desde abajo, desde el pueblo, y se consagrarían sociedades vivas a cada una de las obras de la formación del pueblo y de los servicios populares, inseparablemente unidos por la sagrada cadena de la amistad», y otras cosas por el estilo»11.
Este es el sentido principal de la superficialidad: orientar la ciencia a la impresión inmediata y a la imaginación contingente, en vez de orientarla al desarrollo del pensamiento y de los conceptos; confundir asimismo la rica articulación de lo ético dentro de sí12, que es el Estado, la arquitectónica de su racionalidad que hace surgir la fuerza de la totalidad de la armonía de sus partes, a saber, merced a la distinción determinada de los círculos de la vida pública y de su justificación y mediante el rigor de la medida en el que se mantiene cada pilar, arco y contrafuerte (y no se puede confundir este edificio con el construido en el caldo del «corazón, la amistad y el entusiasmo»). Tal como sucedía en Epicuro con el mundo en general, según tales representaciones el mundo ético debería ser abandonado a la contingencia subjetiva de la opinión y del arbitrio, aunque ciertamente no lo está. Con el sencillo remedio casero de poner en el sentimiento lo que es un trabajo más que milenario de la razón y de su entendimiento, uno se ahorra, claro está, todo el esfuerzo del conocimiento y la comprensión racional guiada por los conceptos pensantes. El Mefistófeles de Goethe —una buena autoridad— dice sobre esta cuestión más o menos lo que yo también alegaba en otra ocasión13:
Si desprecias el entendimiento y la ciencia,
los dones más elevados de los seres humanos,
al diablo te habrás entregado
y deberás perecer14.
Resulta obvio que tal opinión adoptará también la forma de la piedad; ¡con qué no habrá intentado justificarse este trajín! Pero con la devoción y la Biblia ha creído darse la más alta justificación para despreciar el orden ético y la objetividad de las leyes. Pues la piedad reduce ciertamente aquella verdad que en el mundo se abre como un reino orgánico a la más simple intuición del sentimiento. Pero si fuera de la índole adecuada, abandonaría la forma de esta región en cuanto saliera desde el interior e ingresara en la claridad del despliegue y del reino revelado de la idea, y conservaría de su oficio divino interior la devoción por una verdad y una ley existentes en sí y para sí15 que se elevan sobre la forma subjetiva del sentimiento.
La forma específica de la mala conciencia16, que se expresa en el estilo de la elocuencia con la que se pavonea aquella superficialidad, puede hacerse visible en este punto, y se hace en primer lugar allí donde, cuanto más inespiritual es, más habla del espíritu; allí donde, siendo más inanimado e insípido su discurso, más introduce la palabra vida y en la vida; allí donde, mostrando el egoísmo más grande de la soberbia vacua, más tiene en su boca la palabra pueblo. Pero el signo peculiar que lleva en la frente es el odio contra la ley. El hecho de que el derecho y la eticidad, y el mundo real del derecho y de la eticidad, se aprehendan merced al pensamiento, que se dé la forma de la racionalidad, a saber, de la universalidad y determinidad, mediante el pensamiento, esto, la ley, es lo que aquel sentimiento que se quiere reservar lo que le plazca, aquella conciencia que hace que el derecho consista en la convicción subjetiva, percibe con razón como lo más hostil. La forma del derecho, como un deber y como una ley, será sentida como una letra muerta y fría y como una atadura; pues no se reconocerá en ella misma, y con ello tampoco se reconocerá en ella como libre, porque la ley es la razón de la cosa y esta no permite a los sentimientos ponerse al abrigo de la propia particularidad. Por esto, la ley —tal como he observado en algún pasaje en el curso de este manual17— es sobre todo el shibólet18 mediante el cual se separan los falsos hermanos y amigos del llamado pueblo.
Apropiándose la vocinglería del arbitrio del nombre de la filosofía y logrando que un amplio público crea que semejante trajín es filosofía, resulta que hablar de forma filosófica sobre el Estado se ha convertido casi en una deshonra; y no se les puede reprochar que los juristas se tornen impacientes en cuanto oyen hablar de la ciencia filosófica del Estado. Aún menos nos debemos sorprender de que los gobiernos hayan dirigido finalmente su atención a semejante filosofar, ya que la filosofía no se ejerce entre nosotros como un arte privado, como sucedía, por ejemplo, entre los griegos, sino que tiene una existencia pública que afecta a la gente y de manera especial o incluso exclusiva al público al servicio del Estado. Cuando los gobiernos han mostrado la confianza a los eruditos que se dedican a este campo, que es el suyo, fiándose por completo de ellos para la formación y el contenido de la filosofía (aunque aquí y allá no haya sido tanto confianza cuanto más bien indiferencia, por así decirlo, frente a la ciencia misma y se haya mantenido el profesorado por tradición —y por lo menos no se han extinguido las cátedras, como me consta que ha sucedido en Francia con las de Metafísica—), entonces esos gobiernos han sido muchas veces mal recompensados; o donde, en caso contrario, se quiere ver indiferencia, entonces el logro —a saber, la degradación de la comprensión sólida— se tendría que ver como una penitencia a esa indiferencia. En principio parecería que la superficialidad sería sumamente compatible, por lo menos con el orden exterior y la tranquilidad, porque no llegaría a tocar la sustancia de las cosas, ni incluso a sospechar de su existencia. Por ello, en principio no tendría nada policial19 en su contra si el Estado no incluyera dentro de sí20 la necesidad de una formación y de una comprensión más profunda y no exigiera a la ciencia la satisfacción de esta necesidad. Pero la superficialidad conduce por sí misma a aquellos principios respecto de lo ético, del derecho y del deber en general que constituyen lo superficial en esta esfera, a los principios de los sofistas, que conocemos tan decisivamente desde Platón (los principios que plantean qué sea el derecho sobre fines y opiniones subjetivas, sobre el sentimiento subjetivo y la convicción particular), principios de los que se sigue tanto la destrucción de la eticidad interior y de la conciencia íntegra, del amor y del derecho entre las personas privadas, como la destrucción del orden público y de las leyes del Estado. El significado que tales fenómenos deben cobrar para los gobiernos no puede ser desestimado en razón de una dignidad que se apoye en la misma confianza conferida o en la autoridad de un cargo para exigir del Estado que, incluso en su propio perjuicio, deje hacer y actuar lo que corrompe la fuente sustancial de los actos, esto es, los principios universales. A quien Dios le da un cargo, le da también el entendimiento, es una vieja broma que no se debería afirmar en serio en nuestra época.
En la importancia del modo del filosofar, que gracias a las circunstancias se ha tornado apreciado por los gobiernos, no se puede menospreciar el momento de la protección y el apoyo, del cual parece haber llegado a estar necesitado el estudio de la filosofía desde muchos lados diferentes. Pues en muchas producciones de las disciplinas de las ciencias positivas, al igual que en la edificación religiosa y en alguna otra literatura indeterminada, se muestra no solo el ya mencionado desprecio frente a la filosofía (que se expresa al mismo tiempo en el hecho de que quienes están plenamente retrasados en la formación del pensamiento y a los que la filosofía les resulta algo totalmente extraño la consideran sin embargo como algo acabado en ella misma), sino que incluso se manifiesta en cómo arremeten expresamente contra la filosofía y explican que su contenido (el conocimiento conceptual de Dios y de la naturaleza física y espiritual, el conocimiento de la verdad) es una necia arrogancia, incluso pecaminosa. Allí se da a conocer cómo la razón, y de nuevo la razón y en una repetición infinita la razón, es acusada, condenada y rebajada, o por lo menos cuán incómodas resultan las pretensiones ineludibles del concepto para una gran parte del trajín que debería ser científico. Teniendo ante sí semejantes fenómenos, se podría casi admitir el pensamiento de que en este aspecto la tradición ya no es ni respetable ni suficiente para asegurar la tolerancia y la existencia pública al estudio de la filosofía***.
Las declamaciones e insolencias contra la filosofía, tan comunes en nuestro tiempo, ofrecen el espectáculo singular de que, por un lado, tienen su justificación merced a aquella superficialidad a la que se ha degradado la ciencia y, por otro, están enraizadas ellas mismas en este elemento contra el que se dirigen de manera desagradecida. Pues lo que se denomina a sí mismo filosofar, al declarar el conocimiento de la verdad como un intento insensato, ha nivelado también todos los pensamientos y todas las materias, del mismo modo como el despotismo de los emperadores de Romaequiparó la nobleza y los esclavos, la virtud y los vicios, el honor y el deshonor, el conocimiento y la ignorancia. De manera tal que los conceptos de lo verdadero, las leyes de lo ético, no son nada más que opiniones y convicciones subjetivas, y los principios más criminales son puestos, en cuanto convicciones, con la misma dignidad que aquellas leyes. Del mismo modo, todo objeto, por vacío y particular que sea, y toda materia, por insignificante que se presente, son equiparados en dignidad con lo que constituye el interés de todos los seres humanos pensantes y los vínculos del mundo ético.
Se puede considerar, por tanto, como una dicha para la ciencia (aunque de hecho es, como se ha observado, la necesidad de la cosa) que aquel filosofar que quisiera tejerse dentro de sí21 como una sabiduría escolástica, se haya puesto en una relación más estrecha con la realidad, en la que los principios de los derechos y de los deberes son algo serio, y que viva a la luz de la consciencia de estos, produciéndose con ello la ruptura pública. Es precisamente a esta posición de la filosofía respecto a la realidad a la que conciernen los malentendidos, y vuelvo con ello a lo que he dicho antes de que la filosofía, puesto que es la exploración de lo racional, es el aprehender lo presente y lo real, y no el planteamiento de un más allá, que estaría Dios sabe dónde (o del que en realidad uno sabe decir dónde se encuentra: en el error de un raciocinar unilateral y vacío). En el curso del siguiente tratado he señalado que incluso la república platónica, que se considera proverbialmente como un ideal vacuo, no aprehendió en esencia más que la naturaleza de la eticidad griega, y que entonces, con la consciencia del principio más profundo que irrumpía en ella y que solo puede aparecer inmediatamente como un anhelo insatisfecho y por lo tanto como perdición, Platón tuvo que buscar, precisamente a partir del anhelo mismo, una ayuda contra él; ayuda que debía de proceder de lo elevado, y que en principio solo pudo buscarla en la particular forma exterior de aquella eticidad, merced a la cual había pensado superar aquella perdición y mediante la cual vulneraba de manera más profunda su impulso más intenso: la personalidad libre e infinita. Por esto, Platón se mostró como el gran espíritu que fue, puesto que precisamente aquel principio del que trata la índole diferenciadora de su idea es el eje alrededor del cual giró la inminente revolución radical del mundoa.
Lo que es racional es efectivamente real;
y lo que es efectivamente real es racional22.
En esta convicción se encuentra toda consciencia sin prejuicios, así como la filosofía, y de allí parte esta, tanto en la consideración del universo espiritual como en la del natural. Si la reflexión, el sentimiento o cualquier forma que adopte la consciencia subjetiva, considera el presente como algo vano, si está más allá de él y se cree mejor, entonces se encuentra en lo vano, y, dado que la realidad solo existe en lo presente, es aquella consciencia misma solo vanidad. Si, por el contrario, la idea es considerada solo como una idea, como una representación en una opinión, entonces la filosofía contrapone la comprensión de que nada es efectivamente real salvo la idea. Se trata, pues, de reconocer en la apariencia de lo temporal y lo pasajero la sustancia, que es inmanente, y lo eterno, que es presente. Pues lo racional, que es sinónimo de la idea, en cuanto entra con su realidad al mismo tiempo en la existencia exterior, sobresale con una riqueza infinita de formas, apariencias y configuraciones, y envuelve su núcleo con la colorida corteza en la que inicialmente habita la consciencia, pero que el concepto penetra para encontrar el pulso interior y sentir también que todavía palpita en sus configuraciones exteriores. Pero las relaciones infinitamente variadas que se forman en esta exterioridad, mediante el aparecer de la esencia en ella, este material infinito y su regulación, no son objeto de la filosofía. Se entrometería en asuntos que no le conciernen y se puede ahorrar sus buenos consejos sobre estos asuntos. Igual que Platón podría haberse abstenido de aconsejar a las nodrizas que no permanecieran nunca quietas con los niños, sino que los mecieran siempre en los brazos23, Fichte se podría haber abstenido de construir, como se llamaba entonces, la perfección de la policía de pasaporte24, de tal forma que no solo deberían constar en los pasaportes los elementos característicos de los sospechosos, sino que también debería pintarse su retrato25. En tales comentarios no se encuentra ni rastro de la filosofía, y esta puede prescindir de semejante ultrasabiduría, más si cabe por cuanto debe mostrarse de lo más liberal respecto a una cantidad infinita de objetos. Con ello, la ciencia se mostrará más lejana a este odio que proyecta la vanidad de sabelotodo en una serie de circunstancias e instituciones, un odio en el que más se complace la mezquindad porque solo así llega a un sentimiento de sí misma.
De manera que el presente tratado, en cuanto contiene la ciencia del Estado, no debe ser otra cosa que el intento de aprehender y representar el Estado como algo racional dentro de sí26. En cuanto escrito filosófico, tiene que estar lo más alejado posible del deber de construir un Estado tal como debe ser. La instrucción que radica en este escrito no apunta a instruir al Estado sobre cómo debe ser, sino más bien enseñar cómo él, el universo ético, debe ser conocido.
’Ιδοὑ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα27.
Hic Rhodus, hic saltus.
[Aquí está Rodas, salta aquí.]
La tarea de la filosofía es aprehender lo que es, pues lo que es es la razón. Así como, por lo que respecta al individuo, cada uno es hijo de su tiempo, de igual manera la filosofía capta su época en pensamientos28. Creer que existe una filosofía que va más allá del mundo contemporáneo resulta tan insensato como creer que un individuo saltaría por encima de su tiempo, más allá de Rodas. Si de hecho su teoría va más allá de su tiempo y se construye un mundo tal como debe ser, entonces este mundo existirá, pero solo en sus opiniones, en un elemento dúctil con el que se puede imaginar cualquier cosa.
Con pocos cambios la frase rezaría:
Aquí está la rosa, baila aquí.
Lo que se encuentra entre la razón como espíritu autoconsciente y la razón como realidad existente, lo que separa aquella razón de esta y no deja que encuentre su satisfacción en ella, es la atadura de algo abstracto que no se ha liberado tornándose en concepto. Reconocer la razón como la rosa en la cruz del presente y con ello gozar de este, esta comprensión racional es la reconciliación con la realidad que la filosofía concede a aquellos que han sentido alguna vez la exigencia de aprehender y de recibir la libertad subjetiva en lo sustancial y de permanecer en ella, no en un elemento particular y arbitrario, sino en lo que es en sí y para sí.
Es esto también lo que constituye el sentido concreto de lo que más arriba se ha descrito más abstractamente como unidad de la forma y del contenido, pues la forma, en su significado más concreto, es la razón como conocimiento comprehensivo y el contenido es la razón como el ser sustancial de la realidad tanto ética como natural; la identidad consciente de ambos es la idea filosófica.
Es una gran tenacidad (tenacidad que honra al ser humano) no querer reconocer nada en la disposición de ánimo que no esté justificado mediante el pensamiento. Esta tenacidad es lo característico de nuestra época y, por otra parte, el principio particular del protestantismo. Lo que Lutero comenzó como creencia en el sentimiento y en el testimonio del espíritu es lo mismo que posteriormente el espíritu más maduro se ha esforzado por captar en el concepto para liberarse así en el presente y, de este modo, reencontrarse en él. Tal como se ha convertido en célebre el dicho de que una filosofía a medias aleja de Dios (y es la misma medianía la que define el conocimiento como aproximación a la verdad), mientras que la verdadera filosofía conduce a Dios, así ocurre también con el Estado. Tal como la razón no se conforma con la aproximación, ya que esta no es ni fría ni caliente, y por eso ha de ser escupida29, así tampoco se conforma con la fría desesperación que admite que en esta temporalidad las cosas van mal o, a lo sumo, de manera mediocre, pero que no habrá nada mejor en ella y, por lo tanto, habrá que estar en paz con la realidad; pero la paz proporcionada por el conocimiento es más cálida.
Para decir todavía unas palabras sobre la instrucción de cómo debería ser el mundo, se puede constatar que, de todos modos, la filosofía llega siempre demasiado tarde. En cuanto pensamiento del mundo aparece solo en un tiempo, después de que la realidad haya concluido su proceso de formación y se encuentre preparada. Lo que enseña el concepto, también lo muestra necesariamente la historia: solo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente a lo real y aquel se erige en el mismo mundo, aprehendido en su sustancia, en la forma de un reino intelectual. Cuando la filosofía pinta canas30, entonces una formación de la vida ha envejecido y cuando se pintan canas, uno no puede rejuvenecer, sino solo conocer; la lechuza de Minerva alza su vuelo cuando irrumpe el crepúsculo.
Ya es tiempo de acabar este prólogo que, en cuanto prólogo, solo le correspondería hablar desde el exterior y de forma subjetiva de aquel escrito al que precede. Si se debe hablar filosóficamente de un contenido, entonces solo se tolera un tratamiento científico y objetivo; del mismo modo, una réplica que sea diferente de un tratado científico de la cosa misma, no valdrá para el autor más que un epílogo subjetivo o una afirmación caprichosa y, por lo tanto, le resultará indiferente.
Berlín, 25 de junio de 1820
a. de entonces.
* Apostilla. Hay dos tipos de leyes: leyes de la naturaleza y del derecho; las leyes de la naturaleza simplemente existen y tienen vigencia tal como son: no sufren ningún deterioro, aunque en algunos casos uno pueda infringirlas. Para saber qué es la ley de la naturaleza, tenemos que conocerla porque estas leyes son ciertas; solo pueden ser falsas nuestras representaciones de ellas. La norma de estas leyes está fuera de nosotros y nuestro conocer no les añade nada, no les acarrea nada: solo se puede ampliar nuestro conocimiento sobre ellas. El conocimiento del derecho, por un lado, resulta igual, pero, por otro, no lo es. Podemos conocer las leyes tal como son; así las tiene más o menos el ciudadano, y el jurista positivo se queda igualmente con aquello que está dado. Pero la distinción es que con las leyes del derecho se levanta el espíritu de la observación y la índole distinta de las leyes advierte que estas no son absolutas. Las leyes del derecho están establecidas, son algo que proviene del ser humano. Con estas, la voz interior puede necesariamente entrar en colisión o unirse a ellas. El ser humano no se queda con lo existente, sino que afirma tener dentro de sí la norma de lo que es justo; puede que esté sometido a la necesidad o a la violencia de una autoridad exterior, pero nunca lo está de la misma forma como lo está a la necesidad de la naturaleza, puesto que su interior siempre le dice cómo deberían ser las cosas y dentro de sí mismo encuentra la confirmación o la refutación de lo vigente. En la naturaleza, la verdad suprema es que existe en general una ley; en las leyes del derecho un asunto no es válido porque exista, sino porque cada uno exige que corresponda a su criterio. Aquí existe la posibilidad de una disputa sobre lo que es y lo que debe ser, sobre el derecho en y para sí que se queda inalterado y la arbitrariedad de la determinación de lo que debería ser vigente como derecho. Tal separación y aquella lucha solo se encuentran en el terreno del espíritu; y porque la ventaja del espíritu parece llevar a la discordia y a la desventura, a menudo uno se remite desde el arbitrio de la vida a la observación de la naturaleza, tomándola como un modelo. Pero precisamente en estas oposiciones entre el derecho en y para sí y lo que el arbitrio hace valer como derecho radica la necesidad de aprender a conocer a fondo el derecho. Su razón tiene que responder al ser humano en el derecho; por lo tanto tiene que observar la racionalidad del derecho, y este es el objeto de nuestra ciencia, en oposición a la ciencia positiva del derecho, que muchas veces solo trata de contradicciones. El mundo actual tiene aún una necesidad más urgente, porque en los viejos tiempos todavía había consideración y respeto frente a la ley vigente; pero ahora la formación de nuestro tiempo ha tomado otro rumbo y el pensamiento se ha puesto en la cumbre de todo lo que debe ser vigente. Las teorías se contraponen a lo existente y quieren aparecer como correctas y necesarias en y para sí. Ahora bien, conocer y aprehender los pensamientos del derecho se convierten en una necesidad más específica. Porque el pensamiento se ha elevado convirtiéndose en forma esencial, también hay que intentar captar el derecho como pensamiento. Anteponiendo el pensamiento al derecho, parecería que se abrieran puertas y ventanas a opiniones arbitrarias; pero el pensamiento veraz no es una opinión sobre la cosa, sino el concepto de la cosa misma. El concepto de la cosa no lo obtenemos de la naturaleza. Todo ser humano tiene dedos y puede disponer de pinceles y colores, pero esto no lo convierte en pintor. Así también es el pensamiento. El pensamiento del derecho no es algo que cada uno tenga de primera mano, sino que el pensamiento correcto es el comprender y conocer la cosa y, por ello, nuestro conocimiento debe ser científico
** De la superficialidad de su ciencia he dado testimonio en la Ciencia de la lógica, Introd., p. XVII.
*** Se me ocurrieron semejantes ideas ante una carta de Joh. v. Müller (Opere, parte VIII, p. 56 [scil. Werke, Tubinga, 1810 ss., VII, p. 57]), donde se dice, sobre la situación en Roma en el año 1803, cuando la ciudad estaba bajo el dominio francés: «Preguntado sobre la situación de los establecimientos educativos públicos un profesor respondió: On les tolère comme les bordels [Se los tolera como a los burdeles]». Se puede escuchar que se recomienda la llamada doctrina de la razón, esto es, la lógica, por ejemplo, con la convicción de que, de todas maneras, uno no se entretiene con ella como ciencia árida e infructuosa, o si esto ocurre de vez en cuando, entonces uno recibe de ella solo fórmulas vacías de contenido, esto es, fórmulas que no dan ni quitan nada; así que las recomendaciones no hacen daño ni tampoco sirven para nada.
INTRODUCCIÓN
§ 1
La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto del derecho y su realización.
Comentario. La filosofía trata con ideas y, por tanto, no con lo que se suele llamar meras nociones; más bien la filosofía muestra la unilateralidad y falsedad de las meras nociones, así como el hecho de que el concepto (no lo que se oye frecuentemente denominar así, pero que solo es una determinación abstracta del entendimiento) es lo único que tiene realidad, y es precisamente así, ya que se la da a sí mismo. Todo lo que no sea esa realidad, puesta a sí misma mediante el concepto, es existencia pasajera, contingencia exterior, opinión, apariencia privada de esencia, falsedad, engaño, etc. La configuración que el concepto se da en su realización es, para el conocimiento del concepto mismo, el otro momento esencial de la idea, que se distingue de la forma al existir solo como concepto.
Apostilla. El concepto y su existencia son dos caras, separadas y unidas, como alma y cuerpo. El cuerpo es la misma vida que el alma, y no obstante ambos pueden ser nombrados como si estuvieran separados el uno del otro. Un alma sin cuerpo no sería algo vivo, y a la inversa. Así, la existencia del concepto es su cuerpo, e igual que este obedece al alma que lo produjo. Las simientes tienen en sí el árbol y contienen toda su fuerza, aun cuando todavía no son él mismo. El árbol corresponde completamente a la simple imagen de la simiente. Si el cuerpo no corresponde al alma, entonces esto es algo miserable. La unidad de la existencia y del concepto, del cuerpo y del alma, es la idea. Ella es no solo armonía, sino perfecta compenetración. Nada vive que no sea de algún modo idea. La idea del derecho es la libertad, y para que sea aprehendida verazmente, tiene que ser cognoscible en su concepto y en su existencia.
Acotaciones al § 1
30.X.1822
Naturaleza de la cosa. No: tenemos estos y aquellos conceptos y contenidos: derecho, libertad, propiedad, Estado, etc., y ahora tenemos que pensar también este concepto nítidamente; la formación formal no ayuda en nada a la decisión sobre la cosa. Sino que más bien ayuda examinar la naturaleza de la cosa misma, esto es el concepto de la cosa; aquello es solo algo dado, aprehendido, representado, etc., sabe Dios desde dónde.
No se trata de las denominadas meras nociones; la filosofía sabe mejor que nadie que las denominadas meras nociones no son algo insignificante, sino que se trata esencialmente de su realización, de su convertirse en reales. La realidad es solo la unidad de lo interior y lo exterior; se trata de que el concepto no sea algo meramente interior, sino del mismo modo algo real, y que lo exterior, lo real, no sea una realidad sin concepto, una existencia, un ser existente, sino que este sea determinado esencialmente mediante el concepto. Todo esto está en la distinción general de concepto e idea. Para el caso de un sentido afilosófico, de un sentido provisionalmente histórico, ahorro los detalles para el concepto del derecho, para el concepto de esta idea misma; pues el derecho tiene existencia solo como idea.
§ 2
La ciencia del derecho es una parte de la filosofía. Por lo tanto, la ciencia del derecho tiene que desarrollar la idea desde el concepto, como lo que es la razón de un objeto, o lo que es lo mismo, tiene que observar el propio desarrollo inmanente de la cosa misma. En cuanto parte de la filosofía, la ciencia del derecho tiene un punto de partida determinado, que es el resultado y la verdad de lo que la precede y de lo que constituye la denominada prueba de la misma. Por consiguiente, el concepto del derecho queda, según su devenir, fuera de la ciencia del derecho; su deducción se presupone aquí y hay que aceptarla como dada.
Comentario. Según el método formal, no filosófico, de las ciencias, se busca y se exige en primer lugar la definición, al menos por la forma científica exterior. Por lo demás, la ciencia positiva del derecho puede no tener que ver mucho con esto, puesto que trata principalmente de indicar lo que es el derecho, es decir, cuáles son las particulares determinaciones legales, por lo que se diría como advertencia: omnis definitio in iure civili periculosa [est]31 [en el derecho civil, toda definición resulta peligrosa]. Y de hecho, cuanto más inconexas y contradictorias en sí mismas sean las determinaciones de un derecho, tanto menos son posibles definiciones en el mismo, puesto que estas deben contener más bien determinaciones generales que, sin embargo, hagan visible en su desnudez lo que resulta contradictorio, que aquí es lo no conforme a derecho. Así, por ejemplo, para el derecho romano no sería posible ninguna definición de ser humano, pues el esclavo no se podía subsumir en ella, y en su estamento aquel concepto resulta más bien lesionado; de la misma manera parecerían peligrosas las definiciones de propiedad y propietario para muchas relaciones.
Sin embargo, la deducción de la definición del ser humano se conduce principalmente desde la etimología, por ejemplo, y es abstraída desde los casos particulares, y con ello se pone el fundamento en el sentimiento y en la representación de los seres humanos. La corrección de la definición está puesta entonces en la concordancia con las representaciones existentes. Con este método se deja de lado lo único que es científicamente esencial, con vistas al contenido, la necesidad de la cosa en sí y para sí misma (aquí, la necesidad del derecho), y con vistas a la forma, la naturaleza del concepto. En el conocimiento filosófico, más bien, la necesidad de un concepto es lo principal, y el curso para haberse convertido en resultado es su prueba y su deducción. Siendo así su contenido necesario para sí mismo, entonces lo segundo es buscar lo que le corresponde al mismo en las representaciones y en el lenguaje. Pero cómo este concepto sea para sí mismo en su verdad y cómo sea en la representación, no solo pueden ser cosas distintas, sino que tienen que serlo también en cuanto a su forma y figura. No obstante, si la representación no es falsa según su contenido, bien puede ser mostrado cómo el concepto está contenido y está presente, según su ser, en la representación; es decir, la representación es elevada a la forma del concepto. Pero ella no es medida o criterio del concepto necesario y verdadero para sí mismo, sino que más bien tiene que tomar su verdad de este, y corregirse y conocerse desde él.
Pero si, por una parte, ha desaparecido más o menos aquella manera de conocer, con sus formalidades de definiciones, inferencias, pruebas y cosas por el estilo, por otra parte, hay un recambio malo, que ha mantenido mediante otro procedimiento, a saber, el de captar y afirmar inmediatamente las ideas en general, y con ello también la del derecho y sus determinaciones ulteriores, como hechos de la consciencia32, y convertir en fuente del derecho el sentimiento natural o un sentimiento exaltado, el propio corazón o el entusiasmo. Si bien este método es el más cómodo de todos, es al mismo tiempo el más afilosófico, por no mencionar otros aspectos de tal opinión que no solo tienen relación con el conocer, sino directamente con la acción. Si el primer método exige, aunque sea formalmente, la forma del concepto en la definición y la forma de una necesidad del conocer en la prueba, el procedimiento de la consciencia y el sentimiento inmediato convierte en principio la subjetividad, la contingencia y la arbitrariedad del saber.
En qué consista el proceder científico de la filosofía, está aquí presupuesto desde la lógica filosófica.
Apostilla. La filosofía forma un círculo: tiene un elemento primero, inmediato, pues tiene que comenzar, un elemento indemostrado, que no es resultado. Pero con lo que la filosofía comienza, es inmediatamente relativo, ya que tiene que aparecer en otro punto final como resultado. Es una consecuencia que no pende del aire, no es algo que empiece inmediatamente, sino que está girando alrededor de sí misma.
Acotaciones al § 2
α) La manera en la que tenemos que proceder aquí para una determinación del concepto de derecho.
α) Hay un modo ordinario de hacer las determinaciones, a partir de una representación de determinaciones positivas del derecho.
β) El concepto del derecho en sí y para sí mismo es una necesidad. Haya lo que haya en la representación de otras determinaciones (p. ej., si entendemos el hijo como una cosa, como algo vendible por el padre), esto no emana del concepto del derecho, y por tanto la definición no corresponde a esta representación; todo esto es tanto peor en el caso de la representación, de la determinación positiva del derecho, no de su definición.
β) El desarrollo desde el concepto, de manera consecuente, según el concepto de la cosa.
Definición. No depende de tales cosas formales y generales en el derecho práctico, sino del detalle. Tanto más instruido resulta el sujeto cuanto más detalles posea. Pero algo diferente es la cosa: ella es tanto peor si tiene muchos detalles y nada universal.
Gracias a Dios, en nuestros Estados se puede poner la definición del ser humano, en cuanto dotado de capacidad jurídica, en la cúspide del código legal, sin correr peligro de encontrar determinaciones sobre derechos y deberes del ser humano que contradigan al concepto del ser humano.
Pero también se pueden anteponer definiciones correctas según el concepto si con ello se renuncia a la consecuencia de que las determinaciones ulteriores no deban contradecir a este concepto.
Cuando las definiciones son inconsecuentes, no son nada en absoluto, solo son sofistería.
En el antiguo derecho romano no es así: ni el esclavo, ni el hijo están subsumidos en el concepto del ser humano.
Heinecio, Elementa Juris Civilis, 1728, § 75, afirma: Homo cuicunque mensa ratione praedita in corpore humano contigit. Persona est homo, cum quodam statu consideratus. § 76. Status est qualitas, cuius ratione homines diverso iure utuntur. § 77. Servus itaque est homo, est etiam persona, quatenus cum statu naturali consideratur, sed ratione status civilis est a̓πϱόσωπος.
§ 89. Ingenuus est, qui statim, ut natus est, liber est —y aun así podía ser vendido por el padre— antes podía ser matado.
§ 130. filii familias erant quidem ingenui, sed non patres familias (tampoco cuando estaban casados) et hinc personae quidem censebantur, sed ratione aliorum civium et ingenuorum, non ratione patris, cuius respectu res mancipi aeque ac servi habebantur.
[§ 75. El ser humano es aquel a quien se ha concedido una mente dotada derazón en un cuerpo humano. Persona es un ser humano, considerado en un estatus determinado. § 76. El estatus es una cualidad, en razón de la cual los seres humanos gozan de diferentes derechos. § 77. El esclavo, por tanto, es ser humano, y también es persona, en cuanto sea considerado en el estado natural, pero respecto al estado civil es un sin rostro.
§ 89. Es un nacido-libre aquel que es libre desde el mismo momento de su nacimiento (...)
§ 130. Los hijos de las familias eran ciertamente libres de nacimiento, pero no lo eran los padres de familia (...), y por eso aquellos eran ciertamente considerados personas, pero solo en relación a otros ciudadanos y libres de nacimiento y no en relación al padre, respecto del cual se tenían por cosas o siervos.]
§ 3
El derecho es positivo33 en general:
a) Gracias a la forma, es decir, al hecho de tener validez en un Estado; y esta autoridad legal es el principio para el conocimiento del mismo, es decir, para la ciencia positiva del derecho.
b) Según el contenido, este derecho recibe un elemento positivo α) mediante el peculiar carácter nacional de un pueblo, la etapa de su desarrollo histórico y la conexión de todas las relaciones que pertenecen a la necesidad natural; β) por medio de la necesidad de que un sistema de un derecho legal tenga que incluir la aplicación del concepto general a la cualidad particular, que se da desde el exterior, de los objetos y casos (una aplicación que ya no es pensamiento especulativo y desarrollo del concepto, sino subsunción del entendimiento); γ) mediante las determinaciones últimas que se requieren para la resolución en la realidad.
Comentario. Si al derecho positivo y a las leyes se contrapone el sentimiento del corazón, la inclinación y la arbitrariedad, entonces, por lo menos, no puede ser la filosofía la que reconozca tales autoridades.
Que la violencia y la tiranía puedan ser un elemento del derecho positivo, resulta para él mismo contingente y no se refiere a su naturaleza. Más adelante (§ 211-214) se indicará el lugar en el que el derecho tiene que convertirse en positivo. Aquí han sido mencionadas las determinaciones que allí se convertirán en resultantes solo para señalar los límites del derecho filosófico y para, inmediatamente, descartar una eventual representación o, incluso, una exigencia, como si mediante su desarrollo sistemático apareciera un código legal positivo, es decir, un código semejante al que precisa el Estado real.
Sería un gran equívoco tergiversar el hecho de que el derecho natural o el derecho filosófico se diferencia del derecho positivo considerando que están entre sí en posiciones contrarias y contradictorias; respecto del derecho positivo, el derecho natural o filosófico está más bien en la relación de las Instituciones con el Pandectas34.
Con vistas al elemento histórico en el derecho positivo, mencionado al principio del parágrafo35, Montesquieu tiene la opinión histórica veraz al adoptar el auténtico punto de vista filosófico y no considerar de manera aislada o abstracta la legislación en general y sus determinaciones particulares, sino más bien tratarlas como un momento dependiente de una totalidad, en conexión con todas las demás determinaciones que constituyen el carácter de una nación y de una época36; en esta conexión alcanzan su significado verdadero, así como, con ella, su justificación.
La consideración del surgimiento y el desarrollo de las determinaciones del derecho que aparecen en el tiempo, este esfuerzo puramente histórico, así como el conocimiento de su consecuencia intelectual que surge de la comparación de aquellas determinaciones con las relaciones jurídicas ya existentes, tiene su mérito y su dignidad en su propia esfera y está fuera de la relación con la consideración filosófica, dado que el desarrollo desde fundamentos históricos no se ha de confundir con el desarrollo desde el concepto, y la explicación y la justificación históricas no se han de extender hasta el significado de una justificación válida en y por sí misma. Esta distinción, que es muy importante y se ha de mantener, es al mismo tiempo muy obvia; en algunas circunstancias, una determinación jurídica existente puede mostrarse como plenamente fundada y consecuente y, sin embargo, ser no ajustada a derecho ni racional por sí misma, tal como sucede en una gran cantidad de determinaciones del derecho privado romano, que emanaron consecuentemente de instituciones tales como la patria potestad romana o el matrimonio romano. Pero, aunque las determinaciones jurídicas fueran justas y racionales, demostrar desde ellas lo que solo puede ocurrir de un modo veraz mediante el concepto es algo completamente distinto a exponer lo histórico de su surgimiento, esto es, las circunstancias, casos, necesidades y acontecimientos que han conducido a su establecimiento. Semejante mostrar y conocer (pragmático) desde las causas históricas, próximas o remotas, se denomina frecuentemente: explicar, e incluso mejor: aprehender, en la creencia de que mediante este mostrar lo histórico acaecería todo o más bien lo esencial, que es lo que sucedería para aprehender la ley o la institución jurídica, aunque más bien no ha salido a relucir lo verazmente esencial, el concepto de la cosa.
Se acostumbra también a hablar de conceptos jurídicos de los romanos, de los germanos, de conceptos del derecho como si estuvieran determinados en este o en aquel código legal, cuando en estos casos no nos encontramos con conceptos, sino solo con determinaciones jurídicas generales, proposiciones intelectuales, principios, leyes y cosas por el estilo.
Con la desconsideración de aquella distinción se consigue desplazar el punto de vista y transformar la pregunta por la justificación veraz en una justificación desde unas circunstancias, consecuencias y principios que acaso valgan poco por sí mismos para salir airosos, y, en general, se consigue poner lo relativo en lugar de lo absoluto y la apariencia exterior en el lugar de la naturaleza de la cosa. Cuando se confunde la génesis exterior con la génesis desde el concepto, sucede con la justificación histórica que hace inconscientemente lo contrario de lo que se propone. Cuando la génesis de una institución en sus circunstancias determinadas se muestra como algo plenamente adecuado a su fin y necesario, y se cumple de este modo lo que exige el punto de vista histórico, entonces, si esto tiene que valer para una justificación general de la cosa, se sigue más bien lo contrario, a saber, que dado que tales circunstancias ya no están presentes, la institución más bien ha perdido su sentido y su derechob. Así, por ejemplo, cuando para el mantenimiento de los conventos