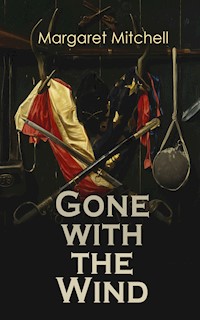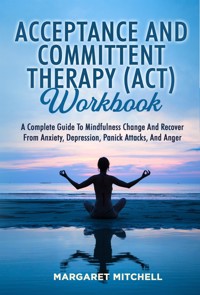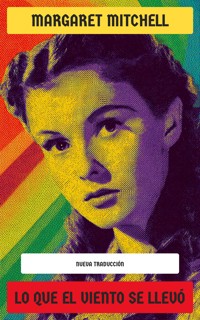
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Margaret Mitchell, en su icónica novela 'Lo que el viento se llevó', teje una narrativa detallada y envolvente centrada en la vida de Scarlett O'Hara, una joven sureña que enfrenta la complejidad del amor y la supervivencia durante la Guerra Civil Americana. El estilo literario de Mitchell es notable por su descriptividad rica y su habilidad para crear personajes multidimensionales, lo que le permite explorar a fondo los temas de resiliencia, orgullo y caída social en un contexto histórico donde el declive de la sociedad esclavista marca un cambio de era. La novela se sitúa firmemente en el género histórico-romántico, permitiendo al lector no solo presenciar la transformación personal de Scarlett, sino también la dramática transformación del Sur de Estados Unidos. Margaret Mitchell nació y vivió en Atlanta, Georgia, una experiencia que imbuyó su escritura de una autenticidad y sensibilidad únicas hacia la historia y cultura del sur estadounidense. La dedicación de Mitchell a la investigación y su habilidad para conjurar la atmósfera del periodo se vieron altamente influenciadas por las historias de guerra que escuchó en su infancia. 'Lo que el viento se llevó' no solo destaca por su detallada representación del contexto histórico, sino también por la destreza de Mitchell en plasmar las complejidades emocionales de sus personajes. Recomiendo ampliamente 'Lo que el viento se llevó' a cualquier lector interesado en un relato profundamente humano ambientado en un periodo histórico tumultuoso. Aunque es una obra extensa, su narrativa intensa y apasionante mantiene al lector capturado desde la primera hasta la última página. La minuciosidad en el desarrollo de personajes y su contexto histórico lo hacen una lectura imprescindible para quienes valoran la fusión de historia y ficción. Este libro no solo es un clásico de la literatura estadounidense, sino también una ventana a los desafíos y transformaciones enfrentados por un país en guerra. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lo que el viento se llevó
Índice
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Scarlett O'Hara no era hermosa, pero los hombres rara vez se daban cuenta de ello cuando caían rendidos ante su encanto, como les sucedió a los gemelos Tarleton. En su rostro se mezclaban con demasiada intensidad los rasgos delicados de su madre, una aristócrata de la costa de ascendencia francesa, y los rasgos marcados de su padre, un irlandés rubicundo. Pero era un rostro llamativo, de barbilla puntiaguda y mandíbula cuadrada. Sus ojos eran de un verde pálido sin un toque de avellana, salpicados de pestañas negras y erizadas y ligeramente inclinados en los extremos. Por encima de ellos, sus gruesas cejas negras se inclinaban hacia arriba, trazando una sorprendente línea oblicua en su piel blanca como la magnolia, tan apreciada por las mujeres del sur y tan cuidadosamente protegida con gorros, velos y guantes contra el ardiente sol de Georgia.
Sentada con Stuart y Brent Tarleton a la fresca sombra del porche de Tara, la plantación de su padre, aquella luminosa tarde de abril de 1861, formaba un cuadro precioso. Su nuevo vestido de muselina verde con flores extendía sus doce yardas de tela ondulante sobre sus aros y combinaba perfectamente con las zapatillas de ante verde de tacón plano que su padre le había traído recientemente de Atlanta. El vestido realzaba a la perfección su cintura de cuarenta y tres centímetros, la más pequeña de los tres condados, y el corpiño ajustado mostraba unos pechos bien desarrollados para sus dieciséis años. Pero a pesar de la modestia de sus amplias faldas, la recatada red que recogía su cabello en un moño y la tranquilidad de sus pequeñas manos blancas cruzadas sobre el regazo, su verdadero yo apenas se ocultaba. Los ojos verdes de su rostro cuidadosamente dulce eran turbulentos, obstinados, llenos de vida, en claro contraste con su comportamiento decoroso. Sus modales le habían sido impuestos por las suaves advertencias de su madre y la disciplina más severa de su niñera; sus ojos eran solo suyos.
A ambos lados, los gemelos se recostaban cómodamente en sus sillas, entrecerrando los ojos ante la luz del sol que se filtraba a través de las altas copas adornadas con hojas de menta, mientras reían y hablaban, con sus largas piernas, enfundadas en botas hasta la rodilla y musculosas por montar a caballo, cruzadas con descuido. Con diecinueve años, metro ochenta y cinco de estatura, huesos largos y músculos duros, rostros bronceados y cabello castaño rojizo, ojos alegres y arrogantes, y vestidos con chaquetas azules idénticas y pantalones de color mostaza, eran tan parecidos como dos bolas de algodón.
Afuera, el sol de la tarde se inclinaba en el patio, proyectando un brillo resplandeciente sobre los cornejos, que eran masas sólidas de flores blancas sobre un fondo de verde nuevo. Los caballos de los gemelos estaban atados en la entrada, animales grandes, rojos como el pelo de sus amos; y alrededor de las patas de los caballos se peleaba la jauría de perros de caza delgados y nerviosos que acompañaban a Stuart y Brent dondequiera que iban. Un poco apartado, como corresponde a un aristócrata, yacía un perro de carruaje con manchas negras, con el hocico sobre las patas, esperando pacientemente a que los chicos volvieran a casa para cenar.
Entre los perros, los caballos y los gemelos existía un parentesco más profundo que el de su constante compañía. Todos eran animales jóvenes, sanos, despreocupados, elegantes, vivaces, los chicos tan fogosos como los caballos que montaban, fogosos y peligrosos, pero, al mismo tiempo, de buen carácter con quienes sabían tratarlos.
Aunque habían nacido en la comodidad de la vida en una plantación, atendidos en todo desde la infancia, los rostros de los tres que estaban en el porche no eran ni flácidos ni blandos. Tenían el vigor y el estado de alerta de la gente del campo que ha pasado toda su vida al aire libre y se ha preocupado muy poco por las cosas aburridas de los libros. La vida en el condado de Clayton, en el norte de Georgia, era todavía nueva y, según los estándares de Augusta, Savannah y Charleston, un poco tosca. Las zonas más tranquilas y antiguas del sur miraban con desprecio a los georgianos del interior, pero aquí, en el norte de Georgia, la falta de refinamientos de la educación clásica no era motivo de vergüenza, siempre que un hombre fuera inteligente en las cosas que importaban. Y cultivar buen algodón, montar bien a caballo, disparar con precisión, bailar con ligereza, cortejar a las damas con elegancia y beber como un caballero eran las cosas que importaban.
Los gemelos destacaban en estas habilidades, y eran igualmente sobresalientes en su notoria incapacidad para aprender nada de lo que contenían los libros. Su familia tenía más dinero, más caballos y más esclavos que cualquier otra del condado, pero los chicos sabían menos gramática que la mayoría de sus pobres vecinos cracker.
Por esta precisa razón, Stuart y Brent estaban holgazaneando en el porche de Tara aquella tarde de abril. Acababan de ser expulsados de la Universidad de Georgia, la cuarta universidad que los echaba en dos años, y sus hermanos mayores, Tom y Boyd, habían vuelto a casa con ellos, porque se negaban a permanecer en una institución donde los gemelos no eran bienvenidos. Stuart y Brent consideraban su última expulsión una broma, y Scarlett, que no había abierto un libro por voluntad propia desde que dejó la Academia Femenina de Fayetteville el año anterior, lo encontraba tan divertido como ellos.
«Sé que a ustedes dos no les importa que los hayan expulsado, ni a Tom tampoco», dijo. «Pero ¿qué hay de Boyd? Él está decidido a estudiar, y ustedes dos lo han sacado de la Universidad de Virginia, de Alabama, de Carolina del Sur y ahora de Georgia. A este paso, nunca terminará sus estudios».
«Oh, puede estudiar derecho en la oficina del juez Parmalee, en Fayetteville», respondió Brent con indiferencia. «Además, no importa mucho. De todos modos, habríamos tenido que volver a casa antes de que terminara el trimestre».
—¿Por qué?
—¡Por la guerra, tonto! La guerra va a estallar en cualquier momento y no creerás que ninguno de nosotros se va a quedar en la universidad con una guerra en marcha, ¿verdad?
—Sabes que no va a haber ninguna guerra —dijo Scarlett, aburrida—. —Son solo rumores. Ashley Wilkes y su padre le dijeron a papá la semana pasada que nuestros comisionados en Washington llegarían a un acuerdo amistoso con el señor Lincoln sobre la Confederación. Y, de todos modos, los yanquis nos tienen demasiado miedo como para luchar. No habrá ninguna guerra, y estoy harta de oír hablar de ello.
«¡No va a haber ninguna guerra!», exclamaron los gemelos indignados, como si les hubieran estafado.
—Pero, cariño, claro que va a haber guerra —dijo Stuart—. Puede que los yanquis nos tengan miedo, pero después de cómo les bombardeó el general Beauregard en Fort Sumter anteayer, tendrán que luchar o quedarán tachados de cobardes ante el mundo entero. La Confederación...
Scarlett puso una expresión de aburrimiento e impaciencia.
—Si dices «guerra» una vez más, me voy a meter en casa y cerraré la puerta. Nunca en mi vida me ha cansado tanto una palabra como «guerra», salvo «secesión». Papá habla de la guerra mañana, tarde y noche, y todos los caballeros que vienen a visitarlo gritan sobre Fort Sumter, los derechos de los estados y Abe Lincoln hasta que me aburro tanto que me dan ganas de gritar. Y eso es de lo único que hablan los chicos, de eso y de su vieja tropa. No ha habido diversión en ninguna fiesta esta primavera porque los chicos no pueden hablar de otra cosa. Me alegro mucho de que Georgia esperara hasta después de Navidad para separarse, porque si no, también habría arruinado las fiestas navideñas. Si vuelves a decir «guerra», me voy a casa».
Hablaba en serio, ya que no podía soportar ninguna conversación en la que no fuera ella el tema principal. Pero sonreía mientras hablaba, profundizando conscientemente sus hoyuelos y pestañeando sus pestañas negras y rígidas con la rapidez de las alas de una mariposa. Los chicos quedaron encantados, tal y como ella pretendía, y se apresuraron a disculparse por aburrirla. No la menospreciaron por su falta de interés. De hecho, la apreciaban aún más. La guerra era cosa de hombres, no de mujeres, y consideraban su actitud como una prueba de su feminidad.
Tras haberlos alejado del aburrido tema de la guerra, volvió con interés a su situación inmediata.
«¿Qué dijo vuestra madre sobre vuestra expulsión?».
Los chicos se mostraron incómodos, recordando el comportamiento de su madre tres meses atrás, cuando habían regresado a casa, a petición suya, desde la Universidad de Virginia.
«Bueno», dijo Stuart, «todavía no ha tenido oportunidad de decir nada. Tom y nosotros nos fuimos de casa temprano esta mañana, antes de que ella se levantara, y Tom está en casa de los Fontaine mientras nosotros hemos venido aquí».
«¿No dijo nada cuando llegasteis anoche?»
—Anoche tuvimos suerte. Justo antes de llegar a casa, trajeron el nuevo semental que mamá compró el mes pasado en Kentucky y se armó un buen lío. Ese bruto, es un caballo magnífico, Scarlett; tienes que decirle a tu padre que venga a verlo enseguida. Ya le había arrancado un trozo de carne al mozo de cuadra de camino aquí y había pisoteado a dos de los negros de mamá que habían ido a recibir el tren a Jonesboro. Y justo antes de llegar a casa, casi derriba el establo y mata a Strawberry, el viejo semental de mamá. Cuando llegamos a casa, mamá estaba en el establo con un saco lleno de azúcar, calmándolo, y lo estaba haciendo muy bien. Los negros estaban colgados de las vigas, con los ojos desorbitados, estaban muy asustados, pero mamá le hablaba al caballo como si fuera de la familia y él comía de su mano. Nadie sabe tratar a los caballos como mamá. Y cuando nos vio, dijo: «Por el amor de Dios, ¿qué hacéis los cuatro en casa otra vez? ¡Sois peor que las plagas de Egipto!». Y entonces el caballo empezó a resoplar y a encabritarse y ella dijo: «¡Fuera de aquí! ¿No veis que está nervioso, el grandullón? ¡Ya me ocuparé de vosotros cuatro por la mañana!». Así que nos fuimos a la cama y esta mañana nos hemos escapado antes de que pudiera pillarnos y hemos dejado a Boyd que se las apañara con ella».
«¿Creen que le pegará a Boyd?». Scarlett, como el resto del condado, nunca se acostumbró a la forma en que la pequeña señora Tarleton maltrataba a sus hijos adultos y les daba golpes en la espalda con su fusta si la ocasión lo parecía justificar.
Beatrice Tarleton era una mujer muy ocupada, ya que no solo tenía a su cargo una gran plantación de algodón, cien negros y ocho hijos, sino también la mayor granja de cría de caballos del estado. Era de temperamento irascible y se enfadaba fácilmente por las frecuentes travesuras de sus cuatro hijos, y aunque no permitía que nadie azotara a un caballo o a un esclavo, consideraba que un azote de vez en cuando no hacía ningún daño a los chicos.
«Por supuesto que no le pegará a Boyd. Nunca le ha pegado mucho porque es el mayor y, además, es el más pequeño de todos», dijo Stuart, orgulloso de sus metro ochenta y cinco. «Por eso lo hemos dejado en casa para que le explique las cosas. ¡Dios mío, mamá debería dejar de pegarnos! Tenemos diecinueve años y Tom veintiuno, y ella actúa como si tuviéramos seis».
—¿Tu madre irá mañana a la barbacoa de los Wilkes en el nuevo caballo?
—Quiere, pero papá dice que es demasiado peligroso. Y, de todos modos, las chicas no la dejan. Dicen que al menos una vez tienen que ir a una fiesta como una señorita, en carruaje.
«Espero que mañana no llueva», dijo Scarlett. «Ha llovido casi todos los días durante una semana. No hay nada peor que una barbacoa que se convierte en un picnic bajo techo».
—Mañana estará despejado y hará calor como en junio —dijo Stuart—. Mira esa puesta de sol. Nunca había visto una más roja. Siempre se puede saber el tiempo por las puestas de sol.
Contemplaron los interminables acres de los campos de algodón recién arados de Gerald O'Hara hacia el horizonte rojo. Ahora que el sol se ponía en un caos carmesí detrás de las colinas al otro lado del río Flint, el calor del día de abril se desvanecía en un frío débil pero agradable.
La primavera había llegado temprano ese año, con lluvias cálidas y rápidas y una repentina espuma de flores de melocotonero y cornejo que salpicaban de estrellas blancas el oscuro pantano del río y las colinas lejanas. La labranza ya estaba casi terminada, y la sangrienta gloria de la puesta de sol teñía los surcos recién cortados de la arcilla roja de Georgia de tonos aún más rojos. La tierra húmeda y hambrienta, esperando boca arriba las semillas de algodón, se veía rosada en la superficie arenosa de los surcos, bermellón, escarlata y granate donde las sombras se proyectaban a lo largo de los lados de las zanjas. La casa de ladrillo encalado de la plantación parecía una isla en medio de un mar rojo salvaje, un mar de olas en espiral, curvas y crescentes, petrificadas de repente en el momento en que las olas de puntas rosadas rompían en la orilla. Aquí no había surcos largos y rectos, como los que se veían en los campos de arcilla amarilla de la llanura central de Georgia o en la exuberante tierra negra de las plantaciones costeras. La ondulada región de las estribaciones del norte de Georgia estaba arada en un millón de curvas para evitar que la rica tierra se deslavara hacia el lecho del río.
Era una tierra salvajemente roja, del color de la sangre después de las lluvias, de polvo de ladrillo en las sequías, la mejor tierra algodonera del mundo. Era una tierra agradable, con casas blancas, campos arados y tranquilos y ríos amarillos y lentos, pero una tierra de contrastes, de sol deslumbrante y sombra densa. Los claros de las plantaciones y los kilómetros de campos de algodón sonreían al sol cálido, plácidos, complacientes. En sus bordes se alzaban los bosques vírgenes, oscuros y frescos incluso en los mediodías más calurosos, misteriosos, un poco siniestros, con los pinos susurrantes que parecían esperar con una paciencia ancestral, amenazando con suaves suspiros: «¡Cuidado! ¡Cuidado! Una vez os tuvimos. Podemos volver a arrebatároslo».
A los oídos de los tres que estaban en el porche llegaron los sonidos de cascos, el tintineo de las cadenas de los arneses y las risas estridentes y despreocupadas de voces negras, mientras los peones y las mulas regresaban de los campos. Desde el interior de la casa flotaba la suave voz de la madre de Scarlett, Ellen O'Hara, que llamaba a la niña negra que llevaba su cesta de llaves. La voz aguda e infantil respondió «Sí, señora», y se oyeron pasos que se alejaban por la parte trasera hacia el ahumadero, donde Ellen repartiría la comida a los peones que regresaban a casa. Se oyó el tintineo de la vajilla y el ruido de la cubertería cuando Pork, el mayordomo de Tara, puso la mesa para la cena.
Al oír estos últimos sonidos, los gemelos se dieron cuenta de que era hora de volver a casa. Pero les daba pena enfrentarse a su madre y se quedaron en el porche de Tara, esperando que Scarlett les invitara a cenar.
—Mira, Scarlett. Sobre mañana —dijo Brent—. Solo porque hemos estado fuera y no sabíamos nada de la barbacoa y el baile, no hay razón para que no podamos bailar mucho mañana por la noche. No les habrás prometido a todos, ¿verdad?
—¡Pues sí que lo he hecho! ¿Cómo iba a saber que ibais a volver todos? No podía arriesgarme a quedarme sin pareja esperando a vosotros dos.
—¡Tú, flor de pared! —Los chicos se rieron a carcajadas.
—Mira, cariño. Tienes que bailar el primer vals conmigo y el último con Stu, y tienes que cenar con nosotros. Nos sentaremos en el rellano de la escalera, como hicimos en el último baile, y le pediremos a Mammy Jincy que nos vuelva a adivinar el futuro.
«No me gustan las predicciones de Mammy Jincy. Ya sabes que dijo que me casaría con un caballero de pelo negro azabache y bigote largo y negro, y a mí no me gustan los caballeros de pelo negro».
«Te gustan pelirrojos, ¿verdad, cariño?», sonrió Brent. «Vamos, prométanos todos los valses y la cena».
«Si lo prometes, te contaremos un secreto», dijo Stuart.
—¿Cuál? —exclamó Scarlett, alerta como una niña al oír la palabra.
«¿Es lo que oímos ayer en Atlanta, Stu? Si es así, ya sabes que prometimos no contarlo».
—Bueno, nos lo contó la señorita Pitty.
—¿La señorita quién?
—Ya sabes, la prima de Ashley Wilkes que vive en Atlanta, la señorita Pittypat Hamilton, la tía de Charles y Melanie Hamilton.
—Sí, y nunca he conocido a una anciana más tonta en toda mi vida.
«Bueno, ayer, cuando estábamos en Atlanta esperando el tren, su carruaje pasó por la estación, se detuvo y se puso a hablar con nosotros, y nos dijo que mañana por la noche se anunciaría un compromiso en el baile de los Wilkes».
—Ah, ya lo sé —dijo Scarlett con decepción—. Ese sobrino tonto de ella, Charlie Hamilton, y Honey Wilkes. Todo el mundo sabe desde hace años que se casarían algún día, aunque él no parecía muy entusiasmado con la idea.
—¿Tú crees que es tonto? —preguntó Brent—. Las Navidades pasadas le dejaste dar vueltas a tu alrededor.
—No pude evitar que me rondara —dijo Scarlett encogiéndose de hombros con indiferencia—. Creo que es un cobarde horrible.
—Además, no es su compromiso el que se va a anunciar —dijo Stuart triunfante—. ¡Es el de Ashley con la hermana de Charlie, la señorita Melanie!
El rostro de Scarlett no cambió, pero sus labios se pusieron blancos, como los de una persona que ha recibido un golpe inesperado y que, en los primeros momentos de conmoción, no se da cuenta de lo que ha sucedido. Su rostro estaba tan inmóvil mientras miraba a Stuart que él, que nunca era analítico, dio por sentado que solo estaba sorprendida y muy interesada.
—La señorita Pitty nos dijo que no tenían intención de anunciarlo hasta el año que viene, porque la señorita Melly no ha estado muy bien, pero con todo lo que se habla de la guerra, todos en ambas familias pensaron que sería mejor casarse pronto. Así que se anunciará mañana por la noche, durante la cena. Ahora, Scarlett, te hemos contado el secreto, así que tienes que prometer que cenarás con nosotros.
—Por supuesto que sí —dijo Scarlett automáticamente.
—¿Y todos los valses?
—Todos.
—¡Qué dulce eres! Apuesto a que los otros chicos se pondrán furiosos.
—Que se enfaden —dijo Brent—. Los dos podemos encargarnos de ellos. Mira, Scarlett. Siéntate con nosotros en la barbacoa por la mañana.
—¿Qué?
Stuart repitió su invitación.
—Por supuesto.
Los gemelos se miraron con júbilo, pero también con cierta sorpresa. Aunque se consideraban los pretendientes favoritos de Scarlett, nunca antes habían conseguido tan fácilmente una muestra de su favor. Normalmente, ella los hacía suplicar y rogar, mientras los rechazaba, negándose a dar una respuesta definitiva, riéndose si se enfadaban y enfriándose si se enfadaban. Y ahora les había prometido prácticamente todo el día siguiente: sentarse a su lado en la barbacoa, todos los valses (¡y ellos se encargarían de que todos los bailes fueran valses!) y la cena. Esto merecía la pena que los expulsaran de la universidad.
Llenos de un nuevo entusiasmo por su éxito, se quedaron charlando sobre la barbacoa y el baile, Ashley Wilkes y Melanie Hamilton, interrumpiéndose unos a otros, haciendo bromas y riéndose de ellos, insinuando abiertamente que los invitaran a cenar. Pasó un rato antes de que se dieran cuenta de que Scarlett apenas decía nada. El ambiente había cambiado de alguna manera. Los gemelos no sabían exactamente cómo, pero el brillo de la tarde se había apagado. Scarlett parecía prestar poca atención a lo que decían, aunque respondía correctamente. Intuyendo algo que no entendían, desconcertados y molestos por ello, los gemelos siguieron adelante durante un rato y luego se levantaron a regañadientes, mirando sus relojes.
El sol se ponía sobre los campos recién arados y los altos bosques al otro lado del río se recortaban en siluetas negras. Las golondrinas volaban rápidamente por el patio y las gallinas, los patos y los pavos entraban arrastrando los pies y pavoneándose desde los campos.
Stuart gritó: «¡Jeems!». Tras un instante, un chico alto y moreno de su misma edad corrió sin aliento alrededor de la casa y salió hacia los caballos atados. Jeems era su sirviente personal y, al igual que los perros, los acompañaba a todas partes. Había sido su compañero de juegos durante la infancia y se lo habían regalado a los gemelos cuando cumplieron diez años. Al verlo, los sabuesos de Tarleton se levantaron del polvo rojo y se quedaron esperando expectantes a sus amos. Los chicos se inclinaron, se dieron la mano y le dijeron a Scarlett que irían a casa de los Wilkes a primera hora de la mañana, esperándola. Luego se alejaron corriendo por el camino, montaron en sus caballos y, seguidos por Jeems, bajaron a galope por la avenida de cedros, saludando con el sombrero y gritándole.
Cuando doblaron la curva del polvoriento camino que los ocultaba de Tara, Brent detuvo su caballo bajo un grupo de cornejos. Stuart también se detuvo y el chico negro se quedó unos pasos detrás de ellos. Los caballos, sintiendo las riendas flojas, estiraron el cuello para comer la tierna hierba primaveral, y los pacientes sabuesos se tumbaron de nuevo en el suave polvo rojo y miraron con nostalgia a las golondrinas que volaban en círculos en el crepúsculo. El rostro ancho e ingenuo de Brent estaba desconcertado y ligeramente indignado.
—Mira —dijo—. ¿No te parece que nos ha invitado a quedarnos a cenar?
—Yo creía que lo haría —dijo Stuart—. Estuve esperando a que lo hiciera, pero no lo hizo. ¿Qué opinas?
—No le doy importancia. Pero a mí me parece que podría haberlo hecho. Al fin y al cabo, es nuestro primer día en casa y hace bastante que no nos ve. Y teníamos muchas cosas que contarle.
—A mí me pareció que se alegró mucho de vernos cuando llegamos.
«Yo también lo pensé».
«Y luego, hace como media hora, se puso muy callada, como si le doliera la cabeza».
«Me di cuenta, pero no le di importancia. ¿Qué crees que le pasaba?».
«No lo sé. ¿Crees que le hemos dicho algo que le ha enfadado?».
Ambos pensaron durante un minuto.
«No se me ocurre nada. Además, cuando Scarlett se enfada, todo el mundo lo sabe. No se reprime como hacen otras chicas».
—Sí, eso es lo que me gusta de ella. No se pone fría y odiosa cuando está enfadada, te lo dice. Pero fue algo que hicimos o dijimos lo que la hizo dejar de hablar y parecer un poco enferma. Juraría que se alegró de vernos cuando llegamos y que iba a invitarnos a cenar.
«¿No creerán que es porque nos expulsaron?».
—¡Qué va! No seas tonto. Se rió muchísimo cuando se lo contamos. Y, además, Scarlett no le da más importancia a los estudios que nosotros.
Brent se giró en la silla y llamó al mozo negro.
—¡Jeems!
—¿Sí, señor?
—¿Has oído lo que le hemos dicho a la señorita Scarlett?
—No, señor Brent. ¿Por qué cree que voy a espiar a los blancos?
—¡Espiar, por Dios! Vosotros, los negros, lo sabéis todo. Mentiroso, te vi con mis propios ojos asomándote por la esquina del porche y agachándote entre los arbustos junto a la pared. ¿Has oído algo que pudiera haber enfadado a la señorita Scarlett o herido sus sentimientos?
Ante esta pregunta, Jeems dejó de fingir que no había oído la conversación y frunció su negro ceño.
—No, señor, no he oído nada que pudiera enfadarla. Mira cómo se alegró de verte y cómo te echaba de menos, y cómo cantaba feliz como un pájaro, contando cuándo habías hablado de el señor Ashley y la señorita Melly Hamilton y de su boda. Luego se calló como un pájaro cuando pasa un halcón».
Los gemelos se miraron y asintieron, pero sin comprender.
«Jeems tiene razón. Pero no entiendo por qué», dijo Stuart. «¡Por Dios! Ashley no significa nada para ella, solo es un amigo. Ella no está loca por él. Es por nosotros por quien está loca».
Brent asintió con la cabeza.
«Pero ¿crees», dijo, «que tal vez Ashley no le había dicho que iba a anunciarlo mañana por la noche y ella estaba enfadada con él por no decírselo a ella, una vieja amiga, antes de decírselo a todos los demás? Las chicas dan mucha importancia a saber esas cosas primero».
—Bueno, tal vez. Pero ¿y si él no le hubiera dicho que era mañana? Se suponía que era un secreto y una sorpresa, y un hombre tiene derecho a mantener en secreto su compromiso, ¿no? No lo habríamos sabido si la tía de la señorita Melly no lo hubiera dejado escapar. Pero Scarlett debía saber que él se iba a casar con la señorita Melly en algún momento. Nosotros lo sabemos desde hace años. Los Wilkes y los Hamilton siempre se casan con sus primos. Todo el mundo sabía que probablemente se casaría con ella algún día, igual que Honey Wilkes se va a casar con el hermano de la señorita Melly, Charles».
«Bueno, me rindo. Pero lamento que no nos haya invitado a cenar. Juro que no quiero ir a casa y escuchar a mamá regañarnos por haber sido expulsados. No es la primera vez que pasa».
«Quizá Boyd ya la haya calmado. Ya sabes lo hábil que es ese pequeño granuja. Siempre consigue calmarla».
—Sí, puede hacerlo, pero Boyd necesita tiempo. Tiene que dar vueltas al tema hasta que mamá se confunde tanto que se rinde y le dice que se guarde la voz para su bufete. Pero aún no ha tenido tiempo de empezar. Apuesto a que mamá todavía está tan emocionada con el caballo nuevo que ni siquiera se dará cuenta de que hemos vuelto a casa hasta que se siente a cenar esta noche y vea a Boyd. Y antes de que termine la cena, estará en plena forma y echando fuego por la boca. Y serán las diez antes de que Boyd tenga la oportunidad de decirle que no habría sido honorable para ninguno de nosotros seguir en la universidad después de cómo nos ha hablado el rector a usted y a mí. Y será medianoche antes de que él consiga que ella se enfade tanto con el rector que le pregunte a Boyd por qué no le disparó. No, no podemos volver a casa hasta después de medianoche».
Los gemelos se miraron con tristeza. No les daban miedo los caballos salvajes, los tiroteos ni la indignación de sus vecinos, pero sentían un temor sano por los comentarios francos de su pelirroja madre y por la fusta que no dudaba en aplicarles en los pantalones.
«Bueno, mirad», dijo Brent. «Vamos a casa de los Wilkes. Ashley y las chicas se alegrarán de que vayamos a cenar».
Stuart parecía un poco incómodo.
—No, no vayamos allí. Estarán preparando la barbacoa de mañana y, además...
—Oh, se me olvidaba —dijo Brent apresuradamente—. No, no vayamos allí».
Les dieron una palmada a sus caballos y cabalgaron en silencio durante un rato, con Stuart sonrojado por la vergüenza. Hasta el verano anterior, Stuart había cortejado a India Wilkes con la aprobación de ambas familias y de todo el condado. El condado pensaba que quizá la fría y reservada India Wilkes tendría un efecto tranquilizador sobre él. En cualquier caso, eso era lo que esperaban fervientemente. Y Stuart podría haber contraído matrimonio, pero Brent no estaba satisfecho. A Brent le gustaba India, pero la encontraba muy sencilla y dócil, y simplemente no podía enamorarse de ella para hacer compañía a Stuart. Era la primera vez que los intereses de los gemelos divergían, y Brent resentía las atenciones de su hermano hacia una chica que a él no le parecía nada especial.
Entonces, el verano pasado, en un mitin político en una arboleda de robles en Jonesboro, ambos se fijaron de repente en Scarlett O'Hara. La conocían desde hacía años y, desde su infancia, había sido su compañera de juegos favorita, ya que sabía montar a caballo y trepar a los árboles casi tan bien como ellos. Pero ahora, para su sorpresa, se había convertido en una joven adulta y la más encantadora del mundo.
Notaron por primera vez cómo bailaban sus ojos verdes, lo profundos que eran sus hoyuelos cuando reía, lo pequeñas que eran sus manos y sus pies y lo estrecha que tenía la cintura. Sus ingeniosos comentarios la hicieron reír a carcajadas y, inspirados por la idea de que ella los consideraba una pareja extraordinaria, se superaron a sí mismos.
Fue un día memorable en la vida de los gemelos. Después, cuando lo comentaban, siempre se preguntaban por qué no se habían fijado antes en los encantos de Scarlett. Nunca llegaron a la respuesta correcta, que era que Scarlett había decidido ese día llamar su atención. Era incapaz por naturaleza de soportar que ningún hombre estuviera enamorado de otra mujer que no fuera ella, y ver a India Wilkes y Stuart hablando había sido demasiado para su naturaleza depredadora. No contenta con Stuart, también había puesto sus ojos en Brent, y con una determinación que los abrumó a ambos.
Ahora ambos estaban enamorados de ella, e India Wilkes y Letty Munroe, de Lovejoy, a quienes Brent había cortejado sin mucho entusiasmo, habían quedado relegadas a un segundo plano. Los gemelos no se preguntaban qué haría el perdedor si Scarlett aceptara a uno de ellos. Ya cruzarían ese puente cuando llegaran a él. Por el momento, estaban bastante satisfechos de estar de acuerdo de nuevo sobre una chica, ya que no había celos entre ellos. Era una situación que interesaba a los vecinos y molestaba a su madre, que no simpatizaba con Scarlett.
«Os estará bien empleado si esa astuta acepta a uno de vosotros», decía. «O quizá os acepte a los dos, y entonces tendréis que iros a Utah, si los mormones os aceptan, cosa que dudo... Lo único que me preocupa es que uno de estos días os vais a emborrachar y vais a poneros celosos el uno del otro por esa pequeña traidora de ojos verdes, y acabaréis disparándoos. Pero quizá eso no sea tan mala idea».
Desde el día en que dijo eso, Stuart se sentía incómodo en presencia de India. No es que ella le reprochara nada ni le indicara con miradas o gestos que se hubiera dado cuenta de su repentino cambio de lealtad. Era demasiado dama para eso. Pero Stuart se sentía culpable e incómodo con ella. Sabía que había hecho que India se enamorara de él y sabía que ella todavía lo amaba y, en el fondo de su corazón, tenía la sensación de que no había actuado como un caballero. Todavía le gustaba muchísimo y la respetaba por su buena educación, su cultura y todas las cualidades que poseía. Pero, maldita sea, era tan pálida y aburrida, siempre igual, al lado del encanto brillante y cambiante de Scarlett. Con India siempre sabías a qué atenerte, mientras que con Scarlett nunca tenías la más mínima idea. Eso era suficiente para volver loco a un hombre, pero tenía su encanto.
—Bueno, vamos a casa de Cade Calvert a cenar. Scarlett dijo que Cathleen había vuelto de Charleston. Quizá tenga noticias sobre Fort Sumter que no hayamos oído.
—Cathleen no. Te apuesto a que ni siquiera sabía que el fuerte estaba en el puerto, y mucho menos que estaba lleno de yanquis hasta que los bombardeamos. Lo único que sabrá es de los bailes a los que ha ido y de los pretendientes que ha tenido.
—Bueno, es divertido escucharla parlotear. Y será un lugar donde escondernos hasta que mamá se haya acostado.
«¡Qué demonios! Me gusta Cathleen, es divertida y me gustaría que me contara cosas de Caro Rhett y el resto de la gente de Charleston, pero no pienso aguantar otra comida con esa yanqui de su madrastra».
«No seas tan duro con ella, Stuart. Lo hace con buena intención».
«No soy duro con ella. Me da pena, pero no me gusta la gente por la que tengo que sentir pena. Y se preocupa tanto por hacer lo correcto y que te sientas como en casa, que siempre acaba diciendo y haciendo justo lo contrario. ¡Me pone de los nervios! Y cree que los sureños son unos bárbaros salvajes. Se lo ha dicho incluso a mamá. Le tiene miedo a los sureños. Cuando estamos allí, siempre parece muerta de miedo. Me recuerda a una gallina flaca encaramada en una silla, con los ojos brillantes, vacíos y asustados, lista para aletear y graznar al menor movimiento que haga alguien».
«Bueno, no se le puede culpar. Le disparaste a Cade en la pierna».
«Bueno, estaba borracho, si no, no lo habría hecho», dijo Stuart. «Y Cade nunca me guardó rencor. Tampoco Cathleen, Raiford ni el señor Calvert. Solo fue esa madrastra yanqui la que gritó y dijo que yo era un bárbaro salvaje y que la gente decente no estaba segura cerca de los sureños incivilizados».
«Bueno, no se le puede culpar. Es una yanqui y no tiene muy buenos modales; y, al fin y al cabo, usted le disparó y él era su hijastro».
«¡Y qué demonios! ¡Eso no es excusa para insultarme! Vos sos hijo de mi madre, pero ¿acaso ella dijo algo cuando Tony Fontaine te disparó en la pierna? No, solo llamó al viejo doctor Fontaine para que te vendara y le preguntó al médico qué le pasaba a Tony para que fallara tanto. Dijo que supuso que el alcohol le estaba estropeando la puntería. ¿Recordás lo enfadado que se puso Tony?».
Los dos chicos se echaron a reír a carcajadas.
—¡Mamá es un crack! —dijo Brent con cariño—. Siempre puedes contar con ella para hacer lo correcto y no avergonzarte delante de la gente.
—Sí, pero es muy capaz de decir algo embarazoso delante de Papá y las chicas cuando lleguemos a casa esta noche —dijo Stuart con pesadumbre—. Mira, Brent. Supongo que esto significa que no iremos a Europa. Ya sabes que Mamá dijo que si nos expulsaban de otra universidad, no podríamos hacer nuestro Gran Tour.
—¡Qué más da! No nos importa, ¿no? ¿Qué hay que ver en Europa? Apuesto a que esos extranjeros no pueden enseñarnos nada que no tengamos aquí en Georgia. Apuesto a que sus caballos no son tan rápidos ni sus chicas tan guapas, y sé muy bien que no tienen whisky de centeno que pueda compararse con el de papá.
«Ashley Wilkes dijo que tenían unos paisajes y una música maravillosos. A Ashley le gustaba Europa. Siempre está hablando de ello».
«Bueno, ya sabes cómo son los Wilkes. Son un poco raros con la música, los libros y los paisajes. Mamá dice que es porque su abuelo era de Virginia. Dice que los virginianos dan mucha importancia a esas cosas».
«Que se lo queden. Dadme un buen caballo para montar, un buen trago para beber, una chica buena a la que cortejar y una chica mala con la que divertirme, y que se quede Europa para quien quiera. ¿Qué más nos da perdernos el viaje? ¿Imagináis si estuviéramos ahora en Europa, con la guerra a las puertas? Estaríamos deseando volver a casa. Prefiero ir a la guerra antes que a Europa».
«Yo también, sin dudarlo... ¡Mira, Brent! Sé dónde podemos ir a cenar. Crucemos el pantano hasta la casa de Able Wynder y digámosle que los cuatro hemos vuelto a casa y que estamos listos para el entrenamiento».
«¡Qué buena idea!», exclamó Brent con entusiasmo. «Y podremos enterarnos de todas las noticias de la tropa y saber qué color han elegido finalmente para los uniformes».
«Si es zuavo, que me parta un rayo si me alisto en la tropa. Me sentiría como una nenaza con esos pantalones rojos holgados. A mí me parecen bragas rojas de franela de mujer».
«¿Vais a ir a casa de la señora Wynder? Porque si es así, no vais a cenar mucho», dijo Jeems. «La cocinera ha muerto y no han contratado a otra. Tienen una cocinera temporal y los negros me dicen que es la peor cocinera del estado».
«¡Dios mío! ¿Por qué no compran otro cocinero?».
«¿Por qué la basura blanca compra negros? Nunca han tenido esclavos, como mucho».
Había un desprecio sincero en la voz de Jeems. Su propia posición social estaba asegurada porque los Tarleton poseían cien negros y, como todos los esclavistas de grandes plantaciones, él miraba con desprecio a los pequeños granjeros que tenían pocos esclavos.
«Te voy a dar una paliza por eso», gritó Stuart con ferocidad. «No llames "basura blanca" a Able Wynder. Claro que es pobre, pero no es basura; y maldito sea si voy a permitir que ningún hombre, negro o blanco, lo menosprecie. No hay mejor hombre en todo el condado, ¿por qué si no lo elegirían teniente en la tropa?».
«Yo nunca lo he entendido, señor», respondió Jeems, imperturbable ante el ceño fruncido de su amo. «Parece que hubieran elegido a todos los oficiales entre los ricos, en lugar de entre la escoria del pantano».
—¡Él no es basura! ¿Quieres compararlo con la verdadera basura blanca, como los Slattery? Able simplemente no es rico. Es un pequeño granjero, no un gran terrateniente, y si los muchachos lo apreciaban lo suficiente como para elegirlo teniente, entonces ningún negro tiene derecho a hablar mal de él. La tropa sabe lo que hace.
La tropa de caballería había sido organizada tres meses antes, el mismo día en que Georgia se separó de la Unión, y desde entonces los reclutas no hacían más que silbar impacientes por la guerra. Aún no tenía nombre el destacamento, aunque no por falta de sugerencias. Cada cual tenía su propia idea al respecto y se resistía a abandonarla, del mismo modo que todos opinaban sobre el color y el corte de los uniformes. “Los Gatos Salvajes de Clayton”, “Los Tragafuegos”, “Húsares del Norte de Georgia”, “Zouaves”, “Los Fusileros del Interior” (aunque la Tropa iba a estar armada con pistolas, sables y cuchillos bowie, y no con fusiles), “Los Grises de Clayton”, “Los Sangre y Trueno”, “Los Rudos y Listos”, todos contaban con sus partidarios. Hasta que se resolviera el asunto, todos se referían a la organización simplemente como la Tropa y, a pesar del nombre altisonante que finalmente se adoptó, fueron conocidos hasta el fin de su utilidad simplemente como “la Tropa”.
Los oficiales eran elegidos por los miembros, ya que nadie en el condado tenía experiencia militar, salvo unos pocos veteranos de las guerras de México y Seminole y, además, la Tropa habría despreciado a un veterano como líder si no les hubiera caído bien y no hubieran confiado en él. A todos les gustaban los cuatro chicos Tarleton y los tres Fontaine, pero lamentablemente se negaron a elegirlos, porque los Tarleton se emborrachaban con facilidad y les gustaba hacer travesuras, y los Fontaine tenían un temperamento rápido y asesino. Ashley Wilkes fue elegido capitán, porque era el mejor jinete del condado y porque se contaba con su sangre fría para mantener una apariencia de orden. Raiford Calvert fue nombrado primer teniente, porque a todos les gustaba Raif, y Able Wynder, hijo de un trampero de los pantanos y pequeño granjero, fue elegido segundo teniente.
Able era un gigante astuto y serio, analfabeto, de buen corazón, mayor que los demás chicos y con tan buenos modales como ellos, o incluso mejores, en presencia de las damas. Había poco esnobismo en la tropa. Demasiados de sus padres y abuelos habían llegado a la riqueza desde la clase de los pequeños granjeros para eso. Además, Able era el mejor tirador de la tropa, un auténtico francotirador que podía dar en el ojo de una ardilla a setenta y cinco metros, y además sabía todo sobre la vida al aire libre, cómo hacer fuego bajo la lluvia, rastrear animales y encontrar agua. La tropa se inclinaba ante el verdadero valor y, además, como les caía bien, lo nombraron oficial. Él llevaba el honor con seriedad y sin vanidad, como si fuera algo que le correspondía por derecho. Pero las damas de los plantadores y los esclavos de los plantadores no podían pasar por alto el hecho de que no había nacido caballero, aunque sus hombres sí pudieran.
Al principio, la tropa se había reclutado exclusivamente entre los hijos de los plantadores, un grupo de caballeros, cada uno de los cuales proporcionaba su propio caballo, armas, equipo, uniforme y sirviente personal. Pero los plantadores ricos eran pocos en el joven condado de Clayton y, para reunir una tropa completa, había sido necesario reclutar más hombres entre los hijos de pequeños granjeros, cazadores de los bosques, tramperos de los pantanos, cracker y, en muy pocos casos, incluso blancos pobres, si estaban por encima de la media de su clase.
Estos últimos jóvenes estaban tan ansiosos por luchar contra los yanquis, si llegaba la guerra, como sus vecinos más ricos, pero se planteaba la delicada cuestión del dinero. Pocos pequeños granjeros poseían caballos. Realizaban las tareas agrícolas con mulas y no tenían excedentes, rara vez más de cuatro. No podían prescindir de las mulas para ir a la guerra, aunque fueran aptas para la tropa, cosa que rotundamente no eran. En cuanto a los blancos pobres, se consideraban afortunados si poseían una mula. Los habitantes de los bosques y los pantanos no tenían ni caballos ni mulas. Vivían exclusivamente de los productos de sus tierras y de la caza en los pantanos, llevando a cabo sus negocios generalmente mediante el trueque y rara vez veían cinco dólares en efectivo al año, por lo que los caballos y los uniformes estaban fuera de su alcance. Pero estaban tan orgullosos de su pobreza como los plantadores de su riqueza, y no aceptaban nada que oliera a caridad de sus vecinos ricos. Así que, para no herir los sentimientos de nadie y completar la tropa, el padre de Scarlett, John Wilkes, Buck Munroe, Jim Tarleton, Hugh Calvert y, de hecho, todos los grandes plantadores del condado, con la única excepción de Angus MacIntosh, contribuyeron con dinero para equipar completamente a la tropa, con caballos y hombres. El resultado fue que todos los plantadores acordaron pagar el equipamiento de sus propios hijos y de un número determinado de los demás, pero la forma de gestionar los arreglos fue tal que los miembros menos acaudalados del grupo pudieron aceptar caballos y uniformes sin que su honor se viera ofendido.
La tropa se reunía dos veces por semana en Jonesboro para entrenarse y rezar por el comienzo de la guerra. Aún no se habían completado los preparativos para obtener la cuota completa de caballos, pero los que tenían caballos realizaban lo que imaginaban que eran maniobras de caballería en el campo detrás del juzgado, levantaban mucho polvo, gritaban hasta quedarse roncos y blandían las espadas de la guerra de la Independencia que habían bajado de las paredes de los salones. Los que aún no tenían caballos se sentaban en la acera frente a la tienda de Bullard y observaban a sus compañeros montados, mascaban tabaco y contaban historias. O bien participaban en competiciones de tiro. No era necesario enseñar a disparar a ninguno de los hombres. La mayoría de los sureños habían nacido con un arma en las manos y una vida dedicada a la caza los había convertido a todos en tiradores expertos.
De las casas de los plantadores y las cabañas de los pantanos, llegó a la reunión una variada gama de armas de fuego. Había largos fusiles para cazar ardillas que eran nuevos cuando se cruzaron por primera vez los Alleghenies, viejos fusiles de avancarga que habían acabado con muchos indios cuando Georgia era nueva, pistolas de caballería que habían prestado servicio en 1812, en las guerras seminolas y en México, pistolas de duelo con empuñaduras de plata, derringers de bolsillo, armas de caza de doble cañón y hermosos rifles nuevos de fabricación inglesa con culatas de madera fina y brillante.
Las maniobras siempre terminaban en los salones de Jonesboro y, al caer la noche, se habían desatado tantas peleas que los oficiales tenían dificultades para evitar las bajas hasta que los yanquis podían infligirlas. Fue durante una de estas peleas cuando Stuart Tarleton disparó a Cade Calvert y Tony Fontaine disparó a Brent. Los gemelos estaban en casa, recién expulsados de la Universidad de Virginia, cuando se organizó la tropa y se alistaron con entusiasmo; pero después del episodio del tiroteo, dos meses atrás, su madre los había enviado a la universidad estatal con órdenes de quedarse allí. Echaban mucho de menos la emoción de los ejercicios mientras estaban fuera y consideraban que la educación no valía nada si podían montar a caballo, gritar y disparar rifles en compañía de sus amigos.
«Bueno, vamos a cruzar el campo hasta casa de Able», sugirió Brent. «Podemos atravesar el vado del río del señor O'Hara y el prado de los Fontaine y llegaremos en un santiamén».
«No vamos a conseguir nada para comer, salvo zarigüeyas y verduras», argumentó Jeems.
«No vas a conseguir nada», sonrió Stuart. «Porque vas a ir a casa y le dirás a mamá que no vamos a cenar en casa».
«¡No, no lo haré!», gritó Jeems alarmado. «¡No, no lo haré! No hay nada más divertido que que la señorita Beetriss me dé una paliza como a vosotros. Lo primero que me preguntará es por qué dejé que os expulsaran otra vez. Y lo siguiente, por qué no os llevé a casa esta noche para que ella os diera una paliza. Y entonces se me echará encima como un pato sobre un escarabajo en junio, y lo primero que sé es que me echará la culpa de todo. Si no me llevas a casa de la señorita Wynder, me pasaré toda la noche en el bosque y quizá me pillen los patrulleros, porque prefiero que me pillen los patrulleros antes que la señorita Beetriss cuando está así».
Los gemelos miraron al niño negro, decidido, con perplejidad e indignación.
«Sería tan tonto como para dejar que los patrulleros lo atraparan y eso le daría a mamá algo más de qué hablar durante semanas. Lo juro, los negros son más problemáticos. A veces pienso que los abolicionistas tienen razón».
«Bueno, no estaría bien hacerle a Jeems enfrentarse a lo que nosotros no queremos afrontar. Tendremos que llevarlo. Pero, mira, negro insolente, si te das aires de grandeza delante de los negros Wynder y les insinúas que nosotros comemos pollo frito y jamón todo el tiempo, mientras que ellos no tienen nada más que conejo y zarigüeya, se lo diré a mamá. Y tampoco te dejaremos ir a la guerra con nosotros».
—¿Aire? ¿Yo ponerme estirada delante de esos negros baratos? No, señor, yo tengo mejores modales. ¿No les enseñó la señorita Beetriss modales como a ustedes?
—No hizo un buen trabajo con ninguno de los tres —dijo Stuart—. Vamos, vámonos.
Retrocedió su gran caballo rojo y, espoleándolo, lo levantó con facilidad por encima de la valla de madera y lo hizo saltar al suave campo de la plantación de Gerald O'Hara. El caballo de Brent lo siguió y luego el de Jeems, con Jeems aferrado a la silla y a la crin. A Jeems no le gustaba saltar vallas, pero había saltado otras más altas que esta para seguir el ritmo de sus amos.
Mientras avanzaban con cuidado por los surcos rojos y bajaban la colina hacia el fondo del río en el crepúsculo cada vez más intenso, Brent le gritó a su hermano:
—¡Mira, Stu! ¿No te parece que Scarlett nos habrá invitado a cenar?
—No dejaba de pensar que lo haría —gritó Stuart—. ¿Por qué crees que...?».
CAPÍTULO II
Cuando los gemelos dejaron a Scarlett de pie en el porche de Tara y el último sonido de los cascos de los caballos se desvaneció, ella regresó a su silla como una sonámbula. Sentía la cara rígida por el dolor y le dolía la boca por haberla forzado a sonreír para que los gemelos no descubrieran su secreto. Se sentó cansada, metiendo un pie debajo de ella, y su corazón se llenó de tristeza hasta que le pareció que le iba a estallar. Latió con extraños latigazos; tenía las manos frías y una sensación de desastre la oprimía. En su rostro se reflejaban el dolor y la confusión, la confusión de una niña mimada que siempre había conseguido todo lo que quería y que ahora, por primera vez, entraba en contacto con las desagradables facetas de la vida.
¡Ashley se iba a casar con Melanie Hamilton!
¡Oh, no podía ser verdad! Los gemelos se habían equivocado. Le estaban gastando una de sus bromas. Ashley no podía, no podía estar enamorado de ella. Nadie podría estarlo, no de una persona tan insignificante como Melanie. Scarlett recordó con desprecio la delgada figura infantil de Melanie, su rostro serio en forma de corazón, casi feo. Y Ashley no la había visto en meses. No había estado en Atlanta más de dos veces desde la fiesta que dio el año pasado en Twelve Oaks. No, Ashley no podía estar enamorado de Melanie, porque —¡oh, no podía estar equivocada!— porque él estaba enamorado de ella. Ella, Scarlett, era a quien él amaba, ¡lo sabía!
Scarlett oyó los pesados pasos de Mammy sacudiendo el suelo del vestíbulo y se apresuró a sacar el pie de debajo de la manta y a intentar recomponer su rostro con una expresión más plácida. No podía permitir que Mammy sospechara que algo andaba mal. Mammy sentía que los O'Hara le pertenecían en cuerpo y alma, que sus secretos eran los suyos, y hasta el más mínimo indicio de misterio bastaba para lanzarla tras la pista con la tenacidad de un sabueso. Scarlett sabía por experiencia que, si no satisfacía inmediatamente la curiosidad de Mammy, esta acudiría a Ellen, y entonces Scarlett se vería obligada a contárselo todo a su madre o a inventarse alguna mentira verosímil.
Mammy salió del vestíbulo, una mujer enorme y anciana, con los ojos pequeños y astutos de un elefante. Era negra y brillante, africana pura, dedicada hasta la última gota de sangre a los O'Hara, el pilar de Ellen, la desesperación de sus tres hijas y el terror de los demás sirvientes de la casa. Mammy era negra, pero su código de conducta y su sentido del orgullo eran tan elevados o más que los de sus amos. Se había criado en la habitación de Solange Robillard, la madre de Ellen O'Hara, una delicada y fría francesa de nariz aguileña, que no perdonaba ni a sus hijos ni a sus sirvientes el castigo que merecían por cualquier infracción del decoro. Había sido la niñera de Ellen y había venido con ella desde Savannah al interior del país cuando se casó. Mammy castigaba a quienes amaba. Y, como su amor por Scarlett y el orgullo que sentía por ella eran enormes, el proceso de castigo era prácticamente continuo.
«¿Se ha ido la señora? ¿Por qué no les has invitado a quedarse a cenar, señorita Scarlett? Le dije a Poke que pusiera dos platos más. ¿Dónde están tus modales?».
«Oh, estaba tan harta de oírles hablar de la guerra que no habría podido soportarlo durante toda la cena, sobre todo con papá participando y gritando sobre el señor Lincoln».
«No tienes más modales que un animal, y eso que la señorita Ellen y yo hemos trabajado tanto contigo. ¡Y has salido sin tu chal! ¡Y se está poniendo la noche! Te lo he dicho y te he dicho que vas a coger fiebre si sales con el hombros al aire. Entra en casa, señorita Scarlett».
Scarlett se apartó de Mammy con estudiada indiferencia, agradecida de que su rostro hubiera pasado desapercibido para Mammy, preocupada por el chal.
«No, quiero quedarme aquí sentada a ver la puesta de sol. Es preciosa. Ve a buscar mi chal. Por favor, Mammy, me quedaré aquí sentada hasta que papá vuelva a casa».
—Tu voz suena como si estuvieras resfriada —dijo Mammy con recelo.
—Pues no —dijo Scarlett con impaciencia—. Tráeme mi chal.
Mamá volvió a entrar en el vestíbulo y Scarlett la oyó llamar en voz baja a la criada de arriba desde la escalera.
—¡Rosa! Tráeme el chal de la señorita Scarlett. —Luego, en voz más alta—: ¡Negra inútil! Nunca estás donde se te necesita. Ahora tendré que subir a buscarlo yo misma.
Scarlett oyó crujir las escaleras y se levantó en silencio. Cuando Mammy regresara, reanudaría su sermón sobre la falta de hospitalidad de Scarlett, y esta sentía que no podría soportar más charlatanería sobre un asunto tan trivial cuando tenía el corazón destrozado. Mientras permanecía de pie, indecisa, preguntándose dónde podría esconderse hasta que el dolor de su pecho remitiera un poco, se le ocurrió una idea que le trajo un pequeño rayo de esperanza. Su padre había ido a Twelve Oaks, la plantación de los Wilkes, esa tarde para ofrecer comprar a Dilcey, la esposa corpulenta de su ayuda de cámara, Pork. Dilcey era la matrona y la partera de Twelve Oaks y, desde que se casaron hacía seis meses, Pork había estado insistiendo día y noche a su amo para que comprara a Dilcey, para que los dos pudieran vivir en la misma plantación. Esa tarde, Gerald, agotada su resistencia, había salido para hacer una oferta por Dilcey.
Seguro que papá sabrá si esta horrible historia es cierta, pensó Scarlett. Aunque no haya oído nada esta tarde, quizá haya notado algo, haya percibido cierta agitación en la familia Wilkes. Si consigo hablar con él a solas antes de la cena, quizá descubra la verdad: que solo se trata de una de las bromas pesadas de los gemelos.
Era la hora de que Gerald regresara y, si esperabas verlo a solas, no te quedaba más remedio que salir a su encuentro en la entrada de la carretera. Bajaste en silencio los escalones de la entrada, mirando con cuidado por encima del hombro para asegurarte de que Mammy no te observaba desde las ventanas del piso de arriba. Al no ver ningún rostro ancho y negro, envuelto en un turbante blanco como la nieve, que la observaba con desaprobación entre las cortinas que se agitaban, se levantó con valentía la falda verde con flores y corrió por el camino hacia la entrada tan rápido como le permitían sus pequeñas zapatillas con lazos.
Los oscuros cedros a ambos lados del camino de grava se unían en un arco sobre sus cabezas, convirtiendo la larga avenida en un túnel oscuro. En cuanto se encontró bajo los nudosos brazos de los cedros, supo que estaba a salvo de las miradas de la casa y aminoró el paso. Jadeaba, porque su corsé estaba demasiado apretado para permitirle correr mucho, pero siguió caminando tan rápido como pudo. Pronto llegó al final del camino y salió a la carretera principal, pero no se detuvo hasta que hubo doblado una curva que interponía un gran grupo de árboles entre ella y la casa.
Sonrojada y jadeando, se sentó en un tocón a esperar a su padre. Ya era hora de que volviera a casa, pero se alegraba de que llegara tarde. El retraso le daría tiempo para calmar la respiración y relajar el rostro, para que no sospechara nada. Cada momento esperaba oír el galope de los cascos de su caballo y verlo subir la colina a toda velocidad, como de costumbre. Pero los minutos pasaban y Gerald no aparecía. Miró hacia la carretera, y el dolor en su corazón volvió a crecer.
«¡No puede ser!», pensó. «¿Por qué no viene?».
Sus ojos siguieron el sinuoso camino, ahora rojo sangre tras la lluvia matinal. En su mente, trazó su recorrido mientras bajaba por la colina hasta el lento río Flint, atravesaba los enmarañados fondos pantanosos y subía por la siguiente colina hasta Twelve Oaks, donde vivía Ashley. Eso era todo lo que significaba ahora el camino: un camino hacia Ashley y la hermosa casa de columnas blancas que coronaba la colina como un templo griego.
«¡Oh, Ashley! ¡Ashley!», pensó, y su corazón latía más rápido.
Parte de la fría sensación de desconcierto y desastre que la había abrumado desde que los chicos Tarleton le contaron sus chismes pasó a un segundo plano en su mente, y en su lugar se apoderó de ella la fiebre que la había poseído durante dos años.
Ahora le parecía extraño que, cuando era pequeña, Ashley nunca le hubiera parecido tan atractivo. En su infancia, lo había visto ir y venir y nunca le había prestado atención. Pero desde aquel día, dos años atrás, cuando Ashley, recién llegado de su gran viaje por Europa, había ido a presentarse, se había enamorado de él. Así de sencillo.
Ella estaba en el porche delantero y él había entrado por la larga avenida, vestido con un traje gris de paño fino y una amplia corbata negra que resaltaba a la perfección su camisa con volantes. Incluso ahora, podía recordar cada detalle de su vestimenta, el brillo de sus botas, la cabeza de Medusa en camafeo en el alfiler de la corbata, el amplio sombrero panamá que se puso en la mano en cuanto la vio. Desmontó, arrojó las riendas a un niño negro y se quedó mirándola, con sus somnolientos ojos grises muy abiertos y una sonrisa, y el sol brillaba tanto en su cabello rubio que parecía una corona de plata brillante. Y dijo: «Cómo has crecido, Scarlett». Y, subiendo con ligereza los escalones, le besó la mano. ¡Y su voz! Nunca olvidaría el salto que dio su corazón al oírla, como si fuera la primera vez, arrastrada, resonante, musical.
En ese primer instante, lo deseó, lo deseó tan simple y irracionalmente como deseaba comer, montar a caballo y una cama mullida en la que tumbarse.
Durante dos años la había acompañado por todo el condado, a bailes, a comidas de pescado frito, a picnics y a los días de tribunal, nunca tan a menudo como los gemelos Tarleton o Cade Calvert, nunca tan importuno como los chicos Fontaine más jóvenes, pero, aun así, no pasaba una semana sin que Ashley fuera a visitarla a Tara.
Es cierto que nunca le declaró su amor, ni sus claros ojos grises brillaron jamás con esa luz ardiente que Scarlett conocía tan bien en otros hombres. Y, sin embargo, ella sabía que él la amaba. No podía equivocarse al respecto. Un instinto más fuerte que la razón y el conocimiento nacido de la experiencia le decían que la amaba. Demasiadas veces lo había sorprendido cuando sus ojos no estaban somnolientos ni distantes, cuando la miraba con un anhelo y una tristeza que la desconcertaban. Sabía que la amaba. ¿Por qué no se lo decía? Eso no lo entendía. Pero había tantas cosas de él que no entendía.