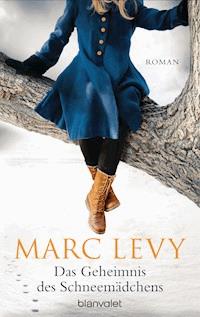6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
En esta novela, Marc Levy nos sumerge en un misterio que planea sobre tres generaciones y abarca varios escenarios y épocas, tales como la Francia ocupada en el verano de 1944, Baltimore en la libertad de los años 90, y Londres y Montreal en la actualidad. Eleanor Rigby es periodista de la revista National Geographic y vive en Londres. Una mañana, al volver de un viaje, recibe una carta anónima que le informa de que su madre tuvo un pasado criminal. George Harrison es ebanista y vive en los cantones del Este, en Quebec. Una mañana recibe una carta anónima que lo informa de esos mismos hechos. Eleanor Rugby y George Harrison no se conocen. El autor de las cartas los cita a ambos en un bar de pescadores del puerto de Baltimore. ¿Qué vínculo los une? ¿Qué crimen cometieron sus madres? ¿Quién escribe esas cartas y cuáles son sus intenciones? "Una novela con un ritmo magistral. ¡Magnífica y adictiva!". Gilles Trenchant, Librería Cheminant "Marc Levy siempre ha sido un apasionado de los secretos familiares, pero en esta novela se supera". Josyane Savigneau "Magistral, trepidante y conmovedora". Philippe Vallet, France Info "Una saga tan adictiva como una serie de Netflix". Nathalie Dupuis, Elle
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Lo que no nos contaron
Título original: La Dernière des Stanfield
© Marc Levy / Versilio, 2017
www.marclevy.info
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© De la traducción del francés, Isabel González-Gallarza Granizo
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
ISBN: 978-84-9139-340-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Epílogo
Agradecimientos
A Louis, Georges y Cléa.
A Pauline.
«Hay tres versiones de una historia: la vuestra…, la mía… y la verdad.
»Nadie miente».
Robert Evans
There are three sides to every story: yours… mine… and the truth. No one is lying.
1
Eleanor-Rigby
Octubre de 2016, Londres
Me llamo Eleanor-Rigby Donovan.
Puede que os suene mi nombre. Mis padres eran fans de los Beatles. Eleanor Rigby es el título de una canción escrita por Paul McCartney.
Mi padre odia que le diga que su juventud transcurrió en el siglo pasado, pero en la década de 1960, los forofos de la música rock se dividían en dos categorías: Rolling Stones o Beatles. Por una razón que no comprendo, era inconcebible que te gustaran los dos grupos.
Mis padres tenían diecisiete años cuando flirtearon por primera vez, en un pub londinense cerca de Abbey Road. Toda la sala coreaba All you need is love,con los ojos fijos en una pantalla de televisión en la que se retransmitía vía satélite un concierto de los Beatles. Setecientos millones de telespectadores los acompañaban en su enamoramiento, lo que bastaría para hacer inolvidable el principio de su relación. Y eso que se perdieron de vista unos años más tarde. Pero, como la vida está llena de sorpresas, volvieron a encontrarse en circunstancias bastante cómicas, a punto de cumplir los treinta. Yo fui concebida trece años después de su primer beso. Se tomaron su tiempo.
Y como da la casualidad de que mi padre tiene un sentido del humor que apenas conoce límites —se cuenta en la familia que fue esta virtud la que cautivó a mi madre—, cuando fue a registrar mi partida de nacimiento, decidió llamarme Eleanor-Rigby.
—Era la canción que escuchábamos sin parar mientras te inventábamos —me contó un día para justificarse.
Un detalle que no me apetecía en absoluto conocer, de una situación que me apetecía aún menos imaginar. Podría decir que mi infancia fue difícil; pero no sería verdad, y yo nunca he sabido mentir.
La mía es una familia disfuncional, como lo son todas. También aquí hay dos categorías: las que lo reconocen y las que hacen como si nada. Disfuncional pero alegre, a veces casi demasiado. En casa es imposible decir nada en tono serio sin ser objeto de burla. Hay una voluntad absoluta de no tomarse nada a pecho, ni siquiera lo que puede acarrear graves consecuencias. Y he de reconocer que con frecuencia esto me ha enfurecido. Mis padres a menudo se han achacado mutuamente esa pizca de locura que siempre ha estado presente en nuestras conversaciones, nuestras comidas, nuestras veladas, mi infancia, la de mi hermano (nació veinte minutos antes que yo) y la de Maggie, mi hermana pequeña.
Maggie —séptima canción de la cara A del álbum Let it be—,tiene un corazón como una casa, un carácter que para qué y un egoísmo sin límites cuando se trata de las pequeñas cosas cotidianas. No son cosas incompatibles. Si tienes un problema de verdad, ahí estará siempre Maggie. Si son las cuatro de la mañana y te niegas a montarte en el coche de dos amigos demasiado borrachos para conducir, le cogerá a papá las llaves de su Austin e irá en pijama a buscarte a la otra punta de la ciudad, y de paso dejará en su casa a los dos amigos después de echarles una buena bronca, aunque sean dos años mayores que ella. Pero intenta robarle una tostada del plato durante el desayuno y te dolerán los brazos durante días; tampoco esperes que te deje un poco de leche en el frigorífico. Por qué mis padres la trataron siempre como a una princesa sigue siendo para mí un misterio. Mamá le tenía una admiración enfermiza, su benjamina estaba destinada a hacer grandes cosas. Maggie sería médico o abogada, o incluso ambas cosas, salvaría a viudas y huérfanos, erradicaría el hambre en el mundo… Resumiendo, que era la niña mimada, y toda la familia tenía que velar por su futuro.
Mi hermano mellizo se llama Michel —séptima canción de la cara A de Rubber Soul,aunque en el disco en cuestión el nombre está en femenino—. El ginecólogo no le vio la colita en la ecografía. Según parece estábamos demasiado pegados el uno al otro. Errare humanum est. Gran sorpresa en el momento del parto. Pero el nombre estaba elegido, y ya no se cambiaba. Papá se contentó con quitarle una ele y una e, y mi hermano pasó los primeros tres años de su vida en una habitación con las paredes pintadas de rosa y un friso en el que Alicia corría persiguiendo conejos. La miopía de un ginecólogo puede tener consecuencias insospechadas.
Algunas personas tan bien educadas como hipócritas os dirán en tono cohibido que Michel es un poco especial. Los prejuicios son una cualidad inherente a la gente convencida de que lo sabe todo de todo. Michel vive en un mundo que no conoce la violencia, la mezquindad, la hipocresía, la injusticia ni la maldad. Un mundo desordenado para los médicos, pero donde, para él, cada cosa y cada idea tienen su sitio; un mundo tan espontáneo y sincero que me lleva a pensar que quizá los especiales, por no decir anormales, seamos nosotros. Esos mismos médicos nunca han sido capaces de saber a ciencia cierta si tenía el síndrome de Asperger o si, sencillamente, era diferente. No es nada sencillo en realidad, pero Michel es un hombre de una dulzura increíble, sensato como él solo, y una fuente inagotable de ataques de risa. Así como yo no sé mentir, Michel, en cambio, es incapaz de no decir lo que piensa en el momento en que lo piensa. A los cuatro años, cuando por fin se decidió a hablar, haciendo cola ante la caja del supermercado le preguntó a una señora en silla de ruedas que dónde había encontrado esa carroza. Mamá, anonadada al oírlo por fin pronunciar una frase construida, primero lo abrazó y lo llenó de besos, y luego se puso como un tomate. Y la cosa no había hecho más que empezar…
Mis padres se amaron desde la noche en que se reencontraron. Hubo entre ellos frías mañanas de invierno, como en todas las parejas, pero siempre se reconciliaron, se respetaron y sobre todo se admiraron mutuamente. Un día, al poco de separarme del hombre del que pese a todo seguía enamorada, cuando les pregunté cómo habían conseguido quererse toda la vida, mi padre me contestó: «Una historia de amor es el encuentro entre dos personas dispuestas a dar, dar y dar».
Mi madre murió el año pasado. Estaba cenando con mi padre en un restaurante, el camarero acababa de traerle un bizcocho borracho, su postre preferido, cuando se desplomó sobre el montículo de nata. Los médicos de urgencias no pudieron reanimarla.
Papá se cuidó de compartir con nosotros su dolor, consciente de que lo vivíamos a nuestra manera. Michel sigue llamando a mamá todas las mañanas, y mi padre le contesta invariablemente que no puede ponerse al teléfono.
Dos días después del entierro, papá nos reunió alrededor de la mesa familiar y nos prohibió formalmente que estuviéramos tristes. La muerte de mamá no debía destruir lo que tanto esfuerzo les había costado construir para nosotros: una familia alegre y unida. Al día siguiente encontramos una notita suya en la puerta del frigorífico: Queridos, un buen día los padres se mueren, ya os tocará a vosotros, así que pasadlo bien. Papá. Lógico, habría dicho mi hermano. No podemos perder ni un momento regodeándonos en la desgracia. Y cuando tu madre se sume en las tinieblas de cabeza, cayendo sobre un bizcocho borracho, te da que pensar.
Mi profesión hace palidecer de envidia a todo el que me pregunta al respecto. Soy periodista de la revista National Geographic. Me pagan, aunque no mucho, por viajar, fotografiar y describir la diversidad del mundo. Lo curioso es que he tenido que recorrer todo el planeta para darme cuenta de que el esplendor de esta diversidad estaba en mi vida cotidiana, que me bastaba con abrir la puerta de nuestro edificio y estar más atenta a los demás para constatarlo.
Pero cuando te pasas la vida en un avión, duermes trescientas noches al año en habitaciones de hotel más o menos cómodas, más bien menos, de hecho, debido a los recortes presupuestarios, escribes la mayoría de tus artículos a bordo de autobuses en carreteras llenas de baches y ver una ducha limpia te llena de alegría, cuando vuelves a tu casa solo te apetece una cosa: tumbarte a la bartola en un mullido sofá a ver la tele con tu familia al alcance de la mano.
Mi vida sentimental se resume en unos pocos juegos de seducción, tan escasos como efímeros. Viajar sin parar te condena a un celibato de duración indefinida. Mantuve dos años una relación que quería fuera fiel con un reportero del Washington Post. Maravillosa ilusión. Intercambiamos una cantidad suficiente de e-mails como para tener la impresión de estar cerca el uno del otro, pero nunca pasamos juntos más de tres días seguidos. En total, no tuvimos más de dos meses de vida en común. Cada vez que nos veíamos, se nos aceleraba el corazón, y cada vez que nos despedíamos, también; a fuerza de arritmias, nuestros corazones se acabaron cansando.
Mi vida no tiene nada de anodina comparada con la de la mayoría de mis amigos, pero se hizo singular de verdad una buena mañana, cuando abrí el correo.
Acababa de volver de una estancia en Costa Rica, fue mi padre a recogerme al aeropuerto. La gente me dice que, con treinta y cinco años cumplidos, ya sería hora de cortar el cordón umbilical. En cierto modo ya lo he hecho, pero en cuanto vuelvo de un viaje, cuando veo la cara de mi padre entre la muchedumbre que espera a los viajeros, es como si volviera a la infancia, y por nada del mundo querría librarme de tan dulce sensación.
Ha envejecido un poco desde que murió mi madre, ha perdido algo de pelo, ha echado algo de tripa, y sus andares ya no son tan ligeros, pero sigue siendo el mismo hombre magnífico, elegante, brillante y excéntrico de siempre, y nunca he respirado olor más reconfortante que el de su cuello cuando me abraza levantándome del suelo. Será complejo de Edipo, sí, pero a mucha honra y que me dure todo lo posible. Aquel viaje a Centroamérica me había dejado agotada. Me pasé el vuelo atrapada entre dos pasajeros cuyas cabezas caían sobre mis hombros con cada turbulencia, como si yo fuera una almohada improvisada. De vuelta en casa, al verme en el espejo la cara soñolienta, los entendí un poco más. Michel había ido a cenar a casa de nuestro padre, mi hermana se había reunido con nosotros en mitad de la cena, y mi corazón se debatía entre el placer de volver a verlos y las ganas de encerrarme a solas en la habitación que había ocupado oficialmente hasta cumplir los veinte, y extraoficialmente mucho más tiempo. Tengo un estudio alquilado en Old Brompton Road, al oeste de Londres, por principio y por orgullo, pues casi nunca duermo allí. No paso mucho tiempo en mi propio país y, cuando lo hago, me gusta estar en nuestra casa familiar, en Croydon.
Al día siguiente fui un rato a mi estudio. Entre las facturas y los folletos publicitarios encontré un sobre manuscrito. La letra era sorprendentemente bonita, llena de bucles y arabescos, como nos enseñaban de niños en el colegio.
En su interior, una carta anónima me informaba de que, supuestamente, mi madre había tenido un pasado del que yo nada sabía. Me aseguraba que si rebuscaba entre sus cosas encontraría recuerdos que me proporcionarían mucha información sobre la mujer que había sido. Y esa carta iba más allá. Al parecer, mi madre había sido coautora de un delito mayúsculo, cometido hacía treinta y cinco años. La carta no precisaba nada más.
Había muchas cosas en esas revelaciones que no me cuadraban. Para empezar, esos treinta y cinco años coincidían con el año de mi concepción… Resultaba difícil imaginar a mi madre embarazada, de mellizos nada menos, en la piel de una fuera de la ley, sobre todo para quien la hubiera conocido. Si quería saber más, el autor de esa carta me invitaba a viajar a la otra punta del mundo. Dicho esto, me rogaba que destruyera su misiva, recomendándome que no hablara de ella con nadie, ni con Maggie ni, sobre todo, con mi padre.
¿Cómo sabía ese desconocido el nombre de las personas más cercanas a mí? Eso tampoco me cuadraba.
Acababa de perder a mi madre en primavera y estaba muy lejos de haber superado el duelo.
Mi hermana nunca me habría gastado una broma de tan mal gusto, mi hermano habría sido incapaz de inventarse una historia como esa y, por más que hojeaba mi agenda, no se me ocurría ningún conocido capaz de una jugarreta como esa.
¿Qué habríais hecho en mi lugar? Probablemente cometer el mismo error que yo.
2
Sally-Anne
Octubre de 1980, Baltimore
Cuando salió del loft, tuvo que afrontar la gran escalera. Ciento veinte escalones muy empinados que conducían a tres rellanos escasamente iluminados por una bombilla que colgaba de un cordón de cables trenzados, tenue halo de luz en aquel abismo. Bajarla era un juego temerario; subirla, algo parecido a un suplicio. Sally-Ann hacía ambas cosas dos veces al día.
El montacargas ya no daba más de sí. Su vieja reja moteada de herrumbre se confundía con las paredes color ocre.
Cuando Sally-Anne abría la puerta del edificio, la claridad terrosa de los muelles siempre la deslumbraba. A su alrededor todo eran antiguos almacenes de ladrillo rojo. En el extremo de un espigón azotado por el viento marino se erguían altas grúas que acarreaban los contenedores de los últimos cargueros que atracaban en ese puerto en claro declive. El barrio aún no había conocido la gentrificación de hábiles promotores. En aquella época solo habían elegido como domicilio esos espacios abandonados algún que otro aprendiz de artista, músicos o pintores en ciernes, jóvenes sin un céntimo que se codeaban con niños de papá, y juerguistas solitarios que tenían problemas con la justicia. La tienda de alimentación más cercana estaba a diez minutos en moto.
Sally-Anne tenía una Triumph Bonneville de 650 centímetros cúbicos capaz de superar los 160 por hora, si eras tan loco de querer jugarte así el tipo. El depósito azul y blanco estaba abollado de resultas de una caída memorable cuando aún estaba aprendiendo a domar a la bestia.
Unos días antes, sus padres le sugirieron que dejara la ciudad y fuera a descubrir mundo. Su madre garabateó un cheque, lo arrancó de la chequera con un gesto delicado que ponía de relieve su perfecta manicura, y se lo entregó a su hija, desentendiéndose así de ella.
Sally-Anne consideró la cantidad, imaginó gastarla en juergas y borracheras pero, al final, más molesta por la distancia que su familia le imponía que por la expiación de una falta que no había cometido, resolvió vengarse. Estaba decidida a tener un éxito tal que un día lamentaran haberla repudiado. Un proyecto sin duda ambicioso, pero Sally-Anne contaba con una inteligencia sin igual, un cuerpo bonito y una libreta de contactos bien surtida. En su familia el éxito se medía en función de la cuenta bancaria y las posesiones de las que se pudiera alardear. A Sally-Anne nunca le había faltado el dinero, pero tampoco la había atraído nunca demasiado. Le gustaba estar rodeada de gente y, desde muy joven, le traía sin cuidado molestar a su familia frecuentando a quienes no pertenecían a su entorno. Sally-Anne tenía sus defectos, pero había que reconocerle que las suyas eran amistades sinceras.
El cielo presentaba un azul engañoso, que no debía hacerle olvidar que había llovido toda la noche. En moto, una calzada mojada no perdona. La Triumph devoraba el asfalto, Sally-Anne sentía el calor del motor entre las pantorrillas. Conducir esa máquina le daba una sensación de libertad inigualable.
Distinguió a lo lejos en un cruce una solitaria cabina telefónica en esa tierra de nadie que se extendía ante ella. Echó una ojeada a la esfera de su reloj, que asomaba entre los botones del guante, aminoró la marcha y frenó. Aparcó la moto junto a la acera y le puso la pata de cabra. Necesitaba asegurarse de que su cómplice sería puntual.
Cinco timbrazos, May ya debería haber contestado. Sally-Anne sintió un nudo en la garganta, hasta que por fin oyó un clic.
—¿Todo bien?
—Sí —contestó la voz, lacónica.
—Ya voy de camino. ¿Estás preparada?
—Supongo que sí, aunque de todos modos es demasiado tarde para echarnos atrás, ¿verdad?
—¿Por qué querríamos echarnos atrás? —preguntó Sally-Anne.
May podría haberle enumerado todas las razones que se le venían a la mente. Su proyecto era demasiado arriesgado, ¿de verdad valía la pena lo que estaba en juego? Para qué esa venganza si no borraría nada de lo que había ocurrido. ¿Y si las cosas no salían como habían previsto, y si las descubrían? Que las considerasen culpables dos veces sería demasiado para ellas. Pero si aceptaba correr esos riesgos, era por su amiga y no por ella, así es que May se calló.
—No llegues tarde —insistió Sally-Anne.
Un coche de policía pasó por allí y Sally-Anne contuvo la respiración pensando que tenía que combatir la inquietud, porque si no, ¿qué sería de ella cuando pasara de verdad a los hechos? Por ahora no tenía nada que reprocharse, su moto estaba bien aparcada, y utilizar una cabina telefónica no era ilegal. El coche patrulla pasó de largo, el agente al volante se tomó tiempo para lanzarle una mirada seductora. «¡Lo que me faltaba!», pensó colgando el teléfono.
Echó otra ojeada a su reloj: llegaría a la puerta de los Stanfield pasados veinte minutos, saldría de su casa antes de que hubiera transcurrido una hora y estaría de vuelta en hora y media. Noventa minutos que lo cambiarían todo, para May y para ella. Se subió a la moto, arrancó el motor con un golpe de talón y volvió a ponerse en camino.
En la otra punta de la ciudad, May se estaba poniendo el abrigo. Comprobó que la ganzúa de diamante seguía envuelta en el pañuelo de papel en el fondo de su bolsillo derecho y pagó al cerrajero que se la había fabricado. Al salir del edificio, notó el frío intenso. Las ramas desnudas de los álamos crujían, azotadas por el viento. Se subió el cuello del abrigo y se encaminó a la parada a esperar el autobús.
Sentada junto a la ventanilla, contempló su reflejo, se echó el cabello hacia atrás y se ajustó la horquilla del moño. Dos filas de asientos por delante, un hombre escuchaba una pieza de Chet Baker en una pequeña radio que tenía sobre el regazo. Su nuca se balanceaba al lento compás de la balada. El hombre sentado a su lado hojeaba un periódico ruidosamente para molestarlo tanto como My Funny Valentine parecía molestarlo a él.
—Es la canción más bonita que conozco —murmuró su vecina de asiento.
May la encontraba más triste que bonita, o a medio camino entre las dos cosas. Se apeó seis paradas después y se detuvo al pie de la colina a la hora prevista. Sally-Anne la esperaba ya en su moto. Le alargó un casco y esperó a que se sentara de paquete. El motor rugió y la Triumph subió la cuesta.
3
Eleanor-Rigby
Octubre de 2016, Beckenham, periferia de Londres
Todo parecía normal, pero nada lo era. Maggie estaba apoyada en el marco de la puerta, haciendo rodar entre los dedos un cigarrillo apagado. Algo le decía que encenderlo daría validez a las tonterías que acababa de leer.
Muy tiesa en mi silla, como una alumna sentada en primera fila que no quiere atraer sobre sí la ira de la profesora, sostenía la carta en la mano, en un estado cercano al estupor religioso.
—Reléela —me ordenó Maggie.
—Por favor. Reléela, por favor —no pude evitar corregirla.
—¿Quién de las dos se ha plantado en casa de la otra en plena noche? Así que no me des la tabarra, haz el favor…
¿Cómo podía Maggie pagar el alquiler de un apartamento de dos habitaciones cuando a mí, que tenía un trabajo de verdad, apenas me alcanzaba para un estudio? Nuestros padres debían de haberla ayudado, estaba claro. Y si seguía ocupándolo ahora que mamá había muerto, era porque papá estaba en el ajo, y eso era lo que me molestaba. Algún día tendría que atreverme a preguntárselo en una cena familiar. Sí, pensaba, algún día reuniré el valor de afirmarme de una vez por todas frente a mi hermana menor y de ponerla en su sitio cuando me habla mal, y un montón de cosas más que se me ocurrían para no pensar en esa carta que iba a releerle a Maggie puesto que acababa de ordenármelo.
—¿Te ha comido la lengua el gato, Rigby?
Odio cuando Maggie me acorta el nombre quitándole la parte femenina. Y ella lo sabe de sobra. Pese a lo mucho que nos queremos, nos cuesta llevarnos bien. De niñas, a veces llegábamos a arrancarnos el pelo a mechones cuando nos peleábamos, y esas peleas fueron a peor en la adolescencia. Discutíamos hasta que Michel se agarraba la cabeza con las manos, como si un mal destilado por la maldad de sus hermanas le latiera en las sienes y lo martirizara. Entonces dejábamos a un lado la discusión, cuyo motivo hacía tiempo que habíamos olvidado, y, para convencerlo de que no era más que un juego, nos abrazábamos y, fingiendo que jugábamos al corro, lo arrastrábamos a él alegremente para que se nos uniera.
Maggie soñaba con tener mi cabello pelirrojo y mi apariencia serena, creyendo que nada podía afectarme. Yo en cambio me moría por su melena morena, que tantas burlas me habría evitado en el colegio, su belleza imperturbable y su aplomo. Nos enfrentábamos por todo, pero si un desconocido o nuestros padres criticaban a una de las dos, la otra acudía al rescate enseñando los dientes, dispuesta a morder para proteger a su hermana.
Suspiré y empecé a leer en voz alta.
Querida Eleanor:
Me disculpará que la llame así, pero los nombres compuestos me parecen demasiado largos, aunque el suyo es precioso, pero ese no es el objeto de esta carta.
Imagino que habrá vivido el fallecimiento repentino de su madre como una profunda injusticia. Estaba hecha para ser abuela, morir de muy anciana en su cama, rodeada por su familia, a la que tanto había dado. Era una mujer notable, dotada de una gran inteligencia y capaz de lo mejor y de lo peor, pero usted solo conoció lo mejor.
Así son las cosas, no sabemos de nuestros padres más que lo que estos quieren contarnos, lo que queremos ver de ellos, y olvidamos, porque es lo natural, que tuvieron una vida antes de nosotros. Quiero decir que tuvieron una vida solo suya, que conocieron el sufrimiento de la juventud, así como sus mentiras. Ellos también tuvieron que romper sus cadenas, que liberarse. La pregunta es: ¿cómo lo hicieron?
Su madre, por ejemplo, renunció hace treinta y cinco años a una fortuna considerable. Pero esa fortuna no era fruto de una herencia. Entonces, ¿en qué condiciones la consiguió? ¿Le pertenecía o la robó? Si no la robó, ¿por qué renunciar a ella? Le corresponde a usted dar respuesta a todas estas preguntas, si es que le interesa hacerlo. En caso afirmativo, le sugiero que lleve a cabo sus pesquisas con inteligencia. Como bien imaginará, una mujer tan sensata como su madre no enterraría sus secretos más íntimos en un lugar fácil de encontrar. Cuando haya descubierto las pruebas de que mis preguntas tienen fundamento —sé que en un primer momento su reacción será no creerme—, llegado el momento tendrá que venir a mi encuentro, pues vivo en la otra punta del globo. Pero por ahora debo dejarla reflexionar. Tiene mucha tarea por delante.
Disculpe también que mantenga el anonimato, no crea que es por cobardía, si obro así es por su propio bien.
Le recomiendo encarecidamente que no hable con nadie de esta carta, ni con Maggie ni con su padre, y que la destruya nada más leerla. Conservarla no le sería de ninguna utilidad. Crea en la sinceridad de mis palabras; le deseo lo mejor y le hago llegar, aunque con retraso, mi más sentido pésame.
—Este texto está redactado de manera bastante astuta —dije—. Es imposible saber si quien lo ha escrito es un hombre o una mujer.
—Hombre o mujer, está mal de la cabeza. Lo único sensato de esta carta es el consejo de destruirla…
—Y el de no hablar de ella con nadie, sobre todo contigo…
—Ese has hecho bien en no seguirlo.
—Ni con papá.
—Pues ese más vale que lo sigas, porque paso de preocuparlo con estas tonterías.
—¡Deja de decirme siempre lo que tengo o no tengo que hacer, la hermana mayor soy yo!
—¿Qué pasa, que tener un año más te confiere una inteligencia superior? Si así fuera, no habrías corrido a mi casa a enseñarme esta carta.
—No he corrido, la recibí anteayer —precisé.
Maggie acercó una silla y se sentó frente a mí. Había dejado la carta sobre la mesa. La acarició, apreciando la calidad del papel.
—No me digas que te crees una palabra de todo esto —me soltó.
—No lo sé… Pero ¿por qué perdería alguien el tiempo en escribir esta clase de cosas si no son más que mentiras? —le contesté.
—Porque en todas partes hay locos dispuestos a lo que sea por hacer daño a la gente.
—A mí no, Maggie. Dirás que mi vida es aburrida, pero que yo sepa no tengo enemigos.
—¿Ningún hombre al que hayas hecho daño?
—Ya me gustaría, pero por ese lado no hay nada hasta donde alcanza la vista.
—¿Y el periodista aquel?
—Jamás sería capaz de tamaña ignominia. Además, quedamos como amigos.
—Entonces ¿cómo es que el autor de esta porquería sabe mi nombre?
—Sabe eso y mucho más sobre nosotros. Si no ha mencionado a Michel es porque…
Maggie hizo girar su mechero sobre la mesa.
—… estaba seguro de que no irías a molestar con esto a nuestro hermano. De lo que se deduce que sabe cómo es Michel. Reconozco que da un poco de miedo —dijo de pronto.
—¿Qué hacemos? —le pregunté.
—Nada, no hacemos nada, es la mejor manera de no entrar en su juego. Tiramos esta patraña a la basura y seguimos con nuestra vida.
—¿Tú ves a mamá dueña de una fortuna cuando era joven? No tiene ningún sentido, siempre nos ha costado llegar a fin de mes. De ser verdad que era rica, ¿por qué habríamos vivido con estrecheces?
—No exageres, tampoco éramos tan pobres, nunca nos faltó de nada —replicó Maggie, enfadada.
—A ti no te ha faltado nunca de nada, no te has enterado de un montón de cosas.
—¿Ah, sí, cuáles?
—Pues lo que nos costaba llegar a fin de mes, precisamente. ¿Crees que mamá daba clases particulares por gusto, o que papá se pasaba los fines de semana corrigiendo manuscritos porque sí?
—Era editor, y mamá, profesora; pensaba que eso formaba parte de su trabajo.
—Pues no, pasadas las seis de la tarde ya no tenía nada que ver con su trabajo. Y en vacaciones, cuando nos mandaban de campamento, ¿te crees que ellos mientras se iban al Caribe? Pues no, se quedaban trabajando. Mamá hasta hizo sustituciones de recepcionista en un hospital.
—¿Mamá? —repitió Maggie, estupefacta.
—Tres años seguidos, cuando tú tenías trece, catorce y quince años.
—¿Y por qué tú estabas al tanto y yo no?
—Porque yo les preguntaba las cosas. Ya ves como sí cuenta tener un año más.
Maggie calló un instante.
—Entonces no —prosiguió—, la idea de que nuestra madre ocultara un fortunón no tiene ningún sentido.
—Aunque fortuna no quiera decir dinero necesariamente.
—Si no se trata de una verdadera fortuna, ¿por qué habría insinuado el autor de la carta que no era fruto de una herencia?
—También nos recomienda que seamos hábiles investigando, quizá sea una manera de indicarnos que su prosa es más sutil de lo que parece.
—Eso son muchos «quizá». Deshazte de esta carta, olvida incluso que la has recibido.
—¡Sí, seguro! Conociéndote, no vas a tardar ni dos días en poner patas arriba la casa de papá.
Maggie cogió el mechero y se encendió el cigarrillo. Le dio una profunda calada y exhaló el humo en vertical.
—De acuerdo —dijo por fin—. Mañana, cena familiar aquí en mi casa. Tú te ocupas de cocinar y yo, de sonsacar a papá. Solo para quedarnos tranquilas, pero estoy convencida de que será una pérdida de tiempo.
—Mañana pedirás unas pizzas e interrogaremos juntas a papá. Pero lo haremos discretamente, porque estará también Michel.
4
Ray
Octubre de 2016, Croydon, periferia de Londres
Le encantaba la idea de cenar con sus hijos, pero habría preferido que fuera en su casa. A Ray nunca le había gustado salir, y a su edad la gente ya no cambia. Cogió del armario su americana de espiguilla. Iría a recoger a Michel, sería una ocasión para conducir su viejo Austin. Ya no lo cogía para ir a la compra desde que habían abierto un pequeño supermercado a cinco minutos de su casa. Su médico le había mandado que caminara un mínimo de quince minutos todos los días, era indispensable para sus articulaciones. Le traían sin cuidado sus articulaciones, pero ya no sabía qué hacer con su cuerpo desde que se había quedado viudo. Metió tripa al mirarse al espejo y se echó el pelo hacia atrás con la mano. También le traía sin cuidado hacerse viejo, pero echaba de menos la melena de su juventud. El dineral que se gastaba el gobierno en guerras que no servían para nada habría sido mejor invertirlo en dar con algo para evitar la calvicie. Si hubiera podido volver a tener treinta años, habría convencido a su mujer de poner su talento como química al servicio de la ciencia en lugar de ser profesora. Habría dado con la fórmula mágica, se habrían hecho ricos y habrían pasado la vejez viajando a los mejores hoteles del mundo entero.
Cambió de opinión al coger la gabardina. Viajar solo siendo viudo habría sido aún más triste, y además a él no le gustaba salir. Era la primera vez que Maggie organizaba una cena en su casa. ¿Quizá fuera a anunciarles que se casaba? Se preguntó enseguida si todavía cabría en su esmoquin. En el peor de los casos se pondría a dieta, siempre que Maggie le dejara tiempo para perder dos o tres kilos, como mucho cinco, tampoco había que exagerar, quitando algunos michelines aquí y allá, poca cosa en realidad, había conservado bastante bien la línea. La impaciente de Maggie era capaz de anunciarle como si tal cosa que la boda se celebraría el fin de semana siguiente. ¿Y qué podía comprarle de regalo? Se fijó en que tenía los párpados un poco caídos, se presionó con el índice bajo el ojo derecho y vio que eso lo rejuvenecía, pero también que parecía medio tonto. Podía pegarse dos trozos de celo debajo de los ojos, sería el hazmerreír de todos. Ray hizo varias muecas ante el espejo y le entró la risa. De buen humor, cogió su gorra, lanzó y atrapó en el aire las llaves del coche y salió de su casa con el brío de un hombre joven.
El Austin olía a polvo, un olor a viejo de lo más elegante que solo emanan los automóviles de colección. Su vecino protestaba diciendo que una ranchera A60 no podía considerarse como tal, ¡pero era pura envidia! A ver dónde había hoy en día salpicaderos de auténtico palisandro, hasta el reloj era una antigüedad. Ray lo había comprado de segunda mano, ¿cuándo había sido? Aún no habían nacido los mellizos. Por supuesto que no habían nacido, al volante de ese coche había ido a buscar a su mujer a la estación cuando se volvieron a encontrar. Y pensar que ese coche los había acompañado toda la vida… ¿Cuántos kilómetros habían recorrido en ese Austin? 224.653, uno más cuando llegara a casa de Michel. Si eso no era un automóvil de colección… ¡Menudo imbécil su vecino!
Le resultaba imposible mirar el asiento del copiloto sin entrever el fantasma de su mujer. Todavía la veía inclinarse para abrocharse el cinturón de seguridad. Nunca conseguía ponérselo y despotricaba, acusándolo de haberlo acortado para gastarle una broma y hacerle creer que había engordado. Era cierto que lo había hecho dos o tres veces, pero no más. Bueno, quizá alguna más sí, ahora que lo pensaba. Estaría bien que a uno pudieran enterrarlo en su coche. Aunque, bueno, habría que agrandar considerablemente los cementerios, y eso no sería muy ecológico.
Ray aparcó delante del edificio donde vivía Michel. Tocó dos veces la bocina y, mientras lo esperaba, se puso a observar a los peatones en las aceras brillantes de agua. Que no se quejara la gente de la lluvia inglesa, ningún país era tan verde.
Una pareja llamó su atención. El hombre no parecía muy feliz. Si de verdad había un Dios, era ese tipo quien debería haberse quedado viudo y no Ray. El mundo estaba de verdad mal hecho. ¿Por qué tardaba siempre tanto Michel en salir de casa? Porque tenía que asegurarse de que cada cosa estuviera en su sitio, la llave del gas cerrada (aunque hacía muchísimo que ya no utilizaba la cocina de gas), que todas las lámparas estuvieran apagadas, salvo la de su habitación, que dejaba siempre iluminada, y que la puerta del frigorífico quedara bien cerrada. La junta estaba vieja. Iría a cambiársela un día que Michel estuviera en el trabajo. Se lo diría una vez hecho el arreglo. Ahí estaba por fin, con su sempiterna gabardina, que no se quitaba ni en verano, y a Michel era imposible convencerlo de cambiar de ropa.
Ray se inclinó para abrirle la puerta del coche: Michel entró, besó a su padre, se abrochó el cinturón y se puso las manos sobre las rodillas. Miró la carretera fijamente cuando el coche arrancó y dos manzanas después por fin sonrió.
—Estoy contento de que cenemos todos juntos, pero es raro que vayamos a casa de Maggie.
—¿Y por qué es raro, hijo? —quiso saber Ray.
—Maggie nunca cocina, por eso es raro.
—Me ha parecido entender que esta noche se celebra algo, ha encargado unas pizzas.
—Ah, entonces es menos raro, pero aun así —contestó Michel siguiendo con la mirada a una chica que cruzaba la calle.
—No está mal —comentó Ray con un silbido.
—Un poco desproporcionada —opinó Michel.
—¡Qué dices, pero si está cañón!
—La estatura media de un individuo de sexo femenino en 2016 es de un metro setenta, esa mujer mide por lo menos un metro ochenta y cinco. Es, pues, muy alta.
—Si tú lo dices, pero a tu edad yo habría apreciado esa clase de desproporción.
—Prefiero que sea…
—¡Más baja!
—Sí, eso, más baja.
—Para gustos, los colores, ¿verdad?
—Quizá, pero no entiendo qué tiene que ver.
—Es una expresión, Michel. Se emplea para decir que hay mucha variedad en el gusto.
—Sí, eso parece lógico, pero no la primera expresión que has utilizado, que no tiene ningún sentido, sino la segunda. Se corresponde con lo que yo he podido constatar.
El Austin se incorporó al bulevar, entre todo el tráfico. Volvió a caer una fina lluvia, la típica lluvia inglesa, que en pocos minutos dejó las aceras relucientes.
—Creo que tu hermana va a anunciarnos que se casa.
—¿Cuál de ellas? Tengo dos.
—Maggie, supongo.
—Ah, ¿y por qué supones eso?
—Por instinto paterno, tú hazme caso. Y si te lo comento ahora, es por una razón. Cuando nos lo anuncie, quiero que sepas que es una buena noticia, y que por consiguiente manifiestes alegría.
—Ah, ¿y eso por qué?
—Porque si no lo haces, tu hermana se pondrá triste. Cuando la gente te anuncia algo que la hace feliz, espera que compartas su felicidad.
—Ah, ¿y eso por qué?
—Porque es una manera de mostrarle a la gente nuestro cariño.
—Comprendo. ¿Y casarse es una buena noticia?
—No es fácil contestarte a eso. En principio, sí.
—¿Y su futuro marido estará ahí?
—Puede, con tu hermana nunca se sabe.
—¿Cuál de ellas? Tengo dos.
—Ya sé que tienes dos, soy responsable de su nacimiento, te recuerdo, bueno, junto con tu madre, claro.
—¿Y estará mamá?
—No, tu madre no estará. Ya sabes por qué, te lo he explicado muchas veces.
—Sí, lo sé, porque ha muerto.
—Eso es, porque ha muerto.
Michel miró por la ventanilla antes de volver la cabeza para mirar a su padre.
—Y para mamá y tú, ¿fue una buena noticia cuando os casasteis?
—Una noticia fantástica, hijo. Y si pudiera volver atrás, me habría casado con ella antes. Así que para Maggie también será una buena noticia; estoy seguro de que tenemos un don en la familia para los matrimonios felices.
—Ah. Lo comprobaré mañana en la universidad, pero no creo que eso sea de orden genético.
—¿Y tú, Michel, eres feliz? —le preguntó Ray con ternura.
—Sí, creo que sí… Lo soy ahora que Maggie se va a casar y que sé que será un matrimonio feliz puesto que tenemos ese don en la familia, pero aun así me da un poco de miedo conocer a su marido.
—¿Qué es lo que te da miedo?
—Pues que no sé si nos llevaremos bien.
—Ya lo conoces. Es Fred, un tipo alto, muy simpático, hemos ido varias veces a cenar a su pub. Bueno, supongo que es con él con quien se va a casar, aunque con tu hermana nunca se sabe.
—Qué pena que mamá no pueda venir la noche en que su hija nos anuncia que se casa.
—¿Cuál de ellas? Tengo dos —le contestó Ray sonriendo.
Michel reflexionó un instante y luego sonrió él también.
5
May
Octubre de 1980, Baltimore
La moto subía la ladera de la colina. Cada vez que Sally-Anne aceleraba, la rueda trasera salpicaba barro. Unas cuantas curvas más y se vería la casa. May no tardó en divisar a lo lejos las elegantes verjas negras, rematadas en puntas de metal labrado, que protegían la propiedad de los Stanfield. Cuanto más se acercaban, más fuerte se agarraba May a la cintura de Sally-Anne, y lo hizo con tanta fuerza que esta se rio, gritándole al viento:
—Yo también tengo miedo, pero por eso mismo es tan estimulante esta aventura.
El ronroneo del motor de la Triumph era demasiado potente para que May oyera la frase entera, solo le llegaron las palabras «miedo» y «estimulante», y eso era exactamente lo que ella sentía. Seguramente era eso lo que definía una relación perfecta, estar en la misma onda que la otra persona.
Sally-Anne cambió de marcha, inclinó la máquina para tomar la última curva, de ciento ochenta grados, aceleró y se incorporó al salir de la curva. Dominaba la Triumph con una agilidad que haría palidecer de envidia a cualquier motero. Última línea recta, ahora la casa se distinguía claramente en lo alto de la colina. Con su peristilo pretencioso, dominaba el valle entero. Solo los nuevos ricos y los advenedizos apreciaban un lujo tan ostentoso, y sin embargo los Stanfield se contaban entre las familias de notables más antiguas de la ciudad, habían participado incluso en su fundación. Corría el rumor de que habían empezado a amasar su fortuna explotando a los esclavos que cultivaban sus tierras; otras voces, por el contrario, sostenían que habían sido de los primeros en liberarlos, y que algunos miembros de la familia habían pagado ese hecho con su propia sangre. La historia variaba según el barrio en el que se contara.
Sally-Anne dejó la Triumph en el aparcamiento reservado a los empleados. Apagó el motor, se quitó el casco y se volvió hacia May, que se estaba bajando de la moto.
—Tienes justo delante la puerta de servicio, llama y di que has quedado con «la señorita Verdier».
—¿Y si está en casa?
—Si así fuera, tendría el don de la ubicuidad, porque esa mujer que se dirige al Ford negro que ves allá es precisamente la señorita Verdier. Ya te lo he dicho, todos los días a las once se toma un descanso, se sube a su precioso coche y se va al centro a darse un masaje… Bueno, es una manera de hablar, porque no se limita a darse un masaje.
—¿Y cómo sabes tú eso?
—La he seguido lo bastante estas últimas semanas, y cuando te digo que la he seguido, créeme que ha sido muy de cerca, así que puedes quedarte tranquila.
—No habrás llevado el vicio hasta…
—No tenemos tiempo para charlas, May, a Verdier le cuesta llegar al clímax, pero dentro de cuarenta y cinco minutos habrá tenido su orgasmito matutino y, después de tomarse un sándwich de beicon y una Coca-Cola en el bar de al lado para recuperar fuerzas, volverá corriendo. Y, ahora, venga, te sabes el plan de memoria, lo hemos ensayado mil veces.
May se quedó plantada delante de su amiga; Sally-Anne notó que le faltaba seguridad, así que le dio un abrazo, le dijo que era preciosa y que todo saldría bien. La esperaría en el aparcamiento.
May cruzó la carretera y se plantó delante de la puerta de servicio, aquella por la que entraban en la casa los periódicos, la comida, la bebida y las flores, así como todo lo que la señora Stanfield o su hijo compraban en la ciudad. Con mucha educación le anunció al mayordomo que acudió a abrir que tenía cita con la señorita Verdier para una entrevista. Como había previsto Sally-Anne, impresionado por la autoridad natural que le daba el acento británico que acababa de imitar, el empleado no le preguntó nada y se limitó a hacerla pasar. Comprendió que había llegado con antelación a su cita, y como no procedía hacer esperar en el vestíbulo a alguien de su condición, la llevó, como también había previsto Sally-Anne, a un saloncito de la primera planta.
Con aire contrito, la invitó a sentarse en un sillón. La señorita Verdier había salido, solo un momento, añadió, antes de precisar que seguramente no tardaría en volver. Le ofreció un refresco. May le dio las gracias, pero no tenía sed. El mayordomo se retiró dejándola sola en esa opulenta habitación, contigua al despacho de la secretaria del señor Stanfield.
En el saloncito había un velador entre dos sillones de terciopelo, a juego con las cortinas de las ventanas. Una alfombra de Aubusson decoraba el parqué oscuro de haya, las paredes estaban revestidas de madera y del techo colgaba una pequeña araña de cristal.
Presentarse, subir la gran escalera hasta la primera planta y recorrer el largo pasillo que dominaba el vestíbulo hasta llegar al salón le había llevado diez minutos. Era indispensable que abandonara la casa antes de que volviera la secretaria, ninfómana a ratos. La idea de lo que estaba haciendo en un turbio salón de masajes del centro debería haberla divertido, Sally-Anne y ella se habían reído de ello mientras ensayaban su plan. Pero ahora que tenía que entrar en su despacho y cometer un allanamiento que la pondría de facto fuera de la ley, se sentía insegura. Si la sorprendían, llamarían a la policía, y esta no tardaría en atar todos los cabos. Ya no la acusarían de una simple intrusión. Pero no debía pensar en eso, ahora no. Tenía la boca seca, debería haber aceptado el vaso de agua que le había ofrecido el mayordomo, pero habría perdido demasiado tiempo. Ponerse de pie y dirigirse a esa puerta. Girar el picaporte y entrar.
Eso fue exactamente lo que hizo, con una determinación que la dejó pasmada. Actuaba como un autómata programado para ejecutar una tarea muy precisa.
Una vez dentro, cerró la puerta suavemente. Era muy probable que el señor de la casa estuviera en la habitación contigua, y no ignoraba que su asistente se ausentaba a esa hora.
Recorrió el despacho con la mirada, asombrada por la moderna decoración, que contrastaba con la del resto de las habitaciones de la casa que ella conocía. Una reproducción de un cuadro de Miró decoraba la pared frente a un escritorio de madera clara. Bien pensado, puede que no fuera una reproducción. No tenía tiempo de acercarse para averiguarlo. Apartó el sillón, se arrodilló delante de la cajonera y se sacó del bolsillo la ganzúa escondida en un pañuelo de papel.
Se había entrenado mil veces en un mueble del mismo tipo para aprender a forzar la cerradura sin romperla. Una cerradura de tambor de levas modelo Yale, para la que un conocido de Sally-Anne le había recomendado y vendido una ganzúa palpadora de cabeza de medio diamante. De ángulo amplio en el extremo y estrecho en la base, fácil de introducir y de sacar. Recordó la lección: evitar raspar el interior para no desprender ninguna limadura de hierro, que bloquearía el mecanismo y dejaría señales del delito; sostener el mango en horizontal con respecto al bombín, introducir despacio la ganzúa, palpar los pistones, aplicando sobre cada uno una suave presión para levantarlos sin estropearlos. Sintió que el primero llegaba a la línea de corte, avanzó despacio la cabeza de la ganzúa hasta levantar el segundo y, después, el tercero. May contuvo la respiración e hizo girar lentamente el rotor de la cerradura, liberando por fin el cajón.
Lo que le quedaba por hacer era igual de delicado, a saber, cerrar y extraer la herramienta. May tuvo cuidado de no moverla al abrir el cajón.
Unas gafas, una polvera, un cepillo, un pintalabios, un bote de crema para las manos… ¿dónde estaba la maldita carpeta? Cogió un montón de documentos, los dejó en la mesa y se puso a estudiarlos uno a uno. La lista de invitados apareció por fin, y May sintió que se le aceleraba el corazón al pensar en el riesgo que suponía para ella añadir dos nombres a esa lista.
—Tranquila, May —murmuró—, ya casi lo tienes.
Echó un vistazo al reloj de pared, aún podía seguir allí quince minutos más sin exponerse demasiado. ¿Y si la señorita Verdier llegaba hoy antes al clímax?
—No pienses en eso, no recorre todo ese trecho para privarse de los preliminares, si tuviera prisa, se satisfaría ella solita.
May miró la máquina de escribir que estaba sobre la mesa, una Underwood de las más clásicas. Colocó la hoja en el soporte, levantó la varilla y giró la rueda del interlineado. El papel se enrolló alrededor del rodillo antes de volver a aparecer.
May se dispuso a teclear los nombres falsos que quería añadir, uno para ella y otro para Sally-Anne y, debajo, la dirección del apartado de correos que habían abierto la semana anterior en la estafeta central. No cabía duda de que, algún día, la policía examinaría de cerca esa lista, buscando en ella a los culpables del delito. Pero esos nombres falsos sin domicilio real no aportarían ninguna pista. Tecleó el primero, con cuidado de presionar suavemente las teclas para ahogar el traqueteo de los martillos que golpeaban la cinta entintada. Después manipuló con sumo cuidado la palanca del carro, tratando de evitar el tintineo que acompañaba el cambio de línea. Pese a todo sonó.
—¿Señorita Verdier? ¿Ha vuelto usted ya?
La voz llegó de la habitación contigua. May se paró, petrificada. Se arrodilló despacio y se acurrucó en posición fetal debajo del escritorio. Oyó acercarse un ruido de pasos, la puerta se entreabrió, y el señor Stanfield, con la mano en el picaporte, asomó la cabeza.
—¿Señorita Verdier?
El despacho estaba tan ordenado como siempre, su secretaria era la encarnación del orden, y apenas se fijó en la máquina de escribir. Menos mal, pues la señorita Verdier nunca se habría ausentado dejando una hoja en el carro. Se encogió de hombros y cerró la puerta, mascullando que serían imaginaciones suyas.
Tuvieron que pasar varios minutos para que a May dejaran de temblarle las manos. En realidad, le temblaba el cuerpo entero, nunca había tenido tanto miedo en su vida.
El tictac del reloj de pared le hizo recuperar el aplomo. Como mucho le quedarían unos diez minutos. Diez minutitos de nada para teclear el segundo nombre y la dirección que lo acompañaba, dejar la hoja en su lugar, cerrar el cajón con llave, extraer la ganzúa y abandonar la casa antes de que volviera la secretaria. May se había retrasado, ya debería haberse reunido con Sally-Anne, que estaría muerta de preocupación.
—Concéntrate, maldita sea, no tienes ni un segundo que perder.
Una tecla, otra más, y otra… Si el viejo de al lado oía el traqueteo del teclado esta vez no se contentaría con una mirada furtiva.
Listo. Ya solo le quedaba hacer girar el rodillo y liberar la hoja. Dejarla exactamente en su sitio entre el montón de documentos, alinearlos bien en bloque, sobre la alfombra para no hacer ruido. Guardarlos en el cajón y cerrarlo, contener la respiración al girar la ganzúa, oír el clic de los pistones, nada de eso es fácil cuando te late el corazón hasta en las sienes y se te perla la frente de sudor… Un milímetro más.
—No pierdas la calma, May, si se bloquea la ganzúa, todo se va al traste.
Y se le había bloqueado muchas veces en los ensayos.
La extrajo por fin, se la guardó en el bolsillo, cogió de paso el pañuelo de papel y se enjugó la palma de la mano y la frente. Si el mayordomo la veía irse empapada en sudor, sospecharía.
Volvió al saloncito, se ajustó el abrigo y salió. Recorrió el largo pasillo rezando para no cruzarse con nadie. La gran escalera apareció ante ella, la bajó sin precipitación. Aún tenía que decirle al mayordomo con tono tranquilo que no podía esperar más y que volvería otro día.
Tuvo suerte, el vestíbulo estaba desierto. Llevó la mano al picaporte de la puerta de servicio y la abrió. Sally-Anne la miraba desde el aparcamiento, sentada en su moto. May tenía la impresión de que las piernas no la sostenían, pero avanzó hacia ella. Su amiga le pasó el casco y le indicó con un gesto que se subiera a la Triumph. Un golpe de talón y el motor rugió.
En la curva siguiente se cruzaron con el Ford negro que subía hacia la casa. Sally-Anne entrevió el rostro de la señorita Verdier, estaba radiante, con una sonrisa maliciosa en los labios. Sally-Anne lucía la misma sonrisa, pero por otros motivos.
6
Eleanor-Rigby
Octubre de 2016, Beckenham
Llevábamos media hora en la mesa y Maggie seguía sin anunciarnos su boda con Fred, ese tipo alto tan simpático que regentaba un gastropub en Primrose Hill. Michel estaba encantado, por dos motivos. Primero, porque le hacía mucha gracia el nerviosismo de nuestro padre, que se agitaba en su silla y apenas había probado un bocado de pizza. Para que Ray no cenara tenía que estar de verdad distraído por algo, y Michel sabía muy bien por qué. Pero por lo que se alegraba más aún era porque a él Fred no le parecía tan simpático. La manera en que lo trataba, su hipócrita solicitud, lo incomodaban. Era como si se creyera superior a él. La cocina de su pub era buena, pero a Michel no le entusiasmaba tanto como los libros que devoraba en la biblioteca. Conocía casi todos los títulos y las secciones a las que pertenecían. Aunque eso no tenía nada de extraordinario, pues era él quien los guardaba en su sitio en los estantes. A Michel le gustaba mucho su trabajo. Siembre reinaba el silencio, y pocos trabajos podían ofrecer esa tranquilidad. Los lectores eran por lo general bastante amables, y encontrarles lo antes posible lo que buscaban le hacía sentirse útil. Lo único que le molestaba era ver los libros abandonados sobre las mesas al terminar la jornada. Por otro lado, si los lectores fueran ordenados, tendría menos trabajo. Era lógico.
Antes de que le confiaran ese empleo, Michel trabajaba en un laboratorio. Consiguió el puesto gracias a las notas obtenidas en el examen de último curso en la universidad. Tenía un don para la química, la tabla periódica de los elementos era para él la fuente de un lenguaje evidente. Pero su empeño en experimentar con todas las posibilidades puso fin, en aras de la seguridad, a una corta carrera que se anunciaba prometedora. Papá protestó por la injusticia y criticó la estrechez de miras de sus jefes, pero fue inútil. Tras una época en la que vivió recluido en su casa, Michel recuperó la alegría de vivir al conocer a Véra Morton, directora de la biblioteca municipal. Ella le dio una oportunidad, y él se impuso el deber de no defraudarla jamás. La facilidad con la que se puede hoy en día investigar por Internet había repercutido en el número de usuarios de la biblioteca, a veces pasaba un día entero sin que acudiera un solo lector, pero Michel aprovechaba entonces para leer tratados de química o, y esta era otra de sus pasiones, biografías.
Observaba a mi padre en silencio desde el principio de la cena. Maggie, en cambio, no paraba de hablar, para no decir nada, de hecho, o al menos nada que justificara ese monopolio de la palabra. Y su locuacidad preocupaba mucho a Michel. Que estuviera tan estresada tal vez presagiaba un anuncio que no tenía ganas de escuchar. Cuando Maggie se sentó frente a papá y le cogió la mano, Michel debió de pensar que probablemente lo hacía para engatusarlo. Maggie no era muy dada al contacto físico. Cada vez que la abrazaba, al saludarla o al despedirse de ella, se quejaba, protestando por que no la dejaba respirar. Y eso que Michel ponía cuidado en no abrazarla demasiado fuerte. Concluyó que se trataba de una treta para acortar sus abrazos, y si no le gustaba abrazar a su propio hermano, ello demostraba que su teoría era acertada.
Papá, igual de sorprendido que él por ese arranque de cariño, contuvo la respiración, confiando en que la gran noticia no se hiciera esperar más. Que Maggie se casara era algo normal, pero lo que quería saber era cuándo.
—Bueno, cariño, basta de charlas, esta espera me está matando. ¿Cuándo será? Lo ideal sería dentro de tres meses; uno al mes es lo razonable, porque a mi edad ya no se pierden así como así, ¿sabes?
—Perdona —contestó Maggie—, pero ¿de qué me estás hablando?
—¡De los kilos que tengo que perder para caber en el esmoquin!
Miré a mi hermana, estábamos ambas perplejas. Michel suspiró y acudió en auxilio de todos nosotros.
—Para la boda. El esmoquin es para la boda —explicó.
—Para eso nos has reunido —añadió papá—. Y, de hecho, ¿dónde está?
—¿Quién?
—El simpático de Fred —contestó Michel lacónicamente.
—Vamos a esperar un poco, y si no estáis mejor dentro de media hora, os llevo a los dos al hospital —dijo Maggie.
—Mira, Maggie, como sigas así, al final te vamos a llevar a ti a urgencias. ¿Qué modales son esos? Me pondré el esmoquin, caiga quien caiga. Siempre me ha quedado un poco grande, así es que si contengo la respiración tendría que ser capaz de abrochármelo. Bueno, es marrón, no se va de marrón a una boda, pero ante circunstancias excepcionales, medidas excepcionales… Después de todo, estamos en Inglaterra, no en Las Vegas, así que si no se dispone de un plazo razonable para prepararse para tamaño acontecimiento, pues no se dispone y punto.