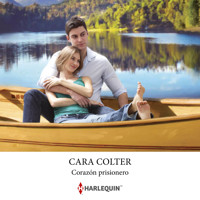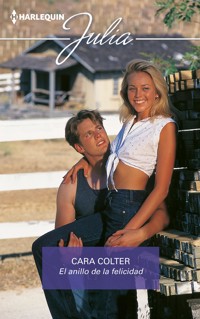2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
J.D. Turner no podía permitir que Tally eligiera un compañero sin antes saber todo lo que podía haber entre un hombre y una mujer. Sobre todo si aquella belleza iba a criar a su pequeño. Por eso había decidido enseñarle personalmente lo que era el verdadero amor. Tally Smith tenía un plan para encontrar al hombre perfecto, casarse y formar la familia ideal para el pequeño Jed... Al menos hasta que J.D. la secuestró con la excusa de enseñarle lo que realmente necesitaban el niño y ella. Bueno, pues Tally también podía decírselo: ¡el niño y ella lo necesitaban a él!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Cara Colter
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Lo que toda mujer debe saber, n.º 1837 - abril 2016
Título original: What a Woman Should Know
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8179-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A John David Turner le gustaba cantar. Cuanto más alto, mejor. Le gustaba cantar hasta que vibraran las paredes. Cantaba cuando estaba contento y aquel había sido un buen día a pesar de que se había hecho daño en el hombro arreglando el motor del Mustang del 72 de Clyde Walters.
Por supuesto, sólo había un lugar en el mundo en el que un hombre con semejante voz, áspera y fuerte, pudiera cantar: la ducha.
Mientras el agua caliente le aliviaba los músculos doloridos, se deleitó a sí mismo con una preciosa canción.
–Annabel era una vaca de una belleza inusual…
Subió en la última nota hasta emitir una aullido parecido al de los coyotes que, a veces, en verano, le contestaban.
Se calló para ver si, dado que estaba en verano, sucedía.
Tenía todas las ventanas de la casa abiertas para que la brisa de la noche le refrescara, pues aquel día había hecho calor.
Vivía y tenía el taller de coches a la salida de Dancer, en Dakota del Norte, para que cuando le apeteciera cantar solo los coyotes lo oyeran.
En ese momento, llamaron a la puerta.
Frunció el ceño y consideró no abrir. Nadie sabía que cantaba. Bueno, sólo una persona hacía mucho tiempo lo había oído y eso había sido porque había cometido la locura de cantar una canción de amor.
«No pienses en eso», se dijo.
Volvieron a llamar.
J.D. cerró el grifo y se secó. ¿Cómo se atrevían a fastidiarle la velada?
¿Por qué se había enfadado tanto? ¿Por la canción de amor, por la interrupción o por otra cosa? No lo sabía, pero estaba enfadado. Muy enfadado.
¿Quién sería? Probablemente, su amigo Stan, el otro soltero de la ciudad, único miembro junto a él del Club Del No Insistas, No Me Pienso Casar, conocido por sus iniciales CDNINMPC. A veces, se pasaba a verlo por las noches con un par de cervezas.
Como fuera él, al día siguiente todo Dancer iba a saber que J.D. cantaba en la ducha canciones sobre vacas. J.D. tuvo la sensación de que iba a estar años escuchando chistes sobre vacas.
Animado al pensar que quizá su amigo no dijera nada si consiguiera entretenerlo contándole sus avances con el Mustang, salió de la habitación y avanzó hacia el vestíbulo.
Al llegar, se paró en seco. La silueta femenina que estaba dada la vuelta no era Stan, desde luego.
Se había alejado de la puerta y estaba mirando hacia la ciudad. Obviamente, tenía frío. Llevaba una falda que en otra persona podría haber sido seria, de trabajo, pero en ella, no. En ella, la falda se aferraba de forma sensual a sus caderas y a sus nalgas y dejaba al descubierto sus largas y preciosas piernas.
Oh, sí. Aun de espaldas, la reconocía.
Los últimos rayos del atardecer arrancaban reflejos a su pelo rubio, que llevaba recogido en un moño del que se habían escapado algunos mechones.
A J.D. se le secó la boca y se recordó tiempo atrás cantando cierta canción de amor.
Se recordó que ya no era el mismo y, anudándose la toalla a la cintura, avanzó furibundo en dirección a la puerta.
Cinco años. Sin adiós. Sin carta. Sin llamada de teléfono. Sin explicaciones. ¿Y ahora aparecía de nuevo en su vida?
Elana Smith ya lo había cautivado una vez y no tenía intención de dejar que volviera a ocurrir, así que lo que iba a hacer era cerrar la puerta con llave.
Pero, a medida que se fue acercando a ella, su furia se disipó y, para su sorpresa, no sólo abrió la puerta sino que tomó a Elana del hombro, la giró y la besó.
No fue un beso de saludo.
No, fue un beso de castigo. Un beso salvaje con connotaciones de traición y de cinco años preguntándose por qué. Fue el beso de un hombre que había quedado maltrecho en el campo de batalla del amor, pero que había sobrevivido y se había vuelto más fuerte, duro y frío que nunca.
Elana intentó zafarse de sus garras y J.D. se alegró de ser mucho más fuerte que ella. Tras un leve forcejeo, Elana se rindió y lo besó.
En ese momento, cuando él bajó la guardia, aprovechó para soltarse y golpearlo con el bolso en la cabeza. ¡Debía de llevar un ladrillo dentro!
J.D. se apartó y la miró con el ceño fruncido.
–¿Cómo te atreves? –le espetó.
J.D. se fijó en su rostro. Oh, sí, era ella. Aquel rostro femenino ligeramente exótico. Recordaba perfectamente sus rasgos, aquellos increíbles pómulos, aquella nariz recta, aquella barbilla altiva.
Sin embargo, el tono que había empleado para dirigirse a él no era el suyo. No, aquella mujer no era Elana.
Se fijó en sus ojos. Elana los tenía azules y aquella mujer los tenía color violeta. Claro que podían ser lentillas.
La miró detenidamente. Parecía realmente enfadada. Aquellos labios… no, Elana tenía labios carnosos y aquellos eran finos.
J.D. maldijo. Acaba de besar a una desconocida que tenía la desgracia de parecerse a la mujer a la que una vez le cantó una canción de amor.
Era obvio que no le gustaba que sólo llevara una toalla a la cintura.
–Me ha estropeado la blusa –se quejó–. Y es de seda –añadió.
–Sí, me lo imaginaba.
La mujer lo miró como si estuviera convencida de que no tenía ni idea de telas y J.D. decidió dejarle claro que no era así.
–Sé que es seda porque se transparenta cuando está mojada.
La mujer lo miró con los ojos muy abiertos, se sonrojó y se cruzó de brazos.
–Demasiado tarde –dijo J.D.–. Ya lo he visto. Encaje.
–¡Oh! –exclamó la joven, indignada.
–No me vuelva a pegar a con el bolso, ¿eh?
–¡Pues deje de mirarme así!
–¿Así cómo?
–Como… como un lagarto.
J.D. Turner, consumado soltero que se preciaba de que todavía algunas mujeres se giraban por la calle a mirarlo, no daba crédito a sus oídos.
¿Un lagarto? Le entraron ganas de volver a besarla.
La miró atentamente.
Llevaba la blusa abrochaba hasta el cuello. Obviamente, no era Elana.
–¿En qué la puedo ayudar? –le preguntó cortante.
Aunque no fuera ella, estaba claro que tenía que ser un pariente. Tal vez, su hermana pequeña. En cualquier caso, nada que tuviera que ver con Elana podía ser bueno.
La joven se limpió los labios como si tuviera gérmenes y miró a su alrededor preocupada. J.D. entendió inmediatamente lo que se le estaba pasando por la mente.
Estaba en el porche de un desconocido que sólo llevaba una toalla a la cintura, que la acababa de besar, y el vecino más cercano no la iba a oír por mucho que gritara.
En otras circunstancias, habría intentado tranquilizarla, pero todo lo que tenía que ver con Elana significaba peligro. Había habido algo en el beso que le había indicado que había sido peligroso.
Aquella mujer de cara angelical era peligrosa aunque no lo pareciera.
Era más delgada que Elana, que tenía más curvas y a la que le gustaba enseñarlas. Elana era más sensual y solía vestir con minifaldas y cuero. Aquella joven llevaba un traje de chaqueta y parecía una institutriz.
¿Mary Poppins?
–¿En qué la puedo ayudar? –repitió con frialdad.
–En nada –contestó ella–. Ha sido un error –añadió, girándose para irse.
J.D. no sabía si se sentía aliviado o apesadumbrado por que se fuera ir sin decirle quién era. Justo cuando le iba a decir que esperara, ella se tropezó en el segundo escalón y cayó al suelo.
J.D. oyó su cabeza chocar contra el cemento y se apresuró a correr en su ayuda.
–¡No me toque! –gritó la joven, medio desmayada.
Se había hecho un corte en la frente que estaba sangrando e hinchándose por momentos.
–¡No me toque! –repitió.
J.D. la tomó en brazos sin dudarlo. Pesaba tan poco que su hombro ni se resintió.
–Bájeme –le dijo cerrando los ojos.
J.D. no le hizo caso e intentó no pensar en que se le estaba resbalando la toalla por las caderas. Entró por la puerta de la cocina y la dejó en una silla. La joven se intentó poner en pie.
–Siéntese –le ordenó poniéndose bien la toalla.
Ella lo miró desafiante, dio un paso hacia la puerta y se tuvo que volver a sentar a regañadientes.
J.D. se dio cuenta de que estaba mirando la cocina con ojos horrorizados. Los platos de los últimos tres o cuatro días estaban en el fregadero y el motor del Mustang estaba sobre la encimera.
Beauford, su perro, eligió aquel momento para salir de debajo de la mesa y ponerle la cabeza en el regazo. La miró con sus ojos tristones de basset y se puso a babear.
La joven lo apartó con asco.
–Animal asqueroso –dijo mirando las babas que le había dejado en la falda.
J.D. sabía que a Beauford le olía mal el aliento y que babeaba, pero no era una «animal asqueroso». Aquello no lo iba a tolerar. En cuanto se hubiera cerciorado de que la señorita remilgada estaba bien, fuera.
–¿Cuántos dedos hay aquí? –le preguntó.
–Tres –contestó ella.
–¿Qué día es hoy?
–Veintiocho de junio.
–¿Cuándo es su cumpleaños?
–¿Y cómo va a saber usted si lo digo bien o mal?
Tenía razón, lo que demostraba que tenía el cerebro bien. Había llegado el momento de echarla.
Lo malo era que parecía de esas personas que lo denuncian a uno si luego les pasa algo, así que J.D. fue hacia el congelador y sacó una bolsa de guisantes.
Se acercó y se lo puso en la frente. La joven volvió a intentar levantase.
–Tranquila, no le voy a hacer nada.
–Entonces, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho?
–¿Qué he hecho?
–¡Besarme!
–Ah, eso –dijo J.D. encogiéndose de hombros, como si ya no se acordara, cuando en realidad todavía tenía el sabor de sus labios en la boca–. La confundí con otra persona.
La joven lo miró como si ahora entendiera todo.
–Usted es Jed Turner, ¿verdad?
J.D. sintió una punzada en el estómago. Solo Elana lo llamaba así.
–John –la corrigió–. O J.D. o J.D. Turner.
–Tally Smith. Creo que conocía usted a mi hermana mayor, Elana –se presentó intentando disimular que estaba temblando como una hoja.
J.D. esperó sin decir nada. Se limitó a sujetarle la bolsa de guisantes en la cabeza. No pensaba ponérselo fácil.
–Sí, la conocí –contestó con frialdad como si no hubiera sido él quien le cantara una canción de amor.
La joven lo miró, tomó aire y se lanzó.
–Ha muerto.
Dos palabras. J.D. las asimiló con lentitud y se dio cuenta de que, para él, Elana había muerto hacía mucho tiempo.
No sabía qué decir. Menos mal que sonó el teléfono. Tomó la mano de Tally Smith, que era pequeña, suave y cálida, y se la puso sobre la bolsa.
–¿Señora Saddlechild? Sí, está listo. Diez dólares. Se lo llevaré mañana. De nada –dijo colgando.
Ojalá hubiera sido una llamada más larga.
La miró. Tally Smith, la hermana pequeña de Elana. Parecía tener unos veinticinco años. Elana era de su edad, así que de haber vivido tendría ahora treinta.
Se había levantado y estaba yendo hacia la puerta con la bolsa de guisantes en la cabeza.
–¿Cuándo ha muerto? –le preguntó.
Tally lo miró con tristeza.
–Hace casi un año.
–¿Y por qué ha venido a decírmelo? ¿Por qué ahora?
–No lo sé.
–¿Es usted de Saskatchewan? –le preguntó, refiriéndose a la población situada al otro lado de la frontera canadiense donde sabía que había nacido Elana.
Tally asintió.
–Ha recorrido una larga distancia para venir a verme.
Le podría haber explicado que había conocido a su hermana brevemente y que no la había vuelto a ver, pero no creyó que la desconocida estuviera interesada en sus asuntos del corazón.
La miró y J.D. se dio cuenta de que sí sabía por qué había ido a verlo, pero no se lo quería decir.
–Sí –musitó intentando fingir fuerza.
En ese momento, Beauford fue hacia ella como si fuera su mejor amiga y Tally lo miró con desprecio. Al instante, la pena que J.D. había empezado a sentir por ella se evaporó. ¿Qué tipo de persona había que ser para que no le gustara aquel perrillo de ojos tristones y rabo siempre en movimiento? Una mala persona, desde luego.
La acompañó hasta la puerta y la vio bajar las escaleras sin problemas.
–Debería haberme llamado por teléfono –le dijo, anotando mentalmente la matrícula de su coche.
No era normal que alguien recorriera todos aquellos kilómetros para darle una mala noticia sin razón. Cinco años atrás, se había enamorado de una Smith y no quería tener a otra cerca. Daba igual que no tuviera nada que ver con Elana en su forma de ser. J.D. no estaba dispuesto a darle lo que había ido a buscar, fuera lo que fuese.
Tally se paró, se dio la vuelta y lo miró. J.D. se dio cuenta de que quería decirle algo.
No quería oírlo.
–Hasta luego –se despidió.
Ella entendió la indirecta, pero en lugar de parecer enfadada parecía aliviada. ¿Aliviada por que se comportara como un maleducado?
J.D. frunció el ceño.
Tally avanzó hacia el coche con la cabeza bien alta. No se parecía a Elana, pero andaba con gracia y sensualidad. J.D. se mojó los labios.
Tally se sentó en el coche y se quedó allí un momento. Lo miró, J.D. la miró, Tally bajó la mirada, puso el coche en marcha y se fue.
J.D. se quedó en el porche con los brazos cruzados rezando para no volver a verla, pero tenía la desagradable sensación de que no iba a ser así.
Volvió a meterse en la ducha, pero ya no cantó.
La vaca Annabel había dejado de interesarle.
–Debería estar aliviada –se dijo Tally Smith mientras conducía hacia Dancer–. No es el hombre apropiado para el trabajo. Ni de lejos, vamos.
A pesar de su determinación, se sintió mareada y supo que no era por el golpe de la cabeza. Era la pasión y la fuerza del beso que le había dado.
–Ajj –dijo para intentar convencerse.
Sentir la boca de J.D. Turner sobre sus labios había sido maravilloso. Si no hubiera recuperado el sentido común y lo hubiera golpeado con el bolso, no sabía qué habría pasado.
Tenía la sensación de que su lado salvaje habría ganado y lo habría besado con la misma pasión.
–Ajj –repitió con todavía menos convicción.
Recordó sus brazos de acero manteniéndola sujeta contra su pecho fuerte y musculoso.
–No es el hombre apropiado –se volvió a decir–. Para empezar, abre la puerta con una toalla en la cintura –enumeró.
¿De verdad no le había gustado?
Con un estremecimiento, recordó su pelo ondulado y mojado, sus ojos y su boca. Estaba bronceado, tenía unos hombros enormes, un pecho cincelado, los abdominales marcados y las piernas musculosas. En otras palabras, era amedrentador, masculino e increíble.
La vieja fotografía que había encontrado entre las pertenencias de su hermana no le hacía justicia en absoluto.
Aparecía guapo, sí, pero su vitalidad, su esencia, no estaba en la imagen. Cuando lo había oído cantar a través de las ventanas abiertas de la casa, había pensado que había encontrado al hombre de la fotografía.
Pero nada que ver. No tenía mirada de niño y sonrisa picaruela.
Tally se estremeció al recordar el agua resbalándole por el pecho. Ahora entendía por qué se había tropezado y se había abierto la cabeza.
También entendía que Elana se hubiera enamorado locamente de él.
–No –se dijo no queriendo pensar en ello–. No es el hombre apropiado. Además de abrir la puerta con una toalla, tenía la cocina hecha un desastre y un perro sucio y maloliente. ¡Es un hombre maleducado, sucio y asqueroso! No es el hombre apropiado. No, no y no.
Tally tomó aire e intentó olvidarse de sus labios.
Al entrar en la ciudad, se dirigió al motel. A pesar de que Dancer era como un oasis verde en mitad de la planicie, ¿cómo podían haberle puesto aquel nombre?
–Le hubiera quedado mejor algo como «Sleeper» –musitó.
La ciudad estaba desierta. El único habitante que se interesó por ella fue un perro viejo que ladró a su paso. Seguro que también olía mal.
El motel, para más inri, se llamaba Palmtree Court a pesar de que no había una palmera por allí y jamás la debía de haber habido.
El motel consistía en unos cuantos bungalós de mala calidad, pero el único alojamiento disponible en Dancer. Lo cierto era que, a pesar de su aspecto modesto por fuera, por dentro los bungalós eran acogedores. De hecho, la colcha que había sobre la cama estaba hecha a mano.
Tally se tumbó en la cama y se dio cuenta de que tenía la bolsa de guisantes de J.D., así que se la puso en la frente.
–Tendría que llamar a Herbert –dijo sin descolgar el teléfono.
Herbert Henley era, al fin y al cabo, el candidato número uno. En su cumpleaños, tres meses atrás, le había metido un anillo de diamantes en la tarta, pero eso había sido antes de encontrar la fotografía de J.D.
Herbert tenía una ferretería, nunca abría la puerta con una toalla en la cintura, tenía una casa limpia y bonita en uno de los mejores barrios de Saskatchewan y siempre llevaba chaqueta y corbata.
Él jamás habría dejado piezas de un motor sobre la encimera de la cocina, sobre todo porque estaba muy orgulloso de sus electrodomésticos de acero inoxidable. Al igual que a ella, los perros no le gustaban, pero tenía una preciosa gata persa llamada Bitsy-Mitsy.
Nada que ver con la casa de J.D., que estaba comida por las lilas y que necesitaba una buena mano de pintura. Además, el césped estaba sin cortar y había piezas de coches aquí y allá.
Y, para colmo, abría la puerta medio desnudo y besaba a una desconocida.
–Claro que no lleva alianza –se dijo.
¿Eso quería decir que lo seguía considerando candidato? ¿Cómo podía estar tan loca? Nunca había hecho locuras y ahora no era el mejor momento para empezar, pues tenía entre manos un asunto de vital importancia.
–Es lo más importante que he hecho en mi vida –se recordó.
Para ser justa, lo cierto era que no debía tachar a J.D. Turner de la lista, porque lo había pillado en un mal momento.
Sí, era cierto que la había besado, pero solo porque la había confundido con su hermana. Y, sí, había abierto medio desnudo, pero habría sido porque había creído que era un amigo. Desde luego, Dancer no tenía pinta de ser un sitio donde aparecieran continuamente personas desconocidas llamando a la puerta de tu casa.