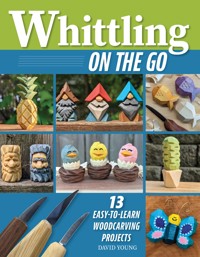7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Alemania del Este, 1975. Karin Müller, castigada con suspensión temporal de su brigada de homicidios en Berlín, ve el cielo abierto cuando la mandan al sur, a Halle-Neustadt, donde han desaparecido dos niños gemelos. Pero Müller descubre enseguida que no ha dejado atrás sus problemas. Porque Halle-Neustadt, una ciudad de nueva construcción, es el orgullo del régimen comunista, y la Stasi les prohíbe a Karin y a sus hombres que hagan cualquier tipo de revelación sobre las desapariciones para no empañar la inmaculada imagen de la ciudad. Mientras tanto, en unas calles que les son ajenas y no tienen nombre, acecha un ladrón de niños, y no hay tiempo que perder si quieren rescatar vivos a los gemelos…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Lobos de la Stasi
Título original: Stasi Wolf
© 2017, David Young
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Traductor: Carlos Jimenez Arribas
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: blacksheep-uk.com
ISBN: 978-84-9139-202-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Introducción
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Epílogo
Glosario
Nota del autor
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Stephanie, Scarlett y Fergus
INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a la segunda entrega de mi serie de novelas de suspense protagonizadas por la Oberleutnant Karin Müller, y ambientadas en la Alemania comunista a mediados de los años setenta. Los hechos suceden meses después del final de la primera novela, Hijos de la Stasi; pero, al igual que el primer libro, es una historia autónoma en sí misma, y he intentado escribirla de tal manera que quienquiera que empiece la lectura en este punto pueda disfrutarla y no tenga la sensación de que se ha perdido algo por no haber leído la primera entrega de la serie.
A los lectores de Hijos de la Stasi los ayudó la introducción que incluí al inicio del libro, así que les pido perdón porque en este hallarán repetida parte de la información.
Alemania del Este, en alemán Deutsche Demokratische Republik (DDR), fue un estado comunista creado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muy dominado por la Unión Soviética. El nivel de vida era uno de los más altos al otro lado del telón de acero; y, si bien en muchos aspectos era un Gobierno-títere en manos de Moscú, la vida allí era diferente, aunque la política fuera la misma.
La protagonista principal de la serie, Karin Müller, es una Oberleutnant (o teniente) de la Policía del Estado, la Volkspolizei (literalmente, la Policía del Pueblo). No obstante, como detective que es de una brigada de homicidios, trabaja en la rama de la Policía Criminal, la Kriminalpolizei o Kripo (muchas veces, conocida tan solo como la «K», aunque aquí no he usado esa nomenclatura).
Sin embargo, sobre todos ellos se cierne la efigie de la policía secreta de la Alemania Oriental, el Ministerio para la Seguridad del Estado, más comúnmente conocido como la Stasi (por contracción de la palabra en alemán).
He mantenido los rangos del escalafón en alemán a lo largo de todo el texto por mor de la autenticidad: en muchos de ellos la equivalencia se puede deducir fácilmente, pero para ver una explicación o una traducción más amplia de los mismos, así como de otros términos usados en la Alemania del Este, remito al glosario del final de la novela.
Ruego al lector que comprenda la necesidad de ajustar a la trama algunas de las fechas en las que ocurrieron los hechos reales que constituyen el marco de esta historia de ficción. Para obtener más detalles, véase la nota del autor al final de la novela.
Muchas gracias a todos los lectores de Hijos de la Stasi, sobre todo a los que escribieron reseñas en prensa o en sus blogs. Me vi gratamente sorprendido (y un poco desbordado) ante todas las muestras de agradecimiento por haber escrito ese libro. No hacía falta, pero aun así, fue fantástico recibir todas vuestras cartas y correos electrónicos.
En mi página web, www.stasichild.com, hallaréis los datos de contacto y más información; también me podéis seguir en Twitter @djy_writer.
¡Gracias por leerme!
D. Y. (febrero de 2017)
PRÓLOGO
Julio de 1945.
Halle-Bruckdorf, Alemania ocupada.
Sientes un dolor punzante en la pierna cuando la arrastras por el saliente para ponerte cómoda. Frau Sultemeier ha acabado pegada a ti en el transcurso de esta noche sin fin. Así apelotonadas, unas encima de otras en lo más hondo de la mina abandonada, hace algo menos de frío; y el hecho de ser muchas da cierta seguridad, por poca que sea. Por eso te sientes un poco como si las estuvieras traicionando al desplazarte de lado para ganar espacio; al avanzar a tientas en las sombras, allí donde los rayos del sol no penetran nunca, ni siquiera de día. No te atreves a poner el pie en el suelo porque sabes que la bota se te volvería a llenar de agua fría, negra de carbón, y el dolor sería insoportable. Oyes el chapoteo de esa agua que se cuela por todas partes, que empapa cada poro y cada herida. No la ves, pero sabes que está ahí.
Sultemeier suelta un gruñido pero sigue durmiendo; y casi querrías que despertara, porque así tendrías alguien con quien hablar: alguien que aplacara el miedo que sientes. Si al menos Dagna estuviera contigo: tu hermana pequeña nunca tenía miedo. La sirena de los bomberos, las explosiones de las bombas, el cielo en llamas, las nubes de polvo y los escombros; ante todo eso, Dagna siempre decía: «Seguimos aquí y seguimos vivas. Da gracias y espera que lleguen tiempos mejores». Pero Dagna ya no está. Se ha ido con las otras. Tanto ella como todas nosotras oímos las historias que contaban en la Liga de Muchachas Alemanas. Aquello de que los soldados del Ejército Rojo eran peores que animales salvajes, que te violaban varias veces seguidas, que te despedazaban. Las otras no quisieron quedarse a comprobar si era cierto o no, y se han ido para ver si podían llegar a la zona estadounidense.
Sultemeier gruñe otra vez. Te echa el brazo por encima, como si fueras su amante. Frau Sultemeier, la mísera y vieja tendera que no dejaba entrar a más de dos niños a la vez en la tienda, antes de la guerra; que siempre te pillaba en cuanto te llevabas un caramelo al bolsillo, aunque tú pensaras que tenía la vista puesta en otra parte. Como casi todas las que están aquí, ella también era demasiado vieja para echar a correr. Y tú, que tienes el pie lastimado desde el último bombardeo británico, tú tampoco puedes correr. Por eso tuviste que meterte aquí debajo con ellas: en la vieja mina de lignito. Casi todo este carbón de color pardo lo arrancan directamente de la tierra; es el combustible de una guerra que parecía que no iba a terminar nunca. Que iba a ser tan gloriosa. Y que al final acabó siendo sucia como pocas, odiosa, agotadora. Aunque vosotros, los Kinder des Krieges, sabíais de la existencia del pozo de la mina abandonada –la cueva, como lo llamabais–, de cuando jugabais aquí antes de la guerra; tú y tu hermana Dagna, que acababais tan sucias que Mutti no daba crédito a sus ojos. «Tiznadas, como dos negritas», decía, y se echaba a reír; luego hacía como que os pegaba, y os daba unos azotes en el culo, y echabais a correr, derechas a la bañera. Por supuesto, Mutti ya no está. Murió… ¿cuánto hará de eso? ¿Un año, dos? Y tú todavía no has visto a ningún negro. Bueno, aparte de los que salen en los libros. Y te preguntas si verás algún día a uno de verdad. Te preguntas si saldrás algún día de aquí con vida.
Lo primero que ves es el foco de las linternas, luego los oyes gritar en un idioma extranjero, oyes el chapoteo de las botas en la mina inundada. Frau Sultemeier se despierta en el acto y te agarra por los hombros con sus manos sarmentosas. Para protegerte, o eso crees. Eso esperas. Notas cómo tiembla, y te contagia ese miedo a través de sus dedos.
Entonces te deslumbra el foco de la linterna, una luz juguetona que va pasando por toda la fila de abuelas, solteronas y viudas. Mujeres que acumulan ya muchos años. Muchas derrotas. Todas menos tú, que solo tienes trece primaveras, y estás en el catorceavo verano de tu vida.
—Frauen! Herkommen! —La lengua eslava destroza la pronunciación de las palabras alemanas, pero el mensaje queda claro.
De repente, Sultemeier, la vieja bruja, te empuja para que salgas de la fila. Comprendes que al agarrarte por los hombros no quería en absoluto protegerte: solo que no echaras a correr.
—¡Aquí! ¡Aquí! —grita. El foco de la linterna retrocede y cae sobre ti—. Llevaos a esta chica, que es joven, y guapa: ¡fijaos! —Te levanta la barbilla a la fuerza y tira del brazo con el que querías protegerte los ojos.
—No —dices—. No. No pienso ir, no quiero ir. —Pero el soldado soviético te atrae para sí; y, a la luz cruda de la linterna, le ves la cara por primera vez. Los alocados rasgos eslavos. Tal y como ya advirtiera el Führer: hay hambre en ese rostro; necesidad. Hambre y necesidad de ti.
Te grita a ti ahora, esta vez en ruso.
—Prikhodite!
—No entiendo —dices—. Solo tengo trece años.
—Komm mit mir! —Mas no hace falta ordenártelo, solo tiene que arrastrar por la mina anegada tu cuerpo de adolescente malnutrida que, para él, pesa menos que una pluma. Con cada una de sus zancadas, te va clavando en el pie herido una punzada de dolor; y oyes la risa de sus camaradas: «Bonita chica», se mofan. «Bonita chica».
Afuera acaba de amanecer; sin embargo, hay una luz cegadora. Soldados y más soldados por todas partes. Y risas. Silbidos. Besos que te tiran por el aire. Haces lo posible por ir a su paso, pero das zancadas que más parecen tropiezos, y te tiene cogido el brazo con todas sus fuerzas. Notas, por la humedad, que te lo has hecho todo encima.
Te lleva al cobertizo: el cobertizo de chapa ondulada, oxidada ya, que hay a la entrada de la mina; allí donde solías jugar con Dagna antes de la guerra, antes de este infierno. Tú hacías que eras la madre de la casa; ella, la traviesa de tu hija, que siempre se valía de alguna treta para que la regañaras. El soldado abre la puerta, te mete dentro de un empujón y te tira al suelo; luego cierra la puerta de un puntapié.
«Bonita chica», dice, te mira un instante y repite con un eco animal las palabras con las que sus camaradas le acaban de dar el visto bueno: «Bonita chica».
Te arrastras de culo por el suelo, entre la porquería y los escombros, hacia un rincón del cobertizo. Lo ves desabrocharse el cinturón, abalanzarse sobre ti con el traje de campaña caído a la altura de los tobillos. Y ya lo tienes encima: te rasga la ropa, te sujeta los brazos contra el suelo para que no le arañes los ojos, adelanta la jeta maloliente porque quiere que le des un beso.
Entonces te rindes. Dejas el cuerpo muerto y lo dejas a él que haga lo que quiera. Todo lo que quiera.
No ha hecho más que acabar, y ya está listo para empezar otra vez. Y entonces se abre la puerta, y entra otro soldado, con la misma mirada hambrienta en los ojos. La lucidez se abre paso entre el dolor y la vergüenza y el olor a hombre sin lavar, y comprendes que las de la Liga de Muchachas Alemanas tenían razón.
Que el Führer tenía razón.
Que es verdad que los soldados del Ejército Rojo son peores que animales salvajes.
1
Julio de 1975.
Berlín Oriental.
La Oberleutnant Karin Müller se quedó mirando al joven con la cara llena de granos que tenía sentado enfrente, en la sala de interrogatorios de Keibelstrasse. Él le devolvió la mirada; y ella vio, detrás del pelo negro, largo y grasiento que le tapaba los ojos, una insolencia que, mucho se temía, no le iba a venir nada bien en las celdas de prisión preventiva de la Policía del Pueblo.
Müller estuvo un instante callada, sorbió el aire por la nariz y luego miró sus notas.
—Te llamas Stefan Lauterberg, tienes diecinueve años, vives en la capital del Estado, en Fischerinsel, bloque 431, apartamento 3019. ¿Estos datos son correctos?
—Sabe usted que sí.
—Y eres el guitarra de un grupo de música popular que se llama… —Müller volvió a consultar sus notas—. Los Hell Twister. ¿Correcto? —repitió Müller.
—Somos un grupo de rock, no de pop.
—Ya —Müller hizo como que tomaba nota mentalmente, aunque le importaba bien poco aquella distinción en la que tanto insistía el joven. Eso sí, no le costaba mucho ponerse en su lugar: porque seguro que el chico sentía que no tendría que estar allí, sometido a un interrogatorio por la Policía del Pueblo; y ella pensaba lo mismo, que no se había alistado en el cuerpo para hacer aquel tipo de trabajos. Era inspectora de policía, la primera mujer al frente de una brigada de homicidios de la Kripo en toda la República Democrática Alemana. Había hecho bien su trabajo —eso pensaba ella, al menos—, y se lo habían pagado apartándola de la Comisión Mixta de Homicidios, encargándole tareas dignas de un Vopo de andar por casa, trabajillos como aquel que podía hacer cualquier inútil de uniforme. Müller soltó un suspiro, apretó el botón del bolígrafo para guardar la punta y lo dejó encima de la mesa de interrogatorios.
—Mira, Stefan: puedes hacer dos cosas, o ponerme a mí las cosas fáciles, o hacer que sean mucho más difíciles para ti. Fáciles, y entonces admites la falta, se te da un aviso y sales por esa puerta. Vuelves a tocar con los… —Miró las notas otra vez. Se acordaba perfectamente del nombre del grupo, pero no quería darle esa satisfacción al chico—… los Hell Twister, en un santiamén. O difíciles, y te haces el listillo. Y entonces te metemos en una celda todo el tiempo que se nos antoje. Y si tenías esperanzas de ir a la universidad, tener un buen trabajo, todo eso se acabó.
Lauterberg soltó un gruñido:
—¿Dice usted que un buen trabajo, camarada Oberleutnant? —La llamaba por su rango, pero lo hacía con un deje sarcástico—. ¿En este país de mierda? —Dijo que no con la cabeza y esbozó una sonrisa.
Müller volvió a suspirar y se pasó las manos por el pelo rubio; lo tenía sucio, lacio y húmedo a causa del calor sofocante del verano.
—Vale. Tú mismo. Stefan Lauterberg: el domingo quince de junio del año en curso, lo denunció a usted la camarada Gerda Hutmacher por tocar música con un amplificador eléctrico a un volumen fuera de lo común en el apartamento de su familia. Y cuando ella fue a quejarse en persona, usted le contó un chiste antisocialista. El chiste es que va el camarada Honecker, y se le cae el reloj de pulsera debajo de la cama. ¿Correcto?
El chico soltó una risita forzada. Luego se echó hacia adelante en la silla y miró a Müller a los ojos.
—Correcto, sí, todo correcto, Oberleutnant. Resulta que pierde el reloj y piensa que a lo mejor se lo han robado. Así que le pide al ministro para la Seguridad del Estado que abra una investigación.
Müller apoyó los codos en la mesa y reposó la barbilla en las manos entrelazadas. No le había pedido a Lauterberg que le contara el chiste de principio a fin, pero vio que eso era precisamente lo que estaba haciendo.
—A ver si me acuerdo bien —siguió diciendo el chico—. El camarada Honecker entonces encuentra el reloj, y llama al ministro para que no sigan investigando. —Lauterberg lo dejó ahí y miró a Müller con toda la intención—. ¿Qué pasa, que no sabe cómo acaba, Oberleutnant?
Müller soltó otro suspiro de hastío. El chico siguió:
—¿Lo acabo yo entonces? El ministro responde: «Pues es que ya es demasiado tarde, porque hemos arrestado a diez personas y han confesado las diez». —Lauterberg apoyó la espalda en el respaldo y soltó una carcajada.
Müller se puso en pie. Le habían contado el chiste antes, no le parecía que fuera muy bueno, y ya había aguantado bastante a Stefan Lauterberg por aquel día. A Stephan Lauterberg y aquel trabajo que le había caído.
—¡Guardias! —gritó—. Llévenselo de vuelta a la celda.
Entraron dos policías de uniforme y uno de ellos se esposó al chico. Cuando pasaban junto a ella, antes de atravesar el vano de la puerta, Lauterberg la miró con desdén. Luego desvió la mirada y le escupió a los pies.
Müller decidió que, en vez de coger el tren o el tranvía, caminaría el par de kilómetros que había hasta su apartamento en Schönhauser Allee. El calor sofocante, insoportable en el interior de la comisaría de Keibelstrasse, se hacía más llevadero en la calle con la brisa del atardecer. Pero ni con ese cambio de ambiente lograba sacudirse de encima cierta sensación de soledad, de que estaba fuera de sitio. Cuando trabajaba en la Comisión Mixta de Homicidios, debajo de los arcos de la estación del metropolitano de Marx-Engels-Platz, formaba un pequeño equipo con Werner Tilsner. Fueron amantes, solo una vez, aunque sobre todo eran amigos. Pero por el momento, Tilsner estaba fuera de combate, convaleciente en una cama de hospital después de haber recibido varios disparos que casi acaban con su vida; y sin saber cuándo volvería a incorporarse a sus labores de policía, si es que podía volver. En la comisaría de Keibelstrasse había muchos más agentes de Policía, pero Müller apenas conocía a ninguno lo suficiente para pensar en ellos como amigos; salvo, quizá, el Kriminaltechniker Jonas Schmidt. Jonas era de la Policía Científica y había trabajado con ella en el caso de la chica asesinada en el cementerio un año antes.
Cruzó Prenzlauer Allee por el semáforo cuando el Ampelmann se puso verde y emprendió camino a paso rápido hacia el apartamento. Con cada zancada, se iba preguntando si su carrera de policía, que en un momento dado prometía bastante, había llegado a un punto muerto. Y todo por rechazar la oferta del Oberstleutnant Klaus Jäger, quien la había pedido que se uniera a él en el Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi. Müller tenía que haber comprendido entonces que ese tipo de trabajos no se puede rechazar.
Nada más llegar al bloque de apartamentos, se le escapó una sonrisita. El coche que la había estado vigilando varias semanas ya no estaba allí. Era como dejar de ser importante. Y al subir las escaleras desde la entrada hasta el primer piso, tampoco oyó el clic en la puerta de su vecina, Frau Ostermann, de tan ubicua presencia antes. Ni siquiera Frau Ostermann se tomaba ya la molestia de meter las narices en la vida de Müller.
Abrió con la llave y entró en el apartamento. Allí había sido feliz con su marido, Gottfried. Bueno, su exmarido. Le habían dejado que huyera al otro lado del muro, por ser un enemigo del Estado y participar supuestamente en actividades antirrevolucionarias; y allí estaría, ganándose la vida tan ricamente como profesor. Müller pensó que quizá las autoridades no tardaran mucho en obligarla a ella, una divorciada que vivía sola, a mudarse a un apartamento más pequeño; o puede que hasta a un albergue de la Policía. Y se echó a temblar. Eso no podría soportarlo; sería como estar de vuelta en la academia de policía. Y no quería que le recordaran su paso por allí.
Fue derecha al dormitorio, se quitó los zapatos con sendos puntapiés y, boca arriba en la cama, estuvo mirando las grietas que había en las molduras de yeso del techo. Tenía que rehacer su vida, tomar una decisión: o bien seguía en la Policía e intentaba reconducir su carrera otra vez, o tenía que salirse del cuerpo. Había que elegir, lo uno o lo otro. No podría aguantar muchos más días así: esforzándose por convencer a imbéciles como Lauterberg, con toda su actitud impostada de hippies occidentales, para que confesaran las pequeñas faltas que habían cometido contra el Estado. Eso la agotaba infinitamente más que investigar un asesinato.
Respiró hondo. Había tenido un mal día, eso era todo. Nada más: un día de esos en los que por fin vuelves a casa y te quejas a tu marido o a tu familia de lo mal que te ha ido, lo sueltas todo, dejas que salga con un deje de frustración; pero también de alivio, al ver que todo se esfuma sin más. Pero Gottfried era ya el pasado; en parte, porque ella misma así lo había querido. Pensó entonces en su familia por primera vez en no recordaba cuánto tiempo. No porque fueran de mucha ayuda: vivían a cientos de kilómetros más al sur, en Oberhof, y si no había querido ir a verlos en Navidad, estaba claro que no iba a ir ahora.
Rememoró lo que había pasado en las montañas Harz, al final del último caso importante que había tenido. Allí quiso hacerse la heroína y acabó de cabeza en una trampa, llevándose consigo a su ayudante; al que por poco matan a balazos. Müller acabó de cabeza y sin refuerzos. Y ahora Werner Tilsner estaba en una cama del hospital de la Charité, sin poder hablar, casi todo el tiempo inconsciente.
Se levantó y decidió darse una ducha e ir a ver a Tilsner. Así podría constatar que había quien había salido peor parado que ella. Mucho peor.
2
Cuando llegó al hospital, antes incluso de abrir la puerta de la habitación de Tilsner, Müller pudo apreciar que el estado de su ayudante había mejorado mucho. Estaba sentado en la cama, leyendo. Jamás habría pensado que aquel hombre seductor fuera aficionado a la lectura. Pero nada más abrir la puerta, se disipó la sorpresa que le había provocado verlo en aquella actitud. Porque, aunque Tilsner escondió el libro rápidamente debajo de las sábanas, poniendo buen cuidado en no enredarse con las sondas de alimentación y sueros que le estaban administrando, Müller ya había visto la portada: era una novela erótica. O sea que seguía como de costumbre, pensó.
—Ka-rin —balbuceó como pudo, pues todavía no podía vocalizar correctamente, y eso que ya habían pasado cuatro meses desde el tiroteo.
Müller se sentó en la cama y le cogió las manos, con cuidado de no tocar la vía intravenosa que tenía en el dorso.
—Qué bien que te encuentres mejor, Werner. Y además estabas leyendo, ¿no? —Según lo dijo, fue a echar mano del libro escondido con una mueca juguetona, pero Tilsner se apoyó con fuerza contra las sábanas, lo que le arrancó una mueca de dolor.
—Mucho… me-jor, sí. —Movió afirmativamente la cabeza—. Le-yendo. —Y le guiñó un ojo sin mostrar señal alguna de azoramiento.
—Ojalá pudiera yo decir lo mismo —añadió ella soltando un suspiro—. Mi trabajo es una pesadilla, preferiría estar en la cama, leyendo un libro. —No debería importunar a Tilsner con sus problemas, pero echaba de menos la relación del día a día que tuvo con quien fuera ayudante suyo.
—¿Cómo… va todo… por… —La frase entrecortada se quedó ahí. Le costaba horrores pronunciar cada palabra, se le veía en la cara. Pero también era apreciable que, después de estar tantos días en cama, la esculpida mandíbula iba tomando forma—… la oficina?
A Müller se le arrugó la frente un instante mientras le daba vueltas en la cabeza a lo que quería decir. Pero enseguida dio con ello. Entornó los ojos entonces y lo soltó:
—Ya no estoy en la oficina de Marx-Engels-Platz. Me han trasladado a Keibelstrasse. Han puesto a otra persona al frente de la Comisión de Homicidios. —Era consciente de la emoción que le embargaba la voz y del dolor que rezumaba al decirlo. Y vio que Tilsner le dirigía una mirada compasiva—. Me tienen haciendo el tipo de trabajos que debería estar haciendo alguien de uniforme. Me han apartado del servicio, Werner. —Se acercó a él para susurrarle al oído—: Y todo porque no acepté el trabajo que me ofreció tu amigo Jäger. Me parece que eso no fue muy juicioso por mi parte.
Tilsner sonrió y le apretó la mano.
—Tú eres… mejor… que eso. —Otra vez le costó a Müller unos segundos descifrar las palabras que su ayudante se esforzaba por vocalizar. Cuando lo logró, esbozó una sonrisa amarga.
—No te pases con los cumplidos. No te pega nada.
El chirrido de las hojas de la puerta al abrirse hizo que giraran los dos la cabeza. Tilsner tenía otra visita: Oberst Reiniger, el coronel de la Policía del Pueblo que había recomendado a Müller para un ascenso y la cubrió en el último caso cuando ella se saltó las normas a la torera; el mismo, no obstante, que había puesto su rúbrica para que la trasladaran ahora a la comisaría de Keibelstrasse. A Müller no le hizo demasiada gracia verlo, pero él estaba de buen humor.
—Qué bueno ver que está usted sentado, camarada Unterleutnant —le dijo a Tilsner, y arrimó una silla a la cama por el lado opuesto al que ocupaba Müller. Cuando se sentó, su abultado vientre empujó con fuerza contra los botones del uniforme, a punto de reventarle los pantalones. Müller lo miró: ya empezaba con el ritual de siempre, aquello de quitarse una pelusa imaginaria de las charreteras, como para que se fijaran en las estrellas doradas que indicaban su rango. Mientras Reiniger admiraba sus propios hombros, Tilsner hizo por imitarlo, pero las sondas que tenía enganchadas le impidieron lucirse. Le está volviendo la mala uva, pensó Müller: eso es que se está recuperando. Reiniger alzó de nuevo la vista justo cuando Tilsner dejaba caer la mano en el regazo—. A este ritmo —dijo el coronel—, lo tendremos de vuelta en la Kripo para un nuevo caso en menos que canta un gallo.
—¡Sin… Karin… no! —Müller no supo si la mueca en la cara de Tilsner era debida al dolor o al énfasis que puso en esas palabras.
Reiniger arrugó el entrecejo e interrogó a Müller con los ojos.
—¿Qué ha dicho, Karin? ¿Usted ha logrado entenderlo?
—Me parece que ha dicho: «Sin Karin, no», camarada Oberst. —Müller vio que Reiniger se ponía rojo.
—Ya. Pues eso no va a ser posible por ahora. Y me temo que no depende de mí. —Entonces Reiniger le sostuvo la mirada a Müller—. Es más, Karin, me alegro de haberme encontrado aquí con usted, porque tenemos que hablar.
Parecía que Tilsner fuera a pronunciar otra frase, pero antes de que pudiera articular palabra, Reiniger se levantó y le hizo una señal con la mirada a Müller, dándole a entender que era mejor que hablaran en el pasillo, donde su ayudante no pudiera oírles.
El Oberst fue hacia la puerta con sus andares de pingüino tan característicos, gacha la cabeza, pronto el paso; y a Müller, y a cualquiera que estuviera mirando, le daba la impresión de que, fuera cual fuera la misión que se traía entre manos, era más importante que su último caso.
Karin se levantó y, antes de seguirlo, cruzó una mirada con Tilsner, y su ayudante y ella intercambiaron una sonrisa irónica.
Reiniger le indicó con la mano a Müller que lo siguiera hasta una fila de asientos pegados a la pared, en el pasillo del hospital; una vez allí, se sentó y empezó a decirle en voz baja:
—Tenía que haberme imaginado que vendría usted a verlo. Fui a buscarla a Keibelstrasse, pero me dijeron que ya se había ido a casa. —Müller lo tomó por lo que era, un toque de atención, pero había llegado a un punto en el que ya nada le importaba—. Tenemos un problema, Karin. Y puede que usted sea la persona que necesitamos para sacarnos del embrollo. Sería la forma de que volviera a estar a cargo de la investigación de un asesinato. Imagino que eso le gustaría, ¿no?
A Müller le saltaron las alarmas en el acto. Por algún motivo, la habían castigado mandándola a la casita del perro en Keibelstrasse. ¿A qué venía ahora aquel hueso que le ofrecía el coronel para que saliera?
No obstante, a pesar de tener dudas, asintió despacio con la cabeza.
—¿De qué se trata, camarada Oberst?
—Les ha salido un caso difícil allí abajo, cerca de Leipzig. En el Bezirk de Halle. Halle-Neustadt, para ser exactos. Imagino que lo conoce.
Müller volvió a asentir.
—Claro que lo conozco, camarada Oberst. —No había estado allí nunca, pero lo había visto en los programas de televisión y en las revistas. Se trataba, en cierto sentido, del orgullo de la República Democrática: una ciudad de nueva construcción al oeste de Halle que tendría, cuando estuviera acabado el proyecto, casi cien mil habitantes. Cien mil ciudadanos, cada uno con su propio apartamento, hasta formar filas y filas de Plattenbauten: altos bloques de placas de hormigón equipados con las mejores instalaciones en materia de vivienda. Así le demostraría el bloque comunista al capitalismo corrupto de Occidente que podía hacer las cosas mejor que ellos.
—Hemos tenido que mantenerlo en secreto —dijo Reiniger, y paseó la vista por el pasillo del hospital al decirlo, para asegurarse de que nadie lo estaba oyendo—. Pero han desaparecido dos bebés. Mellizos. Está implicado el Ministerio para la Seguridad del Estado, son los que intentan que no se destape el asunto. —Al oírlo, a Müller se le cayó el alma a los pies, porque por mucho que ansiara dejar atrás la tediosa labor de los interrogatorios en Keibelstrasse, no quería trabajar en otra investigación a las órdenes de la Stasi—. Quieren que les ayude un detective de la Policía del Pueblo que sea mujer. Salió su nombre, y sería una buena oportunidad para que se reenganchara con lo que hacía antes, Karin. Es usted una buena detective. Yo lo sé y usted también lo sabe. Lo que pasó con Jäger…, bueno, esa no fue una decisión muy afortunada. Pero es buena señal que su nombre esté otra vez encima de la mesa.
Müller soltó un suspiro.
—El caso es que yo me he hecho ya a Berlín, camarada Oberst. Esta es mi ciudad, aquí está mi casa. No estoy segura de que quiera trabajar fuera de la capital del Estado. ¿No sería mejor dejárselo a los detectives que ya trabajan allí, en vez de llevar a alguien de fuera?
Reiniger tomó aire despacio y eso le tensó todavía más los botones del uniforme.
—A ver si nos entendemos, Karin. Si quiere usted algún día dejar de ser Oberleutnant y ascender, tendrá que decir que sí de vez en cuando. Tendrá que asumir trabajos que a lo mejor no le apetece mucho hacer, en sitios a los que quizá no le apetezca mucho ir. Se le presenta una oportunidad, pero ahora no puede haber errores de juicio como la última vez. Estaremos muy encima de usted; y, como puede imaginarse, no solo nosotros.
—¿Me deja al menos que lo piense?
—Sí, pero no tarde mucho en decidirse. Y no lo hable con Tilsner. —El coronel de la Policía se levantó de donde estaba sentado y esperó junto a la puerta acristalada de la habitación de Tilsner a que Müller lo siguiera. Señaló con la mirada a su ayudante, quien tenía toda la pinta de querer echar una mirada subrepticia al libro que había escondido debajo de las sábanas—. Porque no quiero que él se haga ilusiones, pensando que va a ir con usted, y que se dé el alta él solo. Está mejor, como habrá podido observar: las secuelas físicas ya casi se le han curado, pero ni por asomo está listo para volver a trabajar. Como perdió mucha sangre en poco tiempo, dicen los médicos que le dio una pequeña apoplejía. Con tiempo, puede que se recupere del todo. Por supuesto, esperamos que sea cuanto antes; pero primero tendrá que verlo un logopeda, un fisioterapeuta… puede que hasta un psicólogo… Como poco, pasarán meses antes de plantearnos siquiera que vuelva a trabajar.
Müller dijo que sí con la cabeza. Luego siguió un pequeño silencio y se quedaron los dos allí, cargando el peso alternativamente sobre uno y otro pie, como si Reiniger estuviera esperando.
—Entonces, ¿qué, Karin, ha tomado ya una decisión?
Ella lo miró sorprendida:
—Quería pensarlo detenidamente y darle mañana una respuesta.
Reiniger suspiró y dijo:
—No hay tiempo para eso. Les dije a los de la Policía del Pueblo de Halle que los llamaría a lo largo del día de hoy. —Echó un vistazo al reloj y luego volvió a mirarla a los ojos—. O sea, ahora mismo. —Müller soltó una risita y negó con la cabeza, sorprendida—. Ah, y hay una cosa que debería decirle, Karin, a lo mejor eso la ayuda a decidirse. Porque no se trata solo de un caso de desaparición. Han encontrado a uno de los bebés: muerto. Y no de muerte natural. Estamos dando caza a un asesino. Si acepta, le pondremos un ayudante nuevo; alguien que no sea de allí, igual que usted. Lo importante, Karin, es que estará otra vez al mando de su propia Comisión de Homicidios.
Reiniger le clavó la mirada. Tenía una baza ganadora y sabía que Karin no podría resistirse. Porque era lo que ella quería, y eso lo sabían los dos: volver a hacer un trabajo que la apasionaba.
—Pues entonces, vale —dijo con un suspiro—. De todas formas, usted sabía que iba a decir que sí. Aunque, ¿me podría dar más información sobre el caso?
Reiniger esbozó una sonrisa. Müller vio que su superior se había salido con la suya, y entonces él le dijo:
—Sabe usted todo lo que tiene que saber por el momento. No hace falta que ande yo complicando más las cosas. Ya le pondrán al corriente cuando vaya allí.
Müller frunció el ceño. Si su jefe no tenía ganas de extenderse mucho sobre el asunto, solo en los detalles más básicos, es que era una investigación complicada. Y más sospechoso, si cabe, era que mandaran a alguien desde Berlín. Pero ella estaba en una situación en la que lo complicado y lo sospechoso la atraían más que el aburrimiento de estar sin hacer nada en la comisaría; a lo sumo, dándole vueltas al bolígrafo.
Se despidieron de Tilsner sin dar muchas explicaciones de a qué venía tanta prisa, y Müller y el coronel atravesaron el hospital en busca del coche de este último. Al girar para tomar uno de los pasillos, ella vio de repente una cara amiga: era Wollenburg, el médico que había conocido hacía unos meses, en torno a la mesa de una autopsia que resultó especialmente angustiosa. Se sonrieron, pero siguieron caminando. Müller no pudo evitar volverse para mirarlo: era tan atractivo como ella lo recordaba. Justo en ese preciso instante, Wollenburg hizo lo mismo y sus ojos se encontraron una vez más. Entonces él se separó del grupo de médicos y enfermeras con los que iba y salió corriendo hacia Müller y Reiniger.
—¿Tiene usted un momento, camarada Oberleutnant? —le preguntó Wollenburg.
Müller interrogó con la mirada al oficial de más rango.
—Le concedo un minuto, Oberleutnant —dijo Reiniger—. Nada más que un minuto. La espero a la entrada.
—¿Qué se le ofrece? —preguntó Müller cuando ya se había alejado Reiniger—. Tengo un poco de prisa.
—Pues… —El médico no supo qué decir y se puso rojo. «Tiene un aspecto muy dulce cuando se pone colorado», pensó Müller—. Me preguntaba si… Bueno, he visto que ya no lleva anillo de casada, Oberleutnant.
A Müller la sorprendió aquel comentario; pero era una sorpresa no carente de emoción… y de algo de vergüenza. Se miró el dedo anular, luego alzó los ojos y le dirigió a Wollenburg una mirada de asombro.
—En fin… esto es un poco… a ver, un poco violento, si le digo la verdad —siguió diciendo él, y no daba con las palabras—. Me preguntaba si le gustaría salir a tomar algo un día, o ir al teatro o…
A Müller se le relajó la expresión de la cara. Qué mono era. Le puso una mano en el brazo y dijo:
—Me encantaría, pero es que me han destinado a Halle-Neustadt por un tiempo. No sé cuándo volveré.
El médico asintió y le dedicó una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Dice usted que Halle-Neustadt? Vaya, bueno, pues a lo mejor podríamos vernos.
—¿Y eso? ¿No me diga que también lo han mandado a usted allí?
Wollenburg ladeó la cabeza con coquetería.
—Cosas más raras se han visto. —Se dio la vuelta hacia sus colegas, que lo estaban esperando—. Pero, en fin, me tengo que ir, aunque ya me pondré en contacto con usted. Y pronto, espero. Supongo que la podré localizar si pregunto en la comisaría de la Policía del Pueblo en Halle-Neustadt, ¿no?
Müller sonrió, luego se alejó caminando hacia donde había desaparecido Reiniger, sin darle a Wollenburg una respuesta definitiva.
3
Al día siguiente.
La única concesión que Reiniger le hizo a Müller fue dejar que se llevara a su propio forense de Berlín, y a que hiciera el trayecto al sur en un Wartburg de la Kripo sin distintivos, parecido al que conducían Tilsner y ella cuando estaban en las oficinas de Marx-Engels-Platz. El Kriminaltechniker Jonas Schmidt la sacó de un apuro en más de un sentido en aquella investigación por asesinato; eso sin contar con que le salvó la vida al menos a una chica, una de las víctimas en aquel caso: así que estaba encantada de tenerlo en su equipo una vez más.
En su fuero interno, Müller era consciente de que tenía que haber hecho más veces aquel viaje por autopista de Berlín al bosque de Turingia, para ver a su familia. Pero lo había evitado, una y otra vez, alegando por lo general la excusa de que tenía mucho trabajo en la brigada de homicidios. No les había dicho nada ni siquiera en los peores momentos, cuando lo dejó con Gottfried: ni a su madre, ni a su hermano, ni a su hermana pequeña. Y sabía que, una vez que estuviera en Halle-Neustadt, sería más difícil negarse a hacerles una visita. Y ¿por qué negarse? No lo tenía muy claro. Quizá porque vivía con la sensación de que en Berlín estaba ahora su casa, y porque no se sentía parte del pueblo de montaña de Oberhof, ni siquiera de su familia. Le pasaron cosas esos años de atrás que le habían hecho anhelar los cuidados de una madre. Sabía que algunas de sus amigas habían sido más afortunadas: ellas sí conocieron el amor un tanto sofocante de una madre, el cariño con el que te arropa en una mullida toalla de baño y te mece en sus rodillas mientras canta una nana. Müller había visto a su madre hacérselo a su hermana Sara; pero a ella, nunca. ¿Tendría celos de que a Sara la habían tratado mejor porque era la más pequeña? ¿O era que su madre y ella nunca habían congeniado y, posiblemente, nunca se llevarían bien? Muchos de los recuerdos que tenía eran de alguna discusión, no de la expresión de los afectos: cómo la miró su madre cuando le preguntó por la desaparición de su amigo de la infancia, Johannes, y de toda su familia; la visita que les hizo una mujer muy amable que quería ver a Karin por alguna razón que ya no recordaba, y el ataque de ira que eso le provocó a su madre. Pese a todo, Müller sabía que, en lo que durase aquella nueva investigación, independientemente de cómo se desarrollaran los acontecimientos, tendría que seguir camino en algún momento hacia al sur, rumbo a la casa materna.
Estaban entrando ya en las afueras de la ciudad de Halle, Müller echó la vista a un lado y vio que Schmidt apartaba la mano que le quedaba más cerca del volante del Wartburg y se la pasaba por la frente; un movimiento que había repetido varias veces en las dos horas de camino que llevaban desde que salieron de la capital del Estado. Tenía la camisa blanca empapada de sudor a la altura de la axila, una mancha concéntrica cuyos bordes ofrecían un aspecto lamentable. Llegó a preguntarse si Schmidt habría sentido alguna vez como ella la sensación de vivir desconectado de su familia. Pero, aunque eran amigos y compañeros de trabajo, dado el rango superior que ella ostentaba, no le pareció que fuera un tema de conversación muy adecuado. Porque no la dejaría muy bien ante él. Además, a Schmidt lo preocupaba más por el momento el calor del verano.
—Es que ni siquiera con la ventanilla bajada: no es plato de buen gusto estar aquí encerrado como un pollo en esta caja de latón —dijo—. A ver si llegamos ya de una vez.
Müller le dedicó una media sonrisa a modo de asentimiento, dejó de pensar en su familia y recordó el Mercedes de lujo en el que había cruzado hacía unos meses el puesto fronterizo con Tilsner, cuando entraron en Berlín Occidental. Entonces estaban en invierno, pero quizá el coche llevara incorporado lo último en aparatos de climatización, tal y como anunciaban en los programas de automóviles que veía con Gottfried en la televisión de la República Federal. Programas que, como oficial de la Policía del Pueblo, ella no debería ver. Pero bueno, Gottfried estaba ya en su Occidente tan querido; o sea que seguro que conocía esos lujos de primera mano, si es que se los podía permitir con un sueldo de profesor. Si es que se lo podía permitir alguien que no fuera un rico hombre de negocios, pensó Müller. Aquí te podías dar con un canto en los dientes si tenías un Trabi, un Wartburg; o un Skoda checo o un Lada soviético, los más privilegiados; y eso, después de estar varios años en lista de espera. Y, que ella supiera, ninguno tenía aire acondicionado. Al menos no había conducido ni montado jamás en uno que lo tuviera.
Se acercaban ya al centro de Halle. Müller pensó que era una ciudad igual que todas, aunque sabía que tenía mucha historia: Händel, el compositor, había nacido allí. Ahora se la conocía más por la industria química que propulsaba la economía de la República Democrática. Daba fe de ello la nube de contaminación que se veía al sur de la ciudad, por encima del hombro de Schmidt: y el olor acre y ácido que le invadió las fosas nasales y la garganta, igual que si le hubiesen dado de cuchilladas con un estilete muy fino.
—Ahí está —dijo Schmidt, y señaló a través del parabrisas un punto justo enfrente de ellos.
Müller siguió con la mirada el dedo del forense, tan grueso como él, y alzó la mano haciendo de visera; casi como un saludo militar al sol bajo de última hora de la tarde, rodeado de una corona rosácea. Iban por un trazo alzado de la avenida de doble dirección, como si el coche flotara en el aire. Iluminaban la calzada, ya a aquella hora, gigantescas farolas de estilo modernista, tan altas como bloques de casas, y un resplandor anaranjado perforaba la luz mortecina del ocaso y caía sobre el pavimento. Más allá del río Saale, las torres de pisos recién construidas se extendían hasta el horizonte: la ciudad socialista del futuro; llena de ángulos rectos, formas que se recortaban contra la luz rosada del crepúsculo, como en una escena de una película de ciencia ficción. Una escena de otro mundo: en el espacio.
—Es impresionante —dijo Müller—. ¿Has estado aquí antes?
Schmidt negó con la cabeza:
—No, pero tengo familia en Dresde. Y muy cerca está Hoyerswerda, otra ciudad de nueva construcción. Esta se le parece bastante. A la gente le gustan los pisos recién construidos, cada uno con su baño y su retrete. Le sacan los colores hasta a algunos apartamentos al otro lado del Muro.
Schmidt frenó bruscamente para no chocar con un camión que iba delante; y si Müller no se hubiera agarrado, habría acabado estampada contra el salpicadero. A consecuencia del frenazo, el mapa que Schmidt llevaba entre las piernas, y del que se había servido para orientarse, cayó al suelo del coche.
—¿Lo cojo y te voy indicando? —preguntó ella.
—No hace falta, camarada Oberleutnant. Me parece que ya sé dónde estamos.
—Déjame por lo menos que te diga los nombres de las calles principales —apuntó Müller.
—Pues no lo tiene usted nada fácil. Esta calle por la que vamos es la Magistrale, la avenida principal. —Müller vio que perdían altura al cruzar el río Saale; o los ríos, más bien, pues eran varios los cauces de agua; aunque la calzada de doble dirección se perdía en la distancia, flanqueada a ambos lados por bloques de apartamentos, construidos con planchas de cemento prefabricadas: eran los Plattenbauten—. Y con que se acuerde del nombre de esta calle, vale.
—¿Y eso? —preguntó Müller.
—Pues porque las otras no tienen nombre, Oberleutnant. Las otras no tienen nombre.
Habían instalado de manera temporal las dependencias de la brigada de homicidios encima de la estación de bomberos, pero cuando ellos llegaron no había nadie de la Policía. Müller arrugó el entrecejo porque era frustrante ver que la niña seguía desaparecida y allí nadie había previsto un turno de noche para el seguimiento del caso. Y ¿cómo era que el capitán de los agentes que patrullaban las calles de uniforme no se había quedado para esperarla y ponerla al corriente como es debido? A Müller la iban a oír si era así como pensaban llevarlo todo. Menos mal que en la recepción había una chica joven, y un sobre con las llaves del alojamiento que les habían preparado, y la dirección, así como indicaciones de cómo llegar allí.
El apartamento que les habían asignado a Müller y a Schmidt estaba en WohnkomplexVI, en el extremo más al oeste de la ciudad recién construida; dividida, según le explicó Schmidt, en ocho barriadas, cada una de ellas formada por varios bloques de apartamentos numerados. Así daba la gente con su casa: tenían que aprenderse de memoria los «códigos», formados a su vez por varios dígitos que correspondían a la manzana, el bloque y el número del apartamento. Y a Schmidt le faltó tiempo para señalar la falta de lógica de todo el sistema. Estaban llegando ya a su barriada –la conocida como Complejo número 6 en números romanos–, cuando comprendieron que cada bloque de apartamentos –por lo menos los que tenían el número visible– se iba acercando al 1000. El suyo era el 953.
Schmidt llevaba el coche por la avenida que circundaba el Wohnkomplex, y Müller iba contando los números que quedaban, decidida a no dejarse arredrar por aquella ciudad nueva y su nebulosa de calles sin nombre y casas cortadas todas por el mismo patrón. A aquella altura, los bloques de apartamentos formaban una curva continua, ininterrumpida, adosado cada uno al siguiente. Parecía lo único en toda la ciudad que desafiaba a los ángulos rectos. El muro de cemento aparecía dentado solo en algunos puntos: allí donde se abrían pasadizos para los peatones, todos convenientemente alejados de cualquier rincón en sombra a la luz huidiza del crepúsculo.
—No veo el 953 por ninguna parte —dijo Schmidt a modo de queja.
Müller tampoco lo veía. Lo que sí vio, aparcado a un lado de la calle, fue un sedán Lada de color rojo. Y había algo que no le cuadraba en aquel coche. Porque el conductor estaba dentro, como si vigilara algo o esperara a alguien. Cuando lo pasaron, volvió la cabeza y los miró fijamente con unos ojos que brillaron un instante en la luz del sol que se ponía; y Müller notó que aquella mirada le daba un pequeño escalofrío. A lo mejor no era más que todo el sudor acumulado en el viaje, que se evaporaba y le dejaba frío el cuerpo. Pero sintió como si la calibraran: igual que miraría una zorra cuando, de repente, encuentra un ser humano que no esperaba hallar y la ha sorprendido en campo abierto.
—¿Qué hacemos? ¿Paramos y preguntamos a alguien?
Müller miró a derecha e izquierda: la calle estaba desierta. Se acordó entonces del conductor del Lada. Volvió la cabeza, esperando ver el coche en la distancia, aparcado al lado de la acera, donde lo habían dejado al pasar. Pero ya no estaba allí. El conductor había arrancado y tenía toda la pinta de que los estaba siguiendo. Si ese era el caso, si no era una mera casualidad, Müller se podía hacer una idea bastante precisa de para quién trabajaba.
4
Al día siguiente.
Las dependencias temporales de la brigada de homicidios situadas encima de la estación de bomberos eran un torbellino a la mañana siguiente, pasadas las ocho, cuando se presentaron allí los dos policías llegados de Berlín. Puede que los de la Policía del Pueblo de aquella localidad no fueran muy dados a quedarse hasta tarde, pero ya llevaban un rato trabajando a aquella hora temprana. El núcleo de la brigada de homicidios lo formaban policías de fuera: Müller y Schmidt de la capital del Estado, y otro Unterleutnant que reemplazaría a Tilsner como ayudante. Müller seguía sin saber quién era el agente que faltaba: por no saber, no sabía si era hombre o mujer; pero mientras, los de la Policía local harían labores de apoyo.
La impresión inicial que se llevó Müller fue que los de la Vopo de la ciudad parecían reacios a cederles el control del caso; ni siquiera se mostraban muy dispuestos a compartir con ellos información. Había varios agentes con la mirada enterrada en montones de papeles y fotografías, y no prestaron atención a su llegada. Müller vio que tendría que hacer valer su autoridad y tomar el mando; de lo contrario, aquellos policías intentarían aprovecharse de ella. No les gustaría tener a una mujer de jefe, pero alguien al más alto nivel había decidido que así había de ser. Tendrían que aguantarse.
Dejó caer el maletín con un sonoro golpe en la mesa del centro y carraspeó:
—¿Hauptmann Eschler? ¿Podría hablar con usted un momento, por favor? —Eschler era el capitán de la Vopo; el que, según Reiniger, tenía que darle novedades del asunto. Lo reconoció por las cuatro estrellas doradas que llevaba en las charreteras de plata. Müller le sonrió.
Eschler se levantó y, sin devolverle la sonrisa, fue a reunirse con ella junto a la ventana, desde donde tenían una vista de la calle principal de la ciudad. Había algo furtivo en la mirada del capitán, y tenía los rasgos de la cara como afilados, rayanos casi en la maldad. Aunque quizá Müller estaba siendo demasiado dura con él.
—¿En qué puedo ayudarla, camarada Oberleutnant? —preguntó Eschler. Müller notó cómo pronunciaba cada una de sus sílabas y dedujo de ello lo mucho que le costaba doblegarse ante ella; no en vano, en el escalafón, él era en teoría su superior. Pero en aquel caso, la Kripo estaba por encima de la Vopo, como Eschler bien sabía.
—Le ruego que me ponga al corriente de todos los detalles del caso. Lo que sé es bien poco, y tendré que estar al día de cómo avanzan las investigaciones, en qué se están centrando ahora mismo, y lo que me pueda decir sobre la familia de las víctimas.
Eschler asintió levemente con la cabeza.
—Desde luego. Le hemos hecho sitio en un despacho pequeño, camarada Oberleutnant. —A lo mejor Müller se lo estaba imaginando, pero hubiera jurado que Eschler hacía hincapié en lo de «pequeño», como si quisiera así ponerla en su lugar—. Yo mismo la acompañaré —siguió diciendo— y le llevaré la documentación que tenemos.
«Pequeño» definía a la perfección el espacio de trabajo que le habían habilitado. Con Eschler y ella dentro, ya no cabía casi nada más. Había una mesa de trabajo con una silla, delante de la ventana; y encima de la mesa, un teléfono y una máquina de escribir. Y junto a una de las paredes del despacho, un taburete de madera mondo y lirondo. A Müller le recordó la sala de interrogatorios de Hohenschönhausen, en Berlín; donde tuvo un emotivo encuentro con Gottfried la última vez que se vieron. Müller se decantó por la silla: era su despacho, al fin y al cabo, o sea que sería ella quien decidiese dónde sentarse. Indicó a Eschler que acercara el taburete y tomara asiento delante de ella.
Eschler puso con cuidado las carpetas de documentos encima de la mesa y preguntó:
—Así pues, camarada Oberleutnant, ¿qué quiere saber?
Müller apoyó los antebrazos en la mesa y formó con los dedos estirados de ambas manos una especie de torre culminada en pico:
—Todo, camarada Hauptmann. Desde el principio.
El capitán de la Policía del Pueblo empezó con el resumen de la investigación; y Müller, sentada, con los brazos cruzados sobre la blusa beis, lo animaba a seguir con movimientos afirmativos de la cabeza.
El bebé muerto, de tan solo cuatro semanas de vida, era varón y se llamaba Karsten Salzmann. Había nacido prematuro, junto a su hermana, Maddelena, en el hospital principal de Halle-Neustadt. Allí los tuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos por su precario estado de salud, hasta hacía como una semana, cuando los trasladaron a la planta de pediatría.
—Los padres iban a verlos con frecuencia —dijo Eschler—. La madre, Klara Salzmann, se quedaba muchas horas con ellos, aunque el hospital no permite a los padres quedarse a pasar la noche. Y justo un día después de salir de la UCI, los dos bebés desaparecieron.
Müller arrugó el ceño y preguntó:
—¿O sea, que se los llevaron del hospital?
Eschler asintió con la cabeza:
—Me temo que sí. Deja en una posición comprometida al Servicio de Salud, ¿verdad? Aunque se los llevaran por la noche, cuando hay menos enfermeras y médicos de guardia. Los hemos interrogado a todos. Nadie vio nada fuera de lo común; lo que dicen es que no tienen suficiente personal para estar encima de cada paciente veinticuatro horas al día. Seguro que alguien estuvo atento al vaivén de las enfermeras y esperó el momento propicio para actuar. Como se puede usted imaginar, es un tema muy delicado.
Delicado se quedaba corto a la hora de definir aquel fallo de seguridad tan flagrante.
—Siga —lo animó Müller.
—Bueno, pues la madre entró en crisis, como se puede imaginar, y hubo que sedarla. Y debido a lo… sensible… del incidente, el Ministerio para la Seguridad del Estado tomó inmediatamente cartas en el asunto y advirtieron a los padres y a la plantilla del hospital de que no dijeran nada del caso.
—¿O sea que la Stasi ha estado implicada en esto desde el principio? —preguntó Müller.
—Implicada es poco —dijo Eschler, frunciendo el ceño—. La Stasi es la que ha llevado la investigación desde el minuto uno.
Müller hizo lo posible por que no se le notara la preocupación en la cara al oír aquello. Todavía no conocía a todos los policías de uniforme que formaban el equipo de Eschler y no sabía cuáles de ellos serían los informantes oficiosos de la Stasi. Seguro que alguno había; el mismo Eschler, quizá.
—Y ¿en qué punto pasó la investigación a manos de la Kriminalpolizei de aquí? —preguntó Müller.
—Es que no ha pasado. Estaba a punto de contarle eso ahora.
—Le ruego que me perdone, camarada Hauptmann. Por favor, continúe.
Eschler esbozó una media sonrisa:
—Mi equipo, la Policía de Halle-Neustadt, resultó implicada cuando apareció el cuerpo de Karsten. —Eschler metió la mano en una de las carpetas, sacó dos fotografías ampliadas y se las dio a Müller.
La Oberleutnant examinó la primera fotografía: una toma que no decía nada y mostraba una maleta roja al lado de las vías del tren, con la piel —más que probablemente de imitación— arañada o rasgada por los años, por algún tipo de impacto, o por las dos cosas quizá.
—Ahí dentro fue donde encontraron el cuerpo —le explicó Eschler—. Lo halló un ferroviario hace tres días, cerca de Angersdorf, a un lado de la línea de tren, entre las plantas químicas de Leuna y Buna, cerca de Merseburg. Afortunadamente, al ferroviario no le pareció oportuno abrirla, y se limitó a alertarnos a nosotros, la Policía del Pueblo. Quizá tuvo miedo a perder el puesto de trabajo. Y el primero de mis agentes que se personó allí, al notar el peso y el olor a descomposición, me alertó a mí. O sea que tenemos pruebas materiales sobre las que trabajar; puede que hasta huellas. Pero la clave está en la otra fotografía. —Eschler las tomó con cuidado y Müller abrió las manos para que él apartara a un lado la fotografía de la maleta.
Y si la primera foto no aportaba nada, al menos a primera vista, no se podía decir lo mismo de la segunda. Müller echó instintivamente hacia atrás la cabeza: la impresionó aquella imagen, pese a ser una detective fogueada en casos de asesinato.
Mostraba la maleta, nada más abrirla en la comisaría de la zona.
Con el cuerpo del bebé dentro.
Tenía los ojos cerrados; y la expresión, casi se diría que en paz. Pero los abultados moratones, las marcas rojas en la cara del bebé desmentían todo asomo de placidez. Hablaban de una vida segada a los pocos días de nacer, embutida en una maleta, arrojada desde un tren en marcha. Müller tuvo que tomar aire un instante para recomponer la figura.
—¿Se sabe cuál fue la causa de la muerte? —preguntó por fin.
Eschler abrió los brazos y alzó los hombros.
—Hasta mañana no le harán la autopsia oficial completa. Podrá usted asistir en persona. Pero el patólogo, después del primer análisis del cuerpo, llegó a la conclusión bastante lógica de que al niño lo mataron a golpes: se ve en esos moratones tan atroces. Que lo asesinaron, vaya.
—Aunque dice usted que han dejado a la Kripo de Halle fuera del caso; ¿no le parece raro eso?
Eschler volvió a encoger los hombros.
—Así lo exigió el Ministerio para la Seguridad del Estado. Por eso la han traído a usted aquí, camarada Oberleutnant. La Stasi quería que el homicidio lo investigara una brigada formada por agentes que no fueran de la zona. Imagino que intentan que no cunda el pánico antes de que se haga público el caso.
Müller soltó un suspiro. Aquello no acababa de encajar. Tanto ella como Schmidt y un tercer agente todavía por identificar iban a tener que lidiar con varias dificultades ajenas al caso en sí: no conocían la zona, tenían que trabajar en territorio nuevo para ellos; hombro con hombro con agentes locales que podían serles hostiles, pues no les haría mucha gracia que los marginaran unos colegas de la capital del Estado, mientras sus propios detectives permanecían a conveniente distancia.
—Aun así, su equipo sigue en la investigación. ¿No se ha preguntado usted por qué, camarada Eschler?
Si Eschler había comprendido lo que insinuaba Müller con aquellas palabras, no parecía darlo a entender.
—A veces, camarada Müller, no es muy juicioso cuestionar las órdenes recibidas.