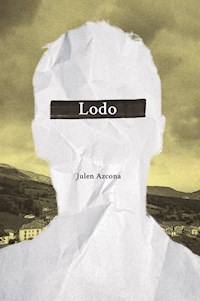
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En la pequeña localidad navarra de Ariza-Lenea, extraen del fondo de un lago el cadáver de Laura Íñigo, periodista de La Gaceta. Endika, que acaba de regresar al pueblo tras finalizar una bulliciosa etapa universitaria en Barcelona, se ve empujado a aceptar el puesto vacante en el diario local. El día del funeral, Endika se hace con el móvil de Laura y el manuscrito de un thriller ambientado en la propia Ariza-Lenea que la joven estaba escribiendo antes de morir. A través de los mensajes que encuentra en el teléfono robado, Endika reconstruye la personalidad de Laura y se propone terminar en secreto la novela que ella empezó. Poco a poco, se difuminan los límites entre la identidad de Endika y la de Laura, hasta tal punto que él empieza a estar seguro de que la difunta le ha dejado un mensaje oculto entre las páginas del libro. Las extrañas circunstancias de la muerte de Laura llevan al protagonista a indagar en una trama que parece involucrar a personas importantes en el pueblo, incluida su abuela María Luisa, una poderosa terrateniente cuya obsesión es impedir que el nuevo Ayuntamiento expropie su caserío ancestral; y O'Malley, el propietario de una planta de lodos a las afueras del pueblo con el que Endika comenzará una turbia relación. En Lodo, que arranca con tintes de thriller rural y desemboca en un relato intimista de traumas, dolor y violencia, Julen Azcona demuestra que no solo maneja con precisión los mecanismos del suspense, sino que es capaz de construir unos personajes de psicología compleja que se asoman al abismo en el marco de la España vaciada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lodo
Lodo
Julen Azcona
Primera edición: noviembre de 2021
LODO © 2021 Julen Azcona
© de esta edición: Dos Bigotes, A.C.Publicado por Dos Bigotes, A.C.www.dosbigotes.es
Edición, corrección e ilustración final: Rubén Gómez Vacas
ISBN: 978-84-124023-1-5eISBN: 978-84-124023-9-1
Depósito legal: M-27403-2021
Impreso por Ulzamawww.ulzama.com
Diseño de colección:
Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
El papel utilizado para la impresión de Lodo es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable.
Impreso en España — Printed in Spain
Contenido
PRIMERA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
SEGUNDA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
TERCERA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
CUARTA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
QUINTA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
SEXTA PARTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
EPÍLOGO
A mis padres.
A mi hermana Iratxe.
PRIMERA PARTE
1
Verás, yo estaba sinceramente convencido, aquel pegajoso verano de 2018, de que a mis veintidós años la vida era eso. De que había llegado al tope de mi realización humana y era incapaz de enamorarme. Es algo que jamás me he atrevido a decir en voz alta —y menos usando ese término, «enamorarme», que suena tan hortera dicho así fuera de contexto—, tú eres el primero que me lo oye y tiene gracia que lo seas, dada tu condición y precisamente viniendo de mí. Probablemente no te parezca justo que lo diga. ¡Qué digo! Nada de esto te parecerá justo. O comprensible. ¿Me equivoco? Y menos aún que yo esté aquí hoy contigo. Pero si dejas que me explique sabrás a qué me refiero cuando digo lo que digo sobre mi verano del dieciocho.
Tú llevabas un tiempo ya en la cárcel de Los Recodos (¿cuánto haría, cinco años desde que te detuvieron?; año arriba, año abajo). Yo había vuelto de Barcelona al pueblo hacía menos de tres semanas, recién acabado el grado en Periodismo, para cubrir la baja de Laura Íñigo en La Gaceta de Ariza. Iba a ser solo por un par de meses, por eso había aceptado el trabajo en cuanto me llamó El Nieto para ofrecérmelo, el mismo día de mi graduación, con esa voz tan suya como de bronquítico terminal y cuchillos afilándose. Por eso y porque pensé que les jodan, ¿sabes? Aquí está vuestro sobrino, el perroflauta, volviendo al pueblo con un contrato bajo el brazo. En toda la cara. Claro que, si hubiera sabido todo lo que vino después, estás tú que digo yo que sí a ese impostor y a su tropa.
«Estaré de vuelta antes de que termine septiembre y todo será como antes», les dije a mis amigos de allá, y tuve que ignorar la cara de Ivet Pedrero, esa ligera arruga que se le marca sobre la ceja izquierda cada vez que recibe cumplidos vacíos. Qué rabia me dio, y más ahora que sé que estaba en lo cierto. No sé si volveré a pisar Barcelona alguna vez, pero te digo una cosa, ni se me ocurriría llamar a Ivet o a ninguno de esa panda de esnobs. Es oírles hablar del cuarto poder y… te tienes que reír.
No soy como ellos, y menos aún aquel agosto en el que la cabeza estaba a punto de estallarme por pura resaca postuniversitaria. ¡Contrastar datos…! ¡Democracia…! ¡Investigación…! Se les llenaba la boca de idealismos y proyectos y, en fin, ganas de hacer algo, y a mí todo aquello me parecía estupendo pero me resultaba agotador y no hacía más que aumentarme la presión en el pecho. Es difícil construir un futuro de posibilidades, o simplemente pintarrajearlo en una servilleta de bar de carretera, si no crees en la posibilidad más primaria de todas, la de querer a otra persona. A veces se me hacía difícil disfrutar hasta del sexo porque mi mente estaba en otra parte, concentrándose precisamente en gozar, en que el instante hiciera mella en mí, y a la vez resignándose al saber que no iba a pasar.
Para que te hagas una idea, recuerdo a Antoni Rovira, el gafapasta que trabajaba después de clase en el servicio de préstamos de la universidad, con el que me había tocado de pareja en el karaoke de la fiesta de cumpleaños de María Canalda. El chico era lo más parecido a la perfección, en todos los sentidos imaginables, y se ponía todo serio tratando de no ahogarse cantando una de La Oreja de Van Gogh mientras zarandeaba el micrófono como si tuviese que darle tiempo después a recorrer cuatro bases. Nos liamos esa noche y, únicamente por no volvérmelo a cruzar en lo de los préstamos, grabé las partes audiovisuales de mi TFG con el móvil.
Es solo un ejemplo, pero la cosa es que yo creía en muy pocas cosas cuando aterricé por inercia en aquel puesto de periodista local, a diferencia de mis compañeros de clase y su éxtasis jordievoleano. Afortunadamente o por desgracia, todo eso cambió cuando conocí al viejo O’Malley y empezaron a suceder cosas inusuales.
2
O’Malley, por supuesto, no es su verdadero nombre, pero hay quien prefiere usar seudónimos para hablar de ciertas personas delante de ciertas otras, y yo soy uno de esos, sobre todo después de todo el fuego y la rabia que arrastró aquel verano del infierno. Pero para que lo entiendas deberíamos empezar por el funeral, aunque en mi cabeza todo sucedió a la vez. El incendio, la usurpación, los crímenes. Y las dos terribles sequías: la que afectaba a todo el país y especialmente a regiones norteñas como la nuestra, agrícolas y ganaderas y dependientes del clima húmedo y fresco; y la otra, la que me convirtió en una especie de mendigo sexual.
A Laura Íñigo la enterraron un jueves de mercado y de nubes grises, falsas anunciadoras de tormenta. El calor era insoportable y la ausencia de viento y lluvia era tan diabólica que parecía que los árboles iban a echar a correr en fila india en dirección al río. Recuerdo el sudor. En mis brazos, recorriendo mis piernas. Nadie en la pequeña ciudad de Ariza-Lenea —o en el pueblo, porque era un pueblo, aunque sus habitantes se aferrasen al distinguido título de ciudad, y de capital de Merindad, como a un clavo ardiendo— estaba preparado para una aridez semejante, y menos en aquella jornada de luto y compostura que se avistaba tan abarrotada como la última Feria de las Veinte Denominaciones.
La imagen era para enmarcarla. A la casona de los Íñigo acudió todo aquel que era alguien. Las condolencias de médicos, abogados, comerciantes, funcionarios y miembros de la corporación municipal llenaron de murmullos la entrada, donde, como era tradición, se exponía el ataúd abierto para que quien quisiera pudiera entrar a despedirse de la difunta y criticar de paso lo mal que la habían maquillado los de la funeraria. Mientras un panel de bigotes brillantes, manos sujetas a abanicos y primeros botones de camisa desabrochados arramplaban con el café, el queso y el moscatel y compartían batallitas egocéntricas al hilo de las entrevistas que Laura les había hecho en vida, el jaleo se concentraba en la planta primera, en las habitaciones, la cocina y la sala de estar. Allí llevaban despiertos familia y amigos más de veinticuatro horas, turnándose entre afrontar el duelo y la tarea de bajar a recibir nuevos vecinos, entretener a los ya presentes y mantener vivo el sencillo pero digno suministro de víveres.
A las siete de la tarde se sumaron, cuando el ataúd se trasladó en comitiva hasta la iglesia, los fieles que no se perdían una misa y también otros estratos de la sociedad ariceña-leneana que, aunque no conocían a Laura (la leían cada día, pero nadie se detiene a reparar en la firma de la noticia), estaban igualmente impactados por el desgraciado accidente que había acabado con la vida de una vecina de treinta y dos años. Allí estaban los agricultores autóctonos y los temporeros procedentes del sur, estos últimos con la piel morena pelada de trabajar recogiendo espárrago de sol a sol, y también varias cuadrillas de jóvenes, algunos de ellos apenas asomando los granos de la adolescencia.
Yo acudí a toda esta parafernalia como parte del primer grupo, el de personalidades y allegados, y lo hice muy a mi pesar, rezagado en una esquina lo bastante lejos del ataúd como para no ver el cadáver ni de refilón, pero lo bastante cerca de la mesa de picoteo como para no tener que alargar demasiado el brazo. Entonces la madre de Laura (Conchi o Rosi o algo así acabado en «i») me reconoció como ese nieto de la María Luisa que había estado haciendo prácticas con su hija en el periódico los últimos tres veranos. Su rostro de lágrima cansada improvisó una sonrisa cuando le di dos besos; piropeó mi conjunto, mi juventud y mi planta y ya no hubo marcha atrás, el foco se había puesto en mí y de pronto estaba siendo empujado escaleras arriba hasta el primer piso, donde la mujer no paró de ofrecerme pinchos de pimiento y todo tipo de lujos reservados para el ámbito privado que los peces gordos de la vida local ni olisqueaban desde abajo.
Fueron varias las miradas rencorosas que esquivé mientras Conchi, o Rosi, me decía lo bien que hablaba Laura de mí y me cebaba amablemente a foie-gras, no sé si consciente del papelón que le estaba tocando conmigo o solo aturdida por las circunstancias. Es que, verás, mi presencia en la casa de la fallecida se acogía con cierta hostilidad. Lo cierto es que ni se me hubiera ocurrido no aparecer, porque sé que los comentarios sobre mi ausencia hubieran sido peores, pero perseguía un perfil bajo que, sencillamente, no funcionó, y el gesto de la Feli («Feli»: ese era su nombre) fue lo de menos. La culpa de todo la tuvo mi abuela.
3
María Luisa García de Maeztu llegó tarde al velatorio en la casona, a eso de las seis cuarenta y cinco, justo a tiempo para diferenciarse como figura relevante del mapa local y mostrar sus respetos a los familiares —a los importantes, nada de segundos grados, y, por supuesto, ni una mirada a los mangarranes esos que iban de amigos para atiborrarse de embutido en la cocina— pero, y eso yo lo sabía bien, lo suficientemente cerca de las siete en punto para que nadie pusiera en duda el valor que ella, como buena católica, daba a la misa funeral en detrimento de otras frivolidades.
Escuché la inconfundible voz de mi abuela desde el piso de arriba y supe que esos escasos quince minutos anteriores a la misa le iban a ser suficientes para acaparar en exclusiva la atención del público. Cuando bajé, un débil rayo de sol entraba por la ventana y apuntaba un foco amarillento de polvo de casa vieja directamente al pecho de la abuela, de pie en el centro de la sala, grande y gorda y tiesa y orgullosa como parte viviente del mobiliario. Empezó a dar órdenes desde aquel punto estratégico que creaba destellos en sus joyas; había traído comida caliente, empanadas de atún recién cocinadas por la tía Juana, y ahora quería que alguien la ayudase a ponerlas en la mesa y a quitarles el papel de aluminio, y de prisa, que a nadie se le ocurriese abandonar la casa sin haber probado aquellas delicias caseras antes de enfriarse.
Perdona que se me escape la risa, pero es que de verdad que nadie como ella era capaz de irrumpir a grito pelado una jodida capilla ardiente y salir airosa. Era un don que le venía de familia, un saber estar que combinaba afán de protagonismo con una exquisita educación cristiana. Así, antes de que nadie pudiera siquiera darse cuenta para tratar de evitarlo, la matriarca de los García de Maeztu había tomado el frágil brazo de su homóloga en una mano y las riendas del funeral en la otra. En un santiamén vació la entrada, disolvió el caos del piso superior y dirigió al gentío hasta la iglesia, territorio donde supo apartarse con gran acierto en favor del párroco Don Miguel. Tras la misa, en la que mantuvo un ojo en el altar y el otro en el perfil cansado de la madre de Laura, insistió en acompañar al grupo, ya reducido a familiares y amigos cercanos, al cementerio donde se llevó a cabo el entierro.
—Feliciana, ni una palabra más. Las mujeres tenemos que estar unidas en momentos como este —le dijo a la madre de Laura a la salida del templo. Se refería de soslayo a que la pobre Feli estaba sola, pues no solo acababa de perder a su única hija, sino que hacía pocos meses que se había quedado viuda. Y para mi abuela todos esos hermanos, primos, sobrinos y amigos que la acompañaban eran ruido de fondo—. Tú también. Vamos, ni se te ocurra —me dijo a mí, tan bajito que casi tuve que leerle los labios, pero ni falta que hacía. ¡Cómo iba yo…! La abuela me habría lanzado una de sus miradas de líder del Cuarto Reich y habría sacado de su blusa negra de terciopelo un tercer brazo para clavarme en el suelo del camposanto. No, no, yo hice el trayecto al cementerio sin rechistar, y lo hice solo, pues no conocía a nadie más que de vista.
La abuela iba en primera fila, acompañando a la Feli del brazo. Iban las dos vestidas de un ébano pulcro, justo detrás de la caja transportada por los hombros de cuatro hombres. Sus cortas y pálidas sombras de agosto nublado coreografiaban movimientos serpenteantes en el camino de piedra, y yo fijé ahí la atención, temeroso de alzar la vista y enfrentarme a toda esa gente que me juzgaba en silencio. Todo por hacer las cosas mal, deprisa y corriendo.
La muerte de Laura había sido el lunes por la mañana, pero una serie de días festivos en el calendario eclesiástico había hecho que el cura se negase a celebrar el rito fúnebre hasta el jueves. Mientras los rumores de la triste noticia estallaban en los grupos de WhatsApp, yo mismo tuve que ir al lugar del accidente, hacer las fotos pertinentes del coche hundido en el pantano, hablar con la policía y pedir a vecinos y conocidos alguna declaración sobre la fallecida. Para el mediodía, El Nieto había tenido tiempo de tener tres ataques de ansiedad, sentado en su escritorio de colono inglés. «Nieto» es un sobrenombre que esta vez no me invento yo, sino que es la forma en la que se conocía a mi jefe, editor y comercial de La Gaceta de Ariza, del que ya habrá tiempo de hablarte largo y tendido. Me llamó quince veces, solo le cogí dos, pero bastó para que me metiera prisa en aceptar de forma indefinida el puesto de la difunta. Ni una sola palabra sobre Laura. Para qué. Las estaba guardando todas para situaciones públicas que mereciesen la pena.
—Has trabajado los últimos veranos como becario y la has sustituido todo este mes —fueron sus únicos argumentos para contratarme. No se molestó en reunir un par de aptitudes positivas por las que estuviese interesado en mí, más allá de tratarse de un imprevisto incómodo para él. Ni siquiera recitó el típico discurso de jefe sobre aportar valor al proyecto. Porque qué proyecto. No había proyecto. De La Gaceta también hablaremos más tarde—. No podemos permitirnos parar ahora. Y para ti, bueno, es una grandísima oportunidad laboral. A tu edad y tal y como está el patio… —Etcétera, etcétera. Me entraron escalofríos al dejar entrar en mi mente imágenes perturbadoras del cuerpo de Laura, hinchado por las horas sumergido en el lago, junto a las de las manos manchadas de sangre de Lady Macbeth, conspirando para usurpar el trono.
—Nieto —contesté. Nos pedía que le llamáramos así—, hablamos mañana, ¿vale? Tengo que acabar esto cuanto antes. —«Esto» era la doble página sobre el accidente, que se publicaría con mi nombre. Esta vez, estaba seguro, los lectores sí iban a fijarse en el autor. E iban a apalearlo.
Al día siguiente salí a la calle nervioso, como siempre que se imprimía algo firmado por mí, pero con el agravante de que ahora ese algo importaba, a diferencia de cuando escribía un reportaje sobre, digamos, las nuevas técnicas preventivas contra el hongo de la patata. Creí que alguien se abalanzaría sobre mí para llamarme buitre o amarillista, pero me sorprendió el ambiente silencioso incluso en las cafeterías, donde pude ver gente agrupada frente a las páginas abiertas del diario. Nadie parecía indignado, sino todo lo contrario, y, cuando entré en la redacción de La Gaceta de Ariza, El Nieto me felicitó:
—Es el equilibrio perfecto entre lo robótico y lo sensiblero. —La cagó un poco con la elección de palabras, más apropiadas para un vibrador defectuoso de inesperadas virtudes que para un texto, pero hablar mal y a destiempo era una de sus tantísimas cualidades. Había que quererlo.
—Gracias, Nieto —respondí.
—La familia ha llamado —añadió él, y el corazón me dio un vuelco. Lo habían leído. Pues claro que lo habían leído—. Nos da las gracias por el tacto.
Respiré, aliviado. Entonces vino la preguntita:
—¿Has considerado la oferta?
4
Eso fue el martes. Para el jueves, día de mercado y funeral, las habladurías ya se habían propagado por todos los anillos que forman el plano circular de Ariza-Lenea. Pero yo ya venía preparado del día anterior por algo que se le escapó a la sabia voz de mi santa abuela. Fue en la cena, mientras la tía Juana nos servía sopa de pescado, justo después de recibir el único comentario negativo que había oído hasta el momento sobre mi trabajo del lunes de infortunio.
—Cariño, se me olvidó comentarte lo bien escrito que estaba lo de la pobre Laurita —empezó así, suave, esponjosa, calmando la piel antes de la bofetada. Yo la miré y apoyé, atento, la cuchara en el mantel—. Qué delicadeza. Qué orgullosas nos haces sentir. Y tus padres… Bueno, no me voy a poner ahora toda sensiblona, pero ya lo sabes, tienen que estar mirándote desde el Cielo y pensando, ¡de dónde ha salido este chico, si está hecho un hombre! Era una situación tan difícil…
—¡Dificilísima! —gritó la Juana desde la cocina, al ritmo de platos repiqueteando dentro del balde de fregar.
Cuando estaba sobria, mi tía era mujer de pocas palabras, acomodada en la repetición, en ser un eco lejano en el templo de verborrea que era su madre. Mi mayor obsesión desde que tengo memoria era llegar hasta el origen de ese eco.
—Juana Mari, cállate, que estoy hablando —gritó la abuela con los ojos en blanco. Y luego me dijo, más bajo, como para que quedase entre ella y yo—. Pues sí, orgullosísimas estamos las dos. Y todos en el pueblo opinan lo mismo. ¡Pero si ni quedaban ejemplares en el quiosco y tuve que ir a leerlo a la panadería! Aunque, ay, hay un pequeño detalle que… es una tontería, pero… —Se me erizó la piel y me preparé para el impacto—. Queda un poco frío, ¿no? Lo de no haber puesto un obituario. —Plas. Ahí estaba, la mano abierta de mi queridísima abuela contra mi mejilla—. No, digo, o una cartita así, personal, firmada por El Nieto… o por todos, vaya. ¿No se os ocurrió publicar algo bonito para despedirla? Ha trabajado años y años en la empresa y ha sido una periodista excelente. Vamos, eso dicen. ¿Eso dicen, no, Juana Mari? ¡Juana Mari! Está sorda. Bueno, yo no sé de estas cosas, la Juana es la que domina, estará quitando la ropa del tendedero, no sé por qué se pone a hacer estas cosas cuando estamos cenando. Luego que se le queda la sopa fría. ¡Juana María!
Mi abuela habló mucho, muchísimo, como siempre, y en otras circunstancias la habría interrumpido, pero en esta ocasión no supe qué decir. Era un detalle que a mí se me había pasado por alto y me odié por ello, aunque más odiaba al inútil de El Nieto. No me pude creer que no se le hubiera ocurrido; tenía que venir aquí la octogenaria a tirarnos de las orejas. Pero la verdadera bomba llegó a continuación, justo después de que yo aprovechara un silencio para decir eso de:
—Jo, abuela, pues ni idea. El Nieto no dijo nada; yo creo que ni se dio cuenta. Vamos, ni él ni ninguno. —«Ninguno», en una empresa como La Gaceta, lo constituíamos la impresionante cantidad de tres personas: El Nieto, Sara Puerta (que hacía las veces de fotógrafa y diseñadora gráfica) y yo.
—Ay, que no quiero que te sientas mal, ¿me oyes? Estas cosas pasan y ya sabes también cómo es la gente de quisquillosa. Que te das dos vueltas por la calle Mayor y ya tienes a la Marisol con la cartilla. Esa pesada, que se cree que lo sabe todo. ¡Bien, hombre! Hablar por hablar. Imagínate lo que cantan esas cotorras, que ya estaban todas enteradas de que te han cogido en el periódico. Y ya tenían una opinión al respecto, cómo no. Y eso que conmigo se cortan, ¿eh? Como soy tu abuela y saben lo mucho que nos queremos en esta casa… Ay, Juana, aquí estás. Que le decía a tu sobrino que la Laurita, Dios la tenga en su Gloria, se pegó media vida entre las cuatro paredes de esa redacción escribiendo como una condenada, y que lo hacía divinamente.
—Ah, sí —farfulló la tía Juana.
Me lanzó una mirada cómplice y luego huyó de la conversación abalanzándose sobre la sopa con la brusquedad que la caracterizaba. La abuela se quedó viéndola sorber, asqueada. Yo aproveché:
—¿Qué dice la gente de lo mío? —Hice amago de seguir con la sopa despreocupadamente, pero me pareció conveniente subrayar—. No es que me importe, ¿eh?
La abuela apartó la vista de su hija y su semblante se relajó para de inmediato ponerse a fruncir el ceño y sacudir la cabeza.
—Mira, he tenido que oír de todo —dijo—. Y mezclado también con lo del obituario. Que si tiempo para despediros de la difunta no habéis tenido, pero para reemplazarla bien de prisa que os habéis dado… Ya sabes, esas cosas que se dicen sin saber.
—Ya… —dije yo, pero la abuela no había acabado.
—Es una empresa como otra cualquiera. Anda que no hemos tenido casos como ese en Tabarnea. ¡Un porrón! Y eso no quería decir que tuviésemos más o menos respeto por los muertos. A todos los funerales he ido yo. Y a las viudas se les pagó todo todito de lo que les correspondía. Pero es que la vida es así. ¿Qué hacemos, si viene detrás otro que también quiere comer? Además, que a rey muerto, rey puesto. De toda la vida, vamos, digo yo.
La tía Juana asintió, pero no dijo nada. Yo no sabía dónde meterme. Había aceptado el puesto sin parar a valorar que la eficacia de un trabajo como el mío se basa, en gran parte, en la buena relación con los vecinos. Y ya estaba imaginando los calificativos. La culpa la tenía el idiota de El Nieto por no saber hacer las cosas. ¡Si ni siquiera se le había ocurrido lo del puto obituario! A mí me hubiera dado igual trabajar unas horitas más aquel lunes que ya estaba siendo un lunes de mierda. Como si la sacábamos en portada o en un jodido suplemento especial. Todo estaba mal. Todo estaba muy mal.
—Bueno, a mí me lo ofrecieron y dije que sí. Si eso, que se lo digan a El Nieto —fue lo único que se me ocurrió decir.
—Sí, sí, vamos, está claro —dijo la abuela forzando una sonrisa.
Juana salió al rescate, más o menos.
—Tú hiciste lo que tenías que hacer —dijo, echándose la servilleta al hombro con esa seguridad chabacana que destilaba siempre, como de madame sabionda de burdel parisino. Su comentario me reconfortó, pero aun así dije:
—Me voy a la cama. —Y me fui a la cama.
5
Es extraño, volver a hablar en voz alta del entierro de Laura después de tanto tiempo. He soñado tan a menudo con ese momento; casi a diario me he despertado con las sábanas mojadas por el tacto de mi abuela soltándome la mano huesuda, enroscada en anillos de oro y plata, para coger del suelo un puñado de tierra hambrienta y lanzarla dentro del hoyo. Todas las noches la sepultan y ya no me quedan recuerdos de la tarde en cuestión, solo las imágenes distorsionadas de la pesadilla, pues es siempre la misma y la he soñado más veces que vivido la memoria.
Mi abuela y yo estamos juntos por fin, de pie ante el vacío donde piensan encajar a Laura, y allí no hay nadie más, solo los sepultureros y el ataúd que desciende al ritmo de timbales a dos metros bajo tierra. La caja choca contra el fondo y escucho el primer ruido que hace el polvo baldío contra la madera. Viene de manos flotantes que recogen la tierra, de labios que la besan y más manos que la devuelven con suavidad. Pero la abuela y yo estamos solos y no hay fango en el mundo capaz de llenar ese agujero, y yo solo puedo pensar en que la portada del periódico del día está mal y que es mi culpa. Así que me arrodillo en el borde del precipicio y me pongo a ayudar con mis propias manos a los dos sepultureros, pensando que nada puede hacerse, porque la edición ya está impresa. Se me ocurren, sin embargo, mil maneras de mejorar el desaguisado, tal vez metiendo más vocales y menos la letra «F», o utilizando en el reportaje la palabra «civismo» en lugar de «limpieza», que suena tan plano. La limpieza se hace en el váter, pienso, y los años pasan volando. La tierra se incrusta en mis uñas, se mezcla con mi sudor, mancha mi traje. Entonces empiezan los murmullos.
—Qué vergüenza…
—Es un trepa.
—Niñato ignorante.
—Sabandija.
—Mosquita muerta.
—Forastero.
Levanto la mirada, postrado en el suelo con las rodillas hundidas en el túmulo recién improvisado, y veo doscientos pares de pupilas puestas en mí y ni rastro de la abuela. Los ojos están pegados a un cuerpo de piel acartonada y gris, y al fijarme bien veo que se trata de papel de periódico. Es la noticia sobre Laura, pero la foto no es la que publicamos, sino otra mucho más grotesca del cuerpo destrozado de Diana en el Puente del Alma, y el texto no tiene sentido, es la palabra «muerta» repetida cien veces. Eso no es lo que yo escribí.
Es una trampa, yo lo sé, un castigo por lo que hice, y ayudar a los sepultureros o intentar cambiar el titular no va a calmar las ansias de venganza. El último comentario, el de la Feli, es el que más me duele:
—Asesino.
Quiero levantarme y declarar a gritos mi inocencia, pero mi voz está rota y mi lengua ha desaparecido. Me llevo las manos a la boca, horrorizado, y voy a huir corriendo de esa tortura cuando lo oigo.
—Estamos aquí reunidos para decir adiós a Endika García de Maeztu. —Es Don Miguel, vestido de arcángel, y ha dicho mi nombre.
Las otras voces se callan, los ojos desaparecen, volvemos a estar solos mi abuela y yo. A duras penas consigo articular el muñón en el que se ha convertido mi lengua para preguntarle si ha oído lo mismo, a lo que ella responde:
—¿A qué te refieres, cariño?
Yo lo tengo claro.
—Necesito agua.
6
Siempre el mismo sueño, el mismo despertar con la garganta agrietada y los ojos como platos. Nunca llego a saber qué pasa después. La sed me impide continuar, enfrentarme a Don Miguel y ponerme a cavar de nuevo la tumba de Laura para rescatarme a mí. Lo bueno es que los recuerdos son claros a partir de entonces.
Estaba atardeciendo. Mi abuela llevaba a la Feli del brazo y le susurraba algo mientras se toqueteaba las perlas del collar. El resto esperábamos, quince personas de semblante severo agrupadas bajo la hilera de cipreses a la salida del cementerio.
—Muchas gracias, María Luisa —alcancé a oír de los labios de la madre de Laura.
—Decidido, pues —dijo mi abuela, con una mirada triunfal—. ¡Todos a La Isla!
¿Recuerdas mi casa? Una mansión que imitaba la arquitectura de caserío o baserri de los valles del norte y aún conservaba con orgullo su nombre, Tabarnea, muy de allí. No me mires así. Más de una vez te pillé fisgoneando entre los matojos. Imponente, soberbia, era la única construcción dentro del parque de La Isla, llamado así porque el río que atravesaba Ariza-Lenea se dividía en dos al llegar al centro y luego volvía a fusionarse, formando un coto de naturaleza circular al que solo se podía acceder cruzando el puente de San Sebastián y el de Los Hoyos, en las caras este y oeste respectivamente.
En fin, podrás imaginar que, cuando llegamos, la tía Juana ya había encendido el fogón y adornado la mesa con el mejor mantel, cubiertos de plata y un abundante aperitivo que dejaba en ridículo al de antes del funeral. Yo mismo la había puesto sobre aviso, llamándola discretamente desde el camposanto, y recibí un gruñido ininteligible por respuesta, pero por lo demás la noté resignada, casi como si ya se lo esperase. Cuando metimos en Tabarnea a los quince intrusos, se escondió en la cocina, desde donde la oía partir el pan, y te juro que el humo que le salía por las orejas casi se cuela por la rendija de la puerta y nos asfixia a todos.
La abuela nos indicó que nos pusiéramos cómodos como solo ella sabía hacer, mandando. Nos sentó donde ella quiso, ella presidiendo la mesa y tú aquí y tú allá y tú tocas el piano, ¿verdad?, maravilloso el recital de fin de curso, qué elegante estabas con ese esmoquin, pues por qué no te sientas ahí al fondo y nos tocas algo bonito, y no, Feli, tú aquí a mi vera. A mí no me dijo nada, así que acabé en el sillón polvoriento de la esquina, dándoles a todos la espalda, cara al fuego seductor de la chimenea.
Las botellas de cristal vacías se fueron acumulando en el centro de la mesa hasta bien entrada la madrugada. Me sentía raro, tenía mucho en lo que pensar y no ayudaba nada el barullo desordenado que llegaba a mi posición de pringado de instituto, desde donde todo me parecía obsceno y pueblerino. A veces giraba la cabeza pero todo lo que veía era humo, burbujas y caldo de aceituna para ahogar los ecos del día. Laura está muerta, repetía para mis adentros, se ha ido para siempre. Era una realidad absurda, como cuando a eso de las doce la Feli soltó la mano de mi abuela y se quitó los tacones para levantarse a brindar por su hija y arrancarse a bailar. Se subió primero a la silla y encima de la mesa después, una mesa que ahora María Luisa miraba fijamente, horrorizada, pensando en la madera del quejigo ancestral que taló el jardinero quince años atrás después de ser abruptamente despedido.
Fue durante uno de esos veranos en los que mis doscientos primos todavía pasaban las vacaciones enteras con nosotros en La Isla. Recuerdo las caras de desconcierto cuando oímos el ruido de la motosierra y corrimos al jardín a ver qué ocurría. Ahí estaba el jardinero, poseído por la rabia, junto al árbol más viejo de todo el parque, que acababa de desplomarse contra el césped. Mi abuela le dedicó una mirada desafiante desde lo alto de las escaleras del porche y, aunque todos esperábamos una reacción visceral, la mujer no dijo nada. Tampoco mis tíos ni, por supuesto, la Juana, y en los días siguientes el tronco permaneció tirado en el suelo.
Mi abuela era la única que podía acercarse a él. Cada mañana lo observaba con la mirada perdida antes de marcharse a completar su disciplinada rutina como dueña y señora de los campos de Tabarnea, la próspera empresa familiar, del mismo nombre que la casa en el parque y propietaria de alrededor del ochenta por ciento de la producción agroalimentaria local. Yo solo tenía siete años y todo lo que quería era salir a jugar con el imponente dragón caído, pero se nos prohibió tocarlo siquiera.
Una semana después, unos hombres misteriosos se lo llevaron en un camión y la abuela anunció a toda la familia que había llegado su hora, que se jubilaba para dejar paso en la empresa a la siguiente generación. Al poco tiempo, los mismos hombres volvieron a La Isla, cargando esta vez con un mueble tan macizo, alargado e imponente como había sido el quejigo en vida. La abuela mandó sustituir con él la antigua mesa del comedor, que fue a parar al granero junto con el resto de objetos olvidados de Tabarnea, y, cuando se sentó en su silla y posó sus anillos en la madera recién barnizada, la expresión ausente de las últimas semanas se transformó en apacible sonrisa.
Fue a partir de ese momento que la abuela se convirtió en abuela. Entrañable, aterradora y de frágil salud. Cada día que pasaba tenía menos fuerzas para salir de casa y mayor tentación de convertir su vida en una serie de movimientos calculados de la cama al comedor y del comedor a la cama. Pero lograba resistir, mantenerse activa, gracias a la responsabilidad que sentía por cuidar sus cuatro pilares fundamentales: la casa, el apellido, el pueblo y la religión.
—¿Lo ves, Endika, cariño? —me dijo una tarde de los tempranos 2000, guiñándome el ojo arrugado en su recién estrenada vejez—. Mira qué madera más fuerte; golpéala, sí, así, toc, toc. Todo se recicla en Tabarnea. El hombre malo que mató al quejigo quiso hacernos daño y por poco lo consigue. Pero, ¿sabes qué? La nuestra es la casa de todas las cosas buenas, incluso cuando pensamos que ya no sirven. Recuérdalo siempre porque será tuya cuando yo no esté.
Fue lo que dijo, pero no le di mayor importancia entonces porque la abuela no iba a morirse nunca. Al igual que el dragón que se transformó en mesa, encontraría su lugar en este mundo mientras siguiese en pie el hogar donde nació.
7
Salí a tomar el aire. Me había vuelto la presión en el pecho al ensañarme en regresar a infancias de ancianas jóvenes, castigos sin venganza y secretos encerrados bajo la corteza muerta de los árboles. Cerré la puerta detrás de mí y disfruté del contraste al callarse la juerga de dentro, mosquitos flotando sobre mi cabeza alrededor del foco del porche que iluminaba el letrero «Tabarnea» tallado en la piedra.
A tientas, logré encontrar el tronco talado del quejigo, que seguía allí después de tanto tiempo. Me senté en él y respiré hondo, mientras de fondo se oía el ajetreo de los aspersores y lejos, muy lejos, la voz cansina de la madre de Laura destrozando una canción popular sobre el espíritu inmortal de un pastor tuerto.
Era una de esas veces en las que lamentaba no ser fumador. Envidiaba la satisfacción inmediata que me proporcionaría ponerme a rebuscar impulsivamente un pitillo en el bolsillo del pantalón, respirar aliviado al encontrarlo y encenderlo para dejar que me consumiera por dentro. Sería sin duda una bonita escena, como de peli indie americana, y más aún teniendo en cuenta que era la primera vez en años que me adentraba en los jardines de mi niñez.
Siempre salía de la mansión con prisas, bajaba las escaleras del porche de dos en dos e iba en línea recta hasta la puerta de la muralla de piedra que delimitaba Tabarnea; de allí recorría La Isla, cruzaba el río que rodeaba el parque y me adentraba en el primer anillo, el casco viejo, y después en el centro urbano. Detrás de eso, más anillos: primero las afueras, con sus bloques de pisos como de extrarradio neosoviético, las fábricas a continuación y, al final, las extensas hectáreas de huertas y campo.
Fue en medio de aquella oscuridad conocida donde se me fue. Seguro que la nostalgia tuvo algo que ver, y el bochorno que no daba tregua ni de madrugada. Pero principalmente fueron los putos aspersores.
—Tú eres de los García de Maeztu, el nieto de la María Luisa —recordé las palabras del guarda de regadíos, que resonaron como un taladro en mi mente. Eran de hacía una semana, cuando me acerqué a los huertos a preguntar por la sequía; no llevaba el tío ni tres minutos explicándome el aburrido sistema de restricciones cuando me salió con aquello, y yo sabía por qué. Cuando entrevistaba a alguien para La Gaceta, solía preferir dejar a un lado mi apellido, que fuesen mis encantos naturales y mis estrategias periodísticas las que se ganasen la confianza de la fuente pero, qué le vamos a hacer, el descaro con el que los entrevistados se apresuraban a sacarme del anonimato, en medio de mi jornada laboral, era la tónica general en Ariza-Lenea. Casi siempre, ser el nieto de la María Luisa me hacía ganar puntos, pero esta vez fue diferente.
El tipo se llamaba Antonio e iba caracterizado con un peto gris, un sombrero de paja y, en fin, como tú te imaginarías que iría uniformado un guarda de regadíos. El calor formaba surcos gigantescos de sudor en sus sobacos. Le apestaba el aliento.
—Mira, entre tú y yo: todo no vale, ¿ya me entiendes? —me dijo Antonio, pero ya lo sabía, yo ya lo sabía, para qué me lo estaba diciendo si ya lo sabía.
—Pero yo le quería preguntar…
—Sí, no, pero escúchame tú a mí. Y háblame de tú, coño. —Estábamos en medio de las huertas, junto a una caseta con contadores para el raquítico caudal del río que fluía a duras penas a unos metros de nosotros. En mi cuaderno iba apuntando lo que merecía la pena; para lo que no, hacía garabatos abstractos en el papel con el fin de no ofender a mi interlocutor—. Lo que no puede ser es que andemos así a estas alturas. Que tengo a la mitad de la comunidad de regantes que se me quiere lanzar al cuello, joder. Los tengo a todos enfilaos’, unos me riegan los días pares del mes y los otros los impares, y así es como tiene que ser mientras dure el estiaje, y ellos lo entienden, pero todos escuchan el ruido cuando pasan por tu casa de La Isla, ¿ya me entiendes? Ni ponerse de cuclillas hace falta para ver que al otro lado del muro los aspersores están funcionando a todo trapo veinticuatro horas.
—Pero, Antonio…
—Veinticuatro horas y siete días a la semana, que parece eso la jungla del Amazonas. Literalmente, porque tu abuela se comporta como si estuviera en otro continente distinto al nuestro. Y aquí todos somos vecinos y todos debemos apretar el cinturón, ¿ya me entiendes? Tú eres un chico listo, te has ido fuera, has estudiao’. Y hoy has venido aquí, a hablar precisamente de la sequía, porque es un tema que preocupa a la gente. Todos queremos ver nuestros cultivos prosperar y todos estamos acatando las normas, ya no solo los regantes, también los vecinos. Los niños esos de la terraza enorme en la plaza de La Fuente, por ejemplo. Solían pasar los veranos en bañador, poniéndose como un Cristo con la manguerita, y a esos ya no se les ve por ningún lao’ porque se van a las piscinas municipales. Y los padres lo mismo: todas esas plantas que tienen, bueno, pues las riegan, sí, pero con cabeza.
—Pero qué quieres que yo le haga. —En serio, ¿qué quería?—. Ya sabes cómo es mi abuela, tú mejor que nadie, que antes de guarda trabajaste en Tabarnea.
—Una señora de la cabeza a los pies y una patrona de armas tomar, así recuerdo yo a la María Luisa —dijo Antonio, estrujando los puños a la altura del pecho para reforzar la teatralidad—. Vamos, y no dudo que lo sigue siendo. Y eso que siendo mujer… ¡y viuda!, al frente de ese emporio. No lo ha tenido fácil y yo la admiro por eso.
—Lo máximo que podría hacer por ti… —empecé, por empezar con algo.
—¡Nada! —interrumpió él.
—… es publicar algo de esto que me estás diciendo —dije.
—Quita, quita; no me quiero meter en berenjenales —dijo Antonio—. Además, bastante tiene tu abuela con lo suyo. Solo te lo decía porque mira, estás aquí y me has preguntado cómo están las cosas. Pero tú eres periodista; si te interesa tirar de la manta ya sabrás cómo. En fin, yo qué sé. ¿Alguna cosa más querías?
Eso fue todo. En el reportaje del día siguiente no mencioné Tabarnea, aunque he de admitir que el enfoque habría sido jugoso. La tiranía de los García de Maeztu resumida en el chachachá de un aspersor. No era un tema nuevo, pero, con un verano tan miserable para la economía local, los ánimos estaban lo bastante caldeados como para que La Gaceta prendiese la chispa que hiciese el pueblo arder. Ni siquiera hacía falta forzar la suma de dos más dos (regantes hambrientos contra el jardín de la abundancia), bastaba con hacer un inocente reportaje sobre los cien años de la fundación de Tabarnea, hablando, quizá, de cuando Prudencio García de Maeztu, abuelo de María Luisa, volvió de las Américas con cientos de exóticas especies de plantas y animales. Estas no habían hecho a día de hoy otra cosa que reproducirse por todo La Isla, convirtiéndolo en un jardín botánico de biodiversidad incomparable en Europa, pero que con la sequía había languidecido hasta extremos preocupantes, a excepción, casualmente, de la única zona privada del parque, donde el aspecto era tan frondoso como el primer día.
Estaba disfrutando con todo eso, imaginando el titular, fantaseando con el tipo de reacción que tendría un reportaje así en la familia, cuando de repente (fue un momento gracioso; te hubieras reído si en vez de en la cárcel hubieras estado allí, mirándome a través de la grieta en la muralla) me invadió una terrible angustia y noté que me faltaba el aire.
—Los putos aspersores —farfullé.
Me salió levantarme de un salto del quejigo, tratando de encontrar oxígeno a un metro más de altitud, y correr hasta el cobertizo del jardinero. No encendí la luz; en la oscuridad abrí la caja de control de luces y me puse a apretar botones, pero el riego seguía, así que me agaché y di a ciegas con un ladrillo suelto. Me quedé quieto. A lo lejos, fuera de la caseta, las luces del comedor estaban parpadeando, casi como si bailaran con la percusión robótica del agua. Traté de respirar profundo, pero solo me salían ventilaciones entrecortadas, y sentía en el cerebro disparos de ideas devastadoras, relacionadas con cuando era un adolescente ansioso, mirando fotos de mis novios imaginarios de Instagram, o un universitario impaciente, esperando la vuelta de septiembre mientras hacía prácticas de verano en el pueblo por llenar dos meses más de currículum; ideas, en definitiva, relacionadas con que hasta anteayer mi único presente era el futuro, y que Ariza-Lenea y sus absurdos conflictos de última aldea gala eran para mí nebulosa. Y ahora he llegado hasta aquí, pensé, y de pronto esos problemas no solo me importan, sino que soy una parte activa de ellos; soy el periodista ese de La Gaceta; soy el nieto de la María Luisa. Ya era tarde para construir una vida en Barcelona; había perdido ese tren de alta velocidad que cargaba con todo lo que había crecido los últimos cuatro años y con la oportunidad de querer a un hombre y ser correspondido. Tenía que convivir con lo que era ahora mi vida y repetírmelo las veces que hiciera falta hasta creérmelo, hasta aprender a vivir con la presión en el pecho y el hormigueo en la entrepierna. Esta es una forma de empezar, pensé, y golpeé el ladrillo contra la caja eléctrica hasta que se hizo el silencio y paró el chachachá. Salí del cobertizo y me senté en un banco de falso mármol donde guardaba recuerdos (inventados, probablemente) de mis padres agarrándome de las manitas carnosas y enseñándome a poner primero un pie y luego el otro. Qué tierno, pensé. Qué tranquilidad. Encendí el móvil. Abrí Grindr.
8
—La muerte está a la vuelta de la esquina y hay que abrazarla como a una hermana. —La frase de María Luisa, sacada como de telefilm barato sobre el oráculo de Delfos, fue lo primero que se escapó por la rendija de la puerta cuando volví a Tabarnea a eso de las dos de la madrugada.
Subí las escaleras, el viejo suelo de madera crujiendo bajo mis pies, y paré en el descansillo, desde donde podía ver las lánguidas sombras de la fiesta proyectadas contra la pared del pasillo. Resoplé; aquello iba para largo.
—No importa cuánto recemos y cuánta fe depositemos en el Señor, ¿no te parece? La muerte sigue desgarrándonos el tejido del día a día como un cuchillo, por eso hay que saber llevarla. —El monólogo de mi abuela se hacía cada vez más alto, claro y pesado. Me pregunté quién estaría escuchando, si quedaría alguien en pie—. Feliciana, no puedo decirte nada más ya esta noche, nada más que repetirte lo que he dicho antes, que siento una admiración incondicional por cómo has actuado hoy. No es una situación fácil la tuya, y el porte con el que has aguantado, la elegancia… Arza es cuna de mujeres valientes.
María Luisa era de esa clase de personas que aún se refería al pueblo solo por su nombre castellano, menospreciando la sensibilidad de los que reivindicaban usar también la denominación ancestral de Lenea, previa a la ocupación romana. Su caso, además, era más flagrante que el resto, porque Arza, dicho así, sin la letra «i» intercalada, era un término obsoleto que remitía a tiempos de la dictadura.
—E Íñigo es apellido ilustre, sin duda. Es tuyo, ¿verdad, Feliciana? Lo impusiste frente al de tu esposo para que no se perdiera, como debe ser en estos casos. En mi casa, una lástima, yo he sido la única en tener esa determinación: todas mis hijas se apellidan García de Maeztu (no San Juan, como mi difunto marido) pero ellas no han seguido el ejemplo. ¡Y tengo media docena de chicas, así que imagínate! Casadas, con hijos, y ninguna ha dado valor al apellido (solo a Juana le importa, pero claro, es la soltera, que hay que ver las ironías de la vida, ¿eh?). El único varón, mi Ángel, que en paz descanse, fue el pequeño de todos y fue una alegría. Desgraciadamente, solo tuvo tiempo de darme un nieto, Endika. Él es el único que podría seguir con la estirpe, pero no es para casar, no sé si me entiendes.
Me decidí a poner el primer pie en el comedor. La abuela enmudeció un milisegundo al verme, presidiendo frente a mí la mesa de quejigo con la enésima copa de cava en la mano, y soltó un hipo antes de seguir a lo suyo. Yo pillé una cerveza calentorra y me senté en el sillón que estaba frío desde que me había ido unas horas antes. A esas alturas de la noche la estancia estaba casi vacía, con un público compuesto solo por la Feli, un tío de Laura gordísimo y calvo, de unos sesenta años, y el pobre chico encadenado al piano.
—Endika, que ahora nos da la espalda, todo tímido… él convive con la tragedia. Desde pequeñito, desde que perdió a sus padres en aquel accidente de coche con solo dos años. ¿Os acordáis? Venían de pasar unas vacaciones en pareja en Granada. Mi Ángel. Y la Mañasi. Él la quería con locura. —Escuchando a mi abuela, empecé a deslizar inconscientemente el dedo índice sobre la tapa de la lata de cerveza, formando una espiral que fue acercándose al centro—. Pero, te quiero decir, Feliciana: el chico ha crecido rodeado de amor. La muerte de sus padres hizo que nunca le faltase de nada, que sus primos, sus tíos, todos estuviesen allí por él. ¡Cuánta gente habrá venido hoy al funeral de Laurita! Muchísima, eso te quiero decir, que tu hija ha dejado un poso en Arza. Y Arza no la olvidará fácilmente, ni a ti tampoco. No, si no digo yo poco lo de que a la muerte hay que respetarla, tenerla siempre presente, aunque solo sea de reojo. ¿Mi Juana Mari? Es hija postiza, de una hermana mía medio loca que se mató jugando con jeringuillas en los ochenta. Del padre nunca se supo. La traje a Tabarnea siendo una chiquilla sucia y asilvestrada (porque había que ver en qué condiciones la tenían), le puse mi apellido y no se ha separado de mi lado desde entonces. Ella sí entiende la responsabilidad que conlleva ser una García de Maeztu. Y es consciente de que cuando Dios metió a Endika en esta casa fue para darle la oportunidad de ser madre y devolver todo el amor que recibió de mí cuando la acogí.
En su viaje al centro de la lata, mi dedo llegó hasta el orificio abierto y se abrió de parte a parte, causando una aparatosa hemorragia.
—Joder —mascullé, saliendo apresuradamente en dirección al baño y volviendo con diez kilómetros de papel higiénico.
—¿Qué pasa, cariño? —dijo la abuela. Se incorporó un poco para ver detrás del respaldo de mi sillón.
—Nada —dije yo, apretando el papel contra la herida.
—¿Estás sangrando? ¡Juana!
—¡No es nada!
La puerta de la cocina se abrió de un golpetazo y de pronto tenía los brazos de mi tía arropándome para que la dejara ver.
—¿Te has cortado?
—Sí, con la lata, pero no es nada, de verdad. Solo que, como es el dedo, sangra mucho.
—Ya sé que no es nada, pero déjame ver. No, no es nada. Ponemos un poco de desinfectante por si acaso y listo. —Incluso cuando se proponía ser dulce, la voz de la Juana era seca y rugosa como una piedra en el desierto.
Desde su silla, la abuela no nos quitó la vista de encima, pero una vez resuelto el leve caos en el horizonte se centró de nuevo en sus invitados.
—Quitándonos ya de tanto drama, pensemos en frivolidades —dijo—. ¿Sabéis que es lo mejor de tener a la Juana? Lo buena ama de casa que es. ¿La estáis viendo? Y eso no es todo, ¡me limpia y me plancha y me cocina que da gusto! —Lanzó una risotada y volvió a endurecer el semblante, todo lo duro que le permitía su miopía etílica—. Ahora en serio, ¿este aperitivo? Todo ella. Yo solo me tengo que sentar. Y no es fácil, en el día a día, teniendo como tenemos cada domingo veinte bocas que alimentar, entre pitos y flautas. Hablo de mis hijas, sus hijos y sus santos esposos, claro. Bien que hacen la vida moderna en la Capital, pero luego llega el fin de semana y, ¡ale!, a refugiarse en la tranquilidad del pueblo. Mi pobre Juana lo pasa mal. No lo dice, pero yo lo sé. Llega el viernes y ya está toda atacada. Porque muchas veces no sabemos si vendrán solo el domingo o si pasarán también la noche del sábado, con todo lo que eso conlleva a nivel de comida y sábanas y toallas y todas esas cosas. Pero, ¿mis otras hijas, ayudar en las cosas de casa? ¡Ja! Yo es que no puedo





























