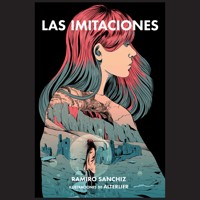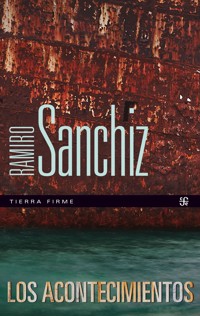
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tierra Firme
- Sprache: Spanisch
"La plataforma me recibió con una tormenta, el día siguiente a mi llegada. Muerto de miedo, sentí la necesidad de aferrarme a los caños y las vigas descubiertas mientras toda la estructura resonaba y temblaba con la potencia del viento. Las luces se mantuvieron encendidas, pero retrocedían una y otra vez ante los estallidos de los rayos y relámpagos, momentos en los que todas las cosas —las mesas de fórmica, las computadoras arcaicas, las estanterías con los biblioratos y las máquinas o partes de máquinas— se congelaban en el flash que las aplastaba contra la superficie de un universo plano, una pantalla apagada hacía tiempo." Así comienza Los acontecimientos: un escenario frío atravesado por un fenómeno de la naturaleza, un narrador en soledad y una historia a punto de escribirse. El protagonista de esta novela vivirá aislado del mundo en una plataforma petrolífera abandonada con una única y poco clara tarea por delante: "mantenimiento". En su contrato, también se especifica que basta con un solo llamado para que lo vayan a buscar y termine su labor allí, pero ¿será así de fácil realmente? ¿Qué le depararán los días en soledad en su plataforma? ¿Estará en verdad solo? En su última novela, Ramiro Sanchiz despliega escenarios utópicos y escalofriantemente reales a la vez, para tenernos en vilo hasta el último acontecimiento de la historia y su punto final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramiro Sanchiz
Los acontecimientos
“La plataforma me recibió con una tormenta, el día siguiente a mi llegada. Muerto de miedo, sentí la necesidad de aferrarme a los caños y las vigas descubiertas mientras toda la estructura resonaba y temblaba con la potencia del viento. Las luces se mantuvieron encendidas, pero retrocedían una y otra vez ante los estallidos de los rayos y relámpagos, momentos en los que todas las cosas —las mesas de fórmica, las computadoras arcaicas, las estanterías con los biblioratos y las máquinas o partes de máquinas— se congelaban en el flash que las aplastaba contra la superficie de un universo plano, una pantalla apagada hacía tiempo.”
Así comienza Los acontecimientos: un escenario frío atravesado por un fenómeno de la naturaleza, un narrador en soledad y una historia a punto de escribirse. El protagonista de esta novela vivirá aislado del mundo en una plataforma petrolífera abandonada con una única y poco clara tarea por delante: “mantenimiento”. En su contrato, también se especifica que basta con un solo llamado para que lo vayan a buscar y termine su labor allí, pero ¿será así de fácil realmente? ¿Qué le depararán los días en soledad en su plataforma? ¿Estará en verdad solo? En su última novela, Ramiro Sanchiz despliega escenarios utópicos y escalofriantemente reales a la vez, para tenernos en vilo hasta el último acontecimiento de la historia y su punto final.
RAMIRO SANCHIZ (Montevideo, 1978)
Es escritor, ensayista y traductor. Estudió literatura y filosofía, y se desempeñó como librero, profesor y redactor. Actualmente ejerce el periodismo cultural.
Entre su vasta obra, se cuentan: La historia de la ciencia ficción uruguaya (2013); Las imitaciones (2016); David Bowie, posthumanismo sónico (2020); Un pianista de provincias (2022); Ejercicios de dactilografía (2022); Matrix acelerada (2022); La anomalía 17 (2023), y Krautrock (2024).
Índice
PortadaSobre este libroSobre el autorDedicatoriaEpígrafeLos acontecimientosAgradecimientosCréditosA Fiorella, Amapola y Margarita, y toda nuestra música.
Listen to the sounds.
DAVID LYNCH y MARK FROST, Twin Peaks, temporada 3, episodio 1.
Dicen que la última llama
se encenderá
en el océano.
En el vientre de la ballena
que hospeda los mitos olvidados,
en su canto,
que conjura el retorno de los dioses.
TANIA GANITSKY, “Dicen”, en Desastre lento.
LA PLATAFORMA me recibió con una tormenta, el día siguiente a mi llegada. Muerto de miedo, sentí la necesidad de aferrarme a los caños y las vigas descubiertas mientras toda la estructura resonaba y temblaba con la potencia del viento. Las luces se mantuvieron encendidas, pero retrocedían una y otra vez ante los estallidos de los rayos y relámpagos, momentos en los que todas las cosas —las mesas de fórmica, las computadoras arcaicas, las estanterías con los biblioratos y las máquinas o partes de máquinas— se congelaban en el flash que las aplastaba contra la superficie de un universo plano, una pantalla apagada hacía tiempo. En algún momento corrí y pasé por el riesgo real de las escaleras para refugiarme en el punto más alto de la estructura, donde pude ver con claridad las olas y los relámpagos, un cine cuya pantalla era tan grande como el cielo y que acababa de comerse mi vida. Sentí que estaba suspendido por encima de un remolino, pero también que la plataforma a la que había arribado serviría de apoyo para evitar que me perdiera; porque pese al temor inmanejable sabía que saldría con vida, que algo, quién sabe qué, quería retenerme allí.
Recuerdo haber pensado que, si la tormenta duraba lo suficiente, aquel vórtice de olas y nubes y rayos iba a hacer surgir todas las cáscaras vacías de nuestra presencia en el mar: los barcos muertos, las carcasas de otras tantas plataformas petroleras, los cadáveres de los aviones perdidos en el Triángulo de las Bermudas, los satélites caídos y también el plástico, el petróleo y la basura tóxica de tantos derrames; todo aquello no nos sería devuelto, decidí, sino simplemente concentrado allí con indiferencia y puesto a girar para sacudirlo y cambiarlo, mezclarlo y transmutarlo, hasta que pasada la tormenta el mar lo asimilaría para siempre. Vendrían las ballenas, los calamares gigantes, los tiburones de Groenlandia y contemplarían la escena desde los bordes, como espectadores un poco aburridos que se preguntan si habrá otra sorpresa en los veinte o treinta minutos que quedan de película.
Después la tormenta empezó a perder violencia. Los relámpagos y los truenos se espaciaron, las olas dejaron de sacudir la plataforma y el mar fue quedando en calma. No sucedió nada más: yo habría esperado que subiesen a la superficie peces luminosos o se dejasen ver largas algas bioluminiscentes como las nuevas venas y arterias —o nervios y cables— del mar, pero no: apenas el agua agotada y oscura.
Todavía en estado de pasmo, con los nervios saturados por la violencia, me tendí en la reposera de playa —esa que desentonaba tanto en la sala de esparcimiento— y traté de relajarme. Pensé en mi soledad en la plataforma, en lo distinta que habría sido la experiencia si la hubiese compartido con un equipo instalado allí, al que imaginé como los de tantas películas, con sus personajes pintorescos, sus caraduras simpáticos, sus tipos duros y sus mujeres enfrascadas en tareas de investigación. Y fue como cuando baja en el vaso la espuma de una gaseosa o la cerveza, porque poco a poco sentí que estaba convirtiéndome en un líquido límpido y sereno, en lo alto de la plataforma, casi incomunicado y en medio del silencio de todas aquellas cosas de eras diversas, estéticas y diseños que habían pasado de los setenta a los ochenta, de los noventa al siglo XXI. Pero bastó con levantarme de la reposera y tocar las paredes para descubrir que algo de la tormenta persistía, ya que la estructura completa seguía vibrando y produciendo una suerte de zumbido —y así lo llamaría más tarde—. Es decir: toda aquella agresión recibida no se había disipado, ya que los truenos, el quejido del metal y el impacto de las olas seguían allí, en una versión en sordina, remota pero perceptible.
El tacto me devolvió primero su vibración y mi oído detectó aquellos truenos convertidos en una papilla o puré sonoros, ya versiones deslucidas del original, fotocopias de fotocopias. Comprendí entonces que aquello, a lo que pronto empezaría a llamar no un zumbido sino el zumbido, jamás se perdería del todo, que más allá del cero había una sobrevida, una extinción imposible, y que la plataforma era una grabadora inmensa que lo preservaba todo: las tormentas del pasado y los pasos de quienes me habían precedido en la tarea debían estar guardados en las superficies, las vigas, las puertas, las ventanas y todos los objetos, y yo me las arreglaría para sintonizarlos moviendo los diales adecuados. Podría recobrar sus pasos, su respiración, sus voces, los murmullos de sus cuerpos, de sus vientres en movimiento, porque todo podía estar allí, como los barcos, aviones y derrames perdidos en el mar. Me pregunté entonces si realmente existía el silencio y si esas voces grabadas (después aprendería la historia de aquellos niños prodigio y su investigación de reconocimiento de patrones, más las drogas que usaban para incrementar sus habilidades) podían desenredarse de la maraña en que se habían convertido para ser después estiradas como cuerpos que se secan al sol: cuerpos extraños —sirenas ensambladas con monos y peces, estatuillas de krakens, diosas neolíticas del mar— sobre la arena calcinada, reducidos a un mínimo de pellejos hallados en una cueva helada, nervios y los rostros apergaminados de las momias del tiempo.
LA PRIMERA sorpresa fue que la plataforma no estaba ubicada donde yo lo había supuesto, cerca de la costa, sino mucho más adentrada en el océano, y que por tanto sus pilares debían hundirse hasta una profundidad superior a la que yo sabía o creía saber de esas estructuras. De hecho, cuando acepté la propuesta de pasar allí un par de semanas, pensé que, dada la procedencia rusa de AMRITA, la fundación que me extendió la invitación —aunque luego supe que debía tratarse más bien de una ONG transnacional—, mi destino iba a ser la recién abandonada plataforma Berkut, en el mar de Ojotsk, al norte de Japón y entre la Rusia continental y la península de Kamchatka. Por eso me asombró que el traslado final en helicóptero se prolongara todavía más hacia el este, hacia el mar de Bering y a suficiente distancia de la costa como para que mis ideas preconcebidas sobre la manera en que eran levantadas las plataformas petroleras se vieran anuladas. Quizá ahí pudo haberse instalado un estado de asombro o pasmo, un primer indicio de extrañeza, pero el entusiasmo por lo que me esperaba —o lo que yo pensaba que me esperaba, mejor dicho— debió distraerme. Después me encontré en un espacio hecho de recintos pequeños, con habitaciones vacías repletas de computadoras viejas y máquinas de sonar apagadas, grandes mesas cubiertas por mapas del fondo marino y reportes de condiciones que yo no podía comprender, mientras en las estanterías que cubrían casi todas las paredes se alineaban los biblioratos, los de tapas blancas, negras y azules lisas, y los de tapas azules y blancas adornadas por una cuadrícula ochentera en perspectiva, impecablemente futurista.
TUVO que pasar una semana para que empezara a sentir que mi vida, en la soledad de la plataforma, se había cargado de algo que solo pude y puedo describir como “tristeza” o también a veces “extrañeza”, a falta de términos mejores. No fui capaz de experimentarlo al comienzo, durante la segunda o tercera noche o en aquellos días y sus tardes, porque en esos momentos una fuerza trabajó para cuidarme de esa sensación, y esa fuerza, como un escudo o una crisálida, fue mi memoria.
Apenas quedé solo en la plataforma recordé a Jacques Cousteau. Fue tan fácil como dejarme llevar hacia mi niñez: cuando tenía seis o siete años —hace mucho tiempo, en un mundo muy lejano— mis padres me compraron los primeros fascículos de Los secretos del mar, que narraban y exhibían con grandes fotografías las aventuras del buque oceanográfico RVCalypso, al mando del oceanógrafo francés. Pero más allá de las especies animales y vegetales —imágenes de ballenas, orcas y delfines, de morsas y focas, de tiburones-ballena y grandes meros del tamaño de un Volkswagen, de los arrecifes de coral, de las largas cintas de kelp y los sargazos del Atlántico— lo que terminó por sedimentar en mi memoria fueron las fotos de la nave, y en particular de lo que yo imaginé entonces, y seguí imaginando después, como una batalla permanente contra el deterioro: la atracción de un mundo de metal oxidado y corroído, de parásitos adheridos al casco, de formas claras y definidas luego deformadas por adherencias tumorosas, mucho después de que los marinos dejaran de afanarse por baldear, barrer y ventilar las cubiertas. ¿A qué olía el Calypso? ¿Qué se sentiría al pasar la noche en su camarote más profundo o al escrutar el mar a través de la mirilla en el bulbo de proa? Era como si el abismo oceánico, que aquellos fascículos enseñaban bajo la forma de un mapa de los fondos marinos, con sus cadenas montañosas, gargantas, fosas, planicies y cañones, impregnara la sustancia misma del barco y toda la acción de los hombres que lo manejaban no consistiese en otra cosa que resistirlo, tratando de desterrarlo en todo momento o al menos de mantenerlo a raya, porque de otro modo ellos ya no serían otra cosa que partes de ese abismo y su barco se disolvería en las aguas.
Después, ante las terminales, los teclados, impresoras, fotocopiadoras, viejas máquinas de fax y las grandes pantallas ovaladas del sonar, evoqué mis primeras computadoras y mi primera impresora; volví a ver en mi memoria el grabador de casetes de papá, con el que había registrado tantas veces mis palabras de niño pequeño, o su cámara Zenit, o su tocadiscos, con aquel LP de la Obertura 1812 de Tchaikovsky cuya carátula roja representaba campanas y cañones y añadía un cartel con el término “phase 4”. Parecía que todo lo que poblaba la plataforma quería ser mío, y por eso nada de aquello —vigas, escaleras, teclados, sonares, terminales— podía parecerme nuevo, aunque sabía muy bien que todo lo era o debía serlo y que si yo sentía lo contrario era debido a que mi memoria se empeñaba en hacerme creer semejante mentira, porque si permitía que lo que poblaba la plataforma se abriera camino y completase su invasión ya pronto no quedaría nada de mí. Y a mi memoria, naturalmente, le importaba que yo permaneciese en mi lugar, entero, alimentándola.
YO HABÍA publicado un año y medio atrás un libro de crónicas cuya preparación me condujo a los rincones más replegados de América Latina, América del Norte y Europa, en busca de espacios abandonados, pueblos fantasmas y ruinas urbanas. Una de sus secciones estaba dedicada a estaciones de investigación biológica e intervención ecológica olvidadas por sus financiadores, de esas que abundaron en la primera oleada de reacción al cambio climático, allá por los 2020, cuando todavía parecía posible resistir al fenómeno y revertir la tendencia. Viajé al Chaco argentino, por ejemplo, donde una ONG estadounidense había comenzado una década atrás tareas de repoblación de fauna desplazada y en peligro de extinción. Uno de los desencantados emprendedores de la zona me condujo por plataformas de madera deterioradas y caminos devorados por la vegetación hasta un gran complejo de carpas o cabañas sobre otras tantas plataformas y pilares. Todo se mantenía bien cuidado, las carpas cerradas, quizás algún mosquitero desprendido y un tablón desplazado de su lugar en la plataforma, pero nada que sugiriera verdadero abandono excepto la ausencia de los científicos que habían trabajado allí para reintroducir especies como la nutria gigante y el jaguareté. Después, caminando entre espinos, cactus y árboles de textura intrincada, llegamos a una enorme jaula vacía que parecía inclinarse sobre la tierra arcillosa. Años atrás ahí había estado el río Bermejo, dijo mi guía, hasta que las sequías terminaron por agotarlo. Ahora podíamos caminar hasta la otra orilla, ya en la provincia de Formosa, pisando aquel suelo resquebrajado y cristalino; por allí, en los últimos momentos de funcionamiento de la estación biológica, habían cruzado a nado los jaguaretés y cazado las nutrias.
Caminamos unos cuantos metros por el antiguo lecho del río, en el que asomaban pequeños fósiles resplandecientes. A lo lejos vi un entrevero de formas que podían ser ramas secas o una osamenta; miré hacia la jaula y reparé en que su parte superior estaba cubierta por hojas de palma o pétalos de flores inmensas y amarronadas. Pensé en tomarle una foto, que fue la primera de una serie luego incorporada al libro: una antigua jaula atravesada por lianas, ramas y esas extrañas hojas secas.
Otras de las zonas que visité fueron las estaciones de control de salinidad del Mar de Aral, abandonadas tras el último intento fallido de aportarle irrigación por tuberías desde el río Sir Daria; severamente deterioradas por el clima, se plantaban entre las dunas como viejas usinas eléctricas art decó en una ciudad transfigurada. Un poco más lejos visité los pecios de grandes cruceros en las orillas del Mediterráneo o en las islas del Dodecaneso y la orilla norte del Egeo, donde descubrí pequeños pueblos no consignados en guías turísticas y marcados por grandes construcciones brutalistas abandonadas o convertidas en centros comerciales apenas concurridos, donde empleados y vendedores se aburrían a lo largo de mañanas y tardes interminables.
Por último, como vía de salida de la pequeña exhibición de historias de futuros perdidos que intentaba ofrecer mi libro, incluí un capítulo breve sobre una plataforma petrolera derrumbada contra la orilla del golfo de México, cerca del gran complejo ubicado no muy lejos de la ciudad de Houston. Los residentes de la zona la llamaban “la Garrapata”, pero a mí me pareció el remedo robótico de una medusa, testimonio del fracaso de una carrera armamentística que los humanos habían celebrado contra aliens invasores en una de tantas líneas cronológicas imaginadas por escritores de ciencia ficción.
Unos cuantos reseñistas señalaron esa sección como una de las más elocuentes del libro, y pronto las pocas fotografías que incluí (todas tomadas de manera amateur con mi celular, pero muy mejoradas por los editores) se viralizaron en las redes. Mi agente me convenció de planear un libro dedicado exclusivamente a las plataformas y nos abocamos a conseguir los permisos necesarios para visitar instalaciones abandonadas o de operación reducida. No fue fácil; las plataformas en desuso se consideraban lugares peligrosos y era difícil superar las barreras legales, incluso si se firmaban acuerdos de deslinde de responsabilidad. Yo mismo no estaba dispuesto a arriesgarme demasiado, así que había dado por clausurado el proyecto cuando mi agente recibió una respuesta de AMRITA, cuya página web declaraba que la ONG había comprado a los gobiernos de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Noruega y Rusia un buen número de plataformas petrolíferas abandonadas con el propósito de convertirlas en estaciones de monitoreo de variables oceánicas como la salinidad, la temperatura y el nivel de oxígeno en las aguas, relevantes para los tantos proyectos de control climático. Una de las plataformas, explicaron después, no había sido todavía reacondicionada a su nuevo propósito, y se mantenía más o menos igual a como había sido abandonada dos décadas atrás, aunque ya asegurada la integridad estructural y optimizados los sistemas de ventilación y control de temperatura con tecnología de punta, incluyendo paneles solares y sistemas auxiliares accionados por energía eólica y undimotriz. Todo aseguraba, decían, un abastecimiento energético confiable y constante.
Pronto llegamos a un acuerdo. Yo podría disponer de las instalaciones y hacer uso además de una lancha Zodiac para desplazarme a las otras plataformas del complejo (que permanecían operativas como estaciones de monitoreo), y a cambio debía cumplir una serie de tareas no especificadas en el contrato, descritas someramente como “mantenimiento”. Me imaginé trapeando pisos y limpiando caca de gaviota de paneles solares; nos pareció todo un poco raro, y Valeria, mi agente, prefirió mantenerse firme en que sin mayor descripción de lo que se esperaba no aceptáramos, pero yo preferí arriesgarme. No podían pretender trabajo cualificado, argumenté, y el énfasis en la seguridad implicaba que, hiciera lo que hiciera, yo no correría un peligro real de accidentes graves. Podía sonar un poco optimista o ingenuo, pero me pareció que el riesgo valía la pena, que estar allí, viviendo la vida de un empleado de plataformas y de paso entrevistando a otros tantos funcionarios de la ONG (cuyo monitoreo de variables climáticas me parecía de por sí interesante) sin duda sería de lo más provechoso para mi proyecto de libro. Estaría siempre comunicado con una base de operaciones en la costa cercana, además, de modo que podía requerir asistencia ante cualquier problema; ante cualquier emergencia, en definitiva, mi ubicación podía ser accedida por un equipo de rescate en menos de una hora.
“El término de servicio y goce de los derechos de imagen de las instalaciones podrá ser interrumpido unilateralmente por ambas partes —añadía el contrato— y servicios de transporte serán garantizados en el plazo de la fecha de emitida la voluntad.” Si me cansaba de limpiar ventanales a los cuatro días, es decir, bastaba con llamar por radio para que ese mismo día me recogiesen en helicóptero. No estaba tan mal, aunque AMRITA nos advirtió que si yo necesitaba acceso a Internet debía llevar mi propio celular satelital, ya que la plataforma no estaba equipada con conexión y solo contaba con sistemas de radio. Gran ocasión para descansar de las redes, recuerdo que le dije a Valeria, que frunció el ceño en desaprobación.
Es cierto que ahora me resulta algo difícil volver al estado emocional o mental desde el que accedí a firmar aquel acuerdo. No recuerdo, además, si durante mis primeras horas en la plataforma, cuando fui instruido en la tarea que debía desempeñar, lo que me explicaron me sorprendió, me resultó comprensible, predecible o, más adecuadamente a lo que sentiría después, absurdo por completo. De esas primeras horas solo retuve impresiones vagas —sentarme ante una de las mesas de la sala de esparcimiento, abrir mi laptop, ponerme a escribir impresiones—, supongo que debido a un sentimiento de nerviosismo que después ordené en torno a aquellos recuerdos de Cousteau y su barco, y la tormenta posterior. Pero es extraño, de todas formas, o al menos ahora así me parece, no haber querido indagar más en la tarea, no haber preguntado qué y por qué.
Al día siguiente empecé a llevarla a cabo. Tenía que sentarme ante una vieja computadora cuando sonaba la notificación de recibo de datos, imprimir una secuencia de números transmitida desde una de las plataformas vecinas y después, ante otra terminal todavía más anticuada, con teclado gris y pantalla diminuta —no encontré rastros de aquella prometida “tecnología de punta”, más allá de los paneles solares y los generadores—, introducirlos uno por uno. Esto, según los manuales que me recomendaron leer atentamente, disparaba un algoritmo decodificador que imprimía el mensaje en otra impresora, en este caso de chorro de tinta y muy similar a la que podría haber usado yo mismo a mediados de la década de 1990. El proceso en sí debió parecerme redundante o rebuscado —¿por qué ingresar manualmente aquellos números, por qué ordenar dos copias de los datos, en dos impresoras tan diferentes como arcaicas?—, pero era fácil de hacer y requería apenas unos minutos.
Se fueron rápidamente, como si tuvieran urgencia en dejarme solo, pero no sin recordarme que volverían en una semana para llevarse las hojas impresas. Habían señalado dónde estaban los placares con impermeables y botas de lluvia, dónde la despensa, los bidones de agua potable y los freezers en los que, añadieron con tono de disculpa, solo iba a encontrar pechuga de pollo y bifes de salmón. No es una mala dieta, dije. En la despensa, por otro lado, se apilaban latas de legumbres, pasta, arroz y tubérculos en conserva (un tipo de conserva que yo no conocía y que supuse parte de la gastronomía rusa, aunque las dos mujeres que me llevaron a la plataforma y me instruyeron hablaban con acentos australianos). Cuando estaban por dejarme se me ocurrió hacer un chiste con Lost, la vieja serie de TV en la que, entre otras cosas, un náufrago debía introducir una secuencia de números en un terminal no muy diferente al de mi plataforma. No la habían visto, aunque una de ellas dijo que le sonaba “familiar”, mientras forzaba una sonrisa más irritada que amable. Sin embargo, el personaje de la serie debía introducir los números con una periodicidad fija y, si fallaba al hacerlo, se veía sometido de inmediato a una serie de agresiones, una sirena de alarma y un protocolo de defensa o blindaje; en mi caso, las transmisiones podían llegar en cualquier momento y no pasaba nada si no las ingresaba tan pronto, aunque se me exhortó a hacerlo, en parte, dijeron, para que no se acumularan cadenas de números que después yo podía llegar a confundir al digitarlos, y así alimentar el sistema con datos erróneos.
LA PRIMERA noche salí a cubierta con unos prismáticos colgados al cuello —ignoraba si el término “cubierta” era el adecuado, al no tratarse de una embarcación— y apoyé mis manos en el metal helado de la baranda. De ese lado de la plataforma solo podía verse el agua, la porción más austral del mar de Bering y su punto más profundo, lo que en días siguientes aprendí a llamar la fosa de las Kuriles: un mar calmo y neutro, atravesado por el resplandor de la luna llena.
Yo había pasado buena parte de mi niñez adorando los viajes del Calypso a través de los océanos (aquellos “mil días en el mar” de los que hablaban mis fascículos) pero ahora, de pie ante el Pacífico, no sentía nada. O nada especial, al menos, o nada distinto a eso que ya había visto en tantos libros y documentales. Recordé que en el hemisferio norte la luna se ve invertida en comparación a como la vemos en el sur, pero por más que me esforcé en ordenar aquellas marcas grises en mi recuerdo —los cráteres, los mares, toda esa geografía de luz— no logré darme cuenta de ninguna inversión o de cualquier cosa que me hiciera sentir que esa luna, tan al norte, no ofrecía la misma cara que yo le había visto siempre desde Uruguay. Sabía que las constelaciones debían ser otras, pero yo jamás había aprendido a leerlas, así que su mensaje se perdía en el aire tibio de la noche.
Mientras tanto en el mar no había cambiado nada: una y otra vez aquellas ondas que se apuraban hacia la zona metalizada por la luna.
Quizá vería ballenas, pensé. Podía bajar al nivel de la superficie marina para tocar el agua, buscarle peces, algas, cualquier cosa que me apartase de aquella impresión de una esterilidad inmensa y cristalina. Porque si no fuera por el movimiento de las olas todo podría haber sido un gran cristal, intrincado y a la vez simple, oscuro y sucio, que nada tenía que ver con mis sueños infantiles de cachalotes blancos, tiburones ballena, calamares gigantes y serpientes marinas.
Después miré con los prismáticos hacia la zona donde debían estar las otras plataformas del complejo. Me habían dicho que no se encontraban lejos y que el trayecto en la Zodiac sería fácil y breve, pero cuando di con sus luces de árbol de Navidad arruinado me parecieron remotas, separadas de mí por quilómetros. A lo lejos se veían diminutas, pero parecían estar todas juntas, cerquísima las unas de las otras, como si la mía fuese la que se había aventurado fuera del grupo o la que había sido expulsada debido a quién sabe qué transgresión.
Después descubrí en los mapas que las otras plataformas estaban construidas sobre las partes menos profundas de la fosa de las Kuriles, pero que conformaban —en su interconexión que imaginé como una gran araña incrustada en el fondo del mar— una estructura capaz de facilitar el descenso hacia lo más hondo. Me asombró aquella ingeniería, de la que jamás había tenido noticias, como si en ese extremo de Rusia se hubiese materializado un extraño futuro —o historia alternativa— de exploración oceánica y abisal a lo Veinte mil leguas de viaje submarino.