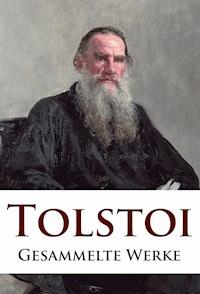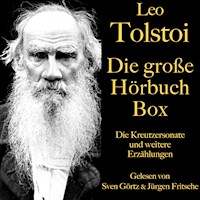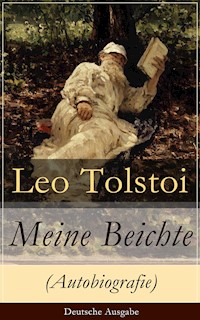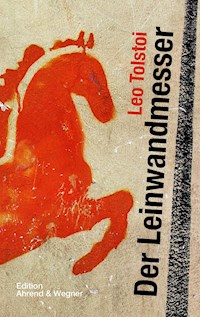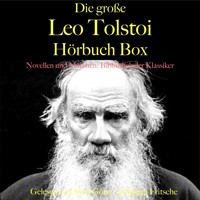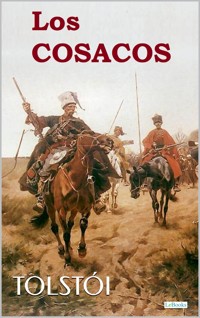
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
León Tolstói fue un escritor ruso nacido en 1828. Padre de la novela moderna y autor de obras extraordinarias como: Guerra y Paz, Anna Karénina, La muerte de Iván Ilich, Los cosacos y numerosos ensayos sobre la religión, la política y la educación. . Tolstói fue una figura popular de alcance mundial, algo desconocido para la época, y más en la Rusia zarista de principios del XX. Los Cosacos es una novela escrita por León Tolstói, publicada en el año 1863 y se cree que es un poco autobiográfico, parcialmente basado en las experiencias de Tolstói en el Cáucaso durante las últimas etapas de la Guerra del Cáucaso. Tanto Iván Turguénev como el ganador del Nobel de literatura Iván Bunin, profirieron grandes loas a esta, llegando Turguénev a afirmar que se trataba de su obra favorita de Tolstói.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Léon Tolstoi
LOS COSACOS
Título original:
“Kazakí“
Primera edición
Prefacio
Amigo Lector
La figura enorme y avasalladora dentro del mundo de la literatura que supone León Tolstói hace que cuando hablamos de Tolstói, todos tengamos presente de quién estamos hablando, de ese ruso barbudo con mal genio, padre de la novela moderna y autor de Guerra y Paz; Anna Karenina; La muerte de Iván Ilich; Los Cosacos, entre otros clásicos. Considerado uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, Tolstói fue una figura popular de alcance mundial, algo desconocido para la época, y más en la Rusia zarista de principios del XX.
Los Cosacos es una novela corta, escrita por León Tolstói, publicada en el año 1863 y se cree que es un poco autobiográfico, parcialmente basado en las experiencias de Tolstói en el Cáucaso durante las últimas etapas de la Guerra del Cáucaso.
Tanto Iván Turguénev como el ganador del Nobel de literatura Iván Bunin, profirieron grandes loas a esta, llegando Turguénev a afirmar que se trataba de su obra favorita de Tolstói.
Los cosacos
LeBooks Editorial
Sumario
PRESENTACIÓN
I - La despedida de Olenín
II - Por el camino
III -Término del camino
IV - En el Cáucaso
V - La madre de Marianka
VI - El joven Lukachka
VII - La guardia nocturna
VIII - En el nombre del Padre...
IX - El cadáver del abrek
X - La llegada del destacamento
XI - Olenín topa con el viejo Erochka
XII - El vino de Olenín
XIII - Los amores de Lukachka
XIV - Erochka y Olenín
XV - Las ideas del viejo Erochka
XVI - Los consejos de Erochka
XVIl - La despedida de Lukachka
XVIII - Erochka y Olenín salen de caza
XIX - En pleno bosque
XX - Comunión de Olenín con la naturaleza
XXI - El hermano del muerto
XXII - Lukachka y Olenín se hacen amigos
XXIII - Olenín y el príncipe Bielesky
XXIV - La hermosa Marianka
XXV - La encerrona
XXVI - Los amores de Olenín
XXVII - La despedida de Lukachka
XXVIII - El viejo Erochka canta y baila
XXIX - El tiempo de la vindima
XXX - Charloteo de muchachas
XXXI - Vendimiando
XXXII - Las noches de Olenín
XXXIII - La carta de Olenín
XXXIV - El atrevimiento de Olenín
XXXV - Las fiestas de ogaño y las de antaño
XXXVI - Lukachka quiere divertirse
XXXVII - La gran cacería de caballos
XXXVIII - El rompimiento
XXXIX - Olenín y Marianka se prometen
XL - La caza de los abreks
XLI - La muerte de Lukachka
XLII - La despedida de Olenín
Sebastopol en diciembre de 1854
Sebastopol en mayo de 1855
Sebastopol en agosto de 1855
PRESENTACIÓN
Acerca del Autor:
Considerado uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Conocido por sus novelas Guerra y paz y Anna Karenina, que se consideran obras maestras de la literatura rusa. Tolstoi también fue un filósofo y reformador social, y sus ideas sobre la resistencia no violenta ejercieron influencia en figuras fundamentales del siglo XX como Mahatma Gandhi.
León Tolstoi (1828/09/09 - 1910/11/20)
León Tolstoi nació el 9 de septiembre de 1828 en la propiedad familiar de Yásnaia Poliana (sur de Moscú). Fue el cuarto de los cinco hijos del conde Nikolai Ilyich Tolstoy y la condesa Mariya TVolkonskaya.
Su primera infancia transcurrió en Yásnaia Poliana. En 1830 falleció su padre y cuando tenía nueve años, murió su madre. Los hermanos Tolstoi fueron confiados a la tutela de dos tías paternas y en 1841 pasó a vivir con una de ellas en la ciudad de Kazán.
Recibió educación de tutores franceses y alemanes y a los dieciséis años entró en la Universidad Kazán, donde cursó estudios de lenguas y leyes.
En el año 1851 se incorporó al ejército y entró en contacto con los cosacos, que se convertirían en los protagonistas de una de sus mejores novelas cortas, Los cosacos (1863). Como militar, participó contra los guerrilleros tártaros en los límites del Cáucaso y en la guerra de Crimea, en 1853.
Escritor
Desde su juventud se esforzó por contribuir de manera práctica a la instrucción pública. La idea que inspiró su primer libro "Las cuatro épocas del desarrollo" es profundamente simbólica. En dicha obra se propuso describir el proceso de formación del carácter del hombre, desde los primeros años, cuando comienza la vida espiritual, hasta la juventud, cuando esa vida ha adquirido su forma definitiva.
Concluyó una obra autobiográfica, Infancia en 1852, a la que siguieron otras dos, Adolescencia (1854) y Juventud (1856).
Después apareció Sebastopol (1855-1856), tres historias basadas en la guerra de Crimea. Se trasladó a San Petersgburgo en 1856. Realizó viajes por el extranjero (en 1857 y 1861), visitando escuelas alemanas y francesas y, más adelante, en Yásnaia Poliana creó para sus campesinos escuelas y centros de trabajo.
Escribió sus dos novelas principales, Guerra y Paz (1865-1869) y Ana Karenina (1875-1877). Guerra y paz es un retablo de la vida rusa durante las guerras de Napoleón, siendo su obra maestra. Ana Karenina es una novela de costumbres de la sociedad rusa cuyo propósito moralizador no prevalece sobre su valor artístico.
Alrededor de 1877 se convirtió al cristianismo. En Confesión (1882), se culpó de llevar una existencia vacía y autocomplaciente y emprendió una larga búsqueda de valores morales y sociales.
Escribió los ensayos Amo y criado (1894). En ¿Qué es el arte? (1898), realizó una condena de casi todas las formas de arte, y abogó por un arte inspirado en la moral, en el que el artista comunicara los sentimientos y la conciencia religiosa del pueblo.
Narró cuentos de carácter edificante, reunidos en el volumen Historias para el pueblo (1884-1885) y obras destinadas a lectores cultos, en las que se permitió un mayor espacio para desarrollar su poderosa inventiva. La más conocida de estas obras es "La muerte de Iván Ilich" (1886).
El cuento La sonata a Kreutzer (1889) trata de la educación sexual y el matrimonio; la obra teatral El poder y las tinieblas (1888) es una tragedia, y su última novela Resurrección (1899), es la historia de la regeneración moral de un noble hasta entonces falto de escrúpulos.
Sus obras dejaron una huella imborrable en la historia de la literatura universal: la profundidad de sus intuiciones humanas y la precisión psicológica en la descripción de sus personajes lo erigen en uno de los pensadores morales más fecundos y fascinantes de la literatura de todos los tiempos.
Matrimonio e hijos
En 1862, se casó con Sofía Andréievna Bers, miembro de una culta familia de Moscú. Durante los siguientes quince años formó una extensa familia (tuvo 14 hijos).
Falleció con ochenta y dos años, atormentado por la disparidad entre sus criterios morales y su riqueza material, y por las disputas con su mujer, que se oponía a deshacerse de sus posesiones, Tolstói, acompañado por su médico y la menor de sus hijas, se marchó de casa a escondidas en medio de la noche. Tres días más tarde, cayó enfermo de neumonía y, el 20 de noviembre de 1910, falleció en una estación de ferrocarril en Astápovo (hoy Lev Tolstói), provincia de Lípetsk.
Fue enterrado sin ninguna ceremonia religiosa en una pequeña loma cercana a Yásnaia Poliana, el día 22 de noviembre de 1910.
En el año 2001, un biznieto de Tolstói solicitó a la iglesia ortodoxa rusa la revocación de la excomunión pronunciada contra el escritor ruso. Fue excomulgado en 1901 por la visión del cristianismo que daba en sus obras.
Novelas publicadas:
Infancia (Détstvo],1852)
Adolescencia (Ótrochestvo), 1854)
Juventud (Yúnost], 1856)
Felicidad conyugal (Seméynoye schástiye), 1858)
Los cosacos (Kazakí, 1863)
Guerra y paz (Voyná i mir), 1865-1869)
Anna Karénina (Ana Karénina), 1875-1877)
La muerte de Iván Ilich (Smert Ivana Ilyichá), 1886)
La sonata a Kreutzer (Kréitzerova Sonata], 1889)
Resurrección (Voskresénie), 1899)
El cupón falso (Falshivy kupón), 1911, póstuma)
Hadji Murat (Jadzhí-Murat), 1912, póstuma)
La Sonata a Kreutzer — (1889)
Acerca de La Obra:
Los Cosacos (en ruso: Kazakí) es una novela corta, escrita por León Tolstói, publicada en el año 1863 en la popular revista literaria El mensajero ruso
Los cosacos se cree que es un poco autobiográfico, parcialmente basado en las experiencias de Tolstói en el Cáucaso durante las últimas etapas de la Guerra del Cáucaso. Desencantado con su vida privilegiada en la sociedad rusa, el noble Dmitri Olenin se une al ejército como cadete, con la esperanza de escapar de la superficialidad de su vida diaria.
En una búsqueda para encontrar la "integridad", ingenuamente encuentra la serenidad entre los "simples" pueblos del Cáucaso. En un intento de sumergirse en la cultura local, se hace amigo de un anciano. Beben vino, la maldición, y el faisán caza de jabalí y en la tradición cosaca, y Olenin incluso comienza a vestirse de la manera de un cosaco. Él se olvida de sí y se enamora de la joven Marianka, a pesar de que es la novia de Lukashka (diminutivo de Luká). Mientras pasa la vida como un cosaco, aprende las lecciones de su propia vida interior, la filosofía moral, y la naturaleza de la realidad. Él también entender las complejidades de la psicología humana y la naturaleza.
Tanto Iván Turguénev como el ganador del Nobel de literatura Iván Bunin, profirieron grandes loas a esta, llegando Turguénev a afirmar que se trataba de su obra favorita de Tolstói.
I - La despedida de Olenín
En Moscova reinaba una tranquilidad absoluta. De tarde en tarde, por el arroyo nevado, se oía el fragor de unas ruedas. Las ventanas se hallaban a oscuras y los faroles apagados. Por la ciudad dormida, desde lo alto de las iglesias, vibraba el repique de las campanas, anunciando el amanecer. Por las calles, todo era soledad. Únicamente se veía, de vez en cuando, a un cochero de alquiler que. por la arena impregnada de nieve, conducía su trineo, parabase al otro lado de la vía y, en espera de un parroquiano, quedabase después dormitando. Alguna vieja se dirigía al templo, donde fulguraban, con vivo resplandor, unos cirios desordenadamente dispuestos que herían el oro de los retablos. Después de una larga noche de invierno, empezaban a madrugar los trabajadores y se dirigían a sus faenas. Los patronos, por su parte, continuaban trasnochando.
Por una de las ventanas del restaurant Chevalier, a pesar de hallarse cerrados los postigos, trasparentabase la luz al exterior: lo que, a hora tan avanzada, tiene prohibido la ley. Una hilera de coches, trineos y simones se hallaba estacionado cerca de la escalinata de aquella mansión, no lejos de la cual aguardaba también una troika. El portero, envuelto en su gabán de pieles, se arrimaba tanto como podía al quicio del portal, cual si quisiera esconderse.
— Pero. ¿Qué hacen ahí toda la noche? preguntabase en el vestíbulo un criado soñoliento. ¡Siempre que estoy de servicio me toca la misma ganga! De una habitación próxima y llena de luz, llegaba hasta allí el vocear de tres jóvenes. Hallábanse éstos sentados ante una mesa servida para cenar, en la que, desde luego, no escaseaba el vino. Uno de ellos, chiquito, flaco y feo, iba muy acicalado y con aire benévolo, al par que abatido, contemplaba al huésped, pronto a partir.
El segundo era de alta estatura y, con las piernas estiradas en el diván, veíasele jugar con la llave de su reloj, no lejos de la mesa atestada de botellas vacías. El tercero, vestido con un poluchuhok nuevo, se paseaba de un lado para otro de la estancia, deteniéndose a lo mejor, para coger y quebrar almendras con sus dedos gruesos y fuertes, de uñas bien cortadas. Sonreía constantemente, alumbraban sus ojos y su semblante era de fuego. Departía con calor, gesticulando, y buscaba a cada punto palabras para expresar con exactitud lo que su corazón sentía, siempre sonriendo.
— Ahora puedo decirlo todo — declaró el que parecía estar de viaje. — No trato de justificarme; pero me agradaría que entendieses estas cuestiones, no como el vulgo, sino como yo. Dices tú que he faltado con ella — manifestaba al individuo de mirar bondadoso.
— Sí, has procedido mal — contestó el hombre chico y feo. Y su mirada parecía expresar aún más bondad y abatimiento.
— Va sé lo que te induce a decirlo — prosiguió el otro. — Según tú, basta con ser amado para ser dichoso; ello vale más, a tu ver, que amar uno mismo, pudiendo así vivir toda una existencia.
— Sí, querido mío, y hasta más que suficiente — repuso el joven bajito y feo, con un abrir y cerrar de ojos.
— ¿Y, por qué no ha de amar uno a su vez? — dijo el que se disponía a marcharse, tras un momento de reflexión y mirando a su amigo con lastima. — Por qué dejar de querer? Entonces ignora uno lo que es el amor. No; desdichado del que es amado, cuando no corresponde ni puede corresponder al amor. ¡Ah, Dios mío! — Y con un ademan expresó su gran pena. — Si uno pudiera disponer esas cosas con la razón... pero no: ello se cumple, antes bien, de modo involuntario y de por sí. Es como si expoliásemos el cariño. Tú lo piensas así también; no lo niegues. De todas las locuras y necedades que he cometido en mi vida, puedes creer que de ésta no me arrepiento ni puedo, no le he mentido nunca a ella ni a mi conciencia. Al principio se me antojó que la quería de veras; pero pronto eché de ver que me había equivocado, que aquello no era amor y que no debía seguir adelante. Ella fue, por contra, quien anduvo demasiado lejos. ¿Es culpa mía si no he podido amarla? ¿Qué me toca hacer?
— Todo ha concluido ya — dijo el amigo encendiendo un cigarro, para disipar su somnolencia. — Sólo te diré una cosa: que nunca has querido ni sabes lo que es amor.
El individuo del poluchubok quería continuar la conversación, y apretóse la cabeza con ambas manos, sin dar con palabra alguna que expresase bien sus ideas.
— ¿Que no he amado nunca? Es cierto. Pero ardo en deseos de conocer el amor. ¿Existe acaso tal cual yo lo ansío? Siempre queda algo por saber. ¿A qué hablar de esto? He malgastado mi vida y, como dices, todo terminó ya. Pero voy a entrar en una existencia nueva.
— Que vas a desperdiciar de nuevo — dijo el que se hallaba reclinado en el diván, jugando con la llave de su reloj. El otro no le oyó.
— Me marcho con pesar y con alegría a la vez — prosiguió. — Por qué con pesar? Lo ignoro.
Y el joven dióse a hablar de sí mismo, sin caer en la cuenta de que ello era más interesante para él que para sus compañeros. En los momentos de entusiasmo es cuando el hombre resulta más egoísta, antojándosele que, en el mundo, no existe nada más bello ni digno de interés que su personalidad.
— Dmitri Andreievitch, el cochero no quiere aguardar más — dijo un lacayo que entró envuelto en su pelliza y su bufanda. — Los caballos están aquí desde las doce de la noche y son ya las cuatro.
Dmitri Andreievitch clavó la mirada en su criado Vanucha, y al ver su tapabocas rodeándole el cuello, sus botas de cuero y su semblante adormecido, imaginó que le llamaba una voz del otro mundo, mundo de trabajo y de privaciones.
— ¡Con que, adiós! — dijo buscando un botón de su abrigo que no estaba abrochado.
Desoyendo a sus amigos, quienes le aconsejaban que diese una propina al cochero, para hacerle aguardar un poco más, púsose el gorro y paróse en el centro de la estancia. Despidiéronse por dos veces y, después de un corto silencio, reanudaron el abrazo. El del poluchubok acercóse a la mesa, vació una copa que había en ella y tomando la mano del joven bajo y feo, se puso colorado, diciéndole al fin:
— No puedo menos que decírtelo... Es menester que sea ahora franco contigo. Es tanta mi amistad hacia ti. ¿Dime, la has amado? Yo lo sospeché... ¿Es verdad?
— Sí — replicó el amigo con su sonrisa más afable.
— Y quizá...
— Si ustedes me permiten voy a cumplir la orden de apagar las luces — dijo el camarero soñoliento, que había oído las últimas palabras de la conversación, no explicándose cómo repetían siempre lo mismo. ¿A quién he de presentar la cuenta? ¿A usted? — añadió dirigiéndose al individuo alto, pues sabía de antemano que era él.
— Sí, a mí — contestó éste. — Cuanto es?
— Veintiséis rublos.
El joven alto permaneció un instante reflexivo. Luego, sin decir palabra, metió la nota en su bolsillo. La cháchara seguía entre los otros dos.
— Adiós, eres un muchacho de todas prendas — dijo el joven bajo y feo, con su dulce mirada.
Algunas lágrimas empanaron los ojos de ambos, y descendieron al vestíbulo.
— Arreglaras mi cuenta con Chevallier y me escribirás? — dijo el que se marchaba al individuo alto, sonrojándose otra vez.
— Sí, sí — contestó éste, poniéndose los guantes. — Cuanta envidia me das con tu marcha! — agregó con espontaneidad, en llegando a la gradería.
El viajero tomó asiento en el coche y, arropándose con su abrigo de pieles, dijo: «¡Pues bien, partamos juntos!» Hízose atrás en el asiento, como para dejar sitio al que declaró sentir envidia de su marcha. Su voz era temblorosa.
El acompañante dijo: «Adiós, Mitia, que Dios te dé...» Como nada deseaba, a no ser que el viajero se marchase cuanto antes, no pudo expresar su anhelo.
Enmudecieron y de nuevo oyóse después una voz que decía: «Adiós». Luego alguien gritó: «En marcha!» Y el carruaje se dio a la carrera. — Elizar, el coche! — gritó uno de los que se habían quedado.
Los cocheros de plaza y uno de lujo menearonse, gritaron y sacudieron las riendas. Las ruedas del coche crujieron sobre la nieve.
Ese Olenín es un excelente muchacho — dijo uno de sus compañeros. — ¡Pero, vaya el capricho ese de irse al Cáucaso, y de junker! No lo haría ni por cincuenta kopeks.
— ¿Vas a comer en el club mañana?
— Sí.
Y los dos mancebos se separaron.
Bien abrigado en su abrigo de pieles, el viajero sintió demasiado calor. Tomó asiento en el fondo del coche y desabrochó su pelliza. La troika de posta se arrastraba de calle en calle, en la oscuridad, pasando por delante de casas que él jamás viera. A Olenín se le antojó que sólo cruzaban aquellas callejuelas los que partían. En derredor aparecía todo sombrío, callado y melancólico, en tanto se apoderaban de su alma y la ahogaban multitud de recuerdos, amores, nostalgias y dulces lágrimas.
II - Por el camino
¡Cuánto les quiero! ¡Sí! ¡Qué excelentes corazones! ¡Cuán francos son!» repetía, sintiendo como ganas de llorar. ¿Mas, por qué lloraba? ¿Quiénes eran aquellos excelentes corazones? ¿A quién amaba? El mismo no lo sabía. De vez en cuando miraba maquinalmente los edificios y se asombraba de su construcción deficiente. ¡También se preguntaba a veces por qué tenía tan cerca al cochero y a Vanucha, personas que le eran extrañas, lo mismo que las sacudidas del tiro que estiraba las riendas endurecidas por el hielo; y de nuevo repetía: «Cuanto les quiero! ¡Cuán francos son!» Una vez llegó a decir: «¡Bravo, admirable!» Esta exclamación le dejó pasmado y se preguntó: «Estaré ebrio?» En verdad que había apurado dos botellas de vino, pero éste no podía ser la causa de la perturbación de Olenín. Rememoraba las palabras cariñosas que, antes de partir, como al azar, le fueron enderezadas y que se le antojaban llenas de amistad. Recordaba los apretones de manos, las miradas, las pausas y el timbre de las voces que le decían, cuando se hallaba ya en el coche: ¡Adiós, Mitia! Su propia franqueza brutal veníale a las mientes y le llenaba de emoción. No sólo los amigos, los parientes y los indiferentes, sino hasta los hombres malévolos y antipáticos todos a la vez parecían haberse concertado para demostrarle afecto y perdonarle sus extravíos, antes de partir, como en vísperas de la confesión o en la hora de la muerte:
«¡Quizá estoy destinado a no volver del Cáucaso!» pensó. Imaginaba querer y echar de menos a sus amigos y a otras gentes aun, y sentía lastima de sí mismo. Sin embargo, no era el afecto lo que le conmovía y alborotaba el alma, hasta el punto de arrancarle incoherentes exclamaciones; tampoco era el amor de aquella mujer, pues nunca la había amado, lo que le revolvía de ese modo. En el amor de sí mismo, amor juvenil y lleno de esperanzas, amor a cuanto juzgaba bueno en su alma, y en aquel instante creía que sólo había bondad en ella, estaba la razón de sus lágrimas y de sus palabras incoherentes.
Olenín era un joven que no había terminado carrera alguna ni servido en ninguna parte; sólo figuraba, por mera fórmula, en la nómina de un ministerio cualquiera. Había derrochado la mitad de su caudal, y, a los veinticuatro años, no sabía aun qué profesión elegir ni qué hacer. Era lo que la sociedad de Moscova apellidaba un «joven».
A los dieciocho años gozaba Olenín de la misma libertad que, veinte años antes, tenían en Rusia los hijos de familia ricos y huérfanos desde su primera edad. Ningún freno existía para él, ni moral ni físico. Podía permitírselo todo, pues nada necesitaba ni nada le ligaba. Carecía de patria y de hogar, de fe y de necesidades. Era descreído y nada respetaba. No era, por lo demás, ni pensador, ni fastidioso, ni aburrido, antes bien era muy divertido.
Negaba la existencia del amor, pero estremecíase no bien se hallaba en presencia de una mujer joven y hermosa. De muy antiguo creía que nada significan los títulos y los honores; pero érale grato que el príncipe Sergio se le acercase y le dirigiese algunas palabras amistosas en el baile. Daba rienda suelta a todos sus caprichos, con tal de que éstos no le esclavizasen. Cuando sentía avecinarse una dificultad o alguna de las luchas mezquinas de la existencia, esquivaba, de instinto, toda traba y toda acción para recobrar su libertad. De este modo se portaba en la vida mundana, en el servicio del Estado, en la administración de sus bienes, en la música, a la que tratara un tiempo de consagrarse, y hasta en amor, en el que no creía. Su preocupación era derrochar las fuerzas todas de la juventud, que tan efímera es para el hombre. ¿Había de gastarlas en el arte, en la ciencia, en el amor o en las cosas practicas? ¡No era la fuerza de su ingenio, de su corazón o de su instrucción lo que quería desarrollar, sino los ímpetus naturales de la juventud que parecen otorgar a! hombre el poder de hacer lo que quiera de sí y hasta de dominar al mundo con su pensamiento.
Es verdad que existen muchos hombres exentos de semejantes bríos; hombres que, a su entrada en la vida, se ponen una atadura en el cuello y viven con ella hasta el fin de sus días. Olenín, por contra, estaba bien seguro de poseer la deidad potentísima de la juventud, cuyas facultades concentran en un solo deseo o una idea, en el querer y el obrar, lanzándose con la cabeza baja al abismo sin fondo, sin saber por qué ni para qué. Gloriabase de sentirlo así y ello, sin darse cuenta, le hacía dichoso. Hasta el presente sólo se había adorado a sí mismo, y no podía hacer lo contrario, toda vez que aguardaba de sí muchas acciones nobles y no había aun sentido el desencanto de su propia personalidad. Tal era, al irse de Moscova, la disposición feliz y juvenil del espíritu de aquel joven, que de pronto se daba cuenta de sus pasados yerros, estimándolos como locuras, y repelía el pasado por irracional y mezquino, pues durante él no había querido hacer bien, mientras que, a partir de este instante, comenzaba para él una nueva vida, en que había de reparar sus faltas y no le daría remordimiento alguno, antes bien había de afianzar ser felicidad.
Durante las dos o tres primeras paradas de un viaje prolongado, persiste en la imaginación el recuerdo de los sitios que acaban de abandonarse: pero luego, al primer amanecer que se alcanza en el camino, el alma no piensa más que en el término del viaje y comienza a hacer cálculos sobre el porvenir. A Olenín le sucedió lo propio.
Cuando se hubo alejado de la ciudad y vio los campos cubiertos de nieve, se sintió feliz al encontrarse en medio de ellos. Arropóse con su abrigo de pieles, se arrimó al fondo del coche, tranquilizóse y dióse a dormitar. La despedida de sus amigos le había emocionado. A pesar suyo, desfilaron confusamente por su memoria las imágenes del último invierno pasado en Moscova.
Acordóse del amigo que le acompañaba y de sus relaciones con la joven de que habían hablado. Era rica. «¿Cómo ha podido él amarla, si ella me quería a mí?» pensó. Y asaltáronle aviesas sospechas. «Si uno se da a cavilar, encuentra mucha cosa mala entre los hombres. ¿Por qué no pude yo amarla? Preguntóse: «Todos están en que no he amado nunca. «¿Seré por ventura un monstruo?» Y recordó todos los arrebatos de su juventud. Acudíanle a la mente los primeros tiempos de su vida mundana: veía de nuevo a la hermana de un su amigo con el cual pasaba todas las noches en su casa: la luz de la lámpara alumbraba los dedos esbeltos de la joven que trabajaba en una labor, con su semblante precioso y barba fina; todos se hallaban como encogidos, lo que a él le despertaba un sentimiento de rebelión contra la poquedad de ánimo que se descubre en cierta clase de relaciones. Una voz le decía: «No es eso, no es eso», y era cierto. Vínole luego a la memoria la mazurca que bailó en un baile con la bella D... «¡Cuan enamorado me sentía aquella noche y cuan feliz era!» ¡Mas, al día siguiente, cuando me desperté y me sentí desposeído de este amor, qué pesadumbre y qué despecho no fueron los míos! Veamos: ¿Cómo no se apodera de mi corazón el amor y me ata de pies y manos?» — pensaba. «No existe el amor, no existe.
Tampoco era amor el de aquella vecina, que decía, ante el decano de la nobleza, ante Dubrovin y ante mí, que amaba a las estrellas». Después recordó sus ocupaciones agrícolas en el campo, de donde ninguna alegría conservaba en recuerdo. Una idea cruzó entonces por su cerebro. «Hablaran mucho tiempo de mí?» E ignoraba quiénes eran los que habían de ocuparse de él, en su ausencia. Acto seguido asaltóle otra idea, que le hizo fruncir el cedo y pronunciar palabras ininteligibles. Era el recuerdo de M. Capel y de los 678 rublos que debía a su sastre, ante quien veíase de nuevo suplicando que aguardara un año más para saldar la cuenta, lo que el otro escuchaba con semblante entre sorprendido y resignado. «¡Dios mío! ¡Dios mío!» repetía, arrugando el ceño y pugnando por apartar de si aquella idea intolerable. «Y, a pesar de todo, ella me quería», dijo entre sí, pensando en la joven de que habían hablado antes de despedirse. «Es cierto. Si me casara con ella, no tendría ya más deudas, mientras que ahora tengo a Vasiliev por acreedor». Por su imaginación pasó la última noche que jugara con Vasiliev, allá en el club, después que se hubo separado de ella: y aún recordaba sus humillantes ruegos para continuar la partida, lo mismo que la rotunda negativa del otro. «Bah! todo quedara liquidado con un año de economías. ¡Y, que vayan al cuerno!» Sin embargo, con todo y este consuelo, volvía a recordar otras deudas, sus vencimientos y la época posible del pago. «Y a Morel aun le debo la cuenta de Chevalier», pensó recordando la noche en que contrajera tantas deudas. Unos amigos de San Petersburgo habían organizado tina francachela con los tzíganos; Sachka B.… ayuda de campo, el príncipe D.… y aquel viejo, persona importante. «Por qué se hallan tan pagados de sí esos señores? — pensó. — Por qué forman corro aparte y otorgan gran prez admitiéndole a uno en él? ¿Será por su calidad de ayudas de campo? Da grima ver la parcialidad y la necedad con que miran a los demás. Por mi parte, les demostré que a mí me importa un comino figurar entre los suyos. Me parece, con todo, que el gerente Andrée se asombrara de oírme tutear a un personaje de la importancia de Sachka B.…, coronel y ayuda de campo del emperador... En verdad que aquella noche nadie bebió más que yo. A los tzíganos les enseñé una canción nueva, y todos me escucharon. Aun cuando haya cometido muchas sandeces, no dejo de ser un buen chico — acabó pensando.
La mañana sorprendió a Olenín cuando llegaron al tercer cambio de tiro. Tomó té, y él mismo, ayudado de Vanucha, llevó las maletas y demás bultos, en medio de los cuales se instaló, grave, tieso, majestuoso, sabiendo el sitio en que se encontraba cada cosa: sabía dónde tenía el dinero y cuál era su cuantía, dónde guardaba el pasaporte, el permiso para el empleo de caballos de posta, el recibo del pasaje; y antójesele todo dispuesto con tal método, que se sintió otra vez con el corazón ensanchado, y el viaje se le apareció como un largo paseo. Pasó parte del día haciendo cálculos aritméticos. ¿Cuantas verstas habían recorrido ya? ¿Cuantas faltaban para el próximo cambio de tiro? ¿Y hasta la primera población? ¿Y hasta la hora de comer? ¿Y hasta Stavropol? ¿Cuánto representaba el camino andado? Al mismo tiempo calculaba cuánto dinero tenía, cuanto le faltaba para amortizar todas sus deudas y cuanto gastaría de sus rentas cada mes. Por la tarde, al tomar el té, encontraba que, para llegar a Stavropol, le quedaban por recorrer las siete undécimas partes del camino y que, para liquidar sus débitos, precisaban ocho meses de economías, amén de la octava parte de su caudal. Tras esto se calmó, hundióse en un rincón del coche y volvió a dormitar. Su imaginación volaba hacia el porvenir, hacia el Cáucaso.
Todos sus ensueños de bienandanza futura uníanse a imágenes de los abreks, de las circasianas, de montes, barrancos, torrentes pavorosos y parajes llenos de grandes peligros. De modo vago y confuso se le aparecía todo eso; pero lo que más le interesaba en el porvenir, eran promesas de gloria y amenazas de muerte. A lo mejor, con increíble arrojo y fuerza que era pasmo de todos, quitaba la vida a un sinnúmero de montañeses si no los sojuzgaba. A veces él mismo veíase trocado en montañés, defendiendo su libertad contra los rusos.
No bien iban perfilándose los detalles, reaparecían sus viejos conocidos de Moscova: Sachka B.… peleaba contra él, bien fuese con los rusos o con los montañeses. Y sin saber cómo, percatóse de que Capel participaba de la victoria del triunfador.
Cuando de nuevo acudían a su memoria los vejámenes, las flaquezas y los yerros de antaño, se le hacía muy agradable su recuerdo. Era evidente que no podía reincidir en extravíos semejantes allá en el Cáucaso, entre montes, torrentes, circasianas y 19 grandes riesgos. Cuando se han confesado las faltas, cesan éstas de existir. A cada nuevo proyecto del joven sobre el porvenir, sucedía una esperanza aún más grata. Esta esperanza era la mujer que se ofrecía a su imaginación allá arriba, por los montes, en forma de esclava circasiana, de talle gracioso, trenzas largas, ojos sumisos y profundos. En aquellas alturas veía una cabaña aislada y a ella aguardándole en el umbral, mientras él, cansado, cubierto de polvo, de sangre y de gloria, volvía a su lado. Imaginaba sus besos, sus palabras, su voz dulce y su acatamiento. Antojabasele encantadora, bien que ignorante, salvaje y grosera. Veíase a sí mismo ilustrándola durante las noches largas de invierno. Y ella, inteligente, aprendía con facilidad y se ponía pronto al corriente de lo más necesario. Y, ¿cómo no? Bien podría, andando el tiempo, aprender lenguas, leer libros de la literatura francesa y comprenderlos. Nuestra Señora de París, por ejemplo, le gustaría probablemente mucho. Y hasta llegaría a hablar bien el francés. Su dignidad, en los salones, sería más natural que la de las damas de la sociedad selecta. Cantaría con sencillez, con fuerza y expresión. «Qué modo de divagar el mío!» díjose. Llegaron a una estación, donde tuvo que cambiar de coche y dar una propina. Luego buscó otra vez en su imaginación el ensueño que había abandonado, y nuevamente se le aparecieron las circasianas, la gloria, el regreso a Rusia con el título de ayuda de campo del Emperador y una mujer embelesadora.
«¡Pero, si el amor es un sueño! — dijo para sí. — ¡Los honores, vaya qué tontería! ¿Y los seis cientos setenta rublos? ¿Y el país conquistado que debe aportarme más riquezas de las que necesito para vivir? Las repartiré. ¿Entre quién? A Capel le daré seiscientos setenta y ocho; luego veremos...» Las imágenes íbanse tornando confusas en su cerebro, y sólo la voz de Vanucha, al tiempo que las sensaciones del paro interrumpieron su sueño sano y juvenil. Sin despertarse del todo, fue cambiando de coche, a cada paro, y así prosiguió monótonamente la marcha.
A la mañana siguiente sucedió lo mismo: iguales cambios de tiro, té, grupos de caballos ante sus ojos, breve charla con Vanucha, vagos ensueños, modorra y, durante la noche, el profundo y sano sueño de la juventud.
III -Término del camino
Cuanto más se alejaba Olenín del centro de Rusia, más parecía que de él huían los recuerdos. Y, a medida que iba aproximándose al Cáucaso, su alma cobraba más bríos. «Irse por siempre y no volver ni aparecer más en sociedad» era lo que, de vez en cuando, le venía al cerebro. «Los hombres de aquí no son hombres; ninguno sabe quién soy ni conoce mi pasado; ninguno de ellos puede haber tratado, en Moscova, a la sociedad que yo frecuentaba. Y nadie, en ella, sabrá cómo he vivido entre estos hombres». De él se apoderó un sentimiento nuevo, que le sustraía a todo su pasado, entre aquellos individuos groseros que encontraba en su ruta y a quienes no tenía por hombres iguales a los de Moscova.
Cuanto más tosca era la población y menores las señales de civilización, más libre se sentía. Stavropol le dejó triste, al cruzarlo. Penosa fue la impresión que se llevó de allí, de los rótulos de las tiendas, algunos en francés, de las señoras en coche, de los cocheros parados en la plaza, de los paseos y de un caballero con gabán y sombrero que iba paseándose por una ancha calle contemplando a los transeúntes. «Esta gente tal vez conozca a alguno de mis conocidos» y volvió a acordarse del club, del sastre, de los naipes, de la sociedad mundana...
Después de Stavropol, todo ofreció otro cariz; todo era agreste, hermoso y guerrero. El júbilo de Olenín iba cada vez más en aumento, los cocheros, los mayorales se le antojaban gentes muy sencillas, con las que podía bromearse sin recelo y departir sin embarazo. Todos eran parte de la humanidad, que inconscientemente se hacía muy grata a Olenín, pues todos se le mostraban muy afables.
En llegando al territorio de del Don, cambió su coche por una carreta del país. Pasado Stavropol, el calor se dejó sentir y Olenín quitóse la pelliza. Hallóse en plena primavera, lo que encantó al joven por lo inesperado. De noche no se permitía salir a nadie de las stanitzas, pues decíase que ello, aun al atardecer, era peligroso. Alarmóse Vanucha, y eso que llevaba fusiles cargados en el coche; Olenín sentíase cada vez más alborozado. En una de las postas, el mayoral le habló de algunos asesinatos terribles que recientemente se habían perpetrado en el camino y luego encontraron por él a hombres armados. «¡Vaya, vaya, con que ya comienza la nueva era!» dijo el mancebo para sí, esperando Ver de un momento a otro las montañas de nieve de que tanto le habían hablado.
Después, poco antes de anochecer, el cochero le señaló con el extremo de su látigo una gran cordillera que se dibujaba a través de las nubes. Olenín dióse a mirarla con avidez, pero el tiempo era brumoso y las nubes cubrían la mitad de la montaña. Columbró algo gris y aborregado, pero nada que pareciese hermoso pudo ver, a pesar de sus esfuerzos, en el espectáculo de las montañas que viera descritas en tantos libros y de que le habían hecho tantos elogios. Díjose que montañas y nubes tenían igual apariencia y en cuanto a la belleza de las cimas cubiertas de nieve, que tanto le habían ponderado, la consideró como una invención de igual género que la música de Bach o el amor, en lo que no creía; y dejó de sentir deseos de ver montañas. Sin embargo, a la mañana siguiente, como la frescura le despertara muy temprano en el carruaje, miró distraídamente hacia su derecha.
El cielo se hallaba del todo despejado. De pronto, a una distancia que de momento le pareció como de veinte pasos, vio enormes masas de deslumbrante blancura dibujarse nítidamente con ligeros contornos y caprichosas líneas en el horizonte lejano. No bien se diera cuenta de la inmensa distancia que mediaba entre él y aquellas alturas, al percatarse de la grandeza de las montañas y sentir su incomparable hermosura, quedó sobrecogido como ante una visión o un ensueño. Tuvo que moverse de un lado a otro para despabilarse del todo. Los montes seguían en el mismo sitio, con igual aspecto.
— ¿Qué es eso? ¿Qué miro? — Preguntó al cochero.
— Las montañas — contestó el cochero con indiferencia.
— Yo también las estoy mirando desde hace rato — declaró Vanucha. — ¡Qué panorama más hermoso! Nadie puede figurárselo en nuestro país.
A causa de la veloz carrera de los caballos, las montañas parecían huir hacia el horizonte, con sus cumbres rosadas, que el sol levante hacía brillar. Las montañas, al principio, sólo causaron estupor a Olenín; luego se le hicieron placenteras, y, en fuerza de contemplar sus picos nevados que aparecían y desaparecían, no detrás de otras cordilleras, sino en la propia estepa, fue penetrándose de su hermosura y acabó por sentir las montañas.
Ante ellas todo se desvaneció: ya no se presentaron los recuerdos de Moscova, el sonrojo y el pesar, ni las vulgares ilusiones del Cáucaso. Una especie de voz solemne parecía decirle: «Ya has comenzado la nueva vida». Como cosa de risa antojabasele ahora la carretera, lo mismo que la línea del Terek, que serpenteaba en lontananza, las stanitzas y sus habitantes. Contempló el cielo y soñó en las montañas. Pensó en sí, miró luego a Vanucha y volvió a soñar en las montañas. Dos jinetes cosacos, con los fusiles en bandolera, cabalgaban rítmicamente detrás de ellos; veía corno los caballos entreveraban sus patas grises y bayas, y luego pensaba en las montañas... Más allá del Terek columbrábase la humareda de un pueblecillo y luego las montañas... El sol naciente iluminaba el río a través de los cañaverales y luego las montañas... De la vecina stanitza, llegaba una carreta y avanzaban unas mujeres hermosas y jóvenes, y luego distinguíanse las montañas... Por la estepa corrían los abreks... «No me dan miedo», decíase Olenín; voy hacia ellos, tengo un fusil, fuerza y juventud» y ante su vista y su imaginación se presentaban siempre las montañas...
IV - En el Cáucaso
Uniformes son el carácter y la población de la comarca del Terek en que se hallan las stanilzas de Grebensk, de una extensión de unas ochenta verstas. Con sus aguas turbias deslizase rápidamente el Terek, que separa a de los montañeses o pobladores indígenas; pero su cauce es ancho en aquel lugar y fluye tranquilo por él. Su corriente va amontonando sin cesar la arena gris en su margen derecha, baja y poblada de cañaverales, al tiempo que va socavando su escarpada orilla izquierda, no muy alta, en la que se ven raíces de encinas seculares, plátanos que comienzan a pudrirse y arbustos jóvenes. En la orilla derecha se hallan los pueblos pacificados, bien que todavía un si es no es turbulentos, y en la orilla izquierda, a cosa de media versta del río, ocupando una extensión de ocho verstas, aparecen las stanitzas. La mayoría de éstas se hallaban antiguamente en la propia ribera, pero ahora el Terek las va corriendo, porque se desvía todos los años hacia el norte de las montañas. Ahora no se ven allí más que ruinas cubiertas de plantas, huertos abandonados con perales y tilos, entrelazados con zarzamoras y vides selváticas.
Ya nadie mora allí. Por la arena sólo se encuentra el rastro de ciervos, lobos, liebres y faisanes, que gustan de esos parajes. Por el bosque échase de ver el trazado de una carretera que conduce de una a otra stanitza, viniendo a tener la longitud de un tiro de cañón. A su largo se extiende el cordón militar de los cosacos. Y en los puntos de observación, de trecho en trecho, véanse centinelas. La propiedad territorial de consiste en una estrecha taja de tierra, forestal y fértil, de unas trescientas sagenas de anchura.
Al norte comienzan las tierras arenosas de las estepas de los Nogai o de Mozdoksk, que suben y van a perderse. Dios sabe dónde, hasta las estepas de Trukhmen, de Astrakhan y Kirgíz-Kaisatzk; al sud de Terek, se encuentra la gran Thetchnia, la cordillera Kotchkalosovski, las Montañas Negras, que forman otra sierra y, más a los tejos, las montañas de nieve, que sólo se alcanzan a ver en el horizonte, pero en las que nadie ha estado. En esa faja de tierra fértil y de espléndida vegetación, habita, desde tiempo inmemorial, ese pueblo ruso, guerrero, hermoso, creyente y rico que se apellida Cosacos de Grebensk.
Los antepasados de estos creyentes de viejo fuste emigraron siglos atrás de Rusia y se instalaron entre los thetchenzes, al pie de Greben, primera cordillera forestal de la gran Thetchnia, como vivían en contacto con los thetchenzes, acabaron por aliarse con ellos y adoptaron sus usos y costumbres. Ello no fue óbice para que mantuvieran la lengua rusa y la religión de sus mayores en su antigua pureza. Según una tradición, muy admitida por, el Zar Ivan el Terrible, llegó un día al Terek y mandó comparecer ante él a más ancianos de Greben; hízoles merced de las tierras que hay en la otra orilla del río y les comprometió a vivir en buena armonía con sus vecinos, en pago de lo cual les eximía de prestar juramento y les dejaba libres en su religión cismática. De ahí que se precien ahora de parientes de los thetchenzes y se caractericen por su amor a la libertad, a la holganza, a la rapiña y a la guerra.
El poder de Rusia sólo se deja sentir en cierta presión que se les hace para las elecciones, en la supresión de campanas en sus capillas y en las tropas que se acantonan en sus stanitzas al cruzar el territorio. El cosaco no odia tanto al indígena montañés que mata a su hermano como al soldado que aloja en su casa para defender su stanitza, pues dice que le envenena la atmósfera de la cabaña con el tabaco que fuma. Respeta al enemigo montañés y desprecia al soldado, a quien mira como un intruso y un opresor. El verdadero mujik ruso es, para los cosacos, un ente extraño salvaje y grosero. Lo juzgan en la persona de los buhoneros y emigrantes de Rusia Menor, a quienes dan el nombre despectivo de chapoval. La suprema elegancia del cosaco estriba en imitar el traje del tcherkesse. Como las mejores armas se encuentran entre los montañeses, procuran tomárselas, a la vez que les roban sus caballos más hermosos. Todo buen cosaco se precia de poseer el tártaro y, de hallarse un poco alegre, lo habla entre los suyos. No obstante, aquella reducida población cristiana, se las da de instruida y no considera como hombres más que a los cosacos, mirando con desdén a los que no lo son, y eso que se halla como arrojada en un rincón de la tierra, rodeada de soldados y de musulmanes semisalvajes.
El cosaco se pasa la vida en el cordón o en expediciones militares, en la pesca o en la caza. No trabaja nunca en el hogar doméstico. Su estancia en la stanilza es por excepción o por correr alguna francachela. Los cosacos tienen todos vino propio, y la embriaguez, más que un vicio, es una costumbre entre ellos, pues considerarían al abstinente como un apóstata. La mujer, para el cosaco, es fuente de bienestar y sólo permite que se divierta y viva ociosa a la joven soltera: pero obliga a la casada a trabajar toda la vida por él, hasta su vejez, tratándola a la manera oriental, por la sumisión y el trabajo. De ahí que la mujer se desarrolle notablemente, así en lo físico como en lo moral. Su autoridad en la familia, a pesar de su aparente obediencia, suele ser en Oriente mucho mayor que en Occidente.
El ascendiente y fuerza que tiene en la familia, lo debe a su aportamiento, a la vida social y a la costumbre de rudos trabajos masculinos, cuando se hallan a solas con ellas, se percatan de su supremacía y eso que juzgan bochornoso hablarles con ternura o siquiera familiarmente ante extraños. Ella es quien adquiere casa, bienes y enseres, que mantiene, además, en buen estado de conservación con sus faenas y sus cuidados. Aun cuando se halle firmemente persuadido de lo humillante que es el trabajo para un cosaco, no correspondiendo el mismo sino al obrero nogai o a la mujer, se da cuenta, sólo que vagamente, de que de la labor de ésta procede todo lo que le es provechoso a él y que llama «lo suyo»; por lo que la mujer, madre o esposa, a la que considera como una criada, tiene poder para privarle de todo cuanto goza. Además, con la labor constante, pesada, masculina y los cuidados a ello inherentes, la mujer de Greben se forma un carácter especial, independiente y viril, desarrollando a la vez sus fuerzas físicas su buen sentido, la destreza y la firmeza. Las mujeres de allí son, en su mayoría, más hermosas, fuertes, inteligentes y desarrolladas que los cosacos.
La mujer de Greben es de una hermosura por demás sorprendente: ofrece la mezcla del tipo más puro del semblante circasiano con la ancha y poderosa corpulencia de la mujer del Norte. Las mujeres cosacas llevan traje tcherkesse, que consiste en la camisa tártara, el justillo bordado y las botas circasianas, poniéndose el pañuelo a la manera rusa. Tienen por costumbre la elegancia, y el aseo, la gracia en el vestir y la exquisita limpieza de la cabaña, son para ellas una costumbre y una necesidad de su vida. Las mujeres, y en particular las jóvenes solteras, disfrutan de una libertad completa en su trato con los hombres.
La stanitza de Novomlinskaia era considerada como el centro de las poblaciones de los cosacos de Greben, cuyos antiguos usos se conservaban allí mejor que en cualquier otra stanitza. Además, las mujeres de allí eran reputadas por su belleza en todo el Cáucaso. Como medios de subsistencia, tienen vergeles, huertas, viñedos, plantaciones de melones, de calabazas, de mijo y de maíz, amén de la pesca, la caza y los tributos militares.
La stanitza de Novomlinskaia se halla separada del Terek por un espeso bosque de tres verstas de longitud. A un lado del camino que cruza la stanitza se encuentra el río; del otro, véase verdes viñedos, jardines frutales y, en lontananza, los bancos de arena de la estepa en que viven los nogais. La stanitza se halla circuida por una zanja y espinosos matorrales. Se entra y se sale de aquel recinto por una puerta alta y coronada con un techadito de juncos; junto a ella y sobre un montecillo se levanta un cañón antiguo, ya oxidado, que capturaron en otro tiempo, sin que, en un siglo, haya disparado un cañonazo. A veces monta o no monta allí la guardia a su voluntad un cosaco, de uniforme, armado con un sable y un fusil: y en ocasiones tributa o no los honores militares a los oficiales que pasan, según se le antoja.
Debajo del techo y fijo sobre la puerta hay un rótulo pequeño y blanco que lleva escrito en tinta negra: «266 casas, 877 hombres y 1.012 mujeres». Las casas de se hallan asentadas sobre pies derechos, a una archina de altura y a veces más; cubren cuidadosamente con juncos sus techos elevados. Si no todas aparecen nuevas, resultan de buena construcción, con graderías altas y estrechas, de forma diversa; no se hallan juntas las unas a las otras, sino agrupadas con amplitud y de modo pintoresco, formando calles y callejones.
En muchas casas, detrás de la huerta y delante de las ventanas, claras y espaciosas, yérguese una joven acacia, de mayor altura que la cabaña, con su follaje límpido, con sus flores blancas y aromáticas, mientras que, a su lado, los girasoles ostentan sus pétalos amarillos y trepan en derredor pámpanos silvestres y enredaderas. En la plaza pública hay tres pequeñas tiendas donde se venden telas de algodón, pepitas de tornasol, pan de higos y pasteles. Detrás de un alto paredón, columbrase una casa más capaz y mayor que las otras, con ventanas que se abren de par en par; es la del jefe del regimiento. Durante los días de la semana, con especialidad en verano, vése poca gente por las calles de la stanitza. prestan su servicio en el cordón o en alguna expedición militar; los viejos se van de caza o de pesca, si no ayudan a las mujeres a trabajar en los huertos y jardines. Y sólo permanecen en casa los muy ancianos, los niños y los impedidos.
V - La madre de Marianka
Hacía una tarde de esas que sólo se ven en el Cáucaso. Bien que el sol fuera escondiéndose detrás de los montes, había gran claridad y abarcaba ésta la tercera parte del cielo, en tanto la blancura mate de las montañas gigantescas prevalecía en la luz roja. El aire era vivo, fresco y sonoro. De los montes caía una ancha sombra, de algunas verstas de longitud, y se extendía por la estepa, en la cual, detrás del río, aparecían desiertos los senderos, pues rara vez veíanse pasar por allí hombres a caballo.
Cuando esto sucedía, los cosacos del cordón y los thetchenzes los miraban con sorpresa, tratando de adivinar quiénes serían esas malas gentes. Al caer de la tarde, el miedo sobrecogía a los hombres y les obligaba a recogerse en sus casas, por manera que sólo los animales y las aves, como no temían al hombre, vagaban libremente por el desierto. Las mujeres de los cosacos, departiendo alegremente, dábanse prisa en regresar de los jardines a su casa, después de sujetar los cañizos. Los jardines, al igual de los alrededores, quedan despoblados. Las jóvenes solteras, con sus camisas abullonadas y con largas ramas en las manos, corren charlando regocijadamente a las puertas cocheras, a la vera del ganado, que se detiene en medio de una nube de polvo y de mosquitos arrastrados desde la estepa. Por las calles se dispersan las vacas 50 gordas y las búfalas, en tanto circulan por entre ellas las mujeres cosacas, con sus corpiños abigarrados. Oyense sus animadas chácharas, sus risas joviales y sus agudos clamores, que el berrear del ganado interrumpe.
Allá vése a un cosaco a caballo y armado que, habiendo obtenido una licencia del cordón, se llega a su cabaña, se inclina a la ventana y da algunos golpes. No tarda en aparecer la testa linda de una mujer joven, que dice palabras risueñas y cariñosas. Más allá columbrase a un trabajador nogai, andrajoso y de pómulos salientes, el cual acaba de traer cañas de la estepa y hace andar su carro, que chirría en el corral aseado y anchuroso de la casa del capitán, luego desengancha los bueyes, que menean la cabeza, y cambia algunas palabras tártaras con el amo. Cerca de la balsa que ocupa casi toda la calle y por delante de la cual pasan los hombres desde hace ya muchos años, una mujer joven, con los pies descalzos, con un haz de leña en el hombro y la falda arremangada más arriba de la pierna blanca, trepa con pena por detrás de los cercados, mientras la contempla y en son de broma le dice un cazador cosaco que pasa por allí: «¡Levántala un poco más, descocada!»
La mujer baja sus faldas y deja caer la leña. Un viejo cosaco, con los pantalones levantados, con el pecho desnudo y gris, vuelve de la pesca y lleva en la espalda su red, en la que aún se agitan varios peces de lomo argénteo; y para llegar antes, trepa por la valla rota del vecino y tira de sus ropas, que se enganchan. Más allá, una mujer arrastra una rama seca y, en un rincón, óyense hachazos. Unos chiquillos lanzan sus pelotas por las calles, en todas las superficies planas, y gritan. Para no hacer rodeos, varias mujeres saltan por los vallados. Una humareda oliendo a kiziak surge de todas las chimeneas. En los patios óyese el movimiento y la agitación predecesoras de la tranquilidad nocturna.
Ulitka, esposa de la corneta cosaca, que es también maestro de escuela, hallase como las demás a la puerta del corral, donde aguarda el ganado que su hija Marianka hace entrar de la calle. ¡o bien hubo abierto el cañizo, una búfala enorme tropezó, berreando, con el cañizo, hostigada por los mosquitos, dándose con la cola en los hijares; seguían detrás de ella las vacas hartas, cuyos grandes ojos parecían reconocer a la dueña.
Marianka, bella y graciosa, franqueó el ancho portal, volvió a cerrar el cañizo y, escapada, corrió a ordeñar el ganado en el corral. «Descálzate, hija del diablo, que estas echando a perder los zapatos’», clamó la madre.
No la enojó a Marianka en modo alguno el epíteto de «hija del diablo», antes lo tomó como una demostración de afecto, y prosiguió su faena alegremente. Una pañoleta rodeaba el semblante de Marianka, que llevaba camisa de color de rosa y un corpiño verde. Desapareció debajo del tejadillo del corral, en pos de una búfala gorda, y oyósela, desde allí, hablar con dulzura al animal. «Estate quieta. ¡Pues ya está listo, madrecita mía!» Y a poco madre e hija regresaban del establo a la izbuchka. Ambas llevaban, cada una de por si jarros de leche ordeñada del día. De la chimenea de barro de la cabaña no tardaba en levantarse la humareda del kiziak y la leche se convertía en cuajo, en tanto la chica atizaba el fuego y la vieja salía a la puerta. El crepúsculo cubre ya la stanilza. El aire se halla impregnado del. olor de las legumbres, del ganado y de la humareda del kiziak. Junto a las puertas y por todas las calles véanse correr mujeres con trapos ardiendo en la mano. Por el corral no se oye más que el jadear y el masticar uniformes del ganado, mientras por calles y patios resuenan voces de mujeres y niños. Muy contados son los días laborables en que se escuche el gritar de un hombre ebrio.
Una mujer de cierta edad, alta y robusta, acercase al corral de enfrente, donde se halla babuka Ulitka y pide a ésta que le dé fuego. Lleva un trapo en la mano.
— ¿Conque, abuela, lo tiene ya usted todo listo? — le pregunta.
— Mi hija está preparando el fuego. ¿Necesita usted de él? — contesta Ulitka. gozándose en poder ser útil.
Ambas mujeres penetran en la cabaña; y, como sus manos rústicas no están hechas al manejo de objetos chicos, levantan temblorosamente la tapa de la preciosa caja de cerillas, que tan raras son en el Cáucaso.
La robusta cosaca, que indudablemente fue allá con ánimo de charlar, se sienta en el banco.
— ¿Conque tu marido está en la escuela? — Pregunta.
— Sí, está siempre enseñando a los chicos, madre. ¡Tiene intención devenir por las fiestas! — contestó la esposa de la corneta.
— Es hombre sabio, cosa siempre útil.
— Sí, indudablemente, es útil.
— Mi Lukachka, en cambio, se halla siempre en el cordón, sin que le den licencia — dijo la recién venida. Bien que la esposa de la corneta no lo ignore, la otra no puede menos que hablarle de su Lukachka, que se halla desde hace poco en el servicio militar y que ella desearía casar con Marianka. la hija del cometa.
— ¿Conque, sigue en el cordón?
— Sí, se queda en él, madre. No ha vuelto a venir desde las fiestas. Últimamente le he mandado las camisas por mediación de Fomuchkin. Dice que los jefes están contentos de él. Hablase de que por allí persiguen a los abreks. Me ha asegurado que Lukachka está muy bueno y muy alegre.
— Pues alabado sea Dios! — manifestó la mujer de la corneta. — Es un Urvan acabado.
A Lukachka le habían dado el apodo de Urvan, por su arrojo, pues arrebató al río. o mejor, salvó (urval) a un niño cosaco; y, para ser agradable a la madre de Lukachka, la esposa de la corneta le recordaba esto.
— Doy gracias a Dios, madre, por haberme dado un buen hijo, que es un excelente muchacho, en concepto de todos. Si logro que se case, moriré tranquila — dijo la madre de Lukachka.
— Pues chicas no faltan en la stanitza! — contestó la ladina mujer de la corneta, cerrando cuidadosamente, con sus dedos resquebrajados, la tapa de la caja de cerillas.
— ¡Oh, muchas hay, muchas hay! — manifestó la madre de Lukachka, meneando la cabeza. — Pero Marianka es la mujer que habría que buscar entre un montón.
La esposa de la corneta estaba al corriente de las intenciones de la madre de Lukachka y, aunque éste era de veras un buen cosaco, eludía esa conversación: primero, porque era esposa del maestro y muy rica, mientras que Lukachka era huérfano de un mero cosaco; segundo, porque no quería separarse tan pronto de su hija, pues así lo requerían de modo especial sus necesidades caseras.
— Bah! Cuando Marianka se haga vieja, será una chica como las demás — declaró con aire de reserva y de modestia.
— Mandaré el casamentero, para después de la vendimia y vendremos a saludar la gracia de Dios y también a Ilía Vasilievitch — dijo la madre de Lukachka.
— ¿Por qué a Ilía? — preguntó con arrogancia Ulitka. — A mí es a quien hay que hablar. Tendremos tiempo para todo.
Ante la expresión severa de la mujer de la corneta, la madre de Lukachka comprendió lo imprudente que sería proseguir. Encendió el trapo con la cerilla y, levantándose, dijo:
— No se te olvide, madre; recuerda tus palabras. Me voy. Tengo que encender fuego — añadió.
Mientras cruzaba la calle y agitaba el trapo encendido en el extremo de su brazo tieso, encontróse con Marianka y ésta la saludó.
— Guapa chica y buena trabajadora — pensó contemplando a la joven. ¡Por qué esperar que envejezca! ¡Es tiempo ya que se case con alguien de buena familia! ¡Es tiempo ya que tome a Lukachka por marido!
Ulitka tenía también sus planes; permaneció sentada en el dintel de la puerta, cavilando, hasta que su hija la llamó.