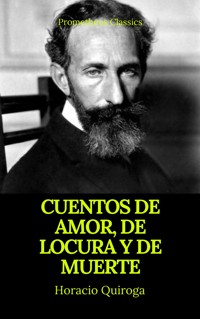Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Los desterrados y otros cuentos es una colección de relatos cortos de Horacio Quiroga en los que el autor vuelca su arte en una de sus obsesiones favoritas, presente en gran cantidad de sus relatos: la selva, lo ominoso de la naturaleza, el entorno como fuente de terror y animadversión. Una colección escalofriante que nos demuestra que la madre naturaleza puede ser a veces una madre ingrata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horacio Quiroga
Los desterrados y otros cuentos
Saga
Los desterrados y otros cuentos
Copyright © 1926, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726568196
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El regreso de Anaconda
Cuando Anaconda, en complicidad con los elementos nativos del trópico, meditó y planeó la reconquista del río, acababa de cumplir treinta años.
Era entonces una joven serpiente de diez metros, en la plenitud de su vigor. No había en su vasto campo de caza, tigre o ciervo capaz de sobrellevar con aliento un abrazo suyo. Bajo la contracción de sus músculos toda vida se escurría, adelgazada hasta la muerte. Ante el balanceo de las pajas que delataban el paso de la gran boa con hambre, el juncal, todo alrededor, se empenachaba de altas orejas aterradas. Y cuando al caer el crepúsculo en las horas mansas, Anaconda bañaba en el río de fuego sus diez metros de oscuro terciopelo, el silencio la circundaba como un halo.
Pero siempre la presencia de Anaconda desalojaba ante sí la vida, como un gas mortífero. Su expresión y movimientos de paz, insensibles para el hombre, la denunciaban desde lejos a los animales. De este modo:
—Buen día —decía Anaconda a los yacarés, a su paso por los fangales.
—Buen día —respondían mansamente las bestias al sol, rompiendo dificultosamente con sus párpados globosos el barro que los soldaba.
—¡Hoy hará mucho calor! —la saludaban los monos trepados, al reconocer en la flexión de los arbustos a la gran serpiente en desliz.
—Sí, mucho calor… —respondía Anaconda, arrastrando consigo la cháchara y las cabezas torcidas de los monos, tranquilos sólo a medias.
Porque mono y serpiente, pájaro y culebra, ratón y víbora, son conjunciones fatales que apenas el pavor de los grandes huracanes y la extenuación de las interminables sequías logran retardar. Sólo la adaptación común a un mismo medio, vivido y propagado desde el remoto inmemorial de la especie, puede sobreponerse en los grandes cataclismos a esta fatalidad del hambre. Así, ante una gran sequía, las angustias del flamenco, de las tortugas, de las ratas y de las anacondas, formarán un solo desolado lamento por una gota de agua.
Cuando encontramos a nuestra Anaconda, la selva se hallaba próxima a precipitar en su miseria esta sombría fraternidad.
Desde dos meses atrás, no tronaba la lluvia sobre las polvorientas hojas. El rocío mismo, vida y consuelo de la flora abrasada, había desaparecido. Noche a noche, de un crepúsculo a otro, el país continuaba desecándose como si todo él fuera un horno. De lo que había sido cauce de umbríos arroyos sólo quedaban piedras lisas y quemantes; y los esteros densísimos de agua negra y camalotes, se hallaban convertidos en páramos de arcilla surcada de rastros durísimos que entrecubría una red de filamentos deshilachados como estopa, y que era cuanto quedaba de la gran flora acuática. A toda la vera del bosque, los cactus, enhiestos como candelabros, aparecían ahora doblados a tierra, con sus brazos caídos hacia la extrema sequedad del suelo, tan duro que resonaba al menor choque.
Los días, unos tras otros, se deslizaban ahumados por la bruma de las lejanas quemazones, bajo el fuego de un cielo blanco hasta enceguecer, y a través del cual se movía un sol amarillo y sin rayos, que al llegar la tarde comenzaba a caer envuelto en vapores como una enorme masa asfixiada.
Por las particularidades de su vida vagabunda, Anaconda, de haberlo querido, no hubiera sentido mayormente los efectos de la sequía. Más allá de la laguna y sus bañados enjutos, hacia el sol naciente, estaba el gran río natal, el Paranahyba refrescante, que podía alcanzar en media jornada.
Pero ya no iba la boa a su río. Antes, hasta donde alcanzaba la memoria de sus antepasados, el río había sido suyo. Aguas, cachoeiras, lobos, tormentas y soledad, todo le pertenecía.
Ahora, no. Un hombre, primero, con su miserable ansia de ver, tocar y cortar había emergido tras el cabo de arena con su larga piragua. Luego otros hombres, con otros más, cada vez más frecuentes. Y todos ellos sucios de olor, sucios de machetes y quemazones incesantes. Y siempre remontando el río, desde el sur…
A muchas jornadas de allí, el Paranahyba cobraba otro nombre, ella lo sabía bien. Pero más allá todavía, hacia ese abismo incomprensible del agua bajando siempre, ¿no habría un término, una inmensa restinga de través que contuviera las aguas eternamente en descenso?
De allí, sin duda, llegaban los hombres, y las alzaprimas, y las mulas sueltas que infectan la selva. ¡Si ella pudiera cerrar el Paranahyba, devolverle su salvaje silencio, para reencontrar el deleite de antaño, cuando cruzaba el río silbando en las noches oscuras, con la cabeza a tres metros del agua humeante!…
Sí; crear una barrera que cegara el río y bruscamente pensó en los camalotes.
La vida de Anaconda era breve aún; pero ella sabía de dos o tres crecidas que habían precipitado en el Paraná millones de troncos desarraigados, y plantas acuáticas y espumosas y fango. ¿Adónde había ido a pudrirse todo eso? ¿Qué cementerio vegetal sería capaz de contener el desagüe de todos los camalotes que un desborde sin precedentes vaciara en la sima de ese abismo desconocido?
Ella recordaba bien: crecida de 1883; inundación de 1894… Y con los once años transcurridos sin grandes lluvias, el régimen tropical debía sentir como ella en las fauces, sed de diluvio.
Su sensibilidad ofídica a la atmósfera le rizaba las escamas de esperanza. Sentía el diluvio inminente. Y como otro Pedro el Ermitaño, Anaconda se lanzó a predicar la cruzada a lo largo de los riachos y fuentes fluviales.
La sequía de su hábitat no era, como bien se comprende, general a la vasta cuenca. De modo que tras largas jornadas, sus narices se expandieron ante la densa humedad de los esteros, plenos de victorias regias, y al vaho de formol de las pequeñas hormigas que amasaban sus túneles sobre ellas.
Muy poco costó a Anaconda convencer a los animales. El hombre ha sido, es y será el más cruel enemigo de la selva.
—… Cegando, pues, el río —concluyó Anaconda después de exponer largamente su plan—, los hombres no podrán más llegar hasta aquí.
—¿Pero las lluvias necesarias? —objetaron las ratas de agua, que no podían ocultar sus dudas—. ¡No sabemos si van a venir!
—¡Vendrán!, y antes de lo que imaginan. ¡Yo lo sé!
—Ella lo sabe —confirmaron las víboras—. Ella ha vivido entre los hombres. Ella los conoce.
—Sí, los conozco y sé que un solo camalote, uno solo, arrastra, a la deriva de una gran creciente, la tumba de un hombre.
—¡Ya lo creo! —sonrieron suavemente las víboras—. Tal vez de dos…
—O de cinco… —bostezó un viejo tigre desde el fondo de sus ijares—. Pero dime —se desperezó directamente hacia Anaconda—: ¿estás segura de que los camalotes alcanzarán a cegar el río? Lo pregunto por preguntar.
—Claro que no alcanzarán los de aquí, ni todos los que puedan desprenderse en doscientas leguas a la redonda… Pero te confieso que acabas de hacer la única pregunta capaz de inquietarme. ¡No, hermanos! Todos los camalotes de la cuenca del Paranahyba y del Río Grande con todos sus afluentes, no alcanzarían a formar una barra de diez leguas de largo a través del río. Si no contara más que con ellos, hace tiempo que me hubiera tendido a los pies del primer caipira con machete… Pero tengo grandes esperanzas de que las lluvias sean generales e inunden también la cuenca del Paraguay. Ustedes no lo conocen… Es un gran río. Si llueve allá, como indefectiblemente lloverá aquí, nuestra victoria es segura. Hermanos: ¡hay allá esteros de camalotes que no alcanzaríamos a recorrer nunca, sumando nuestras vidas!
—Muy bien… —asintieron los yacarés con pesada modorra—. Es aquél un hermoso país… ¿Pero cómo sabremos si ha llovido también allá? Nosotros tenemos las patitas débiles…
—No, pobrecitos —sonrió Anaconda, cambiando una irónica mirada con los carpinchos, sentados a diez prudenciales metros—. No los haremos ir tan lejos… Yo creo que un pájaro cualquiera puede venir desde allá en tres volidos a traernos la buena nueva…
—Nosotros no somos pájaros cualesquiera —dijeron los tucanes—, y vendremos en cien volidos, porque volamos muy mal. Y no tenemos miedo a nadie. Y vendremos volando, porque nadie nos obliga a ello, y queremos hacerlo así. Y a nadie tenemos miedo.
Y concluido su aliento, los tucanes miraron impávidos a todos, con sus grandes ojos de oro cercados de azul.
—Somos nosotros quienes tenemos miedo… —chilló a la sordina una arpía plomiza esponjándose de sueño.
—Ni a ustedes, ni a nadie. Tenemos el vuelo corto; pero miedo, no —insistieron los tucanes, volviendo a poner a todos de testigos.
—Bien, bien… —intervino Anaconda, al ver que el debate se agriaba, como eternamente se ha agriado en la selva toda exposición de méritos—. Nadie tiene miedo a nadie, ya lo sabemos… y los admirables tucanes vendrán, pues, a informarnos del tiempo que reine en la cuenca aliada.
—Lo haremos así porque nos gusta: pero nadie nos obliga a hacerlo —tornaron los tucanes.
De continuar así, el plan de lucha iba a ser muy pronto olvidado, y Anaconda lo comprendió.
—¡Hermanos! —se irguió con vibrante silbido—. Estamos perdiendo el tiempo estérilmente. Todos somos iguales, pero juntos. Cada uno de nosotros, de por sí, no vale gran cosa. Aliados, somos toda la zona tropical. ¡Lancémosla contra el hombre, hermanos! ¡Él todo lo destruye! ¡Nada hay que no corte y ensucie! ¡Echemos por el río nuestra zona entera, con sus lluvias, su fauna, sus camalotes, sus fiebres y sus víboras! ¡Lancemos el bosque por el río, hasta cegarlo! ¡Arranquémonos todos, desarraiguémonos a muerte, si es preciso, pero lancemos el trópico aguas abajo!
El acento de las serpientes fue siempre seductor. La selva, enardecida, se alzó en una sola voz:
—¡Sí, Anaconda! ¡Tienes razón! ¡Precipitemos la zona por el río! ¡Bajemos, bajemos!
Anaconda respiró por fin libremente: la batalla estaba ganada. El alma —diríamos— de una zona entera, con su clima, su fauna y su flora, es difícil de conmover; pero cuando sus nervios se han puesto tirantes en la prueba de una atroz sequía, no cabe entonces mayor certidumbre que su resolución bienhechora en un gran diluvio.
Pero en su hábitat, al que la gran boa regresaba, la sequía llegaba ya a límites extremos.
—¿Y bien? —preguntaron las bestias angustiadas—. ¿Están allá de acuerdo con nosotros? ¿Volverá a llover otra vez, dinos? ¿Estás segura, Anaconda?
—Lo estoy. Antes de que concluya esta luna oiremos tronar de agua el monte. ¡Agua, hermanos, y que no cesará tan pronto!
A esta mágica voz: ¡Agua!, la selva entera clamó, como un eco de desolación:
—¡Agua! ¡Agua!
—¡Sí, e inmensa! Pero no nos precipitemos cuando brame. Contamos con aliados invalorables, y ellos nos enviarán mensajeros cuando llegue el instante. Escudriñen constantemente el cielo, hacia el noroeste. De allí deben llegar los tucanes. Cuando ellos lleguen, la victoria es nuestra. Hasta entonces, paciencia.
¿Pero cómo exigir paciencia a seres cuya piel se abría en grietas de sequedad, que tenían los ojos rojos por la conjuntivitis, y cuyo trote vital era ahora un arrastre de patas, sin brújula?
Día tras día, el sol se levantó sobre el barro de intolerable resplandor, y se hundió asfixiado en vapores de sangre, sin una sola esperanza. Cerrada la noche, Anaconda se deslizaba hasta el Paranahyba a sentir en la sombra el menor estremecimiento de lluvia que debía llegar sobre las aguas desde el implacable norte. Hasta la costa, por lo demás, se habían arrastrado los animales menos exhaustos. Y juntos todos, pasaban las noches sin sueño y sin hambre, aspirando en la brisa, como la vida misma, el más leve olor a tierra mojada.
Hasta que una noche, por fin, se realizó el milagro. Inconfundible con otro alguno, el viento precursor trajo a aquellos míseros un sutil vaho de hojas empapadas.
—¡Agua! ¡Agua! —oyose clamar de nuevo en el desolado ámbito. Y la dicha fue definitiva cuando cinco horas después, al romper el día, se oyó en el silencio, lejanísimo aún, el sordo tronar de la selva bajo el diluvio que se precipitaba por fin.
Esa mañana el sol brilló, pero no amarillo, sino anaranjado, y a mediodía no se le vio más. Y la lluvia llegó, espesísima y opaca y blanca como plata oxidada, a empapar la tierra sedienta.
Diez noches y diez días continuos el diluvio se cernió sobre la selva flotando en vapores; y lo que fuera páramo de insoportable luz, se tendía ahora hasta el horizonte en sedante napa líquida. La flora acuática rebrotaba en planísimas balsas verdes que a simple vista se veía dilatar sobre el agua hasta lograr contacto con sus hermanas. Y cuando nuevos días pasaron sin traer a los emisarios del noroeste, la inquietud tornó a inquietar a los futuros cruzados.
—¡No vendrán nunca! —clamaban—. ¡Lancémonos, Anaconda! Dentro de poco no será ya tiempo. Las lluvias cesan.
—Y recomenzarán. ¡Paciencia, hermanitos! ¡Es imposible que no llueva allá! Los tucanes vuelan mal; ellos mismos lo dicen. Acaso estén en camino. ¡Dos días más!
Pero Anaconda estaba muy lejos de la fe que aparentaba. ¿Y si los tucanes se habían extraviado en los vapores de la selva humeante? ¿Y si por una inconcebible desgracia, el noroeste no había acompañado al diluvio del norte? A media jornada de allí, el Paranahyba atronaba con las cataratas pluviales que le vertían sus afluentes.
Como ante la espera de una paloma de arca, los ojos de las ansiosas bestias estaban sin cesar vueltos al noroeste, hacia el cielo anunciador de su gran empresa. Nada. Hasta que en las brumas de un chubasco, mojados y ateridos, los tucanes llegaron graznando:
—¡Grandes lluvias! ¡Lluvia general en toda la cuenca! ¡Todo blanco de agua!
Y un alarido salvaje azotó la zona entera.
—¡Bajemos! ¡El triunfo es nuestro! ¡Lancémonos enseguida!
Y ya era tiempo, podría decirse, porque el Paranahyba desbordaba hasta allí mismo, fuera de cauce. Desde el río hasta la gran laguna, los bañados eran ahora un tranquilo mar, que se balanceaba de tiernos camalotes. Al norte, bajo la presión del desbordamiento, el mar verde cedía dulcemente, trazaba una gran curva lamiendo el bosque, y derivaba lentamente hacia el sur, succionado por la veloz corriente.
Había llegado la hora. Ante los ojos de Anaconda, la zona al asalto desfiló. Victorias nacidas ayer, y viejos cocodrilos rojizos; hormigas y tigres; camalotes y víboras; espumas, tortugas y liebres, y el mismo clima diluviano que descargaba otra vez —la selva pasó, aclamando a la boa, hacia el abismo de las grandes crecidas.
Y cuando Anaconda lo hubo visto así, se dejó a su vez arrastrar flotando hasta el Paranahyba, donde arrollada sobre un cedro arrancado de cuajo, que descendía girando sobre sí mismo en las corrientes encontradas suspiró por fin con una sonrisa, cerrando lentamente a la luz crepuscular sus ojos de vidrio.
Estaba satisfecha.
Comenzó entonces el viaje milagroso hacia lo desconocido, pues de lo que pudiera haber detrás de los grandes cantiles de asperón rosa que mucho más allá del Guayra entrecierran el río, ella lo ignoraba todo. Por el Tacuarí había llegado una vez hasta la cuenca del Paraguay, según lo hemos visto. Del Paraná medio e inferior, nada conocía.
Serena, sin embargo, a la vista de la zona que bajaba triunfal y danzando sobre las aguas encajonadas, refrescada de mente y de lluvia, la gran serpiente se dejó llevar hamacada bajo el diluvio blanco que la adormecía.
Descendió en este estado el Paranahyba natal, entrevió el aplacamiento de los remolinos al salvar el río Muerto, y apenas tuvo conciencia de sí cuando la selva entera flotante, y el cedro, y ella misma, fueron precipitados a través de la bruma en la pendiente del Guayra, cuyos saltos en escalera se hundían por fin en un plano inclinado abismal. Por largo tiempo el río estrangulado revolvió profundamente sus aguas rojas. Pero dos jornadas más adelante los altos ribazos se separaban otra vez, y las aguas, en estiramiento de aceite, sin un remolino ni un rumor, filaban por la canal a nueve millas por hora.
A nuevo país, nuevo clima. Cielo despejado ahora y sol radiante, que apenas alcanzaban a velar un momento los vapores matinales. Como una serpiente muy joven, Anaconda abrió curiosamente los ojos al día de Misiones, en un confuso y casi desvanecido recuerdo de su primera juventud.
Tornó a ver la playa, al primer rayo de sol, elevarse y flotar sobre una lechosa niebla que poco a poco se disipaba, para persistir en las ensenadas umbrías, en largos chales prendidos a la popa mojada de las piraguas. Volvió aquí a sentir, al abordar los grandes remansos de las restingas, el vértigo del agua a flor de ojo, girando en curvas lisas y mareantes, que al hervir de nuevo al tropiezo de la corriente, borbotaban enrojecidas por la sangre de las palometas. Vio tarde a tarde al sol recomenzar su tarea de fundidor incendiando los crepúsculos en abanico, con el centro vibrando al rojo albeante, mientras allá arriba, en el alto cielo, blancos cúmulos bogaban solitarios, mordidos en todo el contorno por chispas de fuego.
Todo le era conocido, pero como en la niebla de un ensueño. Sintiendo, particularmente de noche, el pulso caliente de la inundación que descendía con ella, la boa se dejaba llevar a la deriva, cuando súbitamente se arrolló con una sacudida de inquietud.
El cedro acababa de tropezar con algo inesperado o, por lo menos, poco habitual en el río.