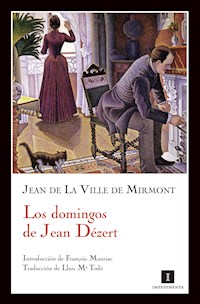
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Jean Dézert es un individuo melancólico que podría estar emparentado con el mismísimo Bartleby. Aquejado de una falta atroz de imaginación, se aburre mortalmente. Y ya empieza a resignarse a su propia mediocridad cuando, un domingo, como para intentar distraerse, decide seguir los consejos de los folletos publicitarios que le entregan por la calle: toma un baño caliente con masaje, se corta el pelo en un "lavatorio racional", almuerza en un restaurante vegetariano antialcohólico y finaliza la jornada asistiendo a una conferencia sobre salud sexual amenizada con una velada musical. Es entonces cuando aparece la pizpireta y alocada Elvire Barrochet, que le aborda en pleno Jardin des Plantes para hacerle la vida imposible. Los domingos de Jean Dézert es un libro de un candor y una elegancia atemporales, que podría haber escrito el propio Georges Perec. Un tesoro procedente del corazón mismo de la más alocada y excéntrica Belle Époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los domingos de Jean Dézert
Jean de La Ville de Mirmont
Traducción del francés a cargo de
Lluis Mª Todó
Con un prefaciode
François Mauriac
Prefacio
por François Mauriac
Aquel muchacho bordelés se sentaba en los mismos bancos que yo en la facultad; pero fue necesario nuestro encuentro en París para que cediéramos al deseo de conocernos. En provincias, entre dos estudiantes que se espían, cada uno puede creer que el otro le desprecia y no quiere entablar amistad con él. Jean de La Ville de Mirmont era hijo de un latinista famoso que ocupaba una cátedra en la universidad y que en el Consejo municipal se sentaba a la izquierda. En los exámenes, aquel hombre eminente se divertía haciendo rabiar (con simpatía) a los curas ruborizados y a los alumnos de los jesuitas con preguntas insidiosas; y yo temía que su hijo hubiese heredado su malicia. Yo venía del colegio de los marianistas; él del instituto. Los estudiantes de ahora no conocen aquel malestar que reinaba entre la juventud hacia esos años de 1905-1906. Las «dos Francias» se enfrentaban en todas partes. Pero yo tendría que haber intuido que aquel adolescente adorable, con los bolsillos deformados por los libros, vivía muy por encima de nuestras trifulcas. Yo era sensible a su gracia, a aquel aire de niño que había conservado; sin embargo, no me atrevía a ir más allá de los apretones de manos y las frases habituales.
París iba a reunirnos. Yo debo a París el conocimiento incluso de mis amigos bordeleses. Un solo encuentro con Jean de La Ville en la acera del bulevar Saint-Michel bastó para revelarnos aquella amistad que se había gestado lentamente sin que nos diéramos cuenta. Aquel día, subió hasta la habitación que entonces ocupaba yo en el Hôtel de l’Esperance, frente al Instituto católico, y leyó mis primeros versos: «En estos últimos tiempos he recuperado la relación con Mauriac», escribía el 31 de marzo de 1909 a Louis Piéchaud… «Intenta conocerlo durante los pocos días que pasará en Burdeos… Te contará nuestros paseos nocturnos por París hasta casi las tres de la madrugada, nuestras charlas junto al fuego, nuestros proyectos insensatos y nuestros entusiasmos ridículos…»
Aquel París de 1909 que descubríamos juntos también lo describe así en otra carta a Louis Piéchaud: «Me gusta París, el París frío de estos últimos días, con su cielo de cristal esmerilado, la grisalla clara de sus grandes bulevares y el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre el pavimento de madera; el París húmedo como hoy, cuando la noche cae de prisa y las farolas de gas tienen un halo transparente…».
Mientras yo me instalaba en la rue Vaneau, él se vino a vivir a la rue du Bac, a un apartamento bajo de techo en el que preparaba las oposiciones para entrar en la Prefectura del Sena. Pero la poesía lo ocupaba más que el derecho. Oiré eternamente aquella salmodia, aquella voz extrañamente nasal y suave de Jean de La Ville, con el rostro envuelto en humo. Algunos poemas suyos, que no fueron recogidos enL’Horizon chimérique, conservan para mí la inflexión de su voz, hasta el punto de que ninguna fotografía me lo evoca mejor que este único verso de un fragmento inédito:La mer des soirs d’été s’effeuille sur le sable…[1]
Desde Ronsard y Du Bellay hasta Baudelaire y Rimbaud, bajábamos como jóvenes barcos ebrios por el río de la poesía francesa. Por más que fuéramos bastante severos con Ronsard, estábamos impresionados por la importancia que había adquiridoChantecler[2]en el mundo. La noche del ensayo general, íbamos vagabundeando por los bulevares: «¡Y si resultara que es una obra maestra!», bromeaba Jean de La Ville. Nos sentamos en el Café Riche, esperando oír los comentarios de los espectadores a la salida. Entró una primera pareja, una anciana cubierta de perlas y un hombre gordo y gruñón; aguzamos el oído, pero se sentaron y encargaron ostras sin soltar una palabra.
De todos los poetas vivos, Jammes era el más apreciado: «En este momento yo veo Burdeos a través deLe Deuil des primevères», me confesaba Jean en octubre de 1909. «Es la época de la feria y del olor nuevo de los libros. El puerto está lleno de barcos de vela bretones, sucios y descoloridos por las brumas de Islandia…»
Vivía con la obsesión de viajar, de partir. Y en vano fingía reírse de su situación: «Mi visera de chupatintas brilla como una aureola por encima de este fastidioso trabajo, guiándome como la estrella de Belén…». En el fondo, él no creía en su destino de burócrata: iba a surgir algún acontecimiento, él no sabía cuál… ¿La gloria literaria…? Pero así como deseaba escribir bellos poemas, habría muerto antes que rebajarse a maniobrar. Era la gloria la que tenía que ir a buscarlo a él. En este aspecto, su delicadeza era muy orgullosa. Los muchachos de hoy día lo habrían escandalizado con su impaciencia. Lo que más le habría extrañado, me imagino, es su falta de auténtica ambición: «Estos días he construido bastantes versos», escribe a Louis Piéchaud, «pero para destruirlos inmediatamente. Creo que, para hacer las cosas bien, hay que ser difícil, muy difícil consigo mismo. Además, la obra fuerte y sabrosa es la que uno lleva durante mucho tiempo en la cabeza, donde tiene tiempo de madurar, y que un día uno trae al mundo laboriosamente. El único estudio, para el poeta, es el estudio de la vida; su labor más fecunda, vivir y vivir bien.»
Jean, severo consigo mismo, sólo sentía indulgencia hacia sus amigos, y el escritor en ciernes que era yo no lo escandalizaba. Para mi primer libro de versos había encontrado el título deLes Mains jointes (Las manos juntas); y cuando Barrès dedicó a esos balbuceos un artículo enL’Écho de Paris, recibí en Burdeos, a donde me habían llevado las vacaciones de Pascua, esta carta fraternal: «Mi viejo amigo, hoy, contra mi costumbre, he estado a punto de no comprarL’Écho de Paris. Pero antes de volver al trabajo, una especie de presentimiento me ha hecho volver sobre mis pasos hasta el quiosco… Estoy contento, muy contento… Si hubieras estado en la rue Vaneau, me habrías tenido en seguida en lo alto de tu escalera. El artículo de Barrès es encantador. Ese hombre desdeñoso te ha comprendido pero, sin fanfarronería, yo creo comprenderte todavía mejor que él, porque yo no me pregunto, como él: “¿Qué camino quiere tomar?” ni “¿Qué será del encantador manantial?” Yo sé a dónde conduce el pliegue del terreno, aunque con el manantial me basta. Barrès cuenta con tu sentido común, tu razón; yo, en cambio, cuento con otras cosas. Además, sea lo que sea lo que él espera de tus “cuatro estaciones”, sea lo que sea lo que esperamos todos, me parece que jamás nada tuyo me gustará más que estasMains jointesque he visto unirse en nuestra obscura amistad —y que esos versos que me leíste una vez en una habitación de hotel—. Te aprieto afectuosamente las manos sin desunirlas».
Aquello fue la primavera de nuestra amistad. Al año siguiente pasamos juntos las vacaciones de Pascua en esas Landas donde él inventaba juegos maravillosos para los niños de mi familia. Jugaba al salvaje, construía chozas y cabañas; la poesía había conservado intacta en él la gracia de la infancia. Aquel muchacho de veinte años, alto, de tez oscura, ojos ardientes y dulces, en un rostro redondo y neto, bajo unos cabellos negros como ala de cuervo, era semejante a uno de esos pequeños cuyos ángeles ven el rostro del padre. Los niños lo habían adoptado no como a una persona mayor, sino como a un igual capaz de comprender sus secretos; él no necesitaba ponerse a su altura. Corría con la misma alegría, con los mismos gritos, por el parque de pinos centenarios, y su risa tenía la misma inocencia.
Sin embargo vivía, amaba, sufría. Yo creo que sufrió mucho, que quiso sufrir mucho. Aquel soñador no esquivaba la vida. Todo le suponía enriquecimiento. Sus primeros trabajos no le satisficieron mucho, y nunca quiso ser leído por muchos.Los domingos de Jean Dézertse imprimió sólo para unos pocos. El Jean que se aprecia en el libro ya no es el que me recitaba versos en la rue du Bac. Había realizado su sueño de irse a vivir a la isla de Saint-Louis. En aquellas chalanas, en aquella agua dormida, sin duda le gustaba ver la imagen de su destino: viajero inmóvil, corsario condenado a no recorrer ningún mar. Pero pronto una marea enorme y terrible lo vendría a buscar en aquel muelle antiguo y tranquilo. Yo estaba a punto de casarme; creí que se alejaba de mí; tenía otros compañeros, yo lo acusaba de haber cambiado de amigos al cambiar de barrio. Pero, gracias a Dios, vino a verme en junio de 1914; se sentó en mi joven hogar; aquella tarde nos reencontramos. Nos separamos con la promesa de vernos más a menudo después de las vacaciones.
Así que se declaró la guerra, arregló sus papeles, reunió los versos que le parecieron dignos de sobrevivirle y corrió a las oficinas de reclutamiento para entrar en el servicio de las armas (del que había sido considerado incapaz por su extrema miopía). En este punto de nuestro relato debemos ceder el paso a la madre de Jean. Había que estar muy introducido en la intimidad de mi amigo para conocer la ternura infinita que profesaba a su madre. Me habló de ello en diversas ocasiones, como quien confiesa en voz baja su gran amor. Yo sé que ninguna bajeza, ninguna fealdad destruía la confianza de Jean de La Ville en la vida, porque su madre existía. Ello significaba que existían la belleza, la virtud, el amor. Jean creía en Dios porque su madre rezaba a Dios. Solo ella es digna de contarnos la muerte de su hijo:
«En la trinchera de primera línea, detrás de la barrera de caballos de Frisia en los que se erizan inextricables redes de alambre espinoso, el sargento de Mirmont y sus hombres, reunidos para el turno de tres horas, están esperando de pie, con el morral al flanco y el arma a los pies. Desde hace un momento, el ejército alemán dispara furiosamente. El tiempo es frío pero hermoso. El sol todavía en lo alto ilumina el Camino de las Damas y da en las pocas cimas despojadas de los árboles del bosque de Baules, muy cerca de allí. El capitán Bordes, preocupado por su joven sargento, aparece en lo alto de la trinchera.
»—¿Eh, qué pasa con el relevo? ¿Ya ha llegado? —pregunta— ¿Sí? ¿Entonces vosotros os marcháis? Pronto será la hora. ¡Venga, marchaos!
»—No, capitán, yo me quedo. Los alemanes parecen a punto de atacar y no quiero regalarles este trozo de pastel. Además, marchar bajo esta metralla sería tan peligroso como quedarse. Haremos el relevo a las seis… si podemos.
»El capitán insiste, pero un obús cae muy cerca y le corta la palabra… Vuelve a su puesto de mando, no lejos de allí. Apenas llegado, una formidable detonación sacude el suelo: es uno de los primeros minen-werfers





























