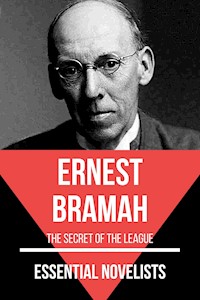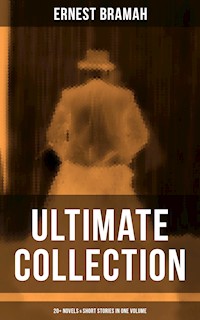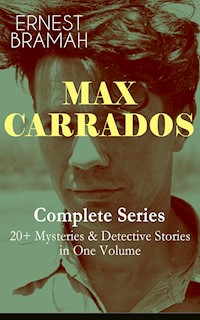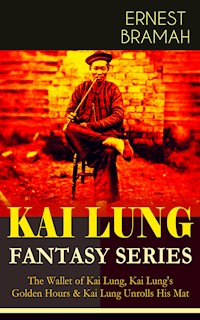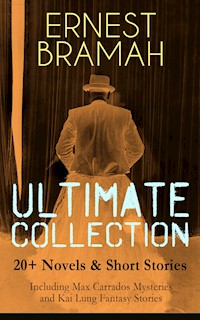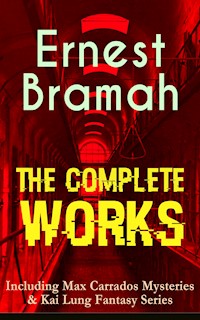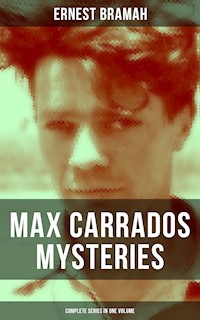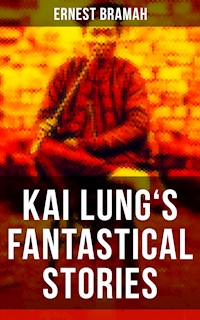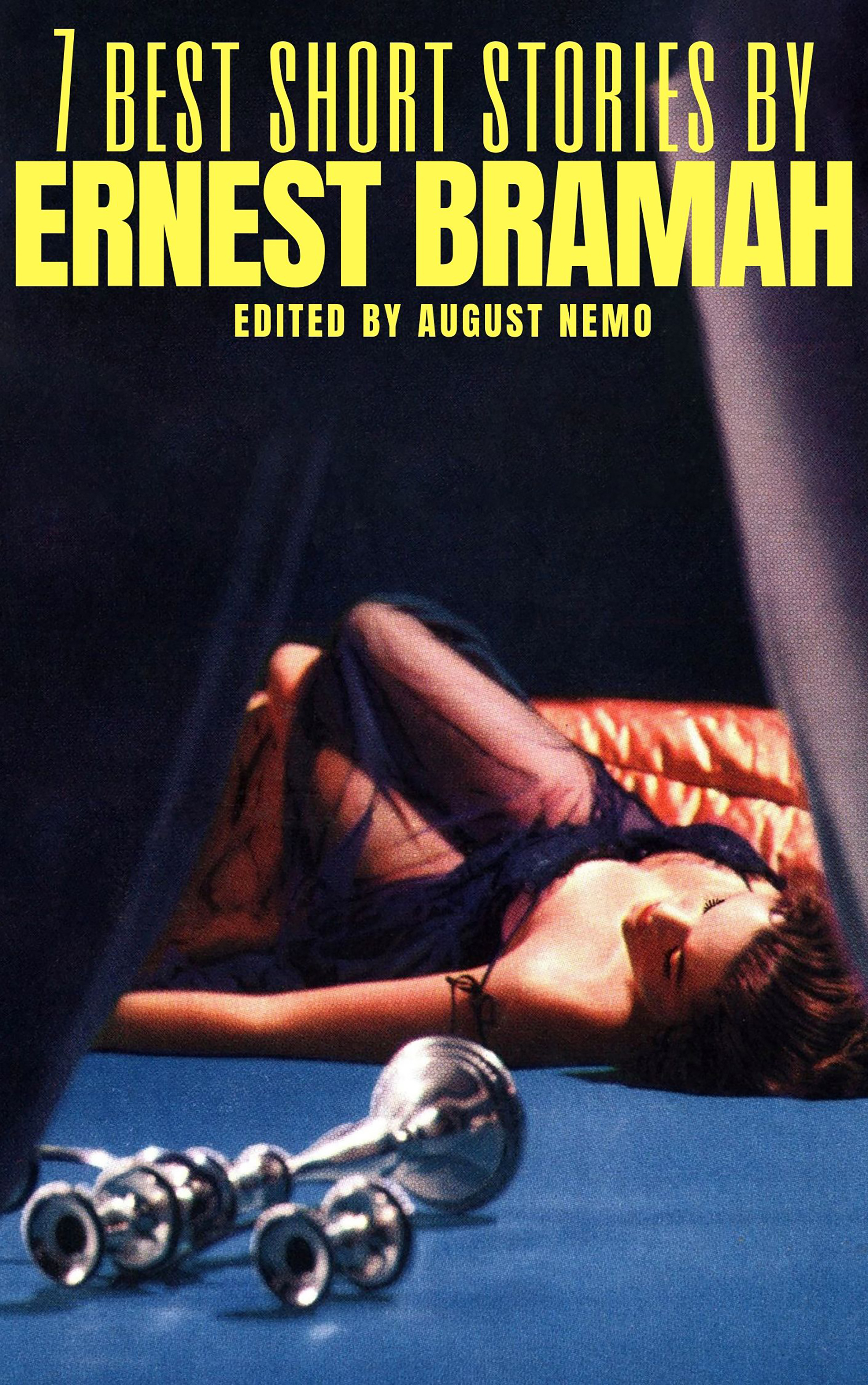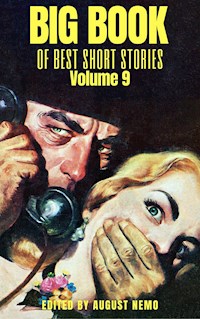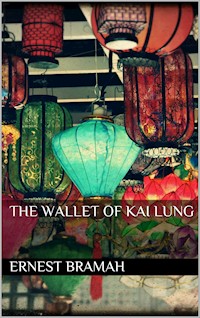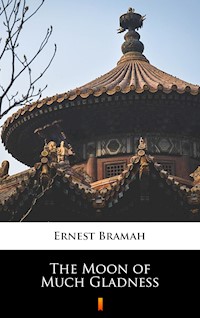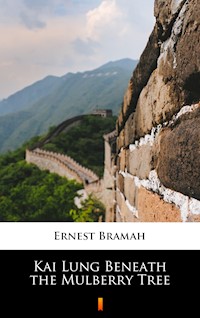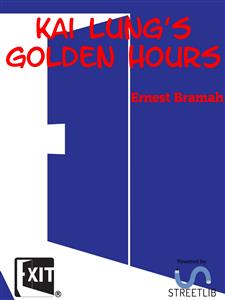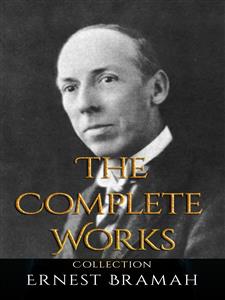Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Desde las de Poe, las de Max Carrados son las únicas historias detectivescas que merece la pena volver a leer».GEORGE ORWELL Hubo un tiempo en que las aventuras protagonizadas por Max Carrados, competían en popularidad en las páginas de The Strand Magazine con las del mismísimo Sherlock Holmes. Carrados cumplía con todos los requisitos del perfecto detective eduardiano: era inteligente, educado y, al igual que el personaje de Conan Doyle, el cosmopolita y adinerado Carrados contaba con la ayuda de un compañero inseparable, el señor Carlyle. Sin embargo, había algo que le hacía único: Max Carrados era ciego. Algo que nunca supuso un impedimento para que, desde su estudio de Richmond, resolviera siempre con brillantez losmisterios a los que se vio enfrentado.El presente volumen ofrece una selección de sus mejores casos, aquellos en los que las habilidades deductivas del investigador, basadas en sus agudizados sentidos restantes, se muestran en su máximo esplendor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2017
En cubierta: ilustración de Advertising Archives
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© De la traducción, José C. Vales
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17151-86-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
La moneda de Dionisos
El caso de la señal ferroviaria en Knight’s Cross
Tragedia en Brookbend Cottage
La última hazaña de Harry el Actor
Juegos en la oscuridad
La desaparición de Marie Severe
El caso de los champiñones envenenados
El fantasma de Massingham Mansions
El caso del espía de Kingsmouth
El misterio de la desaparición de la Petition Crown
La tragedia del piso de Holloway
El asombroso caso del testigo desaparecido
La moneda de Dionisos1
Estaba lloviendo y ya eran las ocho de la tarde, una hora a la que un numismático —cuyo negocio cuenta con una parroquia tan limitada— apenas confía en tener algún cliente. Pero, de todos modos, en aquel pequeño establecimiento que ostentaba el nombre de Baxter en el escaparate aún había una luz encendida, y también había luz en el despacho —aún más pequeño, al fondo—, donde el propietario se encontraba sentado y leyendo el Pall Mall vespertino. Resultó que su paciencia estaba justificada, porque en aquel momento sonó la campanilla de la entrada; el señor Baxter dejó el periódico y salió a la tienda.
En realidad, el numismático había estado esperando la llegada de una persona, y sus ademanes cuando pasó a la tienda dejaban entrever claramente que la visita era importante. Pero, en cuanto vio al cliente que había llegado, el exceso de deferencia dio paso a un gesto contenido y sobrio, característico del comerciante ante el cliente ocasional.
—El señor Baxter, supongo —dijo el cliente. Había dejado en una esquina el paraguas empapado y ya se estaba desabotonando la gabardina y la chaqueta para poder sacar la cartera—. Imagino que no me recuerda, ¿verdad? Soy Carlyle... Hace dos años vine a verle por un asunto...
—Oh, claro. Señor Carlyle: el detective privado...
—Investigador privado —precisó Carlyle.
—Desde luego —admitió con una sonrisa el señor Baxter—, y yo soy un vendedor de monedas, y no un anticuario o un numismático. Dígame: ¿puedo hacer algo por usted?
—Sí —contestó el caballero—. Ahora me toca consultarle a mí. —Había sacado una pequeña bolsa del bolsillo interior de la chaqueta y la estaba colocando cuidadosamente sobre el mostrador—. ¿Qué me puede decir de esto?
El comerciante escrutó durante unos segundos la moneda.
—No tiene ningún misterio —contestó—. Es un tetradracma siciliano de Dionisos.
—Sí, eso ya lo sé: es lo que ponía en la etiqueta del expositor. Y además puedo decirle que se supone que es una de las monedas por las que lord Seastoke pagó doscientas cincuenta libras en la subasta de Brice en el noventa y cuatro.
—Me parece que sabe usted más de esa moneda que yo —apuntó el señor Baxter—. ¿Qué es lo que busca en realidad?
—Quiero saber si es auténtica —contestó Carlyle.
—¿Hay alguna duda al respecto?
—Se han suscitado algunas dudas a raíz de determinados acontecimientos, eso es todo.
El comerciante le echó otro vistazo al tetradracma a través de sus lentes de aumento, sujetándolo por el borde con delicadeza de experto. Luego negó con la cabeza, como si confesara su ignorancia.
—Por supuesto, podría aventurar...
—No, nada de aventurar —interrumpió Carlyle de inmediato—. De su autenticidad depende un arresto y no me vale más que una certeza absoluta.
—¿De verdad, señor Carlyle? —preguntó el señor Baxter, cada vez más interesado en el caso—. Bueno, para ser sinceros... esto me queda grande. Si fuera un penique sajón o un medio marco de oro dudoso, podría jugarme mi reputación a una sola carta, pero mis conocimientos de numismática clásica son más bien escasos.
Carlyle no disimuló su decepción ante aquellas palabras; volvió a meter la moneda en la bolsa y se la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta.
—Creía que podía confiar en usted... —refunfuñó contrariado—. ¿A quién demonios voy a acudir yo ahora?
—Siempre puede ir al Museo Británico.
—Ah, eso sí, gracias. ¿Habrá alguien ahora que pueda decirme algo?
—¿Ahora? ¡Ni hablar! —exclamó el señor Baxter—. Mejor vaya por la mañana...
—Tengo que saberlo esta misma noche —explicó el detective, con un gesto de contenida desesperación—. Mañana ya será demasiado tarde.
El señor Baxter no se mostró demasiado proclive a ofrecer soluciones, dadas las circunstancias.
—Es difícil que encuentre a alguien trabajando a estas horas —apuntó—. Yo mismo ya debería haberme ido hace dos horas, si no fuera porque tengo una cita con un millonario americano y fue él quien fijó la hora que mejor le convino. —El ojo derecho del señor Baxter parpadeó con una especie de levísimo tic—. Se llama Offmunson, y un joven y brillante genealogista ha rastreado sus ancestros hasta Offa, rey de Mercia. Así que, natural y comprensiblemente, quiere un juego de monedas offas a modo de prueba genealógica colateral.
—Muy interesante —murmuró Carlyle, jugueteando con su reloj de mano—. Me encantaría estar de charla una hora aquí con usted a propósito de sus clientes millonarios... pero otra vez será. Ahora... escuche, Baxter, ¿puede escribirme unas líneas de recomendación para algún numismático que sepa de este tipo de cosas y que dé la casualidad de que viva en la ciudad? Debe de conocer usted a un montón de expertos...
—Vaya, que Dios me ampare, señor Carlyle, no conozco a ninguno de ellos fuera de sus negocios —dijo el señor Baxter con gesto de asombro—. Por lo que yo sé, podrían vivir en Park Lane o en Petticoat Lane. Además, no son tan expertos como uno podría suponer. Y los dos mejores probablemente tendrían opiniones distintas. Supongo que habrá consultado a peritos...
—No necesito peritos; no tengo necesidad de ofrecer pruebas. Lo único que necesito es que alguien con absoluto conocimiento y autoridad me dé vía libre para actuar. ¿De verdad no hay nadie que me pueda decir si esta moneda es auténtica o no?
El significativo silencio del señor Baxter adquirió ciertos matices cínicos mientras observaba al señor Carlyle, al otro lado del mostrador. Entonces, de repente, pareció acordarse de algo.
—Espere un momento... Hay un tipo, un aficionado; se decían cosas maravillosas de él hace un tiempo. Dicen que en realidad sabe...
—Bueno, ahí estamos... —exclamó Carlyle, obviamente aliviado—. Siempre hay alguien. ¿Quién es?
—Tiene un nombre gracioso... —contestó Baxter—. Algo como Wynn o Wynn algo. —Alargó el cuello para intentar ver el cochazo que estaba aparcando delante del escaparate—. ¡Wynn Carrados! Y ahora, discúlpeme, señor Carlyle... Parece que ha llegado el señor Offmunson.
Carlyle se garabateó apresuradamente el nombre en la mano.
—Wynn Carrados, vale. ¿Dónde vive?
—No tengo ni la más remota idea —contestó Baxter, procurando arreglarse la corbata en el espejo de la pared—. No lo he visto en mi vida. Y ahora, señor Carlyle, lo siento mucho pero no puedo atenderle. No le importa, ¿verdad?
Carlyle no podía fingir que no había entendido. Se tuvo que conformar con el privilegio de sujetarle la puerta al representante transatlántico del último heredero de los Offa cuando este entraba y él salía, y luego se encaminó por las calles empapadas de Londres hasta su oficina. Respecto a aquel Wynn Carrados, solo había una manera de encontrar la pista a un individuo del que se tenía tan poca información: en los listines telefónicos y directorios profesionales; de todos modos, Carlyle no se hacía muchas ilusiones.
La fortuna le fue favorable, en cualquier caso. No tardó en averiguar que Wynn Carrados vivía en Richmond y, aún mejor, las indagaciones posteriores no fueron del todo descorazonadoras. Al parecer, solo había un vecino con ese mismo nombre en toda la ciudad de Londres. Anotó en una libreta la dirección y partió hacia Richmond.
Carlyle averiguó que la casa del tal Wynn Carrados se encontraba a cierta distancia de la estación, así que cogió un taxi y ordenó que lo llevaran hasta allí, y luego despidió al vehículo en la puerta. Se vanaglorió de su poder de observación y de la consistencia de las deducciones que se derivaban de él: un rasgo de su oficio. «No hace falta más que utilizar los ojos y sumar dos y dos», solía decir cuando deseaba mostrarse más humilde que vanidoso; para cuando llegó a la puerta principal de The Turrets, ya se había hecho una buena idea de la situación social y los gustos del hombre que vivía allí.
Un mayordomo hizo pasar al señor Carlyle y cogió su tarjeta de visita; en realidad, no era una tarjeta profesional, sino una tarjeta particular que acompañó con la humilde petición de una entrevista que no le robaría al señor Carrados más de diez minutos. La suerte le seguía sonriendo: el señor Carrados estaba en casa y lo recibiría inmediatamente. Tanto el criado como el vestíbulo por el que cruzaron y la sala a la que se le hizo pasar contribuyeron, en conjunto, a confirmar las deducciones que el silencioso y atento detective iba registrando casi de forma inconsciente.
—El señor Carlyle —anunció el criado.
La estancia era una biblioteca o un estudio. La única persona que lo ocupaba era un hombre de una edad similar a la de Carlyle; al parecer, había estado utilizando una máquina de escribir hasta el mismo instante en el que el visitante hizo su aparición. Entonces se volvió y permaneció de pie con una expresión de cortesía muy formal.
—Es muy amable por su parte al recibirme a estas horas —se disculpó Carlyle.
La expresión convencional del rostro del señor Carrados cambió un poco.
—¿Es posible que mi criado haya leído mal su nombre? —preguntó—. ¿No es usted Louis Calling?
El visitante se detuvo en seco y su amable sonrisa dio paso a un repentino gesto de ira o enojo.
—No, señor —contestó de un modo cortante—. Mi nombre está en la tarjeta que tiene delante.
—Oh, le ruego que me perdone —dijo el señor Carrados, con un estupendo buen humor—. No la había visto. Pero es que hace años conocí a un tal Calling... en St. Michael.
—¡En St. Michael! —Los rasgos del señor Carlyle sufrieron otro cambio, y no menos brusco y radical que el anterior—. ¡En St. Michael! ¿Tú eres Wynn Carrados? ¡Santo cielo! ¿Es posible que seas Max Wynn... el condenado Winning Wynn?
—Bueno, un poco más viejo y un poco más gordo, pero sí —contestó Carrados—. Me he cambiado el nombre, ya ves.
—Es increíble que nos encontremos de este modo... —dijo el visitante, derrumbándose en una silla y mirando de hito en hito al señor Carrados—. Yo he cambiado algo más que mi nombre. ¿Cómo me has reconocido?
—Por la voz —contestó Carrados—. Me ha trasladado de inmediato a aquel ático apestoso tuyo, donde...
—¡Dios bendito! —exclamó Carlyle con gesto de desesperación—, no me recuerdes lo que hacíamos en aquel tiempo... —Miró a su alrededor, a aquella sala hermosa y bien amueblada, y recordó otros indicios de riqueza en los que ya se había fijado—. Bueno, por lo que se ve, parece que te van bien las cosas, Wynn.
—Soy objeto de envidia y de lástima alternativamente —replicó Carrados, con una paciente serenidad que parecía característica en él—. Pero sí: como dices, me van bastante bien las cosas.
—Que te envidien, lo puedo entender. Pero ¿por qué van a tenerte lástima?
—Porque estoy ciego —fue su serena contestación.
—¡Ciego! —exclamó el señor Carlyle, abriendo los ojos de forma desorbitada—. ¿Quieres decir... literalmente ciego?
—Literalmente. Hace unos doce años iba montando a caballo con un amigo por un camino carretero, en un bosque. Él iba delante. En un momento dado, una rama saltó hacia atrás... bueno, ya sabes que ese tipo de cosas pasan con frecuencia. Me dio un latigazo en los ojos y no pude ni parpadear.
—¿Y te quedaste ciego por eso?
—Sí, a la larga sí. Se llama amaurosis.
—No me lo puedo creer. Pareces tan seguro y tan autosuficiente... Tu mirada está llena de vida: tus ojos solo están un poco más inmóviles que antaño. Creía que estabas escribiendo a máquina cuando llegué... ¿De verdad no me ves?
—¿Echas en falta el perro y el bastón? —sonrió Carrados—. No. Es la verdad.
—Qué horrible castigo, Max. Siempre fuiste tan vital, tan activo... Nunca estabas quieto. Debes de echar mucho de menos todo aquello.
—¿Te ha reconocido alguien más? —preguntó Carrados tranquilamente.
—Ah, fue por la voz, como dijiste —contestó Carlyle.
—Sí; pero otra gente también oye tu voz. Lo que ocurre es que yo no tengo unos ojos torpes y vanidosos que me engañen.
—Es una manera rara de plantearlo —dijo Carlyle—. ¿Acaso tus oídos nunca te han engañado?
—Hasta ahora no. Ni mis dedos. Ni ninguno de mis otros sentidos, que tienen que arreglárselas por sí mismos, sin el apoyo de los ojos.
—Bueno, bueno... —murmuró el señor Carlyle, que tuvo que deshacerse de inmediato de sus compasivas emociones—. Me alegra mucho que lo lleves tan bien. Por supuesto, si te parece que estar ciego tiene alguna ventaja, amigo... —Se detuvo y se sonrojó—. Oh, te ruego que me perdones... —concluyó apresuradamente.
—Bueno, tal vez no sea una ventaja —contestó Carrados pensativo—. De todos modos tiene compensaciones inimaginables. Un nuevo mundo por explorar, nuevas experiencias y nuevas facultades que estaban dormidas, nuevas y extrañas percepciones, la vida en una cuarta dimensión. Pero ¿por qué te tengo que perdonar, Louis?
—Ya no soy abogado: se me suspendió por un asunto relacionado con la falsificación de una cuenta fiduciaria, señor Carrados... —murmuró Carlyle, levantándose y adoptando una postura más formal.
—Siéntate, Louis —dijo Carrados con amabilidad. Su rostro, incluso sus ojos, increíblemente vivos, desprendían sosiego y amabilidad—. La silla en la que estás sentado, el techo que hay sobre tu cabeza, todas las cosas maravillosas que tienes a tu alrededor, y a las que te has referido tan generosamente, son el resultado directo de falsificar una cuenta fiduciaria. Pero, entonces, ¿debo llamarte señor Carlyle? Desde luego, no puedo llamarte Louis.
—Yo no falsifiqué la cuenta —exclamó Carlyle con vehemencia. Luego se sentó y añadió más calmado—: ¿Por qué tengo que contarte toda esa historia? No he vuelto a hablar de eso desde hace...
—La ceguera invita a las confidencias —contestó Carrados—. Ya no estamos en el negocio: podemos dejar de competir. Además, ¿por qué no ibas a contármelo? En mi caso, la cuenta sí fue falsificada.
—Bueno, todo aquello fue una bobada, Max —dejó caer Carlyle—. De todos modos, agradezco tu interés.
—Casi todo lo que tengo me lo dejó un primo americano, con la condición de que asumiera el apellido Carrados. Hizo su fortuna mediante una ingeniosa argucia, manipulando los informes agrícolas y quedándose luego con el dinero. Y no necesito recordarte que el que se beneficia es igual de culpable que el ladrón.
—Pero se arriesga la mitad. Créeme; sé lo que digo, Max... ¿Tienes idea del negocio al que me dedico ahora?
—Me lo vas a contar —contestó Carrados.
—Ahora llevo una agencia de investigación privada. Cuando perdí mi empleo tuve que hacer algo para ganarme la vida. Y me salió esto. Me cambié el nombre, cambié mi aspecto y abrí un despacho. Ya conocía la faceta legal del negocio y contraté a un policía retirado de Scotland Yard para que se encargara del trabajo externo.
—¡Ah, excelente! —exclamó Carrados—. ¿Has resuelto muchos asesinatos?
—No —admitió el señor Carlyle—. Nuestro negocio se centra más bien en otros asuntos más convencionales, como los divorcios y los desfalcos.
—Es una lástima —apuntó Carrados—. Ya sabes, Louis, que yo siempre tuve la ilusión de ser detective. E incluso he llegado a pensar que aún podría hacer algo en ese sentido si surgiera la oportunidad. ¿Te ríes?
—Bueno, desde luego, la idea de...
—Sí, la idea de un detective ciego... La idea de que un ciego sea el que vigile y dé la señal de alarma...
—Bueno, como tú dices, seguro que ciertas facultades se han agudizado —se apresuró a decir el señor Carlyle educadamente—, pero, en fin, a excepción de los artistas, no creo que haya en el mundo una profesión que dependa más de los ojos que la de detective.
Cualquiera que fuera la opinión que Carrados pudiera mantener personalmente respecto a ese tema en concreto, su cordialidad exterior no dejó traslucir ni una pizca de disconformidad. Durante unos minutos siguió fumando como si estuviera disfrutando de verdad del placer de ver las volutas de humo azul elevándose en el aire y dispersándose por la estancia. Ya había colocado delante de su viejo conocido una caja con puros de una marca cuyo valor Carlyle desde luego apreciaba, pero que generalmente consideraba de un precio inasequible, y sin duda la naturalidad con la que el ciego había puesto la caja delante de él había conseguido desconcertarlo.
—Antes te gustaba mucho el arte, Louis —dijo Carrados—. Dame tu opinión sobre mi última adquisición: el león de bronce que tengo en la mesa. —Entonces, cuando Carlyle buscó con la mirada algún león de bronce en la mesa, Max añadió rápidamente—. Oh, no, no en esta mesa: en la que tienes a la izquierda.
Carlyle lanzó una penetrante mirada a su anfitrión cuando se levantó, pero la expresión de Carrados no revelaba más que confianza y seguridad. Luego se dirigió a la otra mesa, hasta el lugar donde se encontraba la figura.
—Muy bonita —dijo—. Flamenco tardío, ¿no?
—No. Es una copia del León rugiente de Vidal2.
—¿Vidal?
—Un artista francés. —Su voz era indescriptiblemente plana—. Él también tuvo la desgracia de quedarse ciego, por cierto.
—¡Serás farsante, Max! —exclamó Carlyle—. Has estado tramando esto durante los últimos cinco minutos. —Luego, el pobre se mordió el labio y le dio la espalda a su anfitrión.
—¿Recuerdas cuando solíamos engañar a aquel burro de Sanders y luego nos reíamos de él? —preguntó Carrados, ignorando aquella exclamación zalamera con la que su antiguo amigo se había dirigido a él.
—Sí —contestó Carlyle casi en un susurro—. Esta pieza es muy buena —añadió, refiriéndose al bronce de nuevo—. ¿Cómo consiguió hacerla?
—Con las manos.
—Ya, claro. Pero lo que quiero decir es... ¿cómo consiguió estudiar su modelo?
—También con las manos. Lo llamaba «ver de cerca».
—¿Incluso con un león? ¿Lo tocaba?
—Bueno, en esos casos solicitaba la ayuda de un domador, que mantenía al animal a raya mientras Vidal ponía en marcha sus dotes especiales... No pareces muy dispuesto a darme pistas sobre la investigación que tienes entre manos, ¿verdad, Louis?
Incapaz de considerar aquella petición como nada más que una de las interminables bromas del viejo Max, el señor Carlyle estuvo a punto de contestar en ese sentido. Pero una idea repentina le obligó a sonreír con malicia. Hasta ese momento, de hecho, se había olvidado por completo del objeto de su visita. Ahora que se acordaba de la dudosa moneda de Dionisos y de la recomendación del señor Baxter, se dio cuenta inmediatamente de que en todo aquello debía de haber un error o una equivocación. O Max no era el Wynn Carrados que había estado buscando o el anticuario estaba mal informado; porque aunque su anfitrión fuera un experto maravilloso, a pesar de su desgracia, era inconcebible que pudiera dirimir si una moneda era auténtica o no sin verla. La ocasión parecía muy propicia para devolverle una a Carrados, tomándole la palabra.
—Sí —contestó entonces, tras una rápida meditación, mientras volvía a la mesa con su amigo—. Sí, claro que lo voy a hacer, Max. Aquí tengo la clave de lo que parece ser una estafa bastante importante. —Y puso el tetradracma en la mano de su anfitrión—. ¿Qué te parece?
Durante unos segundos, Carrados manipuló la pieza con las yemas de los dedos y con gran delicadeza, mientras Carlyle lo observaba todo con una mueca de maliciosa satisfacción. Entonces, con la misma seriedad, el hombre ciego sopesó la moneda en su mano. Al final, se la llevó a la boca y la tocó con la lengua.
—Bueno, ¿y...? —preguntó Carlyle.
—Desde luego, no tengo mucha información, y si contara con tu total confianza, tal vez podría llegar a alguna conclusión...
—Claro, claro, adelante... —dijo Carlyle, animando a su amigo con gesto divertido.
—Entonces te aconsejaría que detuvieras a la criada, Nina Brun; que te pusieras en contacto con las autoridades policiales de Padua para indagar en los detalles de la carrera de Helène Brunesi, y que sugirieras a lord Seastoke que regrese cuanto antes a Londres para comprobar si se han producido más robos en su vitrina.
El señor Carlyle se tambaleó y buscó con la mano una silla en la que apoyarse, y en la que acabó derrumbándose, anonadado y pálido. Era incapaz de apartar la mirada ni un solo instante del rostro amable y cordial de Carrados, un espectáculo de lo más corriente, por otra parte, mientras el recuerdo petrificado de su maliciosa diversión aún se dejaba entrever en los rasgos de su cara.
—¡Santo cielo! —consiguió decir a duras penas—. ¿Cómo sabes...?
—¿No es eso lo que querías de mí? —preguntó Carrados tranquilamente.
—No bromees, Max —dijo Carlyle con aire severo—. Esto no es un chiste. —Sin saber por qué, su confianza en su propio talento como detective se vio minada de repente: parecía encontrarse ante un verdadero misterio—. ¿Cómo has podido saber que se trataba de Nina Brun y lord Seastoke?
—Tú eres detective, Louis —replicó Carrados—. ¿Cómo sabes tú ese tipo de cosas? Utilizando los ojos y sumando dos y dos.
Carlyle refunfuñó y agitó la mano con disgusto.
—¿Qué es todo esto, Max, una farsa? En realidad sí que ves... aunque, bueno, ni siquiera eso lo explicaría todo...
—Como Vidal, yo veo muy bien... en las distancias cortas —contestó Carrados, recorriendo con suavidad con el índice la inscripción del tetradracma—. Para las distancias largas tengo otro par de ojos. ¿Te gustaría verlos?
El asentimiento del señor Carlyle no fue muy cordial; de hecho, estaba un poco enfadado. Le picaba como un latigazo el sentirse claramente minusvalorado en su propio oficio; pero también tenía mucha curiosidad.
—Haz sonar esa campana que tienes justo detrás de ti, si no te importa —dijo el anfitrión—. Vendrá Parkinson. Podrás evaluarlo cuando llegue.
El hombre que había recibido a Carlyle cuando llegó a The Turrets resultó ser Parkinson.
—Este caballero es el señor Carlyle, Parkinson —explicó Carrados cuando entró el criado—. ¿Te acordarás de él de aquí en adelante?
La mirada indiferente de Parkinson escrutó al invitado de pies a cabeza, pero de un modo tan leve y discreto que el señor Carlyle tuvo la impresión de que le estaban quitando el polvo con mucha habilidad y destreza.
—Intentaré que así sea, señor —contestó Parkinson, volviéndose hacia su patrón.
—Estaré disponible para el señor Carlyle siempre que venga. Eso es todo.
—Muy bien, señor.
—Y ahora, Louis —dijo el señor Carrados con entusiasmo, una vez que la puerta se hubo cerrado—, ya has tenido ocasión de ver y analizar a Parkinson. ¿Qué te parece?
—¿En qué sentido?
—Bueno, digamos... en un sentido descriptivo. Yo soy ciego: hace doce años que no veo a mi criado. ¿Qué idea te has hecho de él y qué puedes decirme? Te pido que me informes.
—Entiendo lo que me dices, pero ese Parkinson tuyo es el tipo de hombre del que hay poca cosa que decir. Tiene un aspecto... normal. Su altura es... normal...
—Cinco pies y nueve pulgadas —murmuró Carrados—. Ligeramente por encima de la media.
—Pero eso casi no se nota. Bien afeitado. El pelo normal, castaño. Sin rasgos especialmente marcados. Ojos oscuros. Buena dentadura...
—Postiza —interrumpió Carrados—. La dentadura, no tu afirmación.
—Bueno, puede ser... —admitió el señor Carlyle—. No soy un experto en dientes y no he tenido oportunidad de examinar la boca del señor Parkinson en detalle. Pero ¿adónde quieres llegar con todo esto?
—¿Y su ropa?
—Ah, bueno... la indumentaria normal de un criado. No hay mucho margen para la variedad en ese tema.
—¿No has notado, entonces, nada especial por lo que Parkinson pudiera ser identificado?
—Bueno, llevaba un anillo de oro curiosamente ancho en el meñique de la mano izquierda.
—Pero eso se lo puede quitar. Sin embargo, Parkinson tiene en la barbilla una verruga (bastante pequeña, lo admito) que no se la podrá quitar jamás. Menudo sabueso estás hecho. ¡Oh, Louis!
—De todos modos —replicó Carlyle, resentido por la sátira bienhumorada de su amigo, aunque era bastante evidente que la broma de Max tenía una intención cariñosa—, de todos modos, me atrevo a decir que puedo hacer una descripción de él tan buena como la que él pueda hacer de mí.
—Eso es lo que vamos a comprobar. Toca la campanilla otra vez.
—¿En serio?
—Claro. Voy a comparar «mis ojos» con los tuyos. Si no le das un aprobado, renunciaré a mis ambiciones detectivescas para siempre.
—No es lo mismo —protestó Carlyle, pero hizo sonar la campanilla.
—Entra y cierra la puerta, Parkinson —dijo Carrados cuando apareció el criado—. No vuelvas a mirar al señor Carlyle: es más, ponte delante de él y dale la espalda; no le importará. Ahora, descríbeme su aspecto tal y como lo observaste antes.
Parkinson le expresó sus más sentidas disculpas al señor Carlyle por la libertad que se veía obligado a tomarse, con un tono de humilde deferencia hacia el invitado.
—Señor: nuestro invitado, el señor Carlyle, lleva unas botas de piel del número siete, más o menos, y muy poco usadas. Tienen cinco botones, pero en la bota izquierda falta uno de ellos (el tercero por arriba), de modo que los cordones quedan un poco sueltos, y no lleva los habituales corchetes. Los pantalones del señor Carlyle, señor, son de una tela oscura, un tejido gris oscuro, con una línea de aproximadamente un cuarto de pulgada de grosor sobre fondo más oscuro. El dobladillo es permanente y, en estos momentos, tiene un poco de barro, si se me permite decirlo.
—Bastante barro —terció el señor Carlyle con generosidad—. Hace una noche desapacible y llueve mucho, Parkinson.
—Sí, señor, un tiempo muy desapacible. Si me lo permite, señor, le cepillaré luego los pantalones en el vestíbulo. Me he dado cuenta de que el barro ya está seco. Luego, señor —añadió Parkinson, volviendo al asunto que tenían entre manos—, lleva unos calcetines de cachemir verde oscuro. Una cadena de llaves asoma del bolsillo izquierdo de su pantalón.
Después del análisis de la indumentaria de la mitad inferior del cuerpo del visitante, el ojo fotográfico de Parkinson procedió a describir la parte superior, y el señor Carlyle asistía cada vez con más asombro al detallado catálogo de sus posesiones. Su reloj de cadena de oro y platino se describió con todo lujo de detalles, y a continuación, su pañuelo azul con topos, con su alfiler de perla, y se constató el hecho de que el ojal de la solapa izquierda de su levita revelaba indicios de un uso bastante frecuente. Parkinson recordaba siempre lo que veía, pero no hacía deducciones. Para él, un pañuelo metido en el dobladillo de la manga derecha era simplemente eso, y no un indicio de que el señor Carlyle fuera, como en efecto era zurdo.
Pero había en la habilidad de Parkinson aún un aspecto un tanto más delicado. Lo afrontó con una tosecilla de disculpa.
—Por lo que toca al aspecto personal del señor Carlyle, señor...
—¡No, no...! ¡Es suficiente! —exclamó de modo apresurado el interesado—. Estoy más que satisfecho con la prueba. Es usted un observador fabuloso, Parkinson.
—Estoy acostumbrado a cumplir solo las órdenes de mi patrón, señor —contestó el criado. Miró al señor Carrados, el cual asintió, concediéndole permiso y, así, el criado pudo retirarse.
Carlyle fue el primero en hablar.
—A ese criado tuyo yo le pagaría cinco libras a la semana, Max —apuntó pensativo—. Pero, claro...
—No creo que se fuera contigo —replicó Carrados, con una voz que despejaba cualquier indicio de duda—. Me atiende de maravilla. Pero puedes hacer uso de sus servicios si quieres... de forma indirecta.
—¿De verdad sigues con eso...?
—Detecto en ti una inclinación crónica a no tomarme en serio, Louis. Para un hombre inglés, esto resulta casi doloroso. ¿Es que hay algo que te parezca intrínsecamente risible en mí o en el ambiente de The Turrets?
—No, amigo mío —replicó Carlyle—, pero hay algo esencialmente burlón en tu propuesta. Y eso es lo que apunta a lo improbable. Ahora bien, ¿qué es?
—Podría ser simplemente un capricho, pero es más que eso —respondió Carrados—. Es... bueno, en parte es vanidad, en parte ennui, en parte... —Desde luego había algo más claramente trágico que cómico en sus palabras—. En parte... esperanza.
Carlyle tuvo el suficiente tacto para evitar seguir por esos derroteros.
—Esos tres motivos son muy aceptables —admitió—. Haremos lo que quieras, Max, pero con una condición.
—De acuerdo. ¿Cuál?
—Que me digas cómo supiste tantas cosas de este caso... —Y dio unos golpecitos a la moneda de plata que aún permanecía sobre la mesa—. No estoy acostumbrado a quedarme tan pasmado.
—No te lo vas a creer si te digo que no hay nada que explicar... No fue más que deducción.
—No —contestó Carlyle lacónicamente—, no me lo creo.
—Supongo que tienes razón. Y sin embargo todo es muy fácil.
—Sí, las cosas son muy fáciles... cuando las conoces —murmuró para sí mismo Carlyle—. Por eso son precisamente tan difíciles de entender cuando no las conoces.
—Bueno, aquí va una deducción: en Padua, que parece estar recuperando a pasos agigantados su antigua reputación como productora de antigüedades falsificadas, por cierto, vive un ingenioso artesano llamado Pietro Stelli. Este hombre sencillo, que posee un talento no menor que el del Cavino en sus buenos tiempos, desde hace muchos años se dedica al no poco provechoso oficio de forjar monedas raras griegas y romanas. Como coleccionista y estudioso de la historia griega y especialista en falsificaciones, conozco bastante bien los esmerados trabajos de Stelli desde hace años. Últimamente parece que está al servicio de un delincuente internacional llamado (por lo visto) Dompierre, que en su momento no tardó en descubrir el modo de utilizar el talento de Stelli a escala... profesional. Helène Brunesi, que en su vida privada es... y lo es de verdad, creo, madame Dompierre, no tardó en prestar sus servicios a la empresa.
—Exacto, así es —asintió Carlyle cuando su anfitrión hizo una pausa.
—Entonces ya ves cuál es la deducción completa, ¿no?
—No exactamente... en detalle, quiero decir —confesó el señor Carlyle.
—La idea de Dompierre era tener acceso a algunos de los gabinetes de antigüedades más famosos de Europa y sustituir los artefactos de Stelli por las monedas auténticas. Por supuesto, sería difícil colocar después en el mercado las principales antigüedades y curiosidades que consiguieran robar, pero no me cabe ninguna duda de que lo tenían todo bien pensado. Helène, en el personaje de Nina Brun, una criada anglofrancesa (papel este que por lo visto ejecuta a la perfección), tenía que conseguir moldes en cera de las piezas numismáticas más valiosas y cambiar estas luego por las falsificaciones cuando llegaran. Haciéndolo de este modo, lógicamente, esperaban que no se descubriera el fraude hasta mucho después de que las monedas reales se hubieran vendido, y yo me imagino que esa mujer habrá cumplido con su trabajo a la perfección en muchas casas. Luego, impresionada por sus excelentes referencias y capacidades, mi ama de llaves la contrató, y durante unas cuantas semanas estuvo trabajando aquí. Esto resultó fatal para sus planes, sin embargo, dado que yo tengo la desgracia de ser ciego. Me dijeron que Helène tenía una carita tan inocente y angelical que desbarataba cualquier sospecha, pero a mí las caritas inocentes y angelicales no me impresionan, así que ese recurso no le servía. Una mañana, mis dedos (que, por supuesto, ignoraban que Helène tuviera una carita inocente y angelical) descubrieron un tacto distinto y raro en la superficie de mi moneda euclídea favorita y, aunque nadie había visto nada sospechoso, mi crítico sentido del olfato me informó de la presencia de cera en la moneda. Comencé a llevar a cabo indagaciones discretas y, entretanto, todos los tesoros de mi gabinete numismático se guardaron en el banco, por seguridad. Por supuesto, y como era de esperar, al final Helène recibió un telegrama desde Angiers en el que se reclamaba su presencia y en el que se le decía que su anciana madre se estaba muriendo. La anciana madre murió al final, de modo que los deberes morales obligaban a la pobre Helène a quedarse al lado de su afligido padre... Sin duda, The Turrets se clasificó en el seno del grupo criminal como un mal sitio.
—Muy interesante —admitió el señor Carlyle—; pero aun a riesgo de parecer obtuso y torpe. —Sus gestos se habían tornado ligeramente sumisos—. Tengo que decir que no acierto a entender la necesaria conexión entre Nina Brun y esta estafa concreta, suponiendo que haya alguna.
—Puedes estar muy tranquilo en ese sentido, Louis —contestó Carrados—. Es una falsificación y nadie salvo Pietro Stelli podría haberla hecho. Esa es la conexión esencial. Por supuesto, hay elementos accesorios. Un detective privado que viene con urgencia a verme con un extraordinario tetradracma en el bolsillo, del cual dice que es la clave de una importante estafa... bueno, de verdad, Louis, hace falta estar ciego para no verlo.
—¿Y lord Seastoke? Supongo que sabrías que Nina Brun había ido a su casa...
—No, no puedo presumir de haberlo sabido, o desde luego le habría avisado enseguida, cuando descubrí, bastante recientemente, la existencia de esta banda. En realidad, la última información que tuve de lord Seastoke fue un renglón en el Morning Post de ayer, donde se decía que estaba todavía en El Cairo. Pero muchas de esas piezas... —Entonces frotó con mucho cuidado con el dedo la realista carrera de cuadrigas que embellecía el envés de la moneda, y acabó diciendo—: Realmente, Louis, deberías estudiar esta disciplina. No tienes ni idea de lo útil que te podría resultar en el futuro.
—Sí, creo que debería... —contestó Carlyle con gesto serio—... La moneda original cuesta doscientas cincuenta libras, creo.
—Barato me parece; creo que superaría las quinientas libras en Nueva York en la actualidad. Muchas de esas monedas, como te decía, son exclusivas y únicas. Esta preciosidad de tiempos del general Cimón de Atenas... aquí está su firma, ¿ves? (Pietro es especialmente bueno en las inscripciones), como yo tuve en la mano el verdadero tetradracma, hará unos dos años, cuando lord Seastoke lo expuso en una reunión de nuestra sociedad en Albemarle Street, no es extraordinario ni raro que haya sido capaz de identificar de inmediato el escenario de tu misterio. De hecho, creo que debería disculparme por haberlo planteado todo de un modo tan simple.
—Creo... —apuntó Carlyle, observando con gravedad los cordones sueltos de su bota izquierda—, creo que las disculpas al respecto me corresponden solo a mí.
1 «The Coin of Dionysius», incluido en Max Carrados, Methuen & Co., Londres, 1914. (Todas las notas son del traductor).
2 Louis (Navatel) Vidal (1831-1892).
El caso de la señal ferroviaria en Knight’s Cross3
—¡Louis! —exclamó Carrados, con aquel aire alegre y divertido que a Carlyle le había parecido tan incongruente, al menos en la idea que él tenía de un hombre ciego—. ¡Tienes un misterio nuevo! ¡Lo sé por cómo suenan tus pasos!
Había transcurrido casi un mes desde que el caso del falso Dionisos reuniera a los dos viejos amigos. Corría el mes de diciembre. No importaba lo que pudieran significar los pasos de Carlyle para la mirada interior de Carrados: de todos modos, incluso para un observador ocasional presagiaban las maneras de un profesional tenso, alerta y concentrado. Carlyle, en realidad, ya no dejaba entrever el pesimismo y el abatimiento que había traslucido su manera de actuar en la última ocasión.
—Puedes dar gracias a que es una cosa de nada —contestó—. Si no me hubieras obligado a prometerte...
—... que me darías la oportunidad de ayudarte en el próximo caso en el que te encallaras, sin importar lo que fuera...
—Exacto. Y el resultado es que te traigo un asunto completamente anodino que no tiene ningún interés especial para un aficionado y que solo es desconcertante porque es... bueno...
—Bueno, ¿desconcertante?
—Exacto, Max. Tu pericia de detective aficionado ha descubierto una verdad proverbial. Casi no necesito decirte que solo lo irresoluble es desconcertante y que este caso probablemente sea irresoluble. ¿Te acuerdas de aquel espantoso accidente de tren de la compañía Central & Suburban en la estación de Knight’s Cross, hace solo unas semanas?
—Sí —contestó Carrados, muy interesado—. Leí todos los detalles en su momento: fue horrible.
—Tú... ¿lees? —preguntó su amigo con suspicacia.
—Bueno, utilizo todavía las expresiones comunes —explicó Carrados, con una sonrisa—. En realidad, me lo lee mi secretario. Yo le digo lo que quiero oír y él viene a las diez en punto y nos ventilamos los periódicos matutinos en un periquete.
—¿Y cómo sabes lo que quieres oír? —preguntó Carlyle astutamente.
La mano derecha de Carrados, que reposaba ociosa sobre la mesa, se desplazó hasta el periódico que tenía al lado. Recorrió con el dedo un titular, y volvió su mirada inmóvil hacia su amigo.
—«La Bolsa. Viene de la página 2. British Railways» —recitó Max.
—Extraordinario.
—No mucho —protestó Carrados—. Si alguien mojara un palo en un bote de melaza y escribiera «ratas» en una plancha de mármol, tú probablemente también serías capaz de averiguar lo que ponía con los ojos vendados.
—Probablemente —admitió Carlyle—. De todos modos, no haremos la prueba.
—La única diferencia es que la melaza en el mármol sería solo un poquito más apreciable para ti que la tinta de los periódicos para mí. Pero cualquier cosa que esté en tamaño menor de un cícero o doce puntos ya no la puedo leer bien, y todas las letras por debajo de los diez puntos no las puedo leer en absoluto. De ahí que necesite a un secretario. Pero vayamos al accidente, Louis.
—El accidente, sí... Bueno, te acordarás de todo lo que pasó. Un convoy de pasajeros normal, de Central & Suburban, no se para en Knight’s Cross, se pasa la señal y se empotra con un tranvía, lleno de gente, que se disponía a salir. Fue como pasar una apisonadora por encima de una fila de farolillos. Dos vagones del tranvía quedaron aplastados e irreconocibles; los dos siguientes quedaron hechos trizas. Es la primera vez en la historia ferroviaria de Inglaterra que se produce un accidente grave entre una gran locomotora de vapor y un transporte de vagones ligeros, y, como suele decirse, «salió perdiendo la vaca»4.
—Veintisiete muertos, cuarenta heridos de diversa consideración, ocho de los cuales fallecieron luego... —apuntó Carrados.
—Un desastre para la compañía —dijo Carlyle—. Bueno, el asunto principal estaba muy claro. El error fue del tren grande, el tren de Central & Suburban. Pero ¿fue el responsable el conductor de la locomotora? Él dijo, y lo dijo con firmeza y vehemencia desde el primer momento, y nunca ha cambiado su declaración ni en una coma, que vio sin duda la señal de vía libre, es decir, la luz verde. El guardavías implicado, por su parte, también está empeñado en decir que en ningún momento quitó la señal de peligro y que llevaba puesta desde hacía cinco minutos. Obviamente, no pueden tener razón los dos.
—¿Por qué, Louis? —preguntó Carrados con toda tranquilidad.
—La señal de aviso solo puede estar en una posición: o verde o roja.
—¿Te has fijado en las señales de la compañía de ferrocarriles Great Northern Railway, Louis?
—No especialmente, ¿por qué?
—Hace muchos años, un día de invierno, aproximadamente cuando tú y yo estábamos ocupados en nacer, el maquinista de un tren escocés vio la señal de vía libre cerca de una pequeña estación de Huntingdon llamada Abbots Ripton. Él continuó la marcha y chocó contra un tren de mercancías y, con el impacto, descarriló. Murieron trece personas y hubo los heridos que uno puede imaginar. El conductor estaba segurísimo de que había visto la señal que le daba paso; el guardavías estaba también segurísimo de que no había quitado en ningún caso la señal roja de peligro. Ambos estaban en lo cierto y, además, la señalización funcionaba perfectamente. Como te decía, era un día de invierno; había estado nevando mucho y la nieve se congeló y se acumuló en la parte superior del «brazo» de la señal, hasta que se venció por el peso. Es un caso que ningún escritor de ficción se habría atrevido a imaginar, pero desde entonces todas las señales del Great Northern pivotan desde el centro del brazo, y no desde un extremo, como recuerdo de aquella tormenta de nieve.
—Eso saldría a colación en la investigación, supongo —dijo Carlyle—. Hubo una investigación por parte de la Junta de Comercio y otras indagaciones, pero no se ha podido dar con una explicación razonable. Todo estaba en perfecto orden. Es la palabra del maquinista contra la del guardavías: no hay pruebas en ningún otro sentido. ¿Quién tiene razón?
—¿Eso es lo que tienes que descubrir, Louis? —preguntó Carrados.
—Me pagan por intentar descubrirlo —admitió Carlyle con sinceridad—. Pero hasta ahora no he conseguido ir más allá que la investigación oficial y, entre nosotros, con franqueza, no veo nada claro en este asunto.
—Ni yo —dijo el ciego, con una sonrisa bastante irónica—. No importa. ¿Quién es tu cliente? El maquinista, por supuesto.
—Sí —admitió Carlyle—. Pero ¿cómo demonios lo has sabido?
—Digamos que tus simpatías parecen estar de su parte. En el juicio, el jurado parece inclinado a exonerar al guardavías, ¿no? ¿Qué ha hecho la empresa con tu cliente?
—Ambos han sido suspendidos en sus puestos. Hutchins, el conductor, sabe que probablemente acabe vigilando aseos en alguna estación perdida. Es un tipo decente, franco, de pocas palabras, y pone toda el alma en su trabajo. Ahora está en su peor momento: amargado y esquivo. La idea de que lo humillen enviándolo a vigilar aseos y a cobrar peniques todo el día le está amargando la vida.
—Claro. Bueno, entonces ahí tenemos al honrado Hutchins: taciturno, un poco susceptible, quizá, encaneciendo al servicio de la empresa y manifestando una devoción perruna hacia su adorada 538.
—¡Pero bueno! ¡Ese era el número exacto de su locomotora! ¿Cómo lo sabías? —preguntó Carlyle casi enfadado.
—Se comentó dos o tres veces en la investigación, Louis —contestó Carrados con amabilidad.
—¿Y tú lo recuerdas así porque sí, sin ninguna razón?
—En general se puede confiar en la memoria de un ciego, sobre todo si se ha tomado la molestia de ejercitarla.
—Entonces recordarás que Hutchins no causó muy buena impresión en su momento. Se mostró hosco e irritable durante la investigación judicial. Quiero que observes el caso desde todos los puntos de vista.
—Llamó al guardavías, un tal Mead, «asqueroso embustero» en mitad de la sala, me parece. Y bien, ¿qué me puedes decir de él? Tú lo has tenido delante, supongo.
—Sí. No me causó muy buena impresión. Es un charlatán, un zalamero y, claramente, un «palanganero» adulador. Tiene respuesta para todo, casi antes de que le formules las preguntas. Lo tiene todo muy bien pensado.
—Pero tú quieres decirme otra cosa más interesante, Louis —dijo Carrados, animando a su amigo a hablar.
Carlyle dejó escapar una risilla para ocultar un gesto de involuntaria sorpresa.
—Bueno... hay una línea de indagación muy sugerente que no se tocó en la investigación oficial —dijo—. Hutchins ha sido un hombre muy ahorrador toda su vida, y ha tenido buenos sueldos. Entre sus compañeros se le considera un tipo rico. Yo diría que tiene unas quinientas libras en el banco. Está viudo y tiene una hija, una chica muy agradable y educada de unos veinte años. Mead es un hombre joven, y él y la chica eran medio novios... y estuvieron comprometidos de manera informal durante algún tiempo. Pero el viejo Hutchins no quería ni oír hablar de aquella relación; parece que le cogió manía al guardavías desde el primer momento y después le habría prohibido que fuera a su casa y que hablara con su hija.
—Excelente, Louis —exclamó Carrados, con gran alegría—. Absolveremos a tu cliente en menos de lo que tarda en cambiar la señal de rojo a verde y colgaremos a ese guardavías hablador y zalamero de su propio poste de señales.
—¿De verdad te parece un hecho significativo?
—Es absolutamente definitivo.
—Puede que fuera un lapsus mental o un descuido por parte de Mead, y que cuando se quisiera dar cuenta fuera demasiado tarde, y luego, siendo demasiado cobarde como para admitir su error, y habiéndose empecinado en ello, se tomara el trabajo de que la detección del error resultara imposible. Puede que ocurriera eso, pero yo tengo la impresión de que el caso no fue ni un mero accidente ni puramente intencionado. Me puedo imaginar a Mead solazándose con malicia mientras imagina que la vida de ese hombre que se interpone en su camino, y a quien odia de todo corazón, está en sus manos. Y me puedo imaginar que esa idea haya llegado a convertirse en una obsesión, al darle vueltas una y otra vez. Una docena de veces, con la mano apoyada en la palanca, deja volar su imaginación y calcula las posibilidades de un momentáneo «error». Luego, un día, decide apagar la señal en un acto de pura bravuconería... y, rápidamente, la vuelve a encender otra vez. Puede que lo hiciera solo una vez, o puede que lo hiciera varias veces antes de que su acción diera lugar a la catástrofe. Había muchas posibilidades de que el conductor de la locomotora muriera. En todo caso, quedaría bajo sospecha, porque a la vista de lo ocurrido siempre es más fácil creer que un hombre se pase una señal de peligro por distracción, sin darse cuenta, que pensar que uno pueda apagarla y encenderla sin ser consciente de sus actos.
—El fogonero de la locomotora murió. ¿Tu teoría tiene en cuenta la certeza de que el fogonero muriese, Louis?
—No —dijo Carlyle—. El fogonero es una dificultad, pero viéndolo desde el punto de vista de Mead (sea culpable de un error o de un delito), todo se resuelve en lo siguiente: en primer lugar, el fogonero podría morir. Segundo, podría no ver la señal en absoluto. Tercero, en cualquier caso, corroboraría lealmente la versión de su conductor y el jurado lo tendría en cuenta.
Carrados fumaba meditabundo, y sus ojos abiertos y sin vida solo parecían estar observando la estancia con total tranquilidad.
—Sí —dijo por fin—, esa no sería una explicación improbable. El noventa y nueve por ciento de la gente diría: «Esas cosas no se hacen». Pero tú y yo, que hemos estudiado criminología, cada uno a nuestra manera, sabemos que la gente a veces sí que hace esas cosas, y no serían crímenes raros. ¿Qué has hecho en este sentido?
Para cualquiera que pudiera ver, la expresión de Carlyle serviría como respuesta.
—Tú no estás en el caso, Max. ¿Qué podía hacer yo? Aunque, por otra parte, tengo que hacer algo para ganarme el sueldo. Bueno, he llevado a cabo una detallada investigación confidencial sobre los dos hombres. Imaginé que podría encontrar algún indicio que sugiriera que alguno de ellos sabía más de lo que había dicho... o un silencio, por razón de amistad, o enemistad, o incluso celos. No saqué nada en claro de todo aquello. Luego, también cabía la remota posibilidad de que alguna persona hubiera visto la señal, aunque no le hubiera dado importancia, alguien que podría identificarla de alguna manera y asociarla con la hora... Yo mismo me monté en la línea. En el lugar donde se encuentra la señal, la vía corre junto a un muro alto por un lado; en el otro lado hay casas, pero como la señal se encuentra bajo una visera, no puede verse desde ninguna carretera ni desde ninguna ventana.
—¡Mi pobre Louis! —dijo Carrados, con una amistosa burla—. ¿Y ya estabas harto de no conseguir nada?
—En efecto —admitió Carlyle—. Y ahora que sabes el tipo de trabajo que es, supongo que no tendrás muchas ganas de perder tu tiempo con ello.
—No sería muy justo, ¿no? —dijo Carrados pensativo—. No, Louis: me ocuparé de tu honrado conductor, del joven guardavías zalamero y de esa señal fatal que no puede verse desde ningún lado.
—Pero, Max, es importante que tengas en cuenta que aunque la señal no pueda verse desde la sala del guardavías, si el mecanismo hubiera fallado, o alguien hubiera manipulado el brazo y la luz, un indicador automático le habría dicho de inmediato a Mead que el semáforo verde estaba encendido. Oh, he indagado bastante en los aspectos técnicos, te lo aseguro.
—Yo también tengo que hacerlo —comentó Carrados con aire serio.
—En fin, si hay algo que quieras saber, me atrevería a decir que yo te lo puedo contar casi todo —sugirió Louis—. Eso podría ahorrarte tiempo.
—Cierto —asintió Carrados—. Me gustaría saber si alguien de las casas que se encuentran junto a las vías del tren cumplió años o se casó el 26 de noviembre.
Carlyle miró desconcertado a su anfitrión.
—Pues no lo sé, Max —contestó, a su manera cortante y precisa—. ¿Qué demonios tiene que ver eso con el caso?, si me permites la pregunta.
—La única explicación que se pudo dar a la tragedia del puente levadizo de Pont St. Lin en el setenta y cinco fue el reflejo de una bengala de luz verde en la ventana de una casa de campo.
Carlyle sonrió con condescendencia.
—Mi querido amigo, no debes permitir que tu gran memoria nuble los acontecimientos que te rodean —apuntó en tono de consejo—. En el noventa por ciento de los casos la explicación más obvia es la cierta. La dificultad, en este caso, reside en la demostración. Bueno: ¿te gustaría conocer a esos hombres?
—Desde luego. En todo caso, veré a Hutchins primero.
—Ambos viven en Holloway. Le pediré a Hutchins que venga a verte... digamos... ¿mañana? Ahora no está haciendo nada.
—No —contestó Carrados—. Mañana debo ver a mis inversores y seguramente ese asunto me llevará todo el día.
—Muy bien; no debes descuidar tus propios asuntos por este... experimento —afirmó Carlyle.
—Además, preferiría ver a Hutchins en su propia casa. Bueno, Louis, ya hemos tenido suficiente por esta noche: basta de viejos ferroviarios honrados. Tengo una cosita preciosa de Eumenes que quiero mostrarte. Hoy es... martes. Ven a cenar el domingo y derrama el cáliz de tus burlas sobre mi necesidad de éxito5.
—Un modo encantador de decirlo —contestó Carlyle—. De acuerdo, lo haré.
Dos horas después Max Carrados estaba de nuevo en su estudio, decidido a pasar un rato allí sentado y reflexionando. A veces sonreía y en una o dos ocasiones llegó a reírse un poco, pero durante la mayor parte del tiempo su rostro amable e impasible no reflejaba emoción alguna y permanecía impertérrito, con la mirada vacía, con los ojos sosegadamente fijos en un objeto invisible, distante y lejano. Era un capricho extravagante de Max burlarse de su propia ceguera con una fabulosa ostentación de luces. Bajo el ambarino resplandor de una docena de bombillas eléctricas la sala estaba tan iluminada como si fuera pleno día. Al final, se levantó e hizo sonar la campana.
—Supongo que el señor Greatorex aún no ha llegado, ¿verdad, Parkinson? —preguntó, refiriéndose a su secretario.
—Creo que no, señor, pero lo confirmaré —contestó el criado.
—No importa. Ve a su despacho y tráeme los dos últimos archivos de The Times. Y ahora —le dijo cuando regresó— coge el primero: ¿qué fecha tiene?
—Dos de noviembre.
—Muy bien. Busca la información de la Bolsa, estará en el suplemento. Ahora baja por la columna hasta que encuentres British Railways.
—Ya lo tengo, señor.
—Busca Central & Suburban. Léeme el valor de cierre y el cambio.
—Central & Suburban. Ordinarias, 66½–67½, caen un octavo. Preferentes ordinarias, 81–81½, sin variación. Ordinarias diferidas, 27½–27¾, caen un cuarto. Eso es todo, señor.
—Ahora coge el periódico de hace una semana. Léeme solo las diferidas o convertibles a plazo.
—Dice: 27–27¼, sin variación.
—La semana siguiente.
—29½–30, sube cinco octavos.
—La siguiente.
—31½–32½, sube un punto.
—Muy bien. Ahora léeme lo del martes 27 de noviembre.
—Dice: 317/8–32¾, sube medio punto.
—Sí. Y el día siguiente.
—24½–23½, cae nueve puntos.
—Perfecto, Parkinson. Ahí es cuando se produjo el accidente, ¿ves?
—Sí, señor. Un accidente muy desagradable. Jane conoce a una persona que tiene una hermana cuyo marido tiene un primo al que se le amputó el brazo... se le amputó desde el hombro, dice la mujer, señor. Uno ya no sabe qué pensar, señor.
—Ya. Mira... mira en ese mismo periódico y busca la primera columna de Economía y mira a ver si hay alguna referencia a la compañía Central & Suburban.
—Sí, señor. «City & Suburbans, que después de su última crisis en la proyectada ampliación del servicio de autobuses había estado considerando muy seriamente abandonar el plan, y a pesar de sus excelentes ingresos propios, sufrió un grave varapalo en Bolsa por culpa del lamentable accidente del jueves por la noche. Las acciones diferidas, en particular, bajaron once puntos de un tirón porque se entendió que la recogida de dividendos, de la que se estaba hablando mucho en las últimas semanas, ya era cosa innegable tras el accidente».
—Sí, eso es todo. Ya puedes llevarte los periódicos. Y permíteme un consejo, Parkinson: no inviertas tus ahorros en acciones especulativas del ferrocarril.
—Sí, señor. Gracias, señor, procuraré recordarlo. —Se detuvo un instante mientras ordenaba los periódicos—. Querría decirle, señor, que le he echado el ojo a una pequeña propiedad en el campo, en Acton. Pero ya ni siquiera las propiedades campestres parecen libres de la depredación legislativa, señor.
Al día siguiente, Carrados visitó a sus inversores en la City. Es de suponer que concluyó sus negocios privados antes de lo que esperaba, porque después de pasar por Austin Friars siguió viaje hasta Holloway, donde encontró a Hutchins en su casa y se entretuvo bastante delante del fuego de la cocina. Suponiendo acertadamente que su coche de lujo llamaría bastante la atención en Klondyke Street, el ciego lo despachó a una cierta distancia de la casa y caminó lo que quedaba de recorrido, guiado por el casi imperceptible roce del brazo de Parkinson.
—Ha venido a verle un caballero, padre —explicó la señorita Hutchins, que fue quien salió a abrir la puerta. La joven no tardó en averiguar a primera vista la posición y la relación que mantenían los hombres que habían llamado a la puerta.
—¿Por qué no lo llevas al salón? —masculló el viejo maquinista. Su rostro era un testimonio claro de una existencia dedicada al trabajo duro y de una vida sobria, pero uno se daba cuenta inmediatamente, por su voz y por sus gestos, de que había estado bebiendo.
—No creo que el caballero encuentre muchas diferencias entre nuestro salón y nuestra cocina —replicó la chica con cierto descaro—, y, además, aquí se está más caliente.
—Bueno, ¿y qué le pasa a nuestro salón? —preguntó el padre con voz amarga—. Era lo bastante bueno para tu madre y para mí. Y antes también lo era para ti.
—Al salón no le pasa nada, ni a la cocina tampoco. —Luego se volvió sin inmutarse hacia los dos hombres que habían seguido sus pasos a lo largo del estrecho pasillo—. ¿Quiere entrar, señor?
—No necesito ver a ningún caballero —gritó Hutchins—. A menos... —Sus modales viraron de repente hacia una lamentable ansiedad—... A menos que sea usted de la Compañía, señor, para... para...
—No. Vengo de parte de Carlyle —contestó Carrados, acercándose a una silla como si se moviera por una especie de instinto.
Hutchins dejó escapar una risa de irónico desprecio.
—¡El señor Carlyle! —exclamó—. ¡El señor Carlyle! ¡De buena cosa me ha servido! ¿Por qué no hace algo para ganarse el sueldo?
—Lo ha hecho —contestó Carrados, con su imperturbable buen humor—; me ha enviado a mí. Y ahora, quiero hacerle unas preguntas.
—¡Unas preguntas! —rugió el hombre enfurecido—. ¿Por qué, maldita sea? No he hecho más que contestar preguntas durante todo un mes. No le pagué al señor Carlyle para que me hiciera preguntas; ni hablar, ya he tenido suficientes. ¿Por qué no va y le hace esas preguntitas al señor Herbert Ananias Mead? Tal vez entonces pueda averiguar algo.
La puerta se movió muy ligeramente y Carrados supo que la chica había abandonado en silencio la cocina.
—¿Ha visto eso, señor? —preguntó el padre, aprovechando la ocasión para dar nuevos argumentos a su amargura—. ¿Ha visto a esa muchacha... mi propia hija, para la que he trabajado toda mi vida?
—No —contestó Carrados.
—La chica que acaba de salir... es mi hija —explicó Hutchins.
—Lo sé. Pero no la he visto. No veo nada. Soy ciego.
—¡Ciego! —exclamó el viejo, levantándose de la silla con verdadero asombro—. ¿Lo dice en serio, señor? Usted ha entrado caminando perfectamente y me mira como si me estuviera viendo. Ah, está bromeando...
—No —sonrió Carrados—. Es completamente cierto.
—Bueno, entonces esto tiene gracia, señor... ¿Usted, que es ciego, espera encontrar algo que quienes tienen vista no han podido encontrar? —farfulló Hutchins, sagaz.
—Hay cosas que no se pueden ver con los ojos, Hutchins.
—Tal vez tenga razón, señor. Bueno, ¿y qué quiere saber?
—Coja un cigarrillo primero —dijo el ciego, sujetando su pitillera y esperando hasta que los distintos sonidos le dijeron que su anfitrión ya estaba fumando satisfactoriamente—. El tren que conducía usted en el momento del accidente era el tren de las 18:27 de Notcliff. Se detuvo en todas las paradas hasta que llegó a Lambeth Bridge, la estación central de Londres en su línea. Entonces se convierte en una especie de tren expreso, y deja Lambeth Bridge a las 19:11, y no debería parar otra vez hasta que llegara a Swanstead on Thames, once millas más adelante, a las 19:34. Entonces paró y partió de Swanstead hacia Ingerfield, la última estación de la línea, adonde llega a las 20:05.
Hutchins asintió, y entonces, recordando que su invitado no podía ver, dijo:
—Así es, señor.
—¿Ese era su trabajo durante todo el día: ir desde Notcliff a Ingerfield?
—Sí, señor. Tres viajes en una dirección y otros tres en la otra, generalmente.
—¿Y hace siempre las mismas paradas?
—No. El tren de las 19:11 es el único que hace el recorrido desde Bridge hasta Swanstead. Verá, es solo por la hora punta, como dicen. Muchos hombres de negocios que viven en Swanstead usan el tren regular de las 19:11. En los otros viajes paramos en todas las estaciones hasta Lambeth Bridge, y luego solo en algunas a partir de ahí.
—Por supuesto, hay otros trenes que hacen el mismo recorrido... el mismo servicio, en realidad.
—Sí, señor. Unos seis.
—¿Y alguno de esos... digamos, durante la hora punta... alguno de esos hace el recorrido Lambeth-Swanstead sin parar?
Hutchins reflexionó un instante. Toda la cólera y la inquietud se habían disipado en el rostro del hombre. De nuevo era el obrero excelente, lento de mollera, pero capaz y seguro de sí mismo.
—Eso no se lo podría decir con total seguridad, señor. Muy pocos trenes de corta distancia pasan el cruce, pero algunos sí que lo hacen. Con una guía podríamos saberlo en un minuto, pero yo no tengo aquí ninguna.
—No importa. En la investigación judicial dijo usted que no era raro que tuviera que detenerse en la señal de parada al este de la estación de King’s Cross. ¿Ocurría muy a menudo? ¿Solo con el tren de las 19:11?
—Quizá tres veces a la semana; tal vez dos.
—El accidente ocurrió un jueves. ¿Había notado usted que se tuviera que detener más a menudo los jueves que cualquier otro día?
Una sonrisa iluminó el rostro del conductor ante aquella pregunta.
—Usted no vive en Swanstead, ¿verdad, señor? —preguntó, a modo de respuesta.
—No —admitió Carrados—. ¿Por qué?
—Bueno, señor... es que siempre nos hacían parar los jueves. Prácticamente siempre, se puede decir. Era una cosa bien conocida entre los que utilizaban el tren regular; solían esperar ya que se detuviera.
Los ojos sin vida de Carrados tenían la propiedad de ocultar de forma excelente cualquier emoción.
—Oh... siempre... —comentó amablemente—; era casi como una rutina, entones. ¿Y por qué siempre ocurría el jueves?