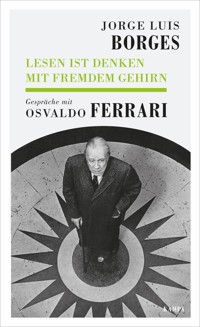1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este es otro volumen de la exitosa Colección Mejores Cuentos, una selección de obras maestras de autores de diversas nacionalidades y con temáticas muy variadas, pero que comparten una cualidad literaria enorme y posiblemente la más importante: brindar placer al lector. En "Los Mejores Cuentos LatinoAmericanos", al igual que en otras ediciones de la Colección de Mejores Cuentos, descubrirás una selección representativa de la vasta obra de cuentistas internacionales. Este libro electrónico es una selección inigualable de los mejores cuentos escritos por un selecto grupo de geniales escritores latinoamericanos. Una oportunidad única para conocer en un solo volumen grandes nombres de la literatura en: ARGENTINA, BOLÍVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, GUATEMALA, MÉXICO, NICARÁGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERU, REP. DOMINICANA, URUGUAY, VENEZUELA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
對
Lebooks Editora
LOS MEJORES CUENTOS
LATINOAMERICANOS
Primera edición
Prefacio
Estimado lector
Así como sucede con otros volúmenes de la Colección Mejores Cuentos, esta compilación reúne cuentos de los más destacados maestros cuentistas de diversos países. En esta edición especial, el lector encontrará una exquisita recopilación de Cuentos Latinoamericanos. A través de la escritura de autores renombrados como el argentino Jorge Luis Borges y otros talentosos escritores latinos, el lector emprenderá un delicioso viaje literario por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, conociendo a grandes escritores que retratan la cultura de su país a través de cuentos exquisitos.
Desde el suspenso hasta la aventura, del surrealismo a lo verosímil, de lo cómico a lo trágico, los cuentos van delineando las huellas de la literatura en cada país y atrapando al lector entre sus páginas. Le damos la bienvenida a esta selecta compilación de los 21 Mejores Cuentos Latinos.
Una excelente lectura,
LeBooks Editora
Sumario
LOS MEJORES CUENTOS LATINOAMERICANOS
EL OTRO
MAGIA
TOROTUMBO
SOR FILOMENA
LA DESCONOCIDA
EL DIENTE ROTO
EL PEJE CHICO
EL ALMOHADÓN DE PLUMAS
LOS CABALLOS SALVAJES
EL SARGENTO CHARUPAS
EL CHIFLÓN DEL DIABLO
El MATADERO
EL CÍRCULO
EL MAESTRO
LOS ESQUIFES
EL PUENTE
LIBERTAD INCONDICIONAL
EL CUENTERO
LA REBELION
LA NOCHE BUENA DE ENCARNACION MENDOZA
PADRE CONTRA MADRE
PAÍSES Y AUTORES
ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
GUATEMALA
MÉXICO
NICARÁGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERU
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
LOS MEJORES CUENTOS LATINOAMERICANOS
EL OTRO
Jorge Luis Borges
El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí.
Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero.
Serían las diez de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos quinientos metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien; mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista.
Sentí de golpe la impresión (que según los sicólogos corresponde a los estados de fatiga) de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme en seguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar (nunca he sido muy entonado), era el estilo criollo de La tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio, que ha desaparecido, y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror.
Me le acerqué y le dije:
—Señor, ¿usted es oriental o argentino?
—Argentino, pero desde el catorce vivo en Ginebra —fue la contestación.
Hubo un silencio largo. Le pregunté:
—¿En el número diecisiete de Malagnou, frente a la iglesia rusa?
Me contestó que sí.
—En tal caso —le dije resueltamente— usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge.
—No —me respondió con mi propia voz un poco lejana.
Al cabo de un tiempo insistió:
—Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris.
Yo le contesté:
—Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros. Los tres volúmenes de Las mil y una noches de Lane con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo, el diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la casa Garnier, las Tablas de sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el Sartor Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza Dubourg.
—Dufour —corrigió.
—Está bien. Dufour. ¿Te basta con todo eso?
—No —respondió—. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano.
La objeción era justa. Le contesté:
—Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar.
—¿Y si el sueño durara? —dijo con ansiedad.
Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije:
—Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No quieres saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera?
Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido:
—Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos treinta años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplejia; la mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo: “Soy una mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente”. Norah, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, en casa, ¿cómo están?
—Bien. Padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse, y que por eso predicaba en parábolas.
Vaciló y me dijo:
—¿Y usted?
—No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre.
Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí:
—En lo que se refiere a la historia… Hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular; Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán, que se llamaba Hitler, la cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia mil novecientos cuarenta y seis, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El cincuenta y cinco, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora, las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta; América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano. Más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní.
Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible y sin embargo cierto lo amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era.
—Los poseídos o, según creo, Los demonios de Fyodor Dostoievski —me replicó no sin vanidad.
—Se me ha desdibujado. ¿Qué tal es?
No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia.
—El maestro ruso —dictaminó— ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava.
Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado.
Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró dos o tres, entre ellos El doble.
Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba proseguir el examen de la obra completa.
—La verdad es que no —me respondió con cierta sorpresa.
Le pregunté qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los himnos rojos. También había pensado en Los ritmos rojos.
—¿Por qué no? —le dije—. Podes alegar buenos antecedentes. El verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine.
Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época.
Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos, etcétera. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias.
—Tu masa de oprimidos y de parias —le contesté— no es más que una abstracción.
Solo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba.
Salvo en las severas páginas de la Historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto en la infancia; los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y, francamente, no estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras; temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas; yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua. Le expuse esta opinión, que expondría en un libro años después.
Casi no me escuchaba. De pronto dijo:
—Si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges?
No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción:
—Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo.
Aventuró una tímida pregunta:
—¿Cómo anda su memoria?
Comprendí que para un muchacho que no había cumplido veinte años, un hombre de más de setenta era casi un muerto. Le contesté:
—Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan. Estudio anglosajón y no soy el último de la clase.
Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño.
Una brusca idea se me ocurrió.
—Yo te puedo probar inmediatamente —le dije— que no estás soñando conmigo. Oí bien este verso, que no has leído nunca, que yo recuerde.
Lentamente entoné la famosa línea:
L’hydre—univers tordant son corps écaillé d’astres.
Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja, saboreando cada resplandeciente palabra.
—Es verdad —balbuceó—. Yo no podré nunca escribir una línea como esa.
Hugo nos había unido.
Antes, él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar, en que fue realmente feliz.
—Si Whitman la ha cantado —observé— es porque la deseaba y no sucedió. El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho.
Se quedó mirándome.
—Usted no lo conoce —exclamó—. Whitman es incapaz de mentir.
Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy.
De pronto recordé una fantasía de Coleridge. Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertarse, ahí está la flor.
Se me ocurrió un artificio análogo.
—Oí —le dije—, ¿tienes algún dinero?
—Sí —me replicó—. Tengo unos veinte francos. Esta noche lo convidé a Simón Jichlinski en el Crocodile.
—Dile a Simón que ejercerá la medicina en Carouge y que hará mucho bien… ahora, me das una de tus monedas.
Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender me ofreció uno de los primeros.
Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez.
—No puede ser —gritó—. Lleva la fecha de mil novecientos setenta y cuatro.
(Meses después alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha.)
—Todo esto es un milagro —alcanzó a decir— y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados.
No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas.
Hizo pedazos el billete y guardó la moneda.
Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso.
Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en dos tiempos y en dos sitios.
Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme.
—¿A buscarlo? —me interrogó.
—Sí. Cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano.
Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido.
He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme; yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo.
El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar.
MAGIA
Emilio Serta
Guillermo y Antonio se encontraron, a los diez y nueve y diez y ocho años, respectivamente, huérfanos de padre y madre y con una cuantiosísima fortuna.
Guillermo era un muchacho práctico por excelencia. Tenía pocas, pero “exactas” nociones de la vida. En ratos de vagar, se había trazado un programa para el día en que fuese dueño de su dinero.
Lo esencial era evitar los fastidios y las penas.
Sin duda alguna, la incertidumbre del mañana es uno de los más angustiosos estados de conciencia. Su dinero lo ponía a salvo de ella.
Fuese, pues, a ver a los Rothschild y convino con ellos en invertir todo su capital, menos algunos cientos de miles de francos, en valores de tout repos: Consolidado inglés, 3 por 100 francés, Credit Foncier; ciertas obligaciones ultra garantizadas... Papeles, en fin, que producían apenas, unos con otros, el tres y medio por ciento; pero más firmes que todas las firmezas (menos cuando a una camarilla militar se le ocurre decretar una guerra como la que padecemos...)
—Por este lado—se dijo—, ya estoy tranquilo; las ondulaciones de la Bolsa me importarán muy poco. No veré siquiera, porque es inútil, cotización ninguna. Ahora voy a ocuparme de lo demás.
“Lo demás” fue comprar una hermosa casa en el barrio de los Campos Elíseos, con los cientos de miles de francos sobrantes; amueblarla bellamente; llevarse a ella sus viejos criados, fieles y seguros.
Helo, pues, instalado, con renta fija y ánimo sereno.
¡Qué había de hacer sino vivir! Vivir bien; vivir, sobre todo, en paz...
Pensó que en los años mozos nos viene a ver una visita peligrosa: el Amor.
La segunda parte de su programa fue suprimir esa visita.
El Amor siempre hace mal; siempre está erizado de púas...
—¡Compremos—se dijo—el amor ¡que pasa!
Antonio, como no era un hombre tan previsor, ni colocó su dinero en casa de Rothschild, ni defendió celosamente su libertad.
Un día vino a buscarle el Amor en la más común de sus encarnaciones; se llamó María, fue rubia, tuvo diez y ocho años. Lo demás, lo dijo la vida... Dos lustros después, siete hijos ensordecían la casa.
Hubo alternativas vulgares de sombra y luz; chicos enfermos, malos negocios, horas de beatitud íntima en la placidez del hogar; hubo de todo, de todo...
Guillermo iba poco a casa de Antonio. Solía decir como el viejo Fontenelle: “¡A mí me gustan los niños sólo cuando lloran... porque se los llevan!”; y encontraba duro, como Schopenhauer, que deba uno oir llorar su vida entera a los chicos, ajenos o propios, simplemente porque uno lloró algunos años.
Su carácter se volvió suspicaz y desconfiado. Tenía, sobre todo, fobias frecuentes. Una de ellas era la del sablazo. En cuanto un amigo lo trataba con más amabilidad que de costumbre, Guillermo procuraba acorazarse de esquivez.
“Este quiere dinero...”—pensaba angustiado, y abreviaba la conversación.
A su casa no entraban sino ricos axiomáticos, definidos, sin sospecha, como la mujer de César. Para ellos siempre había un cubierto en su mesa. Como que la gente que se respeta no debe dar de comer sino a los ricos, ni hacer obsequios sino a los ricos. Los pobres tienen una gratitud tan vehemente que no olvidan nunca ni un pedazo de pan que se les ha dado. Son como los perros; se dejarían matar por el que tuvo para ellos una caricia. Eso molesta, como todo sentimiento excesivo... Los ricos, en cambio, con qué gracia, con qué elegante escepticismo salen diciendo de los mejores banquetes que los han envenenado...
Cierto, alguna vez, un hombre famélico se llegó al hotel de Guillermo. Pero ante la verja había un portero imponente. En la portería, además, sobre una mesa de roble, se amontonaban volantes que decían:
“Nombre del visitante...”
“Objeto de la entrevista...”
El portero, por otra parte, se encargaba de manifestar al candidato a visita que el señor no estaba en casa sino los sábados, de doce a una de la mañana, para la “gente conocida.
Un hosco silencio, una árida soledad, acabaron por saturar el hotel. La gran puerta de hierro sólo dio paso a los automóviles señoriales.
La paz de Guillermo estaba ultra conquistada. Su palacio era una deliciosa Tebaida, llena de aristocrático mutismo.
Ni siquiera la mirada de los pobres podía recrearse en los céspedes de fresco terciopelo, en los plátanos de aleopardados troncos y hojas diáfanamente verdes...
*
Guillermo y Antonio llegaron a viejos.
Antonio, siempre ocupado en la vulgaridad de su vida; en casar a sus hijas, en establecer a sus hijos, en querer a sus nietos, en servir a sus amigos.
Ninguna pena común le fue ahorrada; pero tampoco supo jamás lo que era tedio. Una tranquila identificación con su destino, se le otorgó como premio. La existencia nunca le dio miedo; tuvo para él siempre un aspecto de familiaridad cordial, aun en lo hondo de las penas.
*
El castigo de Guillermo no estuvo empero precisamente en el hastío; el hastío es también lote de altruistas, cuando el altruismo no alcanza ciertos niveles poco comunes. Claro está que el egoísta lo ve cara a cara y en todo su imponente horror; pero hay algo más espantoso que ese mal, en los crepúsculos de las vidas baldías, y es encontrarse con el éxtasis del bien a la hora de la nona. Comprender ya tarde la voluptuosidad divina de hacer felices a los demás.
Un día Guillermo paseaba solo y a pie por cierta avenida. Acerco ele un muchacho:
—Mi padre—le dijo—no tiene trabajo desde hace veinte días. Está enfermo. Mi madre se muere del pecho. Somos seis chicos. Tenemos hambre.
Como ven ustedes, el caso no podía ser más vulgar...
Naturalmente, Guillermo se encogió de hombros y continuó su paseo. Pero el chico insistió:
—Somos seis. Tenemos hambre.
—¡Déjame en paz! Todos vosotros sois unos industriales de la mendicidad, unos mentirosos.
El chico no entendió lo de industriales; pero sí lo de mentirosos.
—Venga usted a casa conmigo—replicó— verá qué cierto es...
“Verá qué cierto es...”
Vínole un capricho.
¿Qué tenía que hacer a aquella hora? ¿Ir al club? ¿Jugar la eterna partida de tresillo?
La miseria podía ser pintoresca. Jamás la había visto. Era quizá el único espectáculo que le faltaba en la vida.
Llamó un taxi Hizo que el harapiento fuese en el pescante, con el chauffeur.
*
No os voy a describir ni el barrio, ni la escalera húmeda y obscura, ni el cuartucho fétido, ni los montones de trapos descoloridos sobre los cuales se agitaban, tosiendo, el padre y la madre del chico; ni el ir y venir monótono de los hermanillos, desnudos y hambrientos.
Escenas son éstas que los no millonarios hemos tenido, desgraciadamente, muchas ocasiones de contemplar en la vida.
El hombre práctico tuvo piedad...
Esa flor divina de la compasión, esa “debilidad” portentosa del alma, que inclina las frentes más altivas hacia las más humildes; esa ternura repentina que se nos mete en las entrañas; ese momento supremo de “comprensión” en que sentimos la identidad de todo espíritu con el nuestro, la deidad de cuanto alienta al par que nosotros; en que se descorre el velo de la ilusión tenaz, madre de las diferenciaciones injustas, de las clases, de las categorías, hizo presa en Guillermo... fundió a los rayos de su calor esencial todo aquel egoísmo de cincuenta años...
Y cuando su dinero fue misericordioso, por primera vez en la vida, y transformó el infecto desván en nido de risas, de esperanzas, de bendiciones; cuando él, encontrando a la existencia un nuevo, un maravilloso, un repentino sentido lleno de divinidad, pensó: “De hoy más consagraré mis días a los pobres”, una voz interior, un presentimiento imperioso, le contestó: “Demasiado tarde...”, y comprendió, con espanto, que lo invisible iba a negarle el más noble de los privilegios humanos: el de la caridad.
Una de tantas enfermedades agudas, ponía punto final—pocos días después—a aquella vida tan colmada de sentido práctico, en cuyo ocaso había aparecido por un instante, como visión de tierra prometida, la posibilidad celeste del bien.
Simón, el mago, después de una espectacular exhibición de la guillotina que dejó a todos impresionados, realizó el último número de la noche. Hizo aparecer en su chistera, aparentemente vacía, dos palomas que comenzaron a realizar elegantes evoluciones por el escenario.
El público aplaudió entusiásticamente sus habilidades, y el telón tuvo que subir tres veces para mostrar el rostro sonriente del mago y su agradecimiento por los aplausos sonoros y persistentes.
Terminado el espectáculo, los espectadores salieron comentando los magníficos trucos que habían presenciado, buscando una explicación lógica para todas las maravillas que habían desfilado ante sus ojos: la cabeza suspendida en el aire, la mujer cortada en dos por una sierra y cuyas dos partes se unieron como si lo hubiera hecho el cirujano más hábil.
Chang, el asistente del mago, estaba recogiendo los diversos aparatos del espectáculo para guardarlos adecuadamente hasta la función del día siguiente, cuando Simón se acercó todavía vestido con su elegante traje de escena. La brillante sonrisa con la que saludaba al público había desaparecido de su rostro. Estaba serio, ceñudo y reprendió a su ayudante con voz áspera.
—Te distraes mucho, Chang.
Chang abrió sus ojos orientales lo más que pudo, sin entender la reprimenda.
—¿Yo, señor? ¿Por qué dice esto de Chang?
—¿No sabes acaso que el número de la chistera se hace con una sola paloma?
—Claro que Chang sabe, señor.
—Y si lo sabes, ¿por qué entonces salieron dos palomas en lugar de una? Preparaste mal el número.
Pero Chang juró una y otra vez que solo había puesto una paloma y que de ninguna manera podría haberse equivocado.
El mago se retiró murmurando. El error había sido evidente. Habían aparecido dos palomas, de eso no cabía duda. Por lo tanto, no tenía sentido discutirlo. Pero poco después su ánimo se serenó y olvidó el incidente. Además, estaba preocupado por la preparación de otro número. Planeaba combinar, en un truco de gran efecto, el acto de la mujer hipnotizada que flotaba en el aire con el de las espadas que parecían clavarse en su cuerpo. Había posibilidades de un gran efecto. Mientras se quitaba la chaqueta, la cepillaba cuidadosamente y la guardaba en el guardarropa, seguía mentalmente combinando los detalles que le servirían para obtener un número de alta magia.
"La mujer suspendida en el vacío, una espada que se clava... ¡Oh, magnífico, magnífico!"
Al día siguiente, después de terminar la función de la noche, Simón reprendió nuevamente a su asistente, esta vez con más violencia.
—Chang, si ayer disculpé tu negligencia, no podré hacerlo de nuevo. Esta vez no fueron dos palomas, sino tres. Dos más de lo necesario. ¿Qué tienes que decir al respecto?
El rostro del mago estaba rojo de indignación. Chang, por otro lado, había palidecido y apenas logró balbucear una disculpa:
—Chang jura, señor Simón, que no puso más que una paloma en la chistera... Chang jura...
Pero el mago lo interrumpió airadamente:
—Y para colmo, también había más pañuelos en el cilindro de desaparición. Saqué el doble de la cantidad acordada. ¿Qué te pasa? ¿Vienes borracho al trabajo?
El oriental juró de nuevo, esta vez por la memoria sagrada de sus antepasados, que cumpliría su función con la corrección requerida y no podía explicar lo sucedido.
El mago, ya molesto, replicó:
—Está bien. Mañana prepararé yo mismo los aparatos. Ya no puedo confiar en ti. ¡Eres un desastre!
Y se retiró con desdén, dejando a su secretario en un estado lamentable de confusión y perplejidad.
Al día siguiente, como había dicho, Simón preparó los aparatos. Separó cuidadosamente una paloma para el número de la chistera y la cantidad necesaria de pañuelos para el cilindro de desaparición. Esta vez no habría posibilidad de error, estaba seguro de ello.
Simón suspiró. ¡Ah, qué complicada y agotadora era la tarea del prestidigitador! Los aparatos debían prepararse minuciosamente para lograr el truco. Una preparación deficiente podía hacer que sus números fallaran, y nada era más desacreditante para un mago que un truco fallido.
Poco después, el público llenó nuevamente el teatro, ansioso por presenciar sus actos de magia y asombrarse con los sorprendentes números de decapitaciones, invisibilidad, hipnotismo, etc.
Se levantó el telón. La audiencia aplaudió calurosamente la presentación de Simón, quien vestía su impecable chaqueta, con las mangas remangadas hasta el codo para demostrar que no usaba el artificio grosero y vulgar de ocultar objetos en las mangas.
Los números iniciales se repitieron con la destreza habitual. Realizó toda clase de ilusiones. Hizo que una mujer entrara en una caja completamente vacía y, luego, ante la sorpresa general, abrió la tapa sin que quedara rastro de ella.
Sonriente, luego inició el número de la chistera. Hizo subir a un espectador al escenario, pidiéndole que examinara el interior. El espectador se fue satisfecho. Era una chistera como cualquier otra. Pero en manos de Simón, los objetos adquirieron un significado maravilloso. Además, para este número, Simón mismo había seleccionado a la paloma. Estaba seguro de la ejecución matemática del truco.
Sobre la chistera, que estaba vacía, Simón realizó algunos "pases magnéticos". Su mano blanca trazó curiosos arabescos y, poco después, para deleite desconcertante del público, comenzaron a salir animales de la chistera. Primero, dos palomas, y luego otras y otras más. El público aplaudió con entusiasmo, pero Simón sintió que un sudor frío le inundaba la frente, corriéndole por el rostro, y que sus manos, siempre ágiles y seguras, empezaban a temblar.
Los animalitos seguían saliendo de la chistera. Esta vez eran conejos y luego más palomas.
Chang se apresuró a recoger a los animales que llenaban el escenario en gran cantidad. Finalmente, después de otros tres palomas y un conejo, el sombrero parecía haber agotado su fuente.
—¿Por qué salieron tantos animales, patrón? —le preguntó Chang en voz baja.
Simón, sin responder, lo miró con enojo. Ya no sabía nada. Ya no entendía nada. Estaba sumido en una angustia indefinible. Después de una pausa, comenzó otros números. El mago, tratando de aparentar serenidad, comenzó otro acto de magia. Introdujo espadas en un dispositivo, fingiendo atravesar el cuerpo de una mujer. Luego, con una red, empezó a atrapar animales en el aire. Gallinas y más gallinas surgieron de la nada y quedaron atrapadas en la red. El público, fascinado, presenció la extraña caza, pero Simón volvió a preocuparse. No debía haber atrapado más de cuatro gallinas, exactamente cuatro gallinas, pero la red, con extraña voracidad, seguía atrapando nuevos especímenes. El escenario se llenó de las bulliciosas gallinas y los aplausos llenaron el aire, celebrando la casa prolífica. Finalmente, se agotaron los animales en la red y Simón comenzó el número de los cilindros y los pañuelos de colores.
Como siempre, el mago mostró el tubo vacío, sin doble fondo. Y después de una ligera manipulación, comenzó a sacar los pañuelos. Simón ya presentía, temeroso, lo que iba a suceder. Sería una fila interminable de pañuelos atados. Y así fue, efectivamente. Pañuelos y más pañuelos salieron del tubo. Era una serpiente enorme, colorida e interminable.
El público se puso de pie, en un delirio de aclamación. Simón, pálido y agotado, temblaba. Chang había huido, asombrado por lo que nunca había visto.
El telón cayó, volviéndose a levantar varias veces, revelando el rostro pálido del mago junto a una jungla impenetrable de pañuelos coloridos.
Simón terminó por convencerse de que su engaño había adquirido una realidad fantástica. Sus trucos dejaron de ser trucos, se materializaban en auténtica magia.
Cuando quedó solo, volvió a tomar sus aparatos, pero esta vez sin colocar en ellos animales ni pañuelos. La experiencia se repitió con generosidad. Salían conejos, gallinas, palomas y pañuelos... ¡Salían de la nada!
¿Qué significado tenía todo esto?... ¿Magia?... Pero hablarle a él de magia...
Intentó encontrar una explicación para lo sucedido. Esto iba más allá de lo real. Debió de tener conexiones con fuerzas sobrenaturales. Alguien, un "alguien" omnipotente, debió de haberle otorgado el don de la magia. Debe ser eso. Se había convertido en un auténtico mago, aunque nadie lo creyera. Nadie encontraría el truco, el engaño, la habilidad, el doble fondo en sus hazañas.
Pero había un "alguien" que lo favorecía, una misteriosa divinidad que le había concedido su gracia, el poder de hacer milagros, el poder de crear de la nada lo que deseara. Se había convertido, por lo tanto, en un "hacedor" que podía repetir el "fiat lux" con un gesto imperativo.
Al tener conciencia de esta fuerza, Simón se sintió asaltado por sentimientos opuestos. Tenía miedo y alegría al mismo tiempo. Una extraña mezcla de alegría y terror se agitó en su pecho y en sus pensamientos. Temía ese misterio suspendido sobre su cabeza, temía poseer ese don milagroso y, sin embargo, se sentía envanecido por el poder que ese "alguien" omnipotente parecía otorgarle.
Como confirmación de sus pensamientos, Chang apareció.
—Changirse, patrón.
—¿Me vas a dejar?
—Sí, patrón. Esto ya no es ilusionismo. Esto es otra cosa. Los dioses están enojados contigo.
—No me dejes, Chang, te necesito...
Pero Chang, obstinado, negó con la cabeza.
—Los dioses están enojados, patrón... Adiós.
Sin embargo, a pesar de todos los pensamientos de angustia que lo asaltaron, Simón se enorgullecía de saberse poseedor de ese extraño poder.
Ya no necesitaba trucos ni aparatos. Haría sus números a partir de entonces sin preparativos, incluso cuando el público creyera que existían.
¿Chang se había ido? ¿Y qué? Él solo podría ofrecer espectáculos cada vez más asombrosos y de auténtica magia.
Convencido de su poder sobrenatural, esperó la próxima función con verdadera impaciencia, y al entrar en escena tenía el rostro iluminado por una amplia sonrisa de triunfo. Haría maravillas. Bastaría con invocar a ese "alguien" para poblar el entorno de aves y animales curiosos.
Y así fue, de hecho. Hizo un simple gesto y en su mano aparecía una paloma, un conejo, un loro. El público aplaudió entre sorprendido y asustado. ¿Cuáles eran los trucos detrás de estos extraños actos de ilusionismo?
—Abre tu mano, señor —dijo el taumaturgo a un espectador muy gordo sentado en la primera fila.
El señor gordo abrió la mano vacía, y de repente, apareció en ella un loro grotesco que voló emitiendo chillidos agudos. El público estalló en risas y aplausos. El señor gordo prefirió levantarse de su silla y salir corriendo.
Simón estaba radiante. Los números salían con toda la perfección deseada, impecables, increíbles.
El acto siguiente era el más esperado de la noche: el de la guillotina. Una mujer se recostó junto al aparato, metiendo su cabeza bajo la cuchilla. Los preparativos se llevaron a cabo lentamente, como era de rigor, ante la nerviosa atención de los espectadores.
Con la mirada ebria de jactancia, Simón tiró de la cuerda que sostenía la cuchilla, y la cabeza de la mujer rodó por el suelo, mientras un grueso chorro de sangre brotaba de su cuello decapitado.
El espectáculo tenía una apariencia tan real que asustaba de verdad. El silencio era absoluto. El público observaba todo lo que ocurría con un mudo y contenido asombro, incluso mientras esperaba la resurrección de la víctima.
Después de unos momentos de tensa espera, estalló un aplauso ensordecedor que pareció llenar la sala con algo conciso y denso, la multitud aplaudía con entusiasmo, hasta que sus manos quedaron rojas. Simón levantó la cabeza que yacía en el suelo y la observó. El público seguía aplaudiendo, pero Simón no escuchaba nada. Estaba sordo a punto de enloquecer. Sentía que la sangre se congelaba en sus venas y que una espiral de angustia y terror se apoderaba de sus sensaciones. Sus manos sostenían el cráneo ensangrentado de la joven que se prestó al número... y no había magia posible. En vano invocaba al "alguien" omnipotente... ¿Dónde estaba esa oscura divinidad que le otorgaba el poder de la magia?
Frenético, se acercó al cuerpo inerte de la mujer. Quitó las correas que la sostenían y, ante el horror de todos los que presenciaban la escena, exhibió el cuerpo decapitado. Ya riendo como un loco, intentó torpemente volver a colocar la cabeza en los hombros. Tenía las manos manchadas de sangre, como un carnicero.
El público, comprendiendo que no había ilusionismo en eso, huyó aterrorizado, mientras Simón, ya al borde de la demencia, gritaba:
—No puede morir. Soy un mago
TOROTUMBO
Miguel Ángel Asturias
1
Ni los rumiantes ecos del retumbo frente a volcanes de crestería azafranada, ni el chasquido de la honda del huracán, señor del ímpetu, con las venas de fuera como todos los cazadores de águilas, ni el consentirse de las rocas, preñadas durante la tempestad, al parir piedras de rayo, ni el gemir de los ríos al salirse de cauce, oleosos, matricidas, nada comparable al grito de una pequeña porción de hueso y carne con piel humana frente al Diablo colgado de la nuca, de la enorme nuca, orejón, mofletudo, lustroso, los ojos encartuchados y saltándole de la boca de túnel dos dientes ferroviarios, blancos dientes de los ferrocarriles de la luna. Natividad Quintuche, criatura de siete años, morenita, pelo negro en trenzas de mujer, cerró los ojos al tiempo de gritar, perdida al fondo de un caserón y amenazada por el Diablo.
Mientras su tata Sabino Quintuche y su padrino Melchor Natayá, cerraban el trato interminable del alquiler de los disfraces, arreos, máscaras, armas y adornos necesarios en los convites, bailes y ceremonias de la Fiesta de Morenos, con un vejantón escurridizo, color de leche seca, vestido de negro ya vinagre, injertado con un salto de párpado, tic nervioso que involuntariamente le vestía y desnudaba el ojo zurdo, la pequeña Natividad Quintuche, so bandito los pies descalzos en los ladrillos, se deslizó a lo largo de una galería, ancho corredor cubierto del lado del patio, curioseando las flores de papel de plata, las hojas de trapo almidonado, las alas de hojalata de los ángeles, las palomas de cera y algodón, los candelabros, atriles, palmas de mártires, arcas, candeleras, santos envueltos en sábanas, ovejas de madera, vírgenes en nagüillas, todo oloroso a humedad e incienso, sin saber que en terminando aquel amago de cielo, se encontraría al Diablo.
Verlo, querer echar atrás, apenas resistía la atracción del inmenso muñeco que colgaba del techo, y gritar, todo uno sintió ella, pero no fue así, gritó cuando ya no estaban su padre ni su padrino y nadie le respondió… ni el Diablo, ni las máscaras de moros con bigotes de fuego, ni los mascarones de castellanos de ojos celestes y lingotes de oro rizado en barbas y melenas, ni las esculturas de ángeles adoradores de pinzadas risas en las rinconeras de los labios, ni las efigies de soldados romanos con la crueldad del alma en el cartón, ni las máscaras naranjas de los brujos, ni las acuosas penumbras rociadas por llamitas de fósforos con mirada animal, tanta araña escondían, polvo y oscuridad irrespirables, removidas a golpe seco por las aletas de su nariz que abría y cerraba al faltarle el aliento, estrangulársele el grito y quedar convulsa, asfixiada, los ojos de par en par abiertos, tanteando fondo en el hueco del silencio en que sentía más cerca de su piel, los ojos de las máscaras, fijos, fríos, condenados a cristal perpetuo, las manos fofas, enguantadas en dedos de trapo rosa, de los Gigantes del Corpus, los monos rodeados de pelos por todos lados, las brujas unidas con arrugas de tabaco tostado y, ya para agarrarla, fantasmas surgidos de vestimentas anegadas en sal negra, sal viuda del mar muerto como la sal con agua que le bajaba por la carita. Gritó, gritó más fuerte, más desesperadamente, aislarse, cegarse, ensordecerse, no sentir cerca los dientes, los ojos, las garras que la rodeaban, alejarse con sus chillidos, bien que siguiera clavada en el suelo frente al Diablo, gafa, oreándose sus primeras aguas menores y ya otras inundándola, cada vez más áfona, más sorda, más ciega, pero sin dejar de gritar. Mientras tuviera alientos y su padre y su padrino pudieran llegar en su auxilio, aquel borbotón de sus pulmones la salvaba de caer en manos de monstruos y enmascarados y de que la engullera, al quedar callada, el Diablo colgado frente a ella.
A sus gritos, botines rechinantes, manos lejos de las bocamangas, como si le hubieran crecido los brazos en el acudir, vino el señor que trataba con su padre y su padrino, a ver qué era aquel escándalo en su negocio, antesala de todas las solemnidades y, por lo tanto, digno del mayor respeto, y tan fuera de sí venía que no encontraba a quién estaban matando como en la Degollación de Herodes. Mas, a la vista de la pequeña, se calmó, deshizo los siete clavos de su entrecejo —molestia, desagrado, disgusto, enojo, bravencia, cólera, rabia—, y hasta llegó a sonreír, contento del hallazgo, ante la pequeña Natividad Quintuche que vestía como una mujercita hecha y derecha.
—Estanislao me llamo… —se acercó a decirle, hablándole como a un fetiche, con la voz apagada, casi sin sonido, y la tiró de la manecita para verla de cerca; qué sensación horrible de sus dedos prensiles, qué teclear el de su ojo chispante —. Estanislao me llamo… —le repitió, la había tomado del bracito y regaba sus pupilas de vidrio molido sobre aquel ser indefenso que a sollozos y tragos de lengua sin saliva, se pasaba el bocado del susto, sin que le volviera el alma al cuerpo. Era una mujercita en miniatura: sus trenzas, sus aretes, sus zoguillas, su calor de aceite tibio.
Se acuclilló para levantarse con ella en los brazos, apretujada la carita contra su mejilla quemante por la ortiga de la barba, apremio que hizo patalear a la pequeña que ya no sabía si aquel hombre era el alquilador de disfraces o uno de los muñecos que se la apropiaba para arrastrarla a una cueva y comérsela asada, si no la devoraba en seguida allí con todo y trapos.
Bajo su boca de viejo quedó la boquita de Natividad Quintuche. La quemazón de los hemorroides lo excitaba hasta hacerlo sudar fuego. La besuqueó las orejas, la lengüeteó la nuca, oliéndola como si ya se la fuera a comer, sin dejar de chistarle su gana de casto, de solterón, de híbrido.
Los ojos de la pequeña se abrieron inmensos, al sentir que se la llevaba, pero solo se desvió hacia un rincón oscuro en busca de un banco, en el que medio se sentó, así se sentaba siempre a causa de su enfermedad, apoyándosela en las rodillas sacudidas por un temblor de hilos de hamaca. Ahora ya la mordía, ya se la empezaba a comer, no sin hurgarle las piernecitas bajo la ropa, como si tanteara empezar a devorarla por allí. Natividad Quintuche no dudó que se la iba a comer viva cuando luchando por deshacerse de sus brazos quedó una de sus manecitas en el socabón de su boca, éste empezó como a mascársela. Gritó. Su única defensa. Gritó llamando a su padre y a su padrino. Un golpe y la amenaza de otros golpes la hicieron callar, hipaba, moqueaba, le dolían los dedos de aquel hombre andándole en el pechito desnudo, sin encontrar lo que buscaba. La pellizcó. La pellizcó más fuerte.
Hubiera querido levantarle la piel y formarle los senos a pellizcos. Los senos. Unos senitos duros. Pero ya sus manos huían de aquel pechito plano de criatura a refugiarse en el sexo sin vello, meado, caliente olor a orines que le quemó las narices con una llamarada de espinas secas, hasta hacerle latir más fuerte y más a prisa el corazón y volcarse en la complacencia de un remedo de viaje medido con los nudos de su respiración. Se desabrochó el chaleco para no ahogarse, esa insípida bragueta del sentimiento, y siguió desabrochándose, como si el chaleco se comunicara con el pantalón, mientras de la pequeña no quedaba sino la masa inconsciente de una mujercita con las trenzas deshechas y las ropas desgajadas. Una sombra avanzó maullante. Se hizo de lo primero que encontró a mano, una gubia, y la lanzó contra el animal. Pero éste esquivó el golpe.
Algún gato de la vecindad que desapareció sin ruido por un acolchado de cortinas y tarlatanas, igual que la sombra de un mal pensamiento que al deslizarse por aquella superficie de fingidas nubes, le hizo visible el mullido lecho adonde se lanzó con la niña, salivoso, palpitante, apoyado en las rodillas y los codos para no aplastar el cuerpecito perdido y encontrado, perdido y encontrado bajo los bruscos movimientos de su cuerpo, el sudor en los ojos, el pelo en la cara, los dientes en tas-tas de tullido que se muerde, que se queja, que patalea y queda exangüe, las piernas tatuadas de várices fuera de los pantalones, el corbatón negro en la nuca, las mangas de la camisa impidiéndole usar las manos para levantarse y el vertiginoso parpadeo de su ojo zurdo comunicando vida de cinematógrafo a las cosas inmóviles, al Diablo, a los mascarones… pero ya, ya le andaba por el cuerpo la pulsación de su reloj, el reloj de todos los días, el reloj de todas las horas seguía en su chaleco fiel como un perro encadenado con cadena de oro. Nada. No le había pasado nada. Intacto. Andando. Oyó golpes en la puerta de calle. Llamaban. A los aldabonazos se dio cuenta del cuerpecito triturado, sangrante, adherido a él en crispación de muerte. Todo volvía a ser tangible, sólido hasta los toquidos. Se deslizó hacia la puerta para espiar por el ojo de la llave quién llamaba con tanto apremio, y se encontró con el padre y el padrino de Natividad Quintuche. Se lamentaban de haber perdido a la pequeñita. No sabían dónde. La capital es tan grande.
Tocaron de nuevo y volvieron a tocar, cada vez más fuerte y con más apremio. Una vecina salió a la ventana de la casa de enfrente y les dijo de mal modo que no insistieran en sus toquidotes, porque el señor no estaba, ella lo había visto salir y que si querían hablar con él se sentaran en la grada del andén a esperarlo.
Al oír decir que había salido y que no estaba en su casa, el señor Estanislao se fue despegando de la puerta, poquito a poco, sin hacer ruido, y no respiró sino hasta sentirse seguro entre los disfraces buscando el más espantoso, un Diablo que parecía de carne cruda. Lo descolgó y echó sobre el cuerpecito inanimado. El mismo Diablo que asustó a la indiecita, cubría ahora la total palidez de sus orejitas adornadas con cuartillos de plata, el pechito desnudo con los restos de sus sartales de cuentas de vidrio y unos como dijes de jade color de perejil atados a sus mínimas muñecas sucias de sangre y sus trapitos empapados en agua de remolacha.
Precipitadamente se volvió a su cuarto. Poner orden en su persona era lo primero. En uno de los cajones, al cerrarlo, buscando ropa, se prensó una mano. Por poco se quiebra los dedos que se llevó instintivamente a la boca para chuparse el dolor. Conservaba en las uñas el olor de la pequeña. Sin zapatos, en medias para no hacer ruido, volvió de nuevo hasta la puerta. Miró por el ojo de la llave y allí estaban los compadres esperándolo, inmóviles, silenciosos, con los enormes bultos de las cosas que le habían alquilado. Por poco estornuda. Casi estornudó. Tuvo que llevarse la mano a la nariz, apretársela con todo y la boca y correr al cuarto. Eso le pasaba por andar sin zapatos. Se podía resfriar y los resfríos son las puertas de las pulmonías. Se dejó la camisa. Después de un estornudo es malo darse aire. Y solo tenía unos abollones en la pechera almidonada. ¿Temor? ¿A quién podía temer él? Siguió cepillándose la ropa.