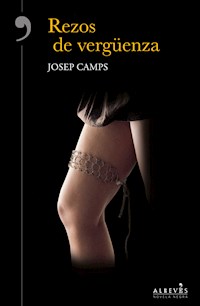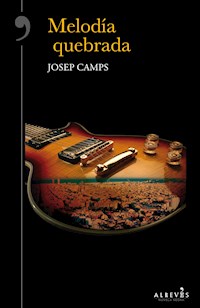
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
John Lennon dijo una vez que "lo que tiene de bueno el rock and roll, el auténtico, es que es real, y las cosas reales te llegan". Eutiquio Mercado, alias Tiki, es mosso d'esquadra, extoxicómano, fiel, incorruptible y real: tan real como el rock and roll, la música que más le apasiona y que define no solo su carácter, también su persona. Al sargento Mercado le encargan la investigación de la muerte de Guillermo Canals —un acaudalado empresario catalán con importantes conexiones políticas y sociales—, el mismo día en que le asignan como nueva compañera a Elvira Sangenís. El cadáver de Canals lo encuentran en extrañas circunstancias dentro de la sauna de su club de golf. Lo que en principio parecía un caso de asesinato más, acaba convirtiéndose en una descomunal y sorprendente trama de corrupción urbanística y nos plantea varias preguntas: ¿somos actores principales o meros observadores de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Somos simples marionetas del sistema? ¿El poder otorga derechos exclusivos? Ambientada en la Barcelona contemporánea, Melodía quebrada es un relato absorbente, formado por capítulos breves que enlazan de forma magistral. Los constantes ecos de rock and roll, la corrupción política y urbanística que envuelve a la sociedad de hoy en día y el singular perfil de Tiki cautivarán a los lectores del género noir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josep Camps
Josep Camps nació en Barcelona en 1964. Actualmente desarrolla su labor profesional en el mundo del marketing y las ventas. Está especializado en dirección de organizaciones comerciales y gestión de fuerzas de ventas de alto rendimiento.
Ha publicado el libro de ensayo El comercial. Claves imprescindibles para triunfar en la venta (Editorial ESIC, 2010). Melodía quebrada es su primera novela de ficción, la que inicia la saga del sargento Eutiquio Mercado.
John Lennon dijo una vez que «lo que tiene de bueno el rock and roll, el auténtico, es que es real, y las cosas reales te llegan». Eutiquio Mercado, alias Tiki, es mosso d’esquadra, extoxicómano, fiel, incorruptible y real: tan real como el rock and roll, la música que más le apasiona y que define no solo su carácter, también su persona.
Al sargento Mercado le encargan la investigación de la muerte de Guillermo Canals —un acaudalado empresario catalán con importantes conexiones políticas y sociales—, el mismo día en que le asignan como nueva compañera a Elvira Sangenís. El cadáver de Canals lo encuentran en extrañas circunstancias dentro de la sauna de su club de golf. Lo que en principio parecía un caso de asesinato más, acaba convirtiéndose en una descomunal y sorprendente trama de corrupción urbanística y nos plantea varias preguntas: ¿somos actores principales o meros observadores de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Somos simples marionetas del sistema? ¿El poder otorga derechos exclusivos?
Ambientada en la Barcelona contemporánea, Melodía quebrada es un relato absorbente, formado por capítulos breves que enlazan de forma magistral. Los constantes ecos de rock and roll, la corrupción política y urbanística que envuelve a la sociedad de hoy en día y el singular perfil de Tiki cautivarán a los lectores del género noir.
MELODÍA QUEBRADA
MELODÍA QUEBRADA
Josep Camps
Primera edición: junio de 2014
Publicado por: EDITORIAL ALREVÉS, S.L. Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a 08034 [email protected]
© Josep Camps, 2014 © de la presente edición, 2014, Editorial Alrevés, S.L. © Diseño: Mauro Bianco
ISBN digital: 978-84-15900-58-0 Código IBIC: FF DL B 12067-2014
Producción del ebook: booqlab.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Loving you isn’t the right thing to do How can I ever change things that I feel If I could maybe I’d give you my world How can I when you won’t take it from me
You can go your own way Go your own way You can call it another lonely day You can go your own way Go your own way
LINDSEY BUCKINGHAM
Yes, how many times must a man look up Before he can really see the sky? Yes, how many ears must one man have Before he can hear people cry? Yes, how many deaths will it take till he knows That too many people have died? The answer my friend is blowin’ in the wind The answer is blowin’ in the wind.
BOB DYLAN
Riders on the storm Riders on the storm Into this house we’re born Into this world we’re thrown Like a dog without a bone An actor out alone Riders on the storm
JIM MORRISON
PREFACIO
El anciano yacía inerte en el suelo de la sauna. Estaba desnudo y su cuerpo se encontraba todavía húmedo. La pelota de golf en su boca dibujaba una imagen ridícula, casi grotesca. El hombre era de carne flácida y blanca, sin apenas vello en el cuerpo. No debía de medir más de un metro sesenta. Se encontraba tendido boca arriba con la cara ladeada a su derecha y mostraba un gran hematoma en la frente. Sus ojos, muy abiertos, revelaban una gran desesperación. Parecía evidente que el viejo no había tenido una muerte plácida.
Aunque había pasado algo más de una hora desde que la mujer de la limpieza encontrara el cadáver, en el lugar aún reinaba una humedad sofocante. Salí a tomar el aire y encendí un cigarrillo. El sexto de la mañana. Tal vez el séptimo.
Habían asesinado a un hombre, quién sabe por qué. Alguien que tenía un pasado. Quizás tuviera mujer e hijos que lo lloraran. O quizás no. No lo conocía de nada, pero por un instante no pude dejar de apiadarme de él. Por muy mal que lo hubiera hecho, aun en el caso de que hubiera sido así, no se merecía un final como ese. Ni él ni nadie.
A pesar de que estuviera acostumbrado a convivir con ello, me continuaba impresionando la muerte de un semejante. Era algo que no había conseguido superar con los años. Quizás para un buen policía no era el mejor de los sentimientos. O es que probablemente yo no era un buen policía. En cualquier caso, allí estaba yo, un triste sargento de policía de los Mossos d’Esquadra encargado de averiguar quién había acabado con la vida del anciano.
Era una desapacible mañana de un domingo cualquiera de otoño. El cielo aparecía cerrado por densas nubes negras que auguraban tormenta inminente y una leve neblina se cernía sobre el lugar. Un día de esos en los que uno se quedaría en la cama, sin más que hacer que sumirse en su propia melancolía.
De repente comenzó a llover con fuerza y un gratificante olor a tierra mojada me llenó los pulmones. En unos segundos, grandes gotas de agua repiquetearon en el suelo formando caprichosas figuras. Un escalofrío me sacudió el cuerpo de arriba abajo. En aquel instante no pude evitar recordar «Riders on the Storm», aquella inquietante pieza que compusieran The Doors pocos meses antes de la muerte de Jim Morrison.
CAPÍTULO 1
Apenas una hora antes, hacia las diez de la mañana, me había llamado el subinspector Carlos Carreras, mi inmediato superior en el Cuerpo. Su voz había sonado, como casi siempre, desagradable.
—Mercado, hoy tienes trabajo —me había dicho.
Me había ordenado que fuera inmediatamente al Club de Golf Collserola, cerca de Sant Cugat, donde se acababa de producir un homicidio. Antes de darme una ducha fría para despejarme y tomarme un café muy corto, había fumado un cigarrillo. El primero del día. Después, había cogido un par de galletas reblandecidas que hacía días que rondaban por la cocina y había salido disparado a coger el coche. El domingo se había estropeado.
Al acabar de apurar el cigarrillo y tomar un poco de aire, volví de nuevo a la sauna en busca de cualquier detalle que pudiera ser de interés. Todavía martilleaban en mi cabeza las notas plomizas y absorbentes de la guitarra de Robby Krieger rasgando «Riders on the Storm», cuando una mano firme se posó sobre mi hombro:
—Buenos días, sargento Mercado —dijo alguien a mi espalda—. Me han dicho que usted está al mando del operativo. Soy el agente Camacho, para servirle.
—Gracias, agente —respondí de manera automática—. ¿Quién es el muerto?
—Es Guillermo Canals, dueño del club. La mujer de la limpieza se lo ha encontrado muerto hará un par de horas. Cuando hemos llegado aquí estaban los del SEM intentando reanimarlo, pero no han tenido éxito. Creen que ha muerto por ahogamiento. Hemos acordonado la zona y le estábamos esperando a usted. ¿Qué hacemos, sargento?
—De momento, nada —contesté—. Cierren el paso a todo individuo que no sea personal sanitario o de la policía, y no toquen el cuerpo. Hemos de esperar a la autoridad judicial para que levante el cadáver. ¿Dónde está la mujer de la limpieza?
—En las oficinas, en la planta de abajo, con la gerente del club y un agente del Cuerpo. Hoy es un día de mucho movimiento. Se celebra el torneo anual de golf que lleva el nombre del fallecido. Hay muchos famosos de la crónica rosa, políticos y deportistas. También he visto una unidad móvil de la televisión autonómica.
—Acompáñeme a las oficinas, agente —ordené.
Salí de la sauna con el agente Camacho. El lugar era un espacio rectangular amplio. Por dentro estaba forrada íntegramente de madera. Debía de tener no menos de cuatro metros de ancho por seis de profundidad. A ambos lados estaban dispuestos dos bancos a diferentes alturas y al fondo se encontraba la estufa eléctrica cubierta de piedras. La puerta, de madera, estaba coronada por un generoso ojo de buey a modo de singular mirilla. Por fuera, las paredes estaban revestidas en piedra natural. La sauna estaba ubicada dentro del gimnasio del fallecido, una gran sala con todo tipo de modernos aparatos de entrenamiento.
Llegamos a las oficinas del club, donde se encontraba la mujer de la limpieza. Vestía una pulida bata azul cielo en cuyo bolsillo superior llevaba bordado el nombre de una empresa de limpieza. Era menuda y estaba hecha un manojo de nervios.
—Juana, le presento al sargento Mercado —dijo Camacho.
—Mucho gusto, señor —contestó la mujer, que parecía a punto de llorar.
—Tranquilícese, Juana —intenté apaciguar—. Cuénteme lo que ha pasado.
—Verá, como cada día, cuando la señora Victoria me lo ha ordenado, he subido a limpiar las dependencias privadas de don Guillermo...
—¿Quién es la señora Victoria? —interrumpí.
—Victoria del Río es la gerente del club —respondió el agente.
—¿Y dónde está ahora?
—Ha tenido un ataque de ansiedad y los del SEM le han dado un tranquilizante para que se calmara —contestó—. Está en su despacho. ¿Quiere que vaya a buscarla, señor?
—No, déjela descansar. Ya hablaremos luego con ella. Perdone, Juana —dije dirigiéndome de nuevo a la mujer de la limpieza—. Me decía que la señora Victoria le había ordenado ir a limpiar las dependencias del señor Canals.
—Sí —afirmó—. Cuando entré en el gimnasio, vi que la puerta de la sauna estaba cerrada. Me extrañó, porque si no está el señor Canals, la puerta siempre está abierta. Y cuando él está en la sauna yo no entro en el gimnasio, por supuesto. No sabía qué hacer, pero al final me decidí a abrir la puerta, no fuera que el señor se la hubiera dejado cerrada por descuido. Y cuando la abrí… Por Dios, ¿quién ha podido cometer semejante disparate?
La mujer se puso las manos en la cara y se echó a llorar con desconsuelo.
—Camacho —ordené—. Ocúpese de la mujer.
—¡El gran Eutiquio Mercado! —tronó de repente una voz detrás de mí. —Era Eduardo Roca, cabo de la Policía Científica, que entraba por la puerta de las oficinas—. ¿Qué haces aquí? —preguntó.
—Ya ves, me han encargado del asunto —contesté de mal humor—. Adiós domingo.
—Pues estamos igual. El domingo a la mierda. Qué se le va a hacer. Venga, llévame al lugar de los hechos y terminemos pronto. Hoy como en casa de los suegros, y como no llegue puntual mi mujer me la va a liar.
Subimos de nuevo a la sauna. Roca y su equipo iniciaron un minucioso trabajo, peinando palmo a palmo toda la estancia, buscando cualquier pista que pudiera ser de interés, a la vez que examinaban detenidamente el cadáver de Guillermo Canals. Mientras tanto, volví otra vez a las oficinas y mandé a Camacho que fuera en busca de la gerente.
Victoria del Río era una mujer todavía joven. Aunque no era especialmente hermosa, tenía unas facciones agradables. Vestía un elegante y caro traje de chaqueta de color marrón claro y en su muñeca derecha llevaba un vistoso Rolex deportivo de gran tamaño. Camacho nos presentó.
—Usted dirá, sargento —dijo dándome la mano con firmeza.
—Me gustaría que me contara lo que ha sucedido esta mañana hasta que se han encontrado el cadáver del señor Canals.
—La verdad es que ha sido una mañana muy movida —respondió—. Hoy se celebra el torneo de golf benéfico que cada año organizaba don Guillermo. Habrá oído hablar de él.
—Pues no —reconocí—. Explíqueme, por favor.
—Don Guillermo era un apasionado del golf y siempre tuvo una gran sensibilidad para ayudar a los más desfavorecidos, por lo que hace cinco años decidió crear un torneo que reuniera a famosos de diferentes ámbitos con la finalidad de recaudar un dinero que fuera a parar cada año a una ONG distinta.
—Muy loable —contesté.
—Pues sí, la verdad. Don Guillermo consideraba que estaba en deuda con una sociedad que le había permitido llegar a ser lo que era, y era la manera que tenía de agradecérselo. Este año, entre las inscripciones de los participantes, las colaboraciones de diferentes marcas comerciales y la generosa aportación de don Guillermo, hemos recaudado cerca de trescientos mil euros.
—Una cifra respetable —contesté—. Cuénteme ahora qué ha pasado esta mañana.
—A las siete de la mañana yo ya estaba aquí cuidando de que no faltara ningún detalle. Después han ido llegando los participantes. Calculo que sobre las nueve don Guillermo, sus hijos y algunos invitados han realizado una visita por las dependencias del club, que, por cierto, acabamos de reformar hace apenas unos meses. Después ya no he vuelto a ver a don Guillermo.
—Ha hablado de los hijos de Guillermo Canals —dije—. ¿Dónde están?
—Estarán por ahí. Cuando hemos encontrado el cadáver de don Guillermo, no sabía si avisarlos o esperar a que vinieran ustedes. No sé si he hecho lo correcto.
—Esté tranquila, ha hecho bien. ¿Los puede ir a buscar?
—Ahora mismo.
Mientras la mujer iba en busca de los hijos del muerto, subí de nuevo a la sauna a ver cómo les iban las cosas a Roca y su gente.
—¿Qué tal, Roca? —pregunté.
—Todavía nos queda un rato. Pero ya te avanzo que poca cosa podremos encontrar. Por aquí parece que haya pasado una manada de leones. Hay pelos y huellas por todas partes.
—¿Y el cuerpo?
—Estamos en ello, pero el tipo que ha hecho la faena se ocupó de limpiar bien la pelotita de golf. No ha dejado ninguna huella.
—¿El hematoma en la frente? —pregunté.
—Quizás se haya dado un golpe al caerse al suelo —contestó Roca—. No sé. Esperemos a que el forense haga su trabajo. A priori, parece que murió asfixiado por la pelota. Qué forma más terrible de morir, ¿verdad?
—Sin duda —afirmé.
—Pero no descartemos otros supuestos —dijo Roca—. ¿Sabes quién era Canals?
—Por lo que veo, un hombre rico.
—¿Rico, dices? Te quedas corto, Mercado. Guillermo Canals debe de ser uno de los tíos con más pasta del país. Y este caso no es uno cualquiera, te lo aseguro. Te ha caído un buen marrón, amigo.
En ese momento, unos gritos de mujer provenientes de la planta inferior interrumpieron la conversación.
—¡Quiero ver a mi padre! Y me da igual que usted me lo prohíba. Voy a subir, le guste o no.
Me asomé a la escalera y vi a Camacho protegiéndose como podía de los empujones de una mujer alta y rubia que subía por las escaleras a todo trapo.
—Camacho, déjela pasar —ordené.
Cuando la mujer llegó a mi altura, resoplaba con fuerza.
—Señora, soy el sargento Mercado y…
—Mucho gusto, policía —interrumpió, amenazante—, pero o me deja pasar a ver a mi padre inmediatamente o le aseguro que se va a arrepentir el resto de sus días.
—Muy bien —cedí—. Pero le advierto que lo que va a ver no es muy agradable.
—Me importa una mierda. ¡Apártese!
Seguí a la hija de Canals hasta el interior de la sauna. Cuando cruzó el umbral de la puerta, la mujer se paró y por un momento pareció que perdía el equilibrio. Se apoyó en mi brazo, mientras agachaba la cabeza y unas tímidas lágrimas aparecían en sus blancas mejillas.
—Pero ¿qué han hecho con mi padre? —sollozó.
Se arrodilló junto al anciano. Le cogió la mano y se la acercó a su mejilla. Roca hizo ademán de detenerla, pero le indiqué con una seña que no intercediera. Después de un par de minutos contemplándola en silencio, me acerqué a ella y, suavemente, la cogí para llevármela de allí. En ese momento apareció Victoria del Río y se abrazó a la hija de Canals.
—Vicky —le dijo—. Ve a buscar a mi hermano, lo necesito.
—Ahora mismo voy —contestó—. Ven, vamos al despacho de tu padre. Allí estarás más tranquila.
La hija de Canals se estaba secando las lágrimas, cuando se giró y se dirigió a mí.
—Soy Heidi Canals. Siento haber sido tan maleducada.
—Descuide. Ya sé que ahora no es el momento, pero me gustaría hablar con usted cuando pueda. Le dejo mi tarjeta.
Heidi Canals cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo del pantalón. Mientras se marchaba hacia el despacho de su padre con la gerente, la observé con detenimiento. Alta y rubia, era una mujer elegante y muy bella. De complexión delgada, mostraba una figura exquisitamente proporcionada. Un ceñido polo de color rosa y unos pantalones de pinzas blancos realzaban unas caderas prominentes, que no exageradas.
En ese instante, Roca salía con la gente de su equipo.
—Ya hemos terminado por hoy —dijo.
—¿Algo a destacar?
—Lo que te dije antes. Será complicado sacar conclusiones claras. Mañana tenemos que volver. Hay que tomar muestras de ADN de todo el personal del club para compararlas con las que hemos recogido hoy. Así sabremos si alguno de ellos estuvo en la sauna la mañana de ayer. Igual suena la flauta.
—O igual no.
Con el tiempo, me había ido acostumbrando a pensar que el camino más difícil siempre era el bueno. Era una manera como otra de evitar decepciones.
Pensé que por ese día bastaba. Aunque el domingo se había ido al carajo, al menos podría aprovechar la tarde para hacer algo de provecho. O simplemente para tirarme en el sofá y pasar el resto del día escuchando rock and roll. Me fui detrás de Roca y su gente. El lunes sería otro día.
Al pasar por delante del que supuse había sido el despacho de Canals, observé que la puerta estaba entreabierta. Terminé de abrirla con cuidado y vi a Heidi Canals sentada, cabizbaja, en una silla. Estaba absorta mirando una foto que tenía entre las manos. Inmediatamente se dio cuenta de que la estaban observando. Levantó la cabeza y unos preciosos ojos de color azul intenso me miraron fijamente.
—Sargento, el hijo de puta que haya hecho esto lo pagará, se lo aseguro.
—No se preocupe, señora —contesté—. Nos encargaremos de que la justicia haga su trabajo.
—Más le vale. Pienso mover cielo y tierra para que quien haya sido pague por ello. Con su colaboración o sin ella —retó, amenazante.
—Entiendo su dolor —contesté.
Decidí retirarme para no molestarla más, pero en el instante en que me daba media vuelta para marcharme, apareció Victoria del Río en tromba. Jadeante, tragó saliva un par de veces mientras se reponía. Después, balbuceó:
—Heidi, tu hermano Christian ha desaparecido.
CAPÍTULO 2
El fallecimiento de Guillermo Canals supuso un acontecimiento informativo de primer orden. A primera hora de la tarde del mismo domingo, algunas páginas web de noticias ya daban el parte de su muerte, y por la noche las televisiones locales y autonómicas le dedicaron amplios espacios informativos. Al parecer, era un personaje muy querido y admirado en círculos sociales y políticos por sus generosas aportaciones a causas solidarias. Hablaban de él como un hombre hecho a sí mismo, que había sido capaz de crear un imperio de la nada. Incluso el mismo presidente de la Generalitat había tenido unas palabras de recuerdo para Canals en la inauguración de una escuela municipal de una población del Baix Llobregat.
Por lo que a mí concernía, no podía estar más de acuerdo con Roca: me había caído un buen marrón. Si el muerto hubiera sido cualquier desheredado, la noticia de su muerte apenas habría ocupado, en el mejor de los casos, una breve reseña en algún periódico local y hubiera podido trabajar con la tranquilidad necesaria, alejado de los focos de los medios. Pero Guillermo Canals era una celebridad y su muerte seguiría siendo noticia de primera fila durante muchas semanas, con lo que ya podía irme mentalizando de que tendría que trabajar con presión añadida. Para mí, lo único bueno del caso es que podría disponer de todos los medios que considerara necesarios para llevar a buen puerto la investigación.
Al día siguiente llegué al trabajo cuando aún no había amanecido. La Central, como coloquialmente se le llamaba al Complex Central Egara, albergaba los servicios centrales de la Policía de Catalunya. Cuando llegué a mi mesa de trabajo, el subinspector Carreras estaba encerrado en su despacho. Me llamó. Se le notaba nervioso.
—Buenos días, subinspector —saludé al entrar.
—Mercado, necesito que resuelvas el caso ya mismo. ¿Has oído?
—Pero ¿la investigación no deberían llevarla los de la Región Policial Metropolitana Norte? —pregunté.
—Debería, pero no será —contestó secamente—. Es un caso de máxima prioridad y alguien de arriba ha decidido que se encargara del asunto la División de Investigación Criminal.
—O sea, nosotros.
—Exactamente, Mercado.
Carlos Carreras era un tipo de complexión fuerte. Casi tan ancho como alto, su aspecto recordaba al de un forzudo leñador de los bosques del norte. Pasaba holgadamente de los cincuenta y había ingresado en el Cuerpo algún tiempo después de mí. Era un hombre taciturno. Siempre estaba de mal humor. Una de esas personas que parece que nunca terminan de sentirse a gusto en el mundo donde viven. Pero un día entendí el porqué: habíamos terminado un exhaustivo interrogatorio a un sospechoso de violar y asesinar a una joven. El tipo era un convicto por violación que había salido de permiso de fin de semana, y no se le había ocurrido nada mejor que seguir a la joven hasta su casa. La había violado en el portal de la vivienda y después le había asestado un navajazo mortal en el corazón. Al salir de la sala de interrogatorios, observé que Carreras tenía lágrimas en los ojos.
—¿Le sucede algo, subinspector?
—Nada, Mercado. He recordado algo.
—Venga conmigo a tomar el aire, le sentará bien.
Me lo llevé a dar una vuelta por los alrededores de La Central. Anduvimos un rato en silencio hasta que Carreras se detuvo y, todavía con lágrimas en los ojos, me dijo:
—¿Sabes? Mi hija tenía la edad de esa muchacha cuando murió. —Me quedé de piedra. No llegaba a concebir algo más duro que la pérdida de un hijo. No supe qué responder—. Su madre y yo hacía unos meses que acabábamos de separarnos. Mi mujer tenía problemas muy serios con el alcohol y llegó un punto en que la convivencia se hizo insoportable. Una noche de un día como hoy, mi exmujer y mi hija fueron a cenar juntas. Al salir, llovía a cántaros y mi hija le dijo a su madre que esperaran a que amainara la tormenta para coger el coche, pero no le hizo caso. —Carreras paró un instante. Tragó saliva—. Apenas habían recorrido trescientos metros desde que salieron del restaurante —siguió—, cuando el coche en el que viajaban se estampó contra el muro de una casa. Ambas perecieron al instante. Mi exmujer triplicaba la tasa de alcoholemia permitida por ley. Ahora han pasado ya quince años, pero te aseguro que no hay noche ni día en que no me acuerde de mi hija. Ahora tendría veintinueve años. Quizás se hubiera casado y tuviera hijos. Le gustaban mucho los niños, ¿sabes?
—Lo lamento mucho, subinspector —atiné a decir.
—No te preocupes. Tengo claro que es algo con lo que he de cargar de por vida. Dicen que nunca se supera la muerte de un hijo, pero que te acostumbras a convivir con ello, aunque yo todavía no lo he conseguido.
—Ha de ser duro.
—Sí, lo es. Te agradezco el interés, Mercado.
Desde aquel día, miré a Carreras de otra manera. Seguía siendo el mismo de siempre, huraño y desagradable, pero para mí había pasado a ser un pobre hombre que viviría el resto de sus días con una insoportable carga a sus espaldas. Y eso era algo que merecía mi más profundo respeto.
—Otra cosa, Mercado —dijo Carreras, siguiendo con la conversación.
—Diga, jefe.
—Tienes una nueva compañera que sustituye al cabo Albertí. El hombre tardará un tiempo todavía en poder incorporarse al servicio.
Me acordé del pobre Albertí. La mala suerte quiso que lo atropellara un coche patrulla del Cuerpo cuando estaba paseando tranquilamente con su mujer y sus hijos un domingo por la mañana, en pleno barrio de la Barceloneta. Se había roto la cadera y un brazo, así que tardaría bastantes meses en poder volver a hacer vida normal.
—¿Una compañera? —pregunté—. Me puedo arreglar solo mientras Albertí no se recupere.
Hacía años que trabajaba con Quim Albertí. A pesar de que al principio las relaciones con él no habían resultado fáciles, con el tiempo habíamos aprendido a crear un espacio de convivencia común en el cual me sentía cómodo. Nunca me había resultado fácil cohabitar demasiadas horas con los compañeros del Cuerpo y pensar que tenía que volver a empezar de cero con alguien nuevo me generaba una pereza absoluta.
—La agente Sangenís se acaba de incorporar al Cuerpo y necesito que esté al lado de un veterano como tú —respondió Carreras.
—Ya, pero yo no necesito a nadie —insistí.
—Mercado, la decisión está tomada. Ven conmigo.
Seguí a Carreras fuera de su despacho, en dirección a una joven que estaba esperando disciplinadamente junto a mi mesa de trabajo. Era una muchacha de unos veintitantos años, pelirroja y delgada. Lucía unas discretas gafas de pasta que le daban un toque desenfadado a su rostro. El pelo, ensortijado, lo llevaba sujeto en una cola.
—Elvira Sangenís, te presento al sargento Eutiquio Mercado —dijo Carreras—. A partir de hoy, tu mentor en el Cuerpo. Espero, Mercado, que hagas de la agente Sangenís una gran profesional.
—¡Eutiquio Mercado! —exclamó la joven con los ojos muy abiertos—. ¿El sargento Eutiquio Mercado de la academia?
—Sí, agente —contestó rápidamente Carreras—, pero no te creas todo lo que dicen de él. Es mucho más normal de lo que parece.
—Sargento, en la academia estudiábamos sus casos. No me puedo creer que vaya a trabajar con usted. Es un honor que…
—Venga, venga —cortó Carreras en seco—. No le des más bombo al sargento, que al final se lo va a creer. Ahora, a trabajar. La agente Sangenís se sentará en la mesa contigua a la tuya.
—Sí, señor —contesté, sumiso.
Me senté en mi mesa de trabajo. La joven seguía mirándome como si no creyera lo que tenía delante. Por un momento me sentí el tipo más ridículo del planeta. Intenté pensar en positivo, que buena falta me hacía. No tenía suficiente con el marrón del caso Canals, que encima me tocaba ahora hacer de niñera de la joven agente. No estábamos empezando bien el día, pero era lo que había y por mucho que quisiera no iba a cambiar la situación. Así que, después de respirar hondamente, me dirigí, con el mejor de mis propósitos, a la joven:
—Te llamas Elvira, ¿verdad?
—Sí, señor. Elvira Sangenís.
—En primer lugar te agradecería que no me llamaras ni señor, ni sargento. Puedes llamarme Tiki o Mercado, lo que más te guste. A mí me da igual. También has de saber que, como decía antes el subinspector Carreras, la imagen que te han dado de mí en la academia no es la más acertada. No soy más que un simple sargento solterón que lleva un montón de años en el Cuerpo. Hace tiempo que cumplí los cuarenta y tengo la mala costumbre de afeitarme solo una vez por semana, algo que irrita sobremanera al jefe. En ocasiones puedo llegar a ser de lo más insoportable, pero espero que no me lo tengas demasiado en cuenta; en el fondo soy buena persona. Eso sí, tengo muchas manías y trabajar a mi lado no es fácil. Mis métodos, en ocasiones, no son los más ortodoxos, pero a mí me funcionan. ¿Entendido, agente?
—No hay problema, Tiki. Si te parece, yo también preferiría que me llamaras Elvira. Me sentiré más cómoda.
—Muy bien —contesté—. Ahora empieza por contarme qué hace una joven como tú metida a policía.
—Verás, tanto mi padre como mi tío son policías municipales en Malgrat de Mar. Mi abuelo paterno también lo fue. Y todo eso supongo que se pega. Antes de ingresar en el Cuerpo me diplomé en Enfermería, pero después de trabajar unos meses haciendo suplencias en un hospital de Mataró, me di cuenta de que aquello no iba conmigo, así que decidí presentarme a las oposiciones para poder llegar a ser mosso d’esquadra. Y aquí estoy, con muchas ganas de que llegara este día.
—Muy bien, Elvira. Creo que te has equivocado, pero eso es algo que ya irás descubriendo por ti misma. Ahora vamos a trabajar. No sé si te habrás enterado de que ayer se cargaron a Guillermo Canals, un adinerado empresario.
—Sí, lo vi en las noticias.
—Pues necesito que redactes un informe pormenorizado del difunto: lugar y fecha de nacimiento, vínculos familiares, amistades, historial empresarial… Todo. ¿Entendido?
—Perfectamente, Tiki.
Me fui a tomar un café y a fumar un par de cigarrillos mientras dejaba a la joven agente trabajando. Alguien había decidido acabar con la vida de un anciano. Quizás había sido por dinero o quizás por venganza. También era posible que hubiera sido por celos. Qué más daba. Un hombre había muerto asesinado y eso era algo que siempre me causaba pesar.
CAPÍTULO 3
Elvira había hecho un buen trabajo con el informe de Canals. En media mañana había reunido una gran cantidad de información que me ayudaría a conocer mejor al fallecido. Había nacido en 1928 en Alòs de Balaguer. Huérfano de madre a los dos años, su padre emigró a Alemania a trabajar y jamás volvió. Canals quedó entonces bajo la batuta de su abuela materna hasta que se fue del pueblo con apenas dieciséis años en busca de fortuna. Ni su abuela ni nadie del lugar supieron más de él hasta que, cincuenta años más tarde, el hombre volvió al pueblo convertido en un potentado. Su abuela había fallecido muchos años atrás y no tenía más familia. El hombre, entonces, compró el castillo derruido que había en el pueblo y lo convirtió en una fantástica mansión para uso y disfrute propio. Respecto al período de tiempo transcurrido entre su marcha de Alòs de Balaguer y su vuelta había diversas teorías. Se sabía con certeza que a principios de la década de los setenta había tenido una intensa actividad como promotor inmobiliario en Mallorca y que a finales de los ochenta había recalado en Barcelona, lugar donde había comprado un palacete en la avenida del Tibidabo. En Barcelona había continuado su actividad promotora ligada al sector del ladrillo, pero también había invertido en otros sectores económicos. En el 2001 había creado la sociedad Canals Corporation, que aglutinaba todas sus actividades empresariales.
El punto oscuro de la historia era el período comprendido entre mediados de los cuarenta y principios de los setenta. No había rastro de dónde se había metido Canals en ese lapso de tiempo. Lo único que se sabía es que había partido de Alòs de Balaguer con dieciséis años, sin un duro en el bolsillo, y había aparecido en Mallorca casi treinta años más tarde ya rico, muy rico. Quizás la teoría más plausible era la que suponía que se había marchado a Brasil, donde habría amasado una fabulosa fortuna de la cual se desconocía su origen.
Guillermo Canals se había casado en 1972 con Unna von Reiniger, hija de un barón alemán venido a menos, y tenía dos hijos, Heidi y Christian. No se le conocía más familia.
Respecto al patrimonio que dejaba el viejo, se estimaba que debía de rondar los cuatro mil millones de euros, lo que lo situaba como uno de los ciudadanos españoles más ricos.
Mientras realizaban la autopsia a Guillermo Canals y la Policía Científica acababa de redactar su informe, decidí ir de nuevo al club de golf. Le dije a Elvira que me acompañara.
El club de golf de Canals estaba situado justo a la salida de Sant Cugat, en pleno parque natural de Collserola, un espacio protegido de más de ocho mil hectáreas, auténtico pulmón de todas las poblaciones desperdigadas a su alrededor, Barcelona incluida. Estaba rigurosamente prohibido construir allí. Me pregunté cómo se las habría ingeniado Canals para que le dejaran construir su campo de golf. Nada limpio, supuse.
Para llegar al local social del club hacía falta conducir durante un par de kilómetros por la carretera de la Arrabassada en dirección Barcelona y tomar el desvío que señalizaba el camino del club. Una revirada y estrecha carretera particular transportaba al conductor hasta lo alto de una loma, desde la cual se divisaban imponentes vistas de la comarca del Vallès.
El club estaba, ese día, cerrado en señal de duelo por la muerte de su propietario y apenas se hallaban en el aparcamiento media docena de utilitarios, que contrastaban con el auténtico arsenal de coches de lujo que había visto el día anterior. Preguntamos por Victoria del Río en la recepción del club.
—Está en el campo de prácticas. Al salir, giren a la izquierda y lo verán al fondo, a unos cien metros —nos orientó amablemente la joven recepcionista.
Cuando llegamos allí, la gerente estaba dando instrucciones a una media docena de operarios. Esperamos educadamente unos minutos hasta que la mujer terminó. Se dirigió a nosotros con cordialidad.
—¿Qué le trae por aquí, sargento?
—Le presento a la agente Sangenís, que colabora conmigo en la investigación. Nos gustaría hablar con usted tranquilamente.
—¿Soy sospechosa de algo?
—Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario —contesté con amabilidad—. Y usted no es una excepción.
—No me tranquiliza en exceso, sargento.
—No se preocupe. Tan solo nos gustaría conocer más en detalle cómo era el señor Canals.
—Sin problema —respondió—. Si les parece, podemos hablar mientras doy un vistazo a los hoyos. Ayer, con la competición, quedarían todos bastante deteriorados y hará falta arreglarlos. Los búnkeres deben de estar hechos polvo.
—Con mucho gusto la acompañaremos —dije—. Quería empezar por preguntarle cómo conoció al señor Canals.
—Hace doce años que trabajo aquí. Aunque soy economista de formación, me diplomé en gestión de instalaciones deportivas mientras estuve viviendo en Estados Unidos. Mi exmarido, que trabajaba entonces en IBM, estuvo destinado allí por trabajo durante cuatro años. Como yo no tenía trabajo ni me apetecía quedarme en casa consumiéndome, pensé que era una buena opción aprovechar el tiempo estudiando algo. Al volver, sin saber muy bien qué rumbo profesional tomar, me salió, a través de un conocido de mi marido, la oportunidad de llevar la dirección adjunta del Real Club de Tenis Barcelona. Allí estuve un par de años hasta que don Guillermo me ofreció el puesto de gerente aquí. La verdad es que siempre le he estado muy agradecida por ello.
—¿Cómo era el señor Canals en el trabajo?
—Era un hombre que dejaba hacer. Únicamente me llamaba una vez al mes para que lo informara de la evolución de la gestión del club. Tenía sus rarezas, como todo el mundo. Lo que no entiendo es que alguien haya podido matarlo. Además, de la manera en que lo hizo. Todavía no me lo puedo creer, es horrible.
—Pues sí —contesté—. Alguien se ensañó con él.
—¿Es cierto que el señor Canals murió ahogado con una pelota de golf? —preguntó la gerente, con cara de angustia.
—No se sabe aún. Estamos a la espera de los resultados forenses.
—¿Qué nos puede contar de su familia? —preguntó Elvira, que había permanecido en silencio hasta entonces.
—A su mujer, la señora Unna, no la conocía mucho. Apenas venía por el club. Diría que cada uno hacía su vida. En cambio, Heidi era la niña de los ojos de su padre. Como ya vio ayer, es una mujer de carácter fuerte. Trabaja con su padre, pero no sé exactamente en qué. Vive en una masía, en el Montseny.
—¿Y el hijo? —pregunté.
—Christian es un pobre chico. Un poco alocado. Ahora mismo diría que no trabaja. Tiempo atrás creo que sí que había estado en alguna de las empresas de su padre, pero nunca se habían llevado especialmente bien. Con don Guillermo siempre ha tenido una relación muy distante. Creo que su padre jamás aceptó lo suyo.
—¿Lo suyo? —inquirí.
—Christian Canals es homosexual.
—¿Tiene idea de dónde podemos encontrarlo?
—Prueben en su casa. Vive en la casa paterna. Quizás también puedan encontrarlo por la zona del Gayxample de Barcelona. Tengo entendido que va mucho por allí.
Seguimos paseando con Victoria del Río por el camino que bordeaba los hoyos del campo de golf.
—Victoria —seguí—, cuéntenos un día cualquiera del señor Canals en el club.
—Don Guillermo era un hombre muy estricto en sus costumbres. Venía al club todos los días. Llegaba a las ocho, hacía media hora de ejercicio en su gimnasio privado y tres días a la semana se tomaba su sauna. Hacía años que los médicos le habían aconsejado tomar baños de vapor para combatir la artritis. Entre nueve y nueve y media se iba a desayunar y después, aunque no siempre, jugaba algunos hoyos. Era un hombre muy vital.
—Tendremos que hablar con todos los empleados del club —dije.
—Claro, no hay problema. ¿Cuándo quieren hacerlo?
—Pues si puede ser hoy, mejor que mañana.
—Muy bien. Pueden utilizar mi despacho si quieren.
Después de casi tres horas entrevistando al personal del club, apenas recogimos alguna información que pudiera ser de utilidad. Todos coincidían en la consternación que sentían por la muerte de Canals. Según habían dicho algunos, el hombre era un encanto de persona y pagaba buenos sueldos. Cuando terminamos, Victoria del Río nos preguntó cómo había ido.
—Pues la verdad es que no hemos obtenido nada que fuera interesante —contesté.
—No sé si saben que mañana entierran al señor —dijo la gerente.
—¿Dónde?
—En el tanatorio de Les Corts, en Barcelona. A las diez de la mañana.
CAPÍTULO 4
En la sala donde se oficiaba la misa por Guillermo Canals no cabía ni un alfiler, por lo que decidimos encaminarnos hacia la puerta de salida. El lugar también estaba abarrotado. En este caso, de multitud de reporteros gráficos impacientes que debían de esperar captar instantáneas de la familia con algún cargo político importante o con algún famoso. Esperamos pacientemente.
Al cabo de pocos minutos se abrió la puerta y por ella apareció, en primer lugar, Heidi Canals con un discreto vestido negro y el pelo recogido en un comedido moño. Inmediatamente detrás, asomó la figura de una mujer rubia, alta y delgada, protegida por unas grandes gafas de sol, que se parecía mucho a la hija de Canals, aunque era mayor que ella. Supuse que sería Unna von Reiniger. A su lado, apareció un hombre algo más joven, que se ayudaba de un bastón para caminar. Era alto y mostraba un porte de singular distinción. Vestía un sobrio traje oscuro. Debía de ser alguien de la familia o muy cercano a ella, puesto que se alineó con las dos mujeres para recibir el pésame de los asistentes. Los tres se quedaron en la puerta, esperando el lento desfilar de las decenas de personas que habían acudido al entierro, mientras los fotógrafos apostados a nuestro lado disparaban a discreción sus cámaras.
Una de las primeras personas que apareció fue una llorosa Victoria del Río, apoyada en el brazo de un joven que me pareció haber visto en el club de golf el día de la muerte de Canals. Supuse que sería algún empleado del club. Detrás pude reconocer al alcalde de Barcelona, que saludó cortésmente a la viuda y a la hija de Canals. Poco después me pareció advertir la presencia de dos consellers de la Generalitat de Catalunya que iban junto al presidente de un importante bufete de abogados de la ciudad. Entre la multitud de gente anónima que iba saliendo al exterior también observé muchas caras conocidas, de esas que aparecían con frecuencia en televisión o en prensa.
—Jamás había visto tantos famosos por metro cuadrado como aquí —me dijo en voz baja Elvira.
Después de que hubieran desfilado todos los asistentes y los reporteros se hubieran marchado, nos quedamos solos Elvira y yo a pocos metros de donde estaban la mujer y la hija de Canals, junto al hombre desconocido. Un conserje del tanatorio les estaba haciendo unas indicaciones, cuando Heidi Canals reparó en nosotros. Dejó al hombre con la palabra en la boca y se encaminó hacia nosotros con paso rápido.
—¿Qué hacen ustedes aquí? —preguntó, furiosa.
—No se moleste —contesté, apaciguador—. Nuestra presencia es parte de la investigación.
—¿Y no pueden empezar la investigación en otro momento?
—Cuanto antes empecemos, antes esclareceremos el caso, que imagino que es lo que ustedes desean, ¿verdad?
—De acuerdo, de acuerdo... —contestó Heidi Canals, más calmada.
—No queremos molestar. Ya nos vamos.
Heidi Canals debió de dar por buena la explicación, porque dio media vuelta y se fue en dirección hacia su madre, que aguardaba acompañada del hombre del bastón.
—Vaya carácter tiene esa mujer —observó Elvira—. Encima que estamos trabajando para aclarar quién mató a su padre…
—Ya ves, la gente es así de desagradecida. Venga, vamos, que aquí ya no tenemos nada que hacer.
—¿Has visto al hombre que estaba con la viuda y la hija?
—Sí, me he fijado.
—¿Sabes quién era?
—Ni idea, pero debe de ser alguien muy allegado a la familia. Ya lo averiguaremos. Hoy no es el momento.
Nos dirigimos al coche y, justo cuando estaba abriendo la puerta, apareció una mano que me sujetó suavemente el brazo. Era el hombre del bastón. Detrás de él estaba Unna von Reiniger.
—Disculpe. Soy Manfred von Reiniger, el cuñado de Guillermo Canals.
—Mucho gusto —contesté.
—Me ha dicho mi sobrina que llevan ustedes la investigación por la muerte de Guillermo.
—Así es.
—Quería pedirle a usted y a su compañera disculpas por el comportamiento de Heidi. Está muy nerviosa.
—No se lo tengan en cuenta —intervino la mujer de Canals—. Heidi es muy impulsiva, pero solo en la forma.
Me pregunté a qué venía esa consideración con nosotros. Ciertamente, la actitud de la hija de Canals no había sido un dechado de cortesía, pero tampoco eran necesarias tantas justificaciones.
—No se preocupen. Es normal en estos casos.
—¿Cómo van las investigaciones? —preguntó Manfred von Reiniger.
—No hay mucho que contar. Además, el juez ha decretado el secreto de sumario. No nos está permitido revelar ninguna información.
—Lo entiendo, lo entiendo. No quería ser indiscreto —se justificó Von Reiniger.
—No se preocupe —contesté.
—Si desean hablar conmigo en algún momento, estoy a su disposición —dijo Unna von Reiniger.
—Se lo agradezco.
—Vengan mañana a mi casa. Les espero a las nueve de la mañana.
—Allí estaremos.
Los hermanos Von Reiniger se despidieron cortésmente y se fueron en dirección al tanatorio. En ese instante sonó mi móvil. Era el subinspector Carreras.
—Mercado, ya tenemos el informe forense —dijo.
CAPÍTULO 5
De camino a la entrevista con Unna von Reiniger, aprovechamos para ver el informe forense. A la espera de los análisis toxicológicos en sangre, la conclusión era clara: Guillermo Canals había muerto de parada cardiorrespiratoria, presumiblemente por un exceso de exposición en la sauna. Según el resultado de la autopsia, el hombre permaneció en el lugar más tiempo del aconsejado para una persona de su edad. El hematoma en la frente se había producido al golpearse con una de las bancadas laterales después de caer muerto. El forense afirmaba que cuando alguien le colocó la pelota de golf en la boca, el anciano ya había fallecido.
—Pobre hombre —dijo Elvira—. Entonces pudiera ser que se tratara de un simple accidente, ¿no?
—¿Y la pelota de golf? No, Elvira. Alguien se preocupó de que el viejo no pudiera salir de la sauna cuando tocaba.
—Sí, pero la puerta de una sauna nunca se puede cerrar por fuera. Al menos la sauna del gimnasio funciona así.
—Y la puerta se abre hacia fuera, ¿verdad?
—Sí —contestó la agente, con el rostro dubitativo.
—Mira, solo con que alguien colocara un mueble de cierto peso o algún objeto similar contra la puerta, hubiera sido suficiente como para que el viejo no pudiera salir.
—¿Alguna de las máquinas del gimnasio? —apuntó Elvira.
—Por ejemplo.
—Y quien lo mató quiso terminar el trabajo colocándole la pelota de golf en la boca, como si fuera la guinda de un macabro pastel.
—Algo así —admití—. Alguien le tenía manía al viejo y se lo cargó. Y ese alguien pertenece a su círculo más cercano. De eso estoy seguro.
La casa de los Canals era un espléndido palacete de estilo noucentista. Detrás de un inmenso portón de entrada, se escondía un hermoso jardín con una vegetación tan espesa que aislaba el ruido de la calle. Pensé estúpidamente que si un día volvía a nacer, quería ser rico y vivir en un palacio como ese.
Una criada uniformada nos recibió y nos hizo pasar a una espaciosa sala de estar de paredes muy altas. Había varios cuadros colgados que Elvira miró con interés.
—¿Has visto? —me preguntó impresionada.
—¿El qué? —contesté con la cabeza en otra parte.
—Los cuadros.
—Sí, ya los veo. ¿Qué sucede con ellos?
—Pues que, o son imitaciones muy buenas, o aquí hay una verdadera fortuna en obras de arte. Un Meifrén, un Pinazo y un Mir.
—Lo siento, Elvira, no los conozco. Mis conocimientos pictóricos son más bien limitados.
—¿Tú crees que serán auténticos?
—Apostaría a que sí.
—Qué maravilla —siguió Elvira, embelesada.
—Veo que te gusta el arte.
—Mucho, especialmente la pintura. Si pudiera, estaría todo el día de museo en museo mirando exposiciones. ¿Y a ti? ¿No te gusta?
—Digamos que, como no lo entiendo, no me atrae.
En aquel momento apareció de nuevo la criada, seguida de Unna von Reiniger. Nos saludó con displicencia.
—Llegan con retraso —dijo—. No tengo mucho tiempo.
—Tendrá que disculparnos —contesté—. Ya sabe, el tráfico…
—Digan —cortó.
Los ojos de la mujer desprendían una frialdad que, por momentos, resultaba intimidante. No parecía especialmente afligida por la muerte de su marido.
—En primer lugar, queríamos preguntarle dónde estaba usted el pasado domingo por la mañana.
—Estaba en Londres —contestó—. A menudo paso los fines de semana allí, en casa de una amiga de la infancia. Cuando mi hija me comunicó la muerte de Guillermo volví enseguida. Por cierto, ¿ya saben de qué murió mi marido?
—Sufrió una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de haber permanecido demasiado tiempo en la sauna —expliqué.
—¿Y…?
—Bueno… Al parecer alguien le cerró la puerta de la sauna y…
—Y le puso una pelotita de golf en la boca para que pareciera más mono, ¿verdad? Sargento, ya soy mayor y no necesito que vaya con rodeos.
—De acuerdo, señora —contesté—. Asesinaron a su esposo y lo hicieron con inquina. No sabemos quién, pero creemos que ha de ser alguien de su entorno próximo. ¿Piensa en alguien que pudiera quererle algún mal a su marido?
—Ni idea, sargento. La verdad es que mi marido y yo hacía muchos años que manteníamos vidas más o menos separadas. Es cierto que lo acompañaba en algunos actos sociales, pero solo eso. Dormíamos en habitaciones distintas y cada uno iba a la suya. Él se pasaba el día en el club y a mí siempre me ha gustado viajar, por lo que coincidíamos poco.
—Entiendo —afirmé.
—Verá —aclaró la mujer—, mi marido y yo nos llevábamos muchos años de diferencia. Cuando me casé, yo era todavía una jovencita recién salida del cascarón y Guillermo ya era un hombre con mucha vida a sus espaldas. Al principio todo era de color de rosa, pero a medida que fueron pasando los años, la diferencia de edad cada vez se acusó más.
—Nos han dicho que su hijo Christian ha desaparecido. ¿Sabe dónde puede estar?
—¿Qué dice, sargento? —dijo Unna von Reiniger, elevando la voz—. No insinuará que mi hijo...
—No, señora. No insinúo nada, pero comprenderá que su ausencia no se puede calificar de normal. Tengo entendido que por la mañana estuvo en el club con su hija Heidi y a media mañana, cuando Victoria del Río fue a buscarlo, había desaparecido.
—Mi hijo hace esto, a veces. Se ausenta unos días y se va a Ibiza o a casa de algunos amigos. No sé… supongo que a cargar pilas. ¿Sabe? Mi hijo es una persona muy sensible, con fuertes altibajos emocionales. A veces necesita evadirse del mundo, y eso es algo que comprendo y respeto profundamente.
—¿Cómo eran las relaciones entre su marido y su hijo?