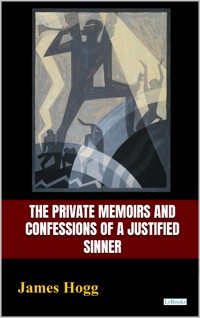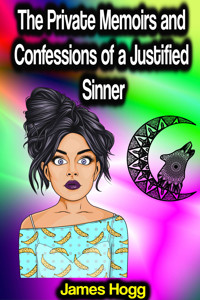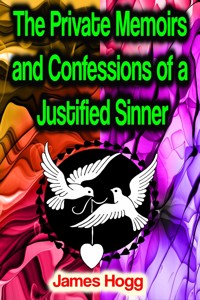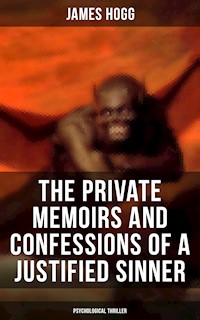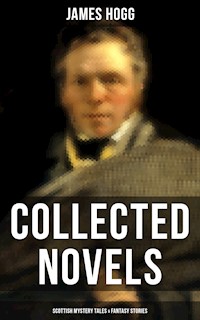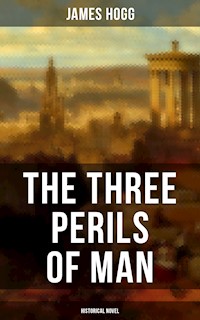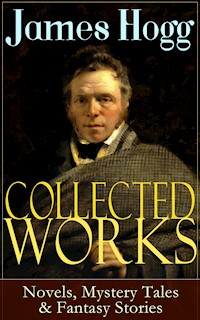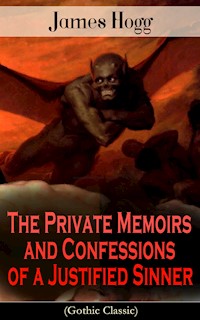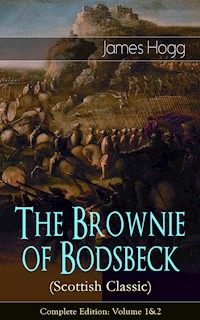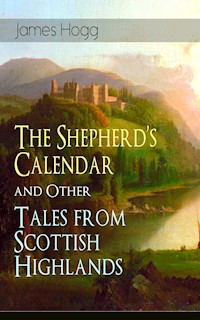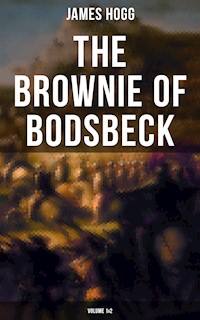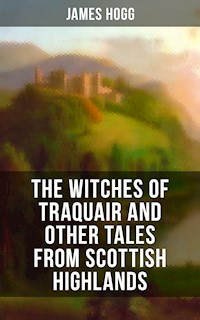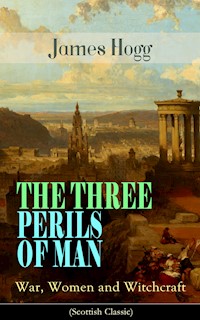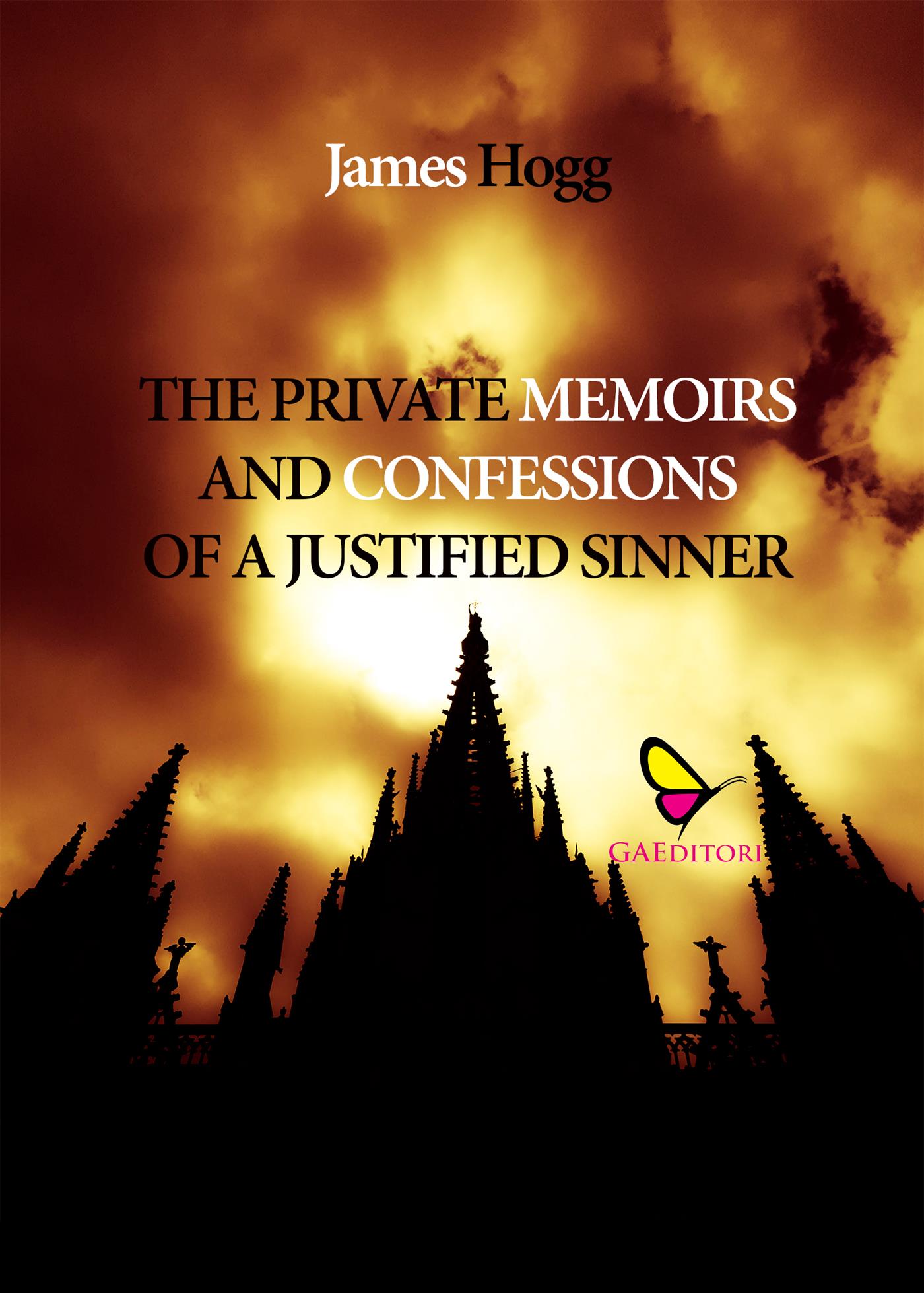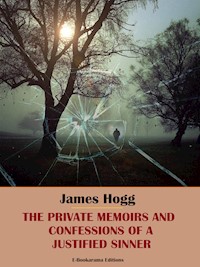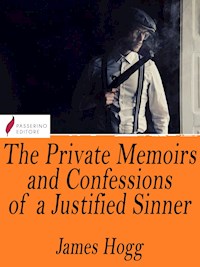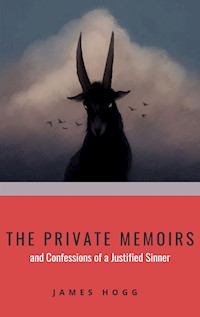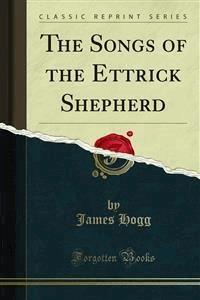2,14 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado, de James Hogg, es una novela gótica escocesa publicada en 1824 que combina sátira religiosa, misterio psicológico y elementos sobrenaturales. Ambientada en la Escocia del siglo XVIII, la obra narra la historia de Robert Wringhim, un joven convencido de su predestinación divina que, bajo la influencia de un enigmático acompañante —posiblemente el diablo—, cae en una espiral de fanatismo, violencia y locura. La novela alterna entre un relato en tercera persona y las memorias escritas por el propio protagonista, creando una estructura compleja y ambigua que desafía la percepción del lector. Desde su publicación, la obra ha sido reconocida por su profundidad psicológica y su crítica feroz al extremismo religioso y a las ideas calvinistas de predestinación. James Hogg logra una exploración inquietante del conflicto entre el bien y el mal, así como de la fragilidad de la identidad humana ante la manipulación ideológica y espiritual. La relevancia de Confesiones de un pecador justificado perdura en su capacidad para cuestionar la moral absoluta, mostrar los peligros del fanatismo y explorar las zonas oscuras de la conciencia humana. Es una obra fundamental del romanticismo oscuro, que sigue despertando interés por su ambigüedad narrativa y su poderosa carga simbólica.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
James Hogg
MEMORIAS PRIVADAS Y CONFESIONES DE UN PECADOR JUSTIFICADO
Título original:
“The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner”
Sumario
INTRODUCCIÓN
PRÓLOGO
RELATO DEL EDITOR
FIN DE LAS MEMORIAS
INTRODUCCIÓN
James Hogg
1770 – 1835
James Hogg fue un poeta, novelista y ensayista escocés, ampliamente reconocido por su contribución a la literatura escocesa y por su exploración de temas como la identidad, el conflicto religioso y la dualidad de la naturaleza humana. Nacido en el Valle de Ettrick, en las Tierras Bajas escocesas, Hogg provenía de un entorno humilde y se hizo conocido como el “Pastor de Ettrick”. Su obra más célebre, Las memorias privadas y confesiones de un pecador justificado (1824), es considerada una pieza fundamental de la ficción gótica y de la literatura psicológica.
Infancia y educación
James Hogg nació en una familia de pastores y recibió una educación formal muy limitada. A pesar de ello, desarrolló una profunda pasión por la lectura y la narración, formándose de manera autodidacta e inspirado por la tradición oral de las Highlands escocesas. Trabajó como pastor durante gran parte de su juventud y comenzó a componer poemas y canciones, lo que eventualmente le permitió atraer la atención de los círculos literarios de Edimburgo. Su primer éxito literario, The Queen’s Wake (1813), una colección de poesía de carácter épico y pastoral, le otorgó reconocimiento en el ámbito cultural escocés.
Carrera y contribuciones
La producción literaria de Hogg abarcó poesía, prosa y ensayos. Aunque fue en ocasiones criticado por su estilo rústico, también fue elogiado por su originalidad y profundidad temática. Su obra maestra, Las memorias privadas y confesiones de un pecador justificado, es una narración compleja que mezcla lo sobrenatural con una introspección psicológica y una fuerte crítica religiosa. La novela cuenta la historia de Robert Wringhim, un joven influenciado por un misterioso personaje —que podría ser el diablo — y llevado al asesinato bajo la creencia de estar predestinado a la salvación.
Esta obra destaca por su uso de la narración poco confiable y por anticipar elementos del horror psicológico, incluso antes que autores como Dostoievski o Stevenson. Hogg también colaboró con la revista Blackwood’s Edinburgh Magazine, donde publicó ensayos y relatos, y donde mantuvo relación con contemporáneos como Sir Walter Scott, aunque en ocasiones fue objeto de sátira por parte de otros escritores.
Impacto y legado
Aunque durante mucho tiempo estuvo a la sombra de figuras más refinadas del pensamiento escocés, la obra de Hogg ocupó un lugar único en el canon literario. Su uso del dialecto escocés y de tradiciones folclóricas ayudó a preservar aspectos culturales que eran frecuentemente ignorados por la literatura urbana. Las memorias privadas y confesiones de un pecador justificado ha sido revalorizada por la crítica moderna como precursora tanto de la literatura gótica como de la ficción psicológica, destacada por su ambigüedad inquietante y su tratamiento profundo del conflicto moral y espiritual.
La manera en que Hogg entrelaza debates teológicos con innovaciones narrativas le permitió cuestionar las nociones tradicionales del bien y del mal, del libre albedrío y de la identidad. En este sentido, anticipó técnicas y temas que serían centrales en la literatura del siglo XX.
James Hogg falleció en 1835 a los 65 años. Aunque su recepción crítica fue irregular durante su vida y después de su muerte, su obra ha experimentado una significativa revalorización desde el siglo XX, especialmente gracias al interés renovado por parte de estudiosos y del renacimiento literario escocés. Hoy en día, Las memorias privadas y confesiones de un pecador justificado es considerada una obra esencial de la literatura escocesa y de la narrativa gótica.
El legado de Hogg reside en su audacia narrativa y en su profundo examen del alma humana. Su voz literaria, que unió la tradición oral con la innovación estética, sigue siendo única y relevante en la historia de la literatura británica.
Sobre la obra
Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado, de James Hogg, es una novela gótica escocesa publicada en 1824 que combina sátira religiosa, misterio psicológico y elementos sobrenaturales. Ambientada en la Escocia del siglo XVIII, la obra narra la historia de Robert Wringhim, un joven convencido de su predestinación divina que, bajo la influencia de un enigmático acompañante —posiblemente el diablo—, cae en una espiral de fanatismo, violencia y locura. La novela alterna entre un relato en tercera persona y las memorias escritas por el propio protagonista, creando una estructura compleja y ambigua que desafía la percepción del lector.
Desde su publicación, la obra ha sido reconocida por su profundidad psicológica y su crítica feroz al extremismo religioso y a las ideas calvinistas de predestinación. James Hogg logra una exploración inquietante del conflicto entre el bien y el mal, así como de la fragilidad de la identidad humana ante la manipulación ideológica y espiritual.
La relevancia de Confesiones de un pecador justificado perdura en su capacidad para cuestionar la moral absoluta, mostrar los peligros del fanatismo y explorar las zonas oscuras de la conciencia humana. Es una obra fundamental del romanticismo oscuro, que sigue despertando interés por su ambigüedad narrativa y su poderosa carga simbólica.
PRÓLOGO
Debo a mi gran amigo Raymond Mortimer el descubrimiento de este libro asombroso. En 1924, cuando aún residía yo en Argel, tuvo la inmensa gentileza de enviarme tres libros ingleses, dos de John Stuart Mill: su Autobiografía y su ensayo Sobre la Libertad, al que los actuales acontecimientos y la amenaza del "totalitarismo" confieren un renovado interés. Este es un libro que me gustaría ver publicado en todas partes traducido a todas las lenguas, leído y meditado por todos aquellos que aún tienen algún respeto por la persona humana, sus deberes y sus derechos. El tercer libro era una edición reciente de las Memorias de un pecador justificado, de James Hogg, en el que me sumergí inmediatamente en una estupefacción y una admiración que fueron en aumento página tras página. Pregunté a todos los ingleses y americanos con los que hablé en Argel, algunos de ellos notablemente cultivados. Pero ninguno conocía el libro. A mi regreso a Francia reanudé mis averiguaciones… con el mismo resultado. ¿Cómo explicar que una obra tan singular y tan ilustre, tan especialmente apta para despertar el interés apasionado de aquellos que se sienten atraídos por las cuestiones religiosas y morales, y por razones totalmente diversas, de los psicólogos y artistas, y sobre todo de los surrealistas, tan particularmente atraídos por lo demoníaco en todas sus formas, cómo explicar que una obra semejante no se haya hecho famosa?
Una breve introducción nos informa de muy poco. "James Hogg", dice, "que nació en 1770 y murió en 1835, es conocido hoy de una manera vaga y de segunda mano por la mayoría; ya que aquellos escritos que revelan el aspecto más fogoso de su personalidad han caído en el olvido".
El gran Diccionario de Biografías Nacionales inglés, que he consultado, habla efectivamente de James Hogg, "el Pastor de Ettrick", como hace el Vapereau francés, y cita diversas obras suyas, particularmente su colección de canciones populares (1801-1803), que le supuso la consideración y la amistad de Sir Walter Scott, otra colección posterior de canciones en dos volúmenes (1819-1821), y también de The Domestic Manners and Private Life of Walter Scott; pero ninguno de estos gruesos diccionarios — ni el inglés ni el francés — hace referencia a "este extraordinario y terrible relato, reimpreso aquí de una edición de 1824". T. Earle Welby, que prologa esa edición, concluye así su breve introducción: "Poe jamás inventó nada tan horrible ni de tanta significación espiritual; Defoe jamás hizo nada de tan convincente peculiaridad. Pero citamos estos nombres, y los de Bunyon y Hawthorne, solo a modo de crítica taquigráfica. Este libro tiene una cualidad propia de Hogg, y una forma seca, difícil, omnicomprensiva de abordar el horror que es completamente única".
Creo que sí. Que yo recuerde, hace mucho que no me había sentido tan cautivado, tan voluptuosamente atormentado por un libro. ¿He exagerado su importancia?
Quizá. Siempre es un atrevimiento descarado emitir un juicio sobre el valor real de una obra extranjera. Quizá mi ignorancia del "entorno" me haya engañado, me haya hecho sobreestimar esta, y considerarla más extraña de lo que es. Mi amiga y traductora Dorothy Bussy (hermana de Lytton Strachey), me escribe que "no debo olvidar que esta obra no es inglesa, sino muy específicamente escocesa". Pero será mejor que cite sus propias palabras: "Este libro es escocés hasta el tuétano; posiblemente ningún inglés podría haberlo escrito. Toda su atmósfera, la misma forma y sustancia de su puritanismo, son esencialmente escocesas. Encontrará usted un equivalente y un predecesor en Burns, y espero que relea el Holy Willie’s Prayer. Hay otros poemas suyos, también, y de escritores contemporáneos de segunda fila, que muestran los horrores del fanatismo escocés y hacen que el libro de Hogg sea menos extraordinario. Naturalmente, esto no merma las cualidades imaginativas de su libro, sino que le da una apariencia menos deliciosamente exótica a sus parientes y vecinos".
Esto me parece muy cierto. Pero, ¿no puede decirse lo mismo de Shakespeare y los dramaturgos isabelinos?
Sea como fuere, el libro está ahí. Dejo al erudito el cuidado de situarlo en el tiempo y el espacio, de encontrarle padres, y de señalar de dónde proceden sus raíces. Yo lo tomo tal como es, sin cuestión, maravillándome, sobrecogido de terror, en presencia de este monstruoso fruto del Árbol de la Ciencia. Me basta saber que en un país civilizado ha habido un período relativamente reciente de su historia en que fue posible semejante aberración de fe; y me asombra tanto más cuanto que me dicen que en la época de su aparición no era asombroso.
Esta aberración, además, no era característica de Escocia. El pecador justificado de Hogg es en realidad, sin saberlo él mismo, evidentemente, un antinomeo, un miembro de la secta que, hacia el año 1538, escuchaba las enseñanzas de Johannes Agricola, como nos informa Pontanus en su Catálogo de Herejías. Y en el Diccionario de todas las Religiones (Londres, 1704) leemos lo siguiente:
"Antinomeos, así denominados por rechazar la ley como algo superfluo ante la dispensación del evangelio, sostienen que las buenas obras no contribuyen a la salvación, y las malas no la impiden; que el hijo de Dios no puede pecar, que Dios jamás le castiga, que el homicidio, la embriaguez, etc., son pecados en los malvados pero no en él, que el hijo de la gracia, una vez garantizada su salvación, no duda jamás… que Dios no ama a ningún hombre por su santidad, que la santificación no es ninguna prueba de la justificación, etc…"
Esta inestimable información la encuentro en la gran edición centenaria de las obras de Robert Browning, que honran mi biblioteca. Procede de la introducción a ese precioso poema, Johannes Agricola in Meditation. Johannes Agricola, continúa diciendo, "fue discípulo de Lutero en los primeros momentos de la Reforma Protestante, pero posteriormente se erigió en fundador de la secta antinomista, que (en las formas extremas de su doctrina) llevaron el repudio de la necesidad de las buenas obras al punto de sostener que aun las malas acciones podían realizarse con impunidad por aquellos que estaban predestinados a la salvación". El Johannes Agricola de Browning, "eternamente inocente", me había asombrado siempre una enormidad. ¿Conocía Browning el libro de Hogg? El tema de su poema es exactamente el mismo, pero Hogg traduce en acciones lo que en Browning es solo meditación. En la novela seguimos el lento deterioro de un personaje ya malo, que es animado al crimen por esta doctrina fatal; y el relato de las "malas acciones" a las que el "pecador justificado" se deja arrastrar complacientemente es en sí mismo apasionadamente interesante. Browning hace a su Agricola pareja del admirable Porphyria’s Lover, colocándolos a los dos bajo el título común de Madhouse Cells. El horrendo héroe de Hogg, sin embargo, no está loco; proyecta sus asesinatos con plena conciencia; los comete con lúcida satisfacción. No está loco; pero está poseso; le vemos someterse poco a poco a la persuasión de un amigo poderoso en quien reconoce, solo cuando es demasiado tarde, al mismísimo diablo…, aunque nunca le llamará realmente así. Una de las cosas más interesantes del libro es el retrato figurado de los estados de la conciencia subjetiva y la lenta exposición, posiblemente algo aduladora, de esta progresiva intimación con el Príncipe de las Tinieblas. Cuando el pecador, desengañado finalmente, trata de librarse de esta garra espantosa, es demasiado tarde. El Otro le posee, y ya nunca soltará su presa.
Indudablemente, era necesario que este libro intentase o fingiese ser edificante… De otro modo, no lo habrían consentido. Pero no sé si el punto de vista personal de Hogg es el de la verdadera religión, o si no es más bien el de la razón, el sentido común, y una franqueza natural y sin prejuicios, que es el del hermano del "pecador justificado", a quien el "justificado" asesina por un odio celoso y concentrado y, además, por un deseo de apoderarse de la parte de herencia del padre que le correspondía a su hermano mayor. Y lo hace con la inspirada pretensión de cometer no tanto un asesinato como una acción piadosa.
Toda la simpatía de Hogg se inclina evidentemente hacia este encantador representante de la humanidad normal, espontáneo, alegre, rico en posibilidades y de ningún modo abrumado por preocupaciones religiosas, de suerte que nuestro "antinomeo" le juzga, con toda naturalidad, un condenado, de quien es importante limpiar el mundo. Su amigo-demonio le imbuye la creencia de que Dios le ha creado con el fin de que lleve a cabo esta purificación. Todo fanatismo es capaz de producir dispensadores de la Justicia de este género. Este había estado acostumbrado desde niño a "rezar dos veces al día, y siete los domingos", dice Hogg, "pero solo por los elegidos, y, como David en el pasado, a condenar a todos los que para Dios eran ajenos a la destrucción". Mr. Wringhim, su padre adoptivo, inculca estos principios "antinomeos" en el espíritu y el corazón del joven Robert y cultiva piadosamente su innata inclinación al odio, creyendo santificarlo al ponerlo al servicio del Señor. Wringhim es miembro de esta terrible secta. Admite a Robert tan pronto como llega a la edad de la razón, "en la comunidad de los justos en esta tierra". Y en la segunda parte del libro, que contiene sus Memorias privadas y confesiones, Robert refiere esta suerte de confirmación mística: "Lloré de gozo al ser confirmado de este modo en mi libertad respecto de todo pecado, y de la imposibilidad de que caiga jamás de mi nuevo estado". Pues el libro de Hogg consta de dos partes; la segunda aborda de nuevo todos los sucesos narrados en la primera, pero vistos esta vez como en transparencia, no desde el exterior, sino tal como él mismo los ve, iluminados por la conciencia en trágica introspección, a la manera de los soliloquios de Browning. ¿Conocía el autor del Ring and the Book el libro de Hogg? No me cabe la menor duda, como tampoco que este extraño libro ejerció cierta influencia en él, si bien, a lo que yo sé, eso no ha sido nunca puesto de manifiesto.
"Confirmación", digo, utilizando la palabra en el sentido que la Iglesia le da; debía haber dicho "entronización", pues Robert se siente, y se cree decididamente, un gran dignatario, llamado y designado por Dios, elegido para las más altas funciones; a fin de perpetrar "grandes y terribles acciones, ejecutadas con el poder, y por comisión del cielo. Amén". A partir de aquí, nos adentramos en el dominio de lo horrible. Se introduce un individuo de quien habíamos tenido un fugaz vislumbre en la primera parte del libro, como el personaje que está entre bastidores, preparado para irrumpir en el escenario y asumir un papel capital en la representación; pero no nos percatamos inmediatamente de que este protagonista es el Diablo. Al principio aparece como un amigo y mantiene este aspecto benévolo durante mucho tiempo. El primer encuentro tiene lugar inmediatamente después de la confirmación. "[Robert] se internó en los campos y los bosques para derramar su espíritu en oración ante el Todopoderoso por su benevolencia para con él". En este estado de júbilo se siente volar por encima del mundo como un águila; pero si su pretensión es aproximarse a Dios, es solo para poder odiar mejor, y despreciar desde gran altura, a la pecadora y condenada humanidad. Es en este momento cuando alguien se acerca a él, y se le aparece como un hermano. Pues el diablo tiene esta extraña peculiaridad (al menos en el libro de Hogg) de adoptar a veces el aspecto exterior de aquellos en quienes está interesado. "He observado varias veces", dice el pecador, "cuando estamos hablando de ciertos predicadores y sus dogmas, que su rostro adopta el aspecto de ellos"; y añade con singular perspicacia, "me sorprende que, adoptando el semblante al molde de otras gentes, penetré al punto en sus concepciones y sentimientos". Esta conveniente facultad, además, le ofrece la posibilidad de toda suerte de coartadas. De todas las personificaciones del Diablo en el arte y la literatura, no sé de ninguna más apropiada. "Mi semblante cambia con mis pensamientos y sensaciones", le dice a Robert, antes de que este le haya desenmascarado completamente. "Si contemplo atentamente el rostro de un hombre, el mío adopta generalmente su misma apariencia y carácter. Y lo que es más…, asumiendo su parecido, llego a la posesión de sus pensamientos más recónditos".
Porque el Diablo se cuida mucho de presentársenos nunca en forma de antagonista. Su juego se delata si nos asusta y nos deja ver su pezuña. Esta leyenda de la pezuña ha gozado mucho tiempo de crédito universal. Defoe, sin embargo, que fue un adepto del tema, observa sagazmente en su notable Historia Moderna del Diablo que "el Diablo podía visitar a sus amigos sin ser conocido", y que "por carecer de pezuñas, no le conocían". Todo esto son disparates: su Modern History es una burla, y el propio Defoe tenía demasiado de Diablo para que esto le engañase. El libro es evidentemente un mero pretexto para revelarnos su abundante y a veces extraordinariamente sabrosa documentación. Por mi parte, considero el Diablo una invención… como la del propio Dios. No creo en él, pero finjo creer. Me gusta darle ventaja, y hacerle decir: "¿Por qué tienes miedo de mí? Tú sabes muy bien que yo no existo". De forma que a la larga, y aunque nosotros le manejamos, "el Diablo se lleva la mejor parte".
La personificación del Demonio en el libro de Hogg está entre las más ingeniosas jamás inventadas, pues el poder que pone en acción es siempre de naturaleza psicológica; en otras palabras; es siempre admisible, incluso para el que no cree. Es el desarrollo exteriorizado de nuestros propios deseos, de nuestro orgullo, de nuestros más secretos pensamientos. Consiste totalmente en la indulgencia que concedemos a nuestro propio yo. De ahí la profunda enseñanza de este extraño libro, cuya parte fantástica (salvo las últimas páginas) es siempre psicológicamente explicable, sin recurrir a lo sobrenatural, como es el caso también de la admirable Vuelta de tuerca de Henry James (solo en mi tercera lectura de esta incomparable obra maestra me convencí de que toda parte del relato en la que el sentido parecía inclinarse hacia una interpretación sobrenatural es, en realidad, efecto natural del trastorno mental de la institutriz o — más simplemente — del miedo).
Los sucesos relatados en el libro de Hogg son menos naturalmente explicables, y aun hacia el final de la obra, la fantasmagoría toma posesión de las circunstancias quizá un poco demasiado fácil y lamentablemente. Deja de ser meramente la fabricación y emanación espiritual que uno podía suponer en las primeras tres cuartas partes del libro. Pero no exijamos demasiado a Hogg; debemos estar muy agradecidos a él por no conceder su extrañeza a nada — o casi nada — que no se revele psicológicamente. Tomado tal como es, bien merece el libro emerger de nuevo de las sombras en las que ha estado esperándonos durante más de un siglo. Lo considero una proeza extraordinaria, y me sentiré feliz, si lo que digo de él despierta la morosa gloria a la que creo que tiene derecho.
André Gide
RELATO DEL EDITOR
Según la tradición, así como por algunos registros parroquiales aún existentes, parece que las tierras de Dalcastle (o Dalchastel, como suele escribirse a menudo), pertenecieron a una familia apellidada Colwan hace ciento cincuenta años, y durante todo el siglo anterior a ese período por lo menos. Se cree que esta familia era una rama de la antigua familia de Colquhoun, de la que ciertamente proceden los Colwan que se extienden hasta la Frontera. Encuentro que en el año 1687, George Colwan sucede a su tío, del mismo nombre, en las tierras de Dalchastel y Balgrennan; y dado que esto es todo cuanto puedo recoger de la familia por la historia, tengo que recurrir a la tradición para el resto de las aventuras de dicha casa. Pero no puedo quejarme del material que proporciona esta poderosa fuente: la cantidad transmitida al mundo es ilimitada; y estoy seguro de que al consignar los horribles sucesos que siguen, no hago más que referir a la mayoría de los habitantes de lo menos cuatro condados de Escocia, cosas de las que estaban perfectamente enterados.
Este George era un hombre rico, o así se le suponía, y se casó, a edad ya avanzada, con la única heredera y afamada hija de un tal magistrado Orde, de Glasgow. Pero esta unión resultó de lo menos afortunada para las partes contrayentes. Es bien sabido que los principios de la Reforma se habían adueñado desde hacía tiempo de los corazones y afectos de las gentes de Escocia, aunque el sentimiento no era ni mucho menos general, ni de igual grado; y sucedió que los miembros de este matrimonio pensaban de manera totalmente distinta al respecto. Concedido esto, uno habría podido pensar que el laird1, debido a su vida apartada, era el más inclinado a las severas doctrinas de los reformadores; y que la joven y alegre dama de la ciudad se había adherido a los libres principios cultivados por la gente de la corte, y se había abandonado a los últimos extremos, en oposición a sus rígidos y criticadores contemporáneos.
Sin embargo, en este caso sucedía al revés. El laird era lo que los vecinos del entorno denominaban "un tipo alegre y atolondrado", con una dosis muy limitada de temor de Dios en el corazón, y algo así como muy poco miedo al hombre. El laird no había agraviado ni ofendido deliberadamente ni al uno ni al otro, por lo que no veía que pudiesen clamar venganza. Hasta aquí había creído que vivía en los términos más cordiales con la mayoría de los habitantes de la tierra en general, y con los poderes del cielo en particular; ¡pero desdichado, si no debía convencerse pronto de la falacia de tan fatal seguridad!, porque su dama se reveló como el más seguro y tenebroso de los fanáticos en cuanto a los principios de la reforma. Los suyos no eran los dogmas de los grandes reformadores, sino más exagerados y deformados. Los de estos hombres son un brebaje difícil de tragar, pero los de ella eran ese mismo brebaje, agriado y recalentado hasta un grado insoportable para la naturaleza. Había sorbido sus ideas de las doctrinas de un predicador fogoso y fatalista, y eran estas tan rígidas que se volvieron piedra de escándalo para muchos de sus hermanos, y palanca con que los adversarios de su partido podían volver contra ellos la máquina del Estado.
Las fiestas nupciales de Dalcastle participaron de la alegría propia, no de esa época austera, sino de la anterior. Hubo banquetes, bailes, músicas y canciones: las bebidas corrieron en abundancia, la cerveza fue servida en amplios cuencos de madera, y el coñac en grandes cuernos de buey. El laird dio rienda suelta a su tosca alegría. Bailó — chascando los dedos al compás — palmeó, y vociferó en los estribillos. Besó a todas las muchachas de aspecto tolerable del salón y pidió a sus galanes se tomasen la misma libertad con su esposa a manera de desquite. Pero ella permaneció sentada en la presidencia del salón, con su belleza impasible y lozana, negándose en redondo a dar un solo paso de baile con ningún caballero. El único solaz que se permitió fue cruzar de cuando en cuando alguna frase de amable plática sobre cuestiones divinas con su pastor favorito: porque este la había acompañado a su casa, tras la ceremonia, para verla totalmente instalada en su nueva morada. Se había dirigido a ella varias veces con el nuevo nombre de señora Colwan; pero la dama había vuelto la cabeza con desagrado y había mirado con lástima y desdén al viejo pecador que, ajeno, retozaba en el cenit de su impía alegría. El sacerdote percibió el malestar de su piadoso espíritu, y desde ese instante le dio el tratamiento de lady Dalcastle, que sonaba algo mejor, ya que no la vinculaba al apellido de un malvado; y hay sobrada razón para creer que, pese a los votos solemnes que había formulado — que la obligaban de manera nada ordinaria, en especial al laird — despreciaba a su esposo, si es que no lo odiaba, en lo más profundo de su corazón.
El buen clérigo la bendijo una vez más y se marchó. Ella lo despidió con lágrimas en los ojos, suplicándole repetidamente que la visitase en esa tierra pagana del amorita, el hetita y el girgasita; a lo que él asintió con muy solemnes y específicas condiciones… después de lo cual la honesta esposa se retiró a su cámara a rezar.
Era costumbre en aquel tiempo, que unos cuantos amigos íntimos del esposo y la esposa visitasen a la pareja recién casada, tras haberse retirado está a descansar, para brindar por su salud, felicidad y numerosa descendencia. Pero esto al laird no le hacía gracia; deseaba tener a su joya para él solo; y escabulléndose discretamente de la jovial reunión, se retiró a su cámara con su amada, y cerró la puerta con cerrojo. Aquí la encontró absorta en los textos de los evangelistas, y terriblemente recatada. El laird se acercó a hacerle una carantoña; pero ella apartó la cabeza, y habló de las estupideces de los viejos, añadiendo algo sobre el ancho camino que conduce a la perdición. El laird no entendió del todo la alusión; pero dado que estaba bastante bebido y ofuscado, y dispuesto a tomarlo todo con buen ánimo, se limitó a comentar "que fuese ancho o estrecho el camino, era hora de meterse en la cama".
— Supongo, señor Colwan, que no iréis a acostaros esta noche, una fecha tan importante en vuestra vida, sin rezar antes unas oraciones por vos y por mí.
Mientras hablaba, el laird estaba con la cabeza agachada casi hasta el suelo, desabrochándose la hebilla de un zapato; pero al oír la palabra oraciones, en semejante noche, levantó súbitamente la cara, congestionada y roja como una rosa, y exclamó:
— ¿Oraciones, señora? ¡Que Dios asista a vuestra ofuscada cabeza! ¿Acaso es esta una noche para oraciones?
Más le hubiera valido callarse; porque le cayó encima tal chaparrón de teología que se sintió avergonzado, tanto por él como por su flamante esposa, y se quedó sin saber qué decir; pero el coñac le ayudó.
— Me parece, querida, que la devoción religiosa está un poco fuera de lugar esta noche — dijo — . Aunque es siempre muy hermosa y beneficiosa, si navegásemos con su aparejo en todo momento la convertiríamos en una farsa continua. Sería como leer la Biblia y el libro de chascarrillos en versículos alternos; y convertiríamos la vida del hombre en un mezcolanza de absurdo y confusión.
Pero contra el parloteo del fanático y el hipócrita no sirve razonar. Aunque uno discuta hasta el fin de su vida, la infalible criatura ha de ser la única que tiene razón. Y tal resultó ser el caso del laird. Las citas bíblicas se sucedieron unas tras otras, sin la menor conexión, así como las de los profundos sermones del señor Wringhim, demostrando el deber del culto familiar, hasta que el laird perdió la paciencia y, metiéndose en la cama, dijo con indiferencia que, por una noche, delegaba en ella ese deber.
El manso espíritu de lady Dalcastle se sintió algo confundido ante este desenlace inesperado. Tuvo la sensación de que la dejaban en una situación más bien desairada. Sin embargo, para demostrarle a su equivocado esposo que estaba dispuesta a mantener firme su entereza, se arrodilló y rezó con tan poderosos términos, que estuvo segura de impresionarlo. Y así fue; porque al poco rato el laird empezó a responder con tanto fervor que la dejó completamente asombrada y la sacó de su cadena de oraciones: a decir verdad, empezó a emitir unos trompetazos nasales de potencia nada común… cuyas notas eran poco menos que las de una corneta. La dama trató de continuar; pero cada nota que le respondía desde la cama estallaba en su oído con una nasalidad cada vez más sonora, con un repiqueteo cada vez más largo, hasta que la armonía de sonidos se volvió tan auténticamente patética, que el espíritu de la dama quedó completamente derrotado; y tras derramar un mar de lágrimas, se levantó y se retiró a un rincón de la chimenea, con la Biblia en el regazo, dispuesta a pasar las horas en santa meditación, hasta que el ebrio trompetista despertase a su sentido de la propiedad.
No despertó el laird a hora razonable ninguna; ya que, vencido por el cansancio y la bebida, su sueño se volvió más pesado, y sus cantos morfeos más ruidosos. Variaban un poco de pauta; pero el discurso general de las notas sonaba más o menos así: "¡Hic-hoc-jiiu!". Resultaba tremendamente ridículo, y no habría dejado de provocar hilaridad en cualquiera, salvo de una piadosa, desilusionada y humillada esposa.
La buena dama lloró amargamente. No fue capaz de acercarse a despertar al monstruo, y suplicarle que le hiciese sitio, sino que se retiró a otra parte; así que cuando a la mañana siguiente el laird abrió los ojos, descubrió que aún estaba solo. Su sueño había sido de lo más profundo y genuino; y mientras le duró, no pensó ni una sola vez en esposas, hijos ni amantes, sino a la manera en que se sueña con todo eso; pero a medida que su espíritu comenzaba a acercarse nuevamente, poco a poco, a los límites de la conciencia, se le volvía más ligero y animado por los efectos del profundo descanso, y sus ensueños compartían esos efectos en grado difícilmente expresable. Soñaba con la contradanza, la giga, la strathspey y la corant; y la elasticidad de su constitución era tal, que saltaba por encima de las cabezas de las jóvenes y rebotaba con los pies en el techo, experimentando con ello las más extáticas emociones. Estas se volvieron demasiado fervientes para poderlas sujetar las cadenas del dios soñoliento. Cesaron al punto los prolongados sones de la trompeta nasal, y fueron sustituidos por una especie de risa héctica: "¡Seguid bailando… Tocad, demonios!", exclamaba el laird sin cambiar de postura sobre la almohada. Pero este esfuerzo por mantener activos a los violinistas despertó al complacido soñador; y aunque no podía dejar de reír, finalmente, por la regular cadena de los hechos, volvió a la realidad: ¡Rabina, dónde estáis? ¿Qué ha sido de vos, querida?", exclamó el laird. Pero no oyó voz alguna; nadie le respondió ni atendió. Descorrió las cortinas, creyendo que la iba a encontrar aún arrodillada, como la había dejado; pero no estaba, ni dormida ni despierta. "¡Rabina! ¡Señora Colwan! — gritó lo más alto que pudo; y añadió con el mismo aliento — ¡Dios salve al rey, he perdido a mi esposa!".
Se levantó de un salto y abrió la ventana; la luz del día empezaba a rayar el oriente; porque era primavera, y las noches se hacían cortas, y muy largas las madrugadas. Se medio vistió en un instante y recorrió todas las estancias de la casa, abriendo las ventanas al pasar y registrando todas las camas y todos los rincones. Entró en el salón donde se había celebrado la fiesta de los desposorios, y al abrir las diversas contraventanas, algunas parejas de amantes echaron a correr como liebres sorprendidas, demasiado avanzada la mañana para ellas, entre los primeros renuevos. "¡Hala, hala; corred! — exclamó el laird — . ¡Locos; huyen como si se les hubiese cogido en falta!". Su esposa no estaba entre ellos; así que se vio obligado a reanudar la búsqueda. "Estará rezando en algún rincón, pobre mujer — se dijo — . Es cosa desdichada esta de rezar. Pero me temo que me he portado muy mal, y debo procurar repararlo".
Siguió buscando, y finalmente encontró a su amada en la cama de su prima, venida de Glasgow para hacer de madrina. "¡Astuta y maldita condenada! — dijo el laird — ¡buena me la habéis jugado mientras dormía! En mi vida había visto una argucia tan hábil y, al mismo tiempo, tan grave. ¡Vamos, zorra del demonio!".
— Señor, os hago saber que detesto vuestros principios y vuestra persona por igual — dijo — . Jamás se dirá que estuve bajo el dominio de un bárbaro adorador de Belial, de un rondador de las hijas de los hombres, de un bailarín promiscuo y un jugador de juegos ilícitos. Deponed vuestra rudeza, señor, os lo ruego, y salid de mi presencia y la de mi pariente.
— Vamos, vamos; mi encantadora Rab. Aunque fueseis el modelo de todas las puritanas y la santa de todas las santas, sois mi esposa y debéis hacer lo que os mando.
— Señor, antes renunciaré a mi vida que someterme a vuestra impía voluntad; por tanto, os pido desistáis y os marchéis de aquí.
Pero el laird no atendió a estas irritadas palabras; la envolvió en una manta y se la llevó triunfalmente a su cámara, tomando la precaución de mantener un pliegue o dos de la manta sobre su boca, por si salía de ella algún ruido injurioso.
Al día siguiente, a la hora del desayuno, la esposa tardó en hacer su aparición. Su doncella solicitó verla, pero George no consintió que entrase nadie más que él: efectuó varias visitas, y cerró siempre con llave al salir. Finalmente, fue servido el desayuno, y durante el tiempo del refrigerio, el laird trató de gastar varias bromas; pero se observó que carecían de su acostumbrada brillantez, y que tenía la punta de la nariz especialmente colorada.
Las cosas, sin la menor duda, habían ido muy mal entre la pareja recién casada; porque en el transcurso del día, la dama abandonó al marido y regresó a Glasgow, a casa de su padre, después de una noche entera de camino, ya que por entonces no existían en aquella comarca ni diligencias, ni naves de vapor. Aunque el magistrado Orde había asentido a la afirmación de su esposa sobre el parecido de su única hija con él, nunca la había querido ni la admiraba demasiado; así que esta conducta no le llenó de consternación. La interrogó estrictamente acerca de la atroz ofensa de que había sido objeto, y pudo descubrir que no había nada que justificase una conducta tan llena de desagradables consecuencias. Conque, tras madura deliberación, el magistrado le habló en estos términos:
— ¡Entiendo, entiendo, Raby! Infiero que lo que ha ocurrido es que Dalcastle se ha negado a rezar contigo cuando tú se lo ordenaste, y te ha tratado de un modo rudo y grosero, sobrepasando el respeto debido a mi hija… como tal hija mía. En cuanto a lo que debe a su esposa, de eso es él mejor juez que yo. Sin embargo, dado que se ha comportado con mi hija de esa manera, me desquitaré por una vez; le voy a devolver ese trato en la persona más allegada a él: o sea, me voy a cobrar en su esposa hasta el último penique… y que se chupe esa.
— ¿Qué queréis decir, señor? — dijo la asombrada damisela.
— Que me voy a vengar de ese villano de Dalcastle — dijo — por lo que ha hecho a mi hija. Venid aquí, señora Colwan, que me las vais a pagar.
Y dicho esto, el magistrado procedió a aplicarle un castigo corporal a la esposa fugitiva. En realidad, sus golpes no eran severos; aunque daba mucho énfasis al castigo, fingiendo estar tremendamente furioso tan solo con el laird de Dalcastle. "¡El muy villano! — exclamaba — ¡ya le enseñaré yo a tratar así a mi hija mía, sea ella como sea; ya que no puedo resarcirme en él, lo haré en la persona más allegada! ¡Tomad, y tomad, señora Colwan, por la impertinencia de vuestro marido!".
La pobre y desconsolada mujer lloraba y suplicaba; pero el magistrado no amainaba su rigor. Y tras soltar un montón de bufidos, y de llenarle el cuerpo de cardenales, la subió a su cámara, molida y un poco abatida, cinco pisos más arriba, la encerró, y la puso a pan y agua para vengarse del presuntuoso laird de Dalcastle. Pero cada vez que bajaba la escalera, después de dejarle la comida, el magistrado se decía a sí mismo: "Voy a hacer que la visión del laird sea la más gozosa que haya tenido en su vida".
Lady Dalcastle dispuso de mucho tiempo para leer, y rezar, y meditar; pero se sentía muy frustrada al no tener con quién discutir sobre cuestiones religiosas; porque encontraba que sin esta ventaja, por la que había una pasión enorme en aquel tiempo, su lectura y estudio de los textos sagrados y sentencias de complicada doctrina, no le servían para nada; así que a menudo se veía obligada a sentarse junto a la ventana, a ver si aparecía el pagano laird de Dalcastle.
Este héroe, tras un considerable espacio de tiempo, hizo finalmente su aparición. Las cosas no fueron difíciles de arreglar; dado que su dama había descubierto ya que no había refugio para ella en casa de su padre; y así, luego de algunos suspiros y lágrimas, acompañó a su marido de regreso. A pesar de lo ocurrido, las cosas no mejoraron. Ella quería convertir al laird a toda costa; el laird no quería ser convertido. Ella quería que el laird rezase las oraciones de la familia, por la mañana y por la noche, y el laird no quería rezar ni por la mañana ni por la noche. Ni siquiera cantar los salmos, o permanecer arrodillado junto a ella mientras estuviese ocupada en esos menesteres, ni hablar jamás en lugar alguno sobre los sagrados misterios de la religión, si bien su dama aprovechaba todas las ocasiones para contradecir cualquier afirmación que él hiciera, con objeto de poder espiritualizarlo llevándolo al terreno de la discusión.
El laird mantuvo la calma durante un tiempo; pero finalmente se le acabó la paciencia: y la interrumpía en sus vanos intentos de espiritualizarlo, y se burlaba de los forzados extremos de su fe, esperanza y arrepentimiento. También se atrevió a dudar de la ejemplar doctrina de la predestinación absoluta, cosa que colmó ya el resentimiento de la cristiana dama. Tachó a su compañero de satélite del Anticristo, y declaró que ninguna persona regenerada podía convivir con él. Así que pidió vivir aparte, y antes de expirar los primeros seis meses, se acordaron amistosamente las disposiciones de la separación. Se designó la planta superior, o tercera, de la vieja mansión como residencia de la dama. Dispuso esta de puerta separada, escalera y jardín aparte, y senderos que en ningún caso se cruzaban con los del laird; de manera que podía decirse que la separación era completa. Cada uno tenía a sus amistades, escogidas entre sus iguales. Pero aunque al laird jamás le molestaron las compañías de la dama, esta no tardó en entrometerse en las de él.
— ¿Quién es esa señora gorda que visita al laird tan a menudo, y siempre sola? — preguntó un día a su doncella Martha.
— ¡Ay, señora, yo qué sé! Aquí estamos separados de nuestros conocidos, igual que de los dulces mandatos del evangelio.
— Averíguame quién es esa cortesana, Martha. Puesto que tienes trato con la servidumbre de ese impío, seguro que puedes traerme información. He observado que, al venir y al irse, dirige una mirada hacia nuestras ventanas; y sospecho que raramente se va de vacío.
Esa misma noche, Martha volvió con la noticia de que la augusta visitante era una tal señorita Logan, antigua e íntima conocida del laird, y dama muy digna de respeto y con buenas relaciones, y cuyos padres habían perdido su patrimonio en las guerras civiles.
— ¡Ah, muy bien! — dijo la dama — ¡muy bien, Martha! De todos modos, vigila los movimientos y conducta de esa respetable señora la próxima vez que venga a visitar al laird… y las siguientes. Creo que no te faltarán ocasiones.
La información de Martha resultó ser de naturaleza tal, que a partir de entonces, cada noche y cada mañana, se elevaron preces contra esa cananea en la parte superior de la casa de Dalcastle, donde reinaba gran descontento, y hasta anatemas y lágrimas. Cartas y más cartas fueron expedidas a Glasgow; y finalmente, para inmenso consuelo de la dama, llegó puntualmente y sin novedad el reverendo señor Wringhim al elevado santuario de lady Dalcastle. Fue maravilloso el diálogo entre estas sesudas personas. Wringhim sostenía siempre en sus sermones que había ocho clases de Fe perfectamente diferenciables en sus obras y en sus efectos; pero la dama, en su estado de reclusión, había descubierto otras cinco, con lo que hacían doce en total: la justeza o falacia de estas cinco fes motivó una discusión de lo más ilustre que duró casi diecisiete horas, en el transcurso de las cuales se fueron acalorando los dos con sus argumentos, en la misma medida en que se alejaban de la naturaleza, la utilidad y el sentido común. Finalmente, Wringhim abordó con inusitado fervor cierta cuestión debatida entre una de estas fes y la confianza, cuando la dama, temiendo que su celo sobrepasase los límites acostumbrados, interrumpió sus vehementes aseveraciones con la siguiente e inopinada pregunta:
— Pero, señor, ahora que recuerdo, ¿qué se puede hacer en este caso de abierta y confesada iniquidad?
El sacerdote se quedó mudo de desconcierto. Se recostó en su silla, se alisó la barba, carraspeó, meditó, volvió a carraspear, y luego dijo en tono distinto, aplacado: "Bueno, esa es una cuestión secundaria; ¿os referís al caso de vuestro esposo y la señorita Logan?".
— Al mismo, señor. Estoy escandalizada de las intimidades que tienen lugar delante de mis narices. Es un mal insoportable tenerlas que aguantar.
— El mal, señora, puede ser activo o pasivo. Para ellos es un mal, pero no para nosotros. Nosotros tenemos que ver con los pecados de esos malvados descreídos tanto como con los de un turco infiel; ya que toda fraternidad y lazos mundanos son tragados y absorbidos en la sagrada comunidad de la Iglesia Reformada. Sin embargo, si es vuestro deseo, lo amonestaré, reprendiéndolo y humillándolo de tal manera que quedará avergonzado de sus acciones, y renunciará a ese comportamiento para siempre por mero respeto a sí mismo, por irreligioso que sea de corazón y de obra. Para los malvados, todas las cosas son malvadas; pero para el justo, todas las cosas son justas y rectas.
— ¡Ah, qué frase más dulce y confortadora, señor Wringhim! ¡Qué delicioso es pensar que una persona justificada por la gracia no puede obrar mal! ¿Quién no envidiaría la libertad con que se nos ha hecho libres? Id a mi esposo, a ese desventurado y ciego infeliz, y abridle los ojos a su estado de degeneración y de pecado; pues bien preparado estáis para esa tarea.
— Sí; iré a él y lo confundiré. Dejaré las fuertes ataduras del pecado y de Satanás tan abatidas como el estiércol que se esparce para fertilizar la tierra.
— Amo: en la puerta hay un caballero que quiere hablaros en privado.
— Dile que estoy ocupado; no puedo ver a ningún caballero esta noche. Pero que lo recibiré mañana a la hora que guste.
— Está subiendo, señor… Esperad, señor; mi amo está ocupado. No os puede recibir en este momento…
— ¡Aparta, moabita! Mi misión no admite demora. ¡Vengo a salvarlo de las fauces de la destrucción!
— Si es así, señor, la cosa cambia; y como el peligro nos puede amenazar a todos, me figuro que tanto da dejaros pasar como impediros el paso, ya que parecéis dispuesto a entrar… El hombre dice que viene a salvaros, y no lo puedo detener, señor… Aquí está.
Iba el laird a prorrumpir en una andanada de improperios contra Waters, el criado, cuando, antes de salirle una palabra de su boca irrumpió el reverendo Wringhim en la habitación, se retiró Waters, y cerró la puerta tras de sí.
Ninguna introducción habría podido ser más mal-a-propos: imposible; porque en ese mismísimo instante de abrirse la puerta, el laird y Arabella Logan se hallaban sentados muy juntos hojeando un libro.
— ¿Qué ocurre, señor? — dijo el laird furioso.
— Traigo un mensaje de la mayor importancia, señor — dijo el eclesiástico, acercándose sin cumplidos a la chimenea, y poniéndose de espaldas al fuego y de cara a los culpables — supongo que me conocéis, ¿verdad, señor? — prosiguió, mirando con desagrado al laird medio de soslayo.
— Supongo que sí — replicó el laird — . Sois un tal señor Como-se-llame, de Glasgow, que me jugó la peor pasada que me han hecho en toda mi vida. La gente como vos está siempre presta a hacer jugadas de esa clase a un hombre. Decidme, señor, ¿habéis hecho algún bien a alguien para compensarlo? Porque si no es así, debéis ser…
— ¡Conteneos, señor! No quiero oír ninguna de vuestras irreverencias. Si hago daño a alguien en ocasiones, es porque se lo merece; así que el mal no procede de mí. Y ahora os pregunto, señor… Ante Dios y ante esta testigo, os pregunto: ¿habéis guardado íntegra y solemnemente los votos que hicisteis ese día? Contestad.
— ¿Ha guardado los suyos la mujer a la que me habéis unido? Contestadme vos a eso, señor. Nadie puede hacerlo mejor, señor Como-se-llame.
— Así, pues, confesáis vuestras apostasías y reconocéis vuestra vida libertina. Y esta persona aquí presente es, supongo, la compañera de vuestra iniquidad…, ¡la que con su belleza ha ocasionado vuestro descarrío! Levantaos los dos, hasta que yo os repruebe, y muestre lo que sois a los ojos de Dios y de los hombres.
— Antes, quedaos vos ahí, hasta que os haya dicho yo lo que sois a los ojos de Dios y de los hombres: sois, señor, un presuntuoso, un pedagogo arrogante, un fomentador de disputas y agitaciones en la Iglesia, en el Estado, en las familias y en las comunidades. Sois, señor, un sujeto para el que la rectitud consiste en fragmentar las doctrinas de Calvino en mil películas indiscernibles y establecer un sistema sobre la gracia justificante frente a la violación de todas las leyes morales y divinas. En suma, señor, sois añublo y gusano de gangrena en el seno de la Iglesia Reformada, a la que genera una enfermedad de la que no se purgará, sino mediante el derramamiento de sangre. Id en paz y no cometáis más abominaciones de esa naturaleza, sino humillaos, no vaya a caer una reprobación peor sobre vos.
Wringhim escuchó todo esto sin pestañear. De cuando en cuando, contraía la boca con desprecio, acumulando venganza entretanto contra los dos transgresores; porque estaba convencido de que los tenía a su merced, y estaba dispuesto a desatar su ira y su indignación sobre ellos. Lamento decir que las trabas del moderno decoro me impiden consignar esa famosa reprobación, cuyos fragmentos han sido atribuidos a todos los eclesiásticos de antigua notoriedad en Escocia. Pero me la sé de memoria; y una gloriosa parte es digna de determinados incendiarios. Fueron tan fuertes las metáforas, y tan aterradoras, que la señorita Logan no pudo soportarlas ni un instante, y se vio obligada a retirarse en confusión. El laird resistió con mucho esfuerzo, aunque su rostro se teñía de cuando en cuando con los colores de la vergüenza y la ira. Varias veces estuvo a punto de echar a la calle al oficioso sicofante; pero sus buenos modales, y el respeto innato que sentía por el clero como inmediato servidor del Ser Supremo, lo contuvieron.
Al notar Wringhim estos síntomas de enojo, los tomó por vergüenza y contrición, y llevó sus reproches más allá de lo que jamás se habría atrevido clérigo alguno en un caso como este. Al terminar, para evitar cualquier discusión, abandonó lenta y solemnemente el aposento, haciendo oscilar sus ropajes tras de sí de manera majestuosa; iba, sin duda, rebosante de orgullo por su brillante victoria. Subió al piso superior y contó a su metafísica camarada el éxito obtenido: cómo había arrojado de la casa a aquella dama, sumida en un mar de lágrimas y de confusión, y cómo había dejado al apóstata en tal estado de vergüenza y arrepentimiento, que no había sido capaz de articular palabra alguna, ni levantar el semblante. La dama le dio las gracias muy cordialmente, y elogió su servicial celo y poderosa elocuencia; y seguidamente se dedicaron otra vez a hacer distingos y sutilezas religiosas allí donde no existían.
Siendo ambos criaturas elegidas, y considerándose a salvo de caer en ninguna trampa, ni en poder del malo, acostumbraban, en cada visita, pasarse la noche en vela, enfrascados en dulce plática espiritual; pero esta vez, en el transcurso de esa noche, discreparon a tal punto sobre una pequeña distinción entre la justificación y la elección final, que el clérigo, llevado del ardor de su celo, se levantó vivamente de su asiento, paseó por la estancia, y sostuvo su opinión con una energía que llenó a Martha de alarma; esta, creyendo que iban a pelearse y que el pastor era más fuerte que su ama, se puso alguna ropa y se levantó dos veces de la cama a escuchar detrás de la puerta, dispuesta a irrumpir si la situación lo requería. Si alguien considera esta escena excesiva, puedo garantizarle que está tomada de la realidad y la verdad; de lo que ya no estoy tan seguro es de que no estuviera el teólogo trastornado o algo ebrio. Si hay que creer las palabras de la que escuchaba, no se manifestó entre ellos un solo atisbo de amor o galantería, sino un celo ardiente y acalorado en torno a cuestiones de tan escasa importancia, que el auténtico cristiano se habría ruborizado al oírlas, y el profano y el infiel las habrían aprovechado para burlarse de nuestra religión.
Grande fue la alegría de la dama ante el triunfo de su amado pastor sobre los pecadores vecinos de la parte inferior de la casa, y se estuvo jactando de la hazaña ante Martha en los términos más altisonantes. Pero duró poco tiempo, porque cinco semanas después, Arabella Logan fue a vivir a casa del laird en calidad de ama de llaves, sentándose a su mesa y encargándose del gobierno como sustituta de la dueña. El pesar y la indignación de la dama se elevaron ahora a un grado jamás alcanzado, y puso en movimiento a todos los agentes sobre los que tenía algún poder para que procurasen la discordia entre estos dos sospechosos. De nada valieron las reconvenciones. George se rio de quienes trataron de presionarle y conservó a su ama de llaves, en tanto la dama se entregaba a la más completa desesperación; porque, aunque no convivía con su esposo, no soportaba que otra lo hiciese.
Pero para contrarrestar esta cruel ofensa, nuestra santa y afligida dama dio a luz, a su debido tiempo, un precioso niño, a quien el laird reconoció como hijo y heredero suyo, bautizó con su propio nombre y creó en su propia morada. Dio permiso a la nodriza para que llevase al niño a la presencia de su madre siempre que esta desease verlo; pero, por extraño que parezca, esta no pidió verlo nunca desde el día en que nació. El niño creció y se hizo un chico sano y dichoso, y en el transcurso de otro año, la dama se presentó con un hermano. Hermano era, ciertamente, a los ojos de la ley, y es más que probable que lo fuese en realidad. Pero el laird